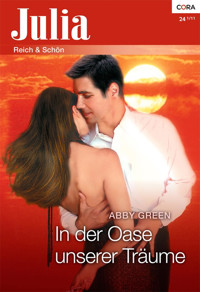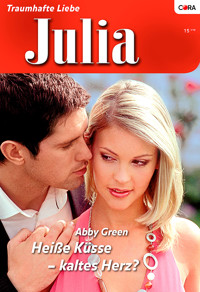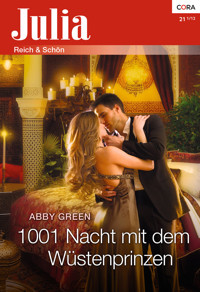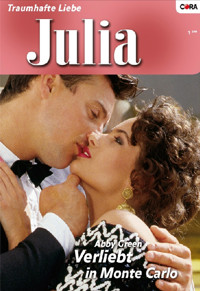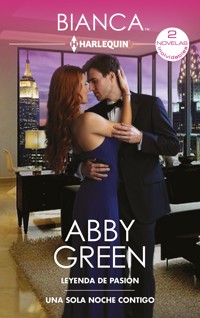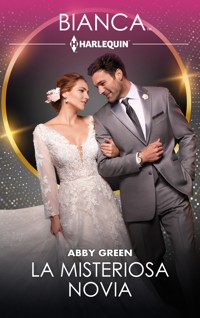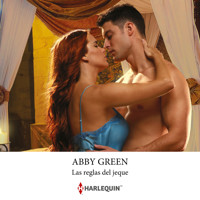2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¿Por fin el atractivo millonario Da Silva había sido atrapado en las redes del amor? ¡César Da Silva, el huraño millonario, se había convertido en noticia! No solo habían salido a la luz sus secretos de familia, sino que lo habían pillado en su imponente castillo, besando a Lexie Anderson, durante el rodaje de la última película de la actriz. Da Silva había roto sus propias reglas al tener una aventura con Lexie. Una fuente de confianza sugirió que Da Silva estaba ayudando a la señorita Anderson a superar su última ruptura. ¡Y la química que surgió entre ellos resultó explosiva!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Abby Green
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El poder del pasado, n.º 2335 - septiembre 2014
Título original: When Da Silva Breaks the Rules
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4557-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
CÉSAR da Silva no quería admitir que aquel lugar lo había afectado más de lo que esperaba, pero nada más acercarse a la tumba se le había formado un nudo en el estómago. Una vez más se preguntó por qué había ido hasta allí, y agarró con fuerza la pequeña bolsa de terciopelo que llevaba en la mano. Casi se había olvidado de ella.
Sonrió cínicamente. ¿Quién se habría imaginado que a los treinta y siete años iba a comportarse de una forma impulsiva? Habitualmente era el rey de la lógica y el razonamiento.
La gente comenzó a alejarse de la tumba. Las lápidas estaban distribuidas a través del césped del cementerio, situado en una de las colinas de Atenas.
Finalmente, solo quedaron dos hombres junto a la tumba. Ambos eran igual de altos y con el cabello oscuro. Uno lo tenía ligeramente más corto y más oscuro que el otro. Los dos eran corpulentos, igual que César.
No era extraño que tuvieran tantos parecidos. César era su hermanastro. Y ellos no sabían que él existía. Se llamaban Rafaele Falcone y Alexio Christakos. Todos eran hijos de la misma madre, pero de distintos padres.
César esperaba que lo invadiera la rabia al ver que era cierto lo que siempre le habían negado, sin embargo, experimentó un fuerte vacío. Los hombres avanzaban hacia él hablando en voz baja. César oyó que su hermanastro más joven decía:
–¿Ni siquiera has podido asearte para el entierro?
Falcone contestó con una media sonrisa y Christakos sonrió también.
La sensación de vacío remitió y César sintió rabia, pero era una rabia diferente. Aquellos hombres estaban bromeando a poca distancia de la tumba de su madre. Y ¿desde cuándo César sentía que debía proteger a la mujer que le había enseñado que no se podía confiar en nadie cuando tan solo tenía tres años?
Perplejo por sus propios pensamientos, César dio un paso adelante. Falcone levantó la vista y dejó de sonreír. En un principio, lo miró de forma inquisitiva, pero al ver que César lo fulminaba con la mirada, la suya se volvió heladora.
Al mirar al hombre que estaba junto a Falcone, César se percató de que también ellos habían heredado los bonitos ojos verdes de su madre.
–¿Puedo ayudarlo? –le preguntó Falcone.
César los miró una vez más antes de mirar la tumba abierta desde la distancia.
–¿Hay más como nosotros? –preguntó en tono burlón.
Falcone miró a Christakos y dijo:
–¿Como nosotros? ¿A qué se refiere?
–No lo recuerdas, ¿verdad?
No obstante, al ver la expresión de asombro de su hermanastro supo que sí lo recordaba. Y no le gustó la manera en que se tensó por dentro.
–Ella te llevó a mi casa. Tenías unos tres años. Yo casi siete. Ella quería que me fuera con vosotros, pero yo no quise marcharme. No, después de que me abandonara.
–¿Quién eres? –preguntó Falcone.
César esbozó una sonrisa.
–Soy tu hermano mayor. Tu hermanastro. Me llamo César da Silva. He venido a presentar mis respetos a la mujer que me dio la vida... no porque lo mereciera. Sentía curiosidad por ver si había alguien más salido del mismo molde, pero parece que solo estamos nosotros.
–¿Qué diablos es...? –replicó Christakos.
César lo fulminó con la mirada. Sentía cierto remordimiento de conciencia por darles una noticia como esa en un día tan señalado, pero el recuerdo de la soledad que había sentido durante todos esos años y el hecho de saber que aquellos dos hombres no habían sido abandonados, era muy doloroso.
Falcone gesticuló hacia su hermanastro.
–Este es Alexio Christakos... nuestro hermano pequeño.
César sabía perfectamente quiénes eran. Siempre lo había sabido. Sus abuelos se habían asegurado de que él supiera cada detalle de sus vidas.
–Tres hermanos de tres padres distintos... sin embargo, ella no os abandonó.
Dio un paso adelante y Alexio lo imitó. Los dos hombres estaban muy tensos y sus rostros casi se rozaban.
–No he venido aquí para pelearme contigo, hermano –dijo César–. No tengo nada contra vosotros.
–Solo contra nuestra difunta madre, si lo que dices es cierto.
César sonrió con amargura.
–Sí, es cierto... ¡Qué lástima! –César rodeó a Alexio y se dirigió a la tumba.
Se sacó la bolsita de terciopelo del bolsillo y la tiró al hoyo, donde golpeó sobre el ataúd. La bolsita contenía un medallón de plata muy antiguo que representaba la imagen de San Pedro Regalado, el santo patrón de los toreros.
El recuerdo permanecía vívido en su memoria. Su madre vestía un traje negro y llevaba el cabello recogido hacia atrás. Estaba más guapa que nunca y tenía los ojos colorados de llorar. Se quitó el medallón que llevaba colgado y se lo entregó a él, colgándoselo del cuello y ocultándolo bajo su camisa.
–Él te protegerá, César. Porque en estos momentos yo no puedo hacerlo. No te lo quites nunca. Y te prometo que pronto vendré a buscarte –le había dicho después.
Incumplió su promesa y no regresó hasta mucho tiempo después. Y, cuando por fin lo hizo, era demasiado tarde. Él había perdido la esperanza.
César se había quitado el medallón la noche que perdió la esperanza de que su madre regresara. Solo tenía seis años, pero ya había aprendido que nada podría protegerlo, excepto él mismo. Ella merecía recuperar el medallón. Y él no lo había necesitado desde hacía mucho tiempo.
Al cabo de un momento, César se volvió y regresó junto a sus hermanastros, quienes lo miraban con una expresión indescifrable. De haber sido capaz, César habría sonreído al reconocer aquel gesto familiar. De pronto, sintió un intenso dolor en la zona del pecho donde solía encontrarse el corazón, pero como bien sabía y como le habían recordado en numerosas ocasiones sus amantes, él no tenía corazón.
Después de un tenso silencio, César supo que no tenía nada más que decirles a aquellos hombres. Eran unos desconocidos. Y ni siquiera seguía envidiándolos. Se sentía vacío.
Se metió en el coche y le pidió al chófer que arrancara. Aquello había terminado. Se había despedido de su madre, que era mucho más de lo que ella se merecía. Además, si todavía tenía intacto algún pedazo de su alma, quizá pudiera salvarlo.
Capítulo 1
Castillo Da Silva, cerca de Salamanca
César estaba acalorado, sudado, mugriento y tremendamente disgustado. Lo único que deseaba era darse una ducha fría y tomarse una copa. El paseo que se había dado alrededor de su finca montando a su semental favorito no había servido para disipar la nube negra que lo atormentaba desde su regreso, esa misma tarde, de la boda de su hermanastro Alexio en París. Todavía estaba afectado por las escenas de felicidad extrema que había presenciado.
También lo irritaba el hecho de haber cedido ante el impulso de asistir.
Al acercarse a los establos y pensar que su privacidad iba a verse afectada, su humor empeoró. Después del fin de semana comenzaría el rodaje de una película en su finca, y duraría cuatro semanas. Y por si fuera poco, el director, los protagonistas y los productores iban a alojarse en el castillo.
Era consciente de la complicada relación que mantenía con aquel lugar. Unas veces prisión, otras refugio. Lo que estaba claro era que César odiaba que su intimidad se viera invadida de esa manera.
En la entrada había aparcados grandes camiones. La gente se movía de un lado a otro hablando por radiotransmisores y bajo una carpa estaban los vecinos del pueblo cercano que harían de figurantes, probándose el vestuario característico del siglo XIX.
Habían vaciado una de las caballerizas para utilizarla como base de operaciones, el lugar en el que los actores se prepararían cada día y donde comerían los miembros del equipo. Eso era lo que le había explicado a César el ayudante de producción. ¡Como si a él le fuera a interesar!
No obstante, él había fingido interés para no desairar a su amigo Juan Cortez, el alcalde de la cercana Villaporto. Eran amigos desde los diez años, cuando ambos tuvieron que admitir su derrota durante una pelea para no tener que seguir peleándose hasta el amanecer. Y lo habrían hecho, puesto que ambos eran igual de tercos.
–Casi todos los habitantes han sido contratados para algo: alojamiento, hostelería... incluso mi madre está cosiendo la ropa para los figurantes. Hacía años que no la veía tan entusiasmada –había comentado su amigo.
César reconocía que la película suponía una inyección económica para el pueblo. En la prensa era conocido por ser despiadado en sus relaciones de negocios y en las personales, pero César no era completamente insensible, sobre todo si concernía a su comunidad. Aun así, tenía previsto reorganizar su agenda para estar ausente el máximo tiempo posible durante las cuatro semanas siguientes.
Al regresar a su establo privado y ver que estaba vacío, se sintió aliviado. No estaba de humor para hablar con nadie, ni siquiera con el mozo de cuadra. Después de duchar al caballo, César lo metió en su compartimento y cerró la puerta.
Cuando se disponía a marcharse percibió un movimiento y se volvió para mirar.
De pronto, sintió que le costaba respirar y pensar.
En la esquina opuesta del establo había una mujer de pie. César se sintió ligeramente mareado y se preguntó si no sería una aparición.
Iba vestida con un corsé blanco muy ajustado en la cintura que marcaba sus senos redondeados. También llevaba una falda larga y voluminosa que resaltaba la curva de sus caderas femeninas. Tenía la melena rubia y ondulada, y el cabello caía sobre su espalda dejando su rostro despejado.
Era despampanante. Bellísima. No podía ser real. Nadie podía ser tan perfecto.
Casi sin darse cuenta, César se acercó a ella. La mujer no se movió. Simplemente, lo miró. Parecía que al verlo también se había quedado paralizada.
Sus ojos eran grandes y de color azul. Su mirada, penetrante. Era una mujer menuda, y provocaba en él un extraño instinto de protección.
Su rostro era pequeño y ovalado, con pómulos altos y nariz recta. Sus labios carnosos parecían hechos para pecar. Y su tez era del color del alabastro.
Tenía un bello lunar sobre el labio superior y muchísimo atractivo sexual. No podía ser real. Sin embargo, había provocado que César se excitara al verla.
César estiró el brazo para acariciarla, como si quisiera comprobar que no se había vuelto loco. Acercó la mano a su mejilla, con miedo de que pudiera desaparecer si la tocaba. Finalmente, la acarició y ella no desapareció. Era real. Y su piel era suave como la seda.
–Dios –dijo él al fijarse en que ella respiraba de manera acelerada–. Eres real.
–Yo... –dijo ella, y se calló.
César observó sus pequeños dientes blancos y su lengua rosada. Al oír su voz, César sintió que un fuerte deseo lo invadía por dentro.
Le acarició el mentón y llevó la mano hacia su nuca, atrayéndola hacia sí. Tras dudar un instante, ella se acercó. Al sentir el roce de su cuerpo contra el suyo, César no pudo contenerse y la besó en la boca. De pronto, la dulzura y voluptuosidad de sus labios provocó en él un ardiente deseo que superaba a todo lo que había experimentado previamente.
Cuando ella lo agarró por la camisa y separó los labios, César introdujo la lengua en su boca y la abrazó por la cintura.
A pesar de la dulzura del primer momento, el beso se convirtió en apasionado y, cuando ella empezó a juguetear con la lengua, César no pudo evitar que su miembro se pusiera erecto.
Notó que ella respiraba deprisa y se fijó en que su pecho se movía con cada respiración. Incapaz de contenerse, César levantó la mano y la colocó entre sus cuerpos para acariciarle la piel del escote.
Al rozar la curva de uno de sus pechos, su cuerpo reaccionó de tal manera que César se asombró. Se separó de la joven un instante y apoyó la frente sobre la de ella, abrumado por la intensidad de su deseo.
–Por favor... –susurró ella.
César anhelaba poseerla en ese mismo instante. Liberarse, levantarle la falda y penetrarla. Notar sus piernas alrededor del cuerpo.
En cierta manera, César era consciente de que se estaba dejando llevar por un instinto animal que lo impulsaba a saciar su deseo, pero eso no podía detenerlo. Y menos después de que ella se lo hubiera suplicado.
La besó apasionadamente y ella separó los labios y lo besó también.
Mientras le levantaba la falda casi con desesperación, César se sobresaltó al ver que durante un instante un rayo de luz iluminaba el mundo e interrumpía aquel momento embriagador.
Separó su boca de la de ella y levantó la cabeza para ver dos inmensos ojos azules rodeados por negras pestañas.
De pronto oyó un sonido y poco a poco regresó a la realidad. Tuvo que esforzarse para volver la cabeza y apartar la mirada de aquel rostro. De aquellos ojos.
En la puerta de la caballeriza vio a un hombre sujetando una cámara junto al rostro. Se sintió como si le hubieran echado un cubo de agua fría.
César se incorporó y ocultó a la mujer detrás de su cuerpo antes de gritarle al hombre que los fotografiaba:
–¡Lárgate de aquí ahora mismo! –uno de los mozos apareció en la puerta y César le gritó–: Avisa a los de seguridad... ¡y consigue esa cámara!
Sin embargo, el fotógrafo había desaparecido y, aunque el mozo de cuadra salió detrás de él, César se quedó con la sensación de que era demasiado tarde. Él mismo había reaccionado tarde.
Al oír que la chica respiraba de forma acelerada, se volvió.
Y al ver aquellos ojos azules otra vez estuvo a punto de sucumbir una vez más al hechizo.
No obstante, era consciente de la realidad. Aquella mujer no era un fantasma ni una aparición. Era de carne y hueso y había hecho que él perdiera el control por completo. ¿Se había vuelto loco?
–¿Quién diablos eres? –preguntó César en tono acusador.
Lexie Anderson se quedó desconcertada al oír su pregunta. ¿Qué diablos había pasado?
Recordaba que se había alejado de las pruebas de rodaje mientras estaban montando los focos y había entrado en las caballerizas. Le encantaban los caballos, así que había decidido ir a investigar.
Poco después, un hombre había aparecido en el patio montando un semental negro. Se había bajado del caballo y, desde ese momento, Lexie se sintió confusa.
Se había quedado fascinada por su físico y por cómo la ropa de montar marcaba su musculatura. Y eso había sido antes de verle el rostro.
Era muy atractivo. Poderoso. Tenía el cabello rubio y alborotado y una boca sensual rodeada por la barba incipiente que cubría su mentón.
No obstante, habían sido sus ojos los que la habían dejado sin habla. Eran de color verde intenso y resaltaban sobre su piel aceitunada. Inquietantes. Cautivadores.
Y desprendía un aroma masculino. Una mezcla de sudor, almizcle y algo silvestre.
Lexie negó con la cabeza como si así pudiera conseguir que todo aquello desapareciera. Quizá era un sueño, porque lo que acababa de sucederle no tenía precedente. Ella nunca se había dejado besar por un desconocido, ni tampoco había sentido que se moriría si dejaban de besarla.
Recordaba sus manos grandes alrededor de la cintura, y cómo le había levantado la falda provocando que deseara que la acariciara mientras un intenso calor se instalaba en su entrepierna.
Sin embargo, no era el momento de asimilar todo aquello.
–Yo... –se calló un instante–. Soy Lexie Anderson. Trabajo en la película.
Lexie se sonrojó al recordar cómo iba vestida y la sorpresa que se había llevado aquel hombre al verla. Cohibida, se cruzó de brazos un instante, pero se percató de que con el corsé empeoraba las cosas, sobre todo cuando él posó la mirada sobre su escote.
Sintiéndose acorralada, Lexie lo rodeó con piernas temblorosas.
Él se volvió para mirarla y cerró los puños a ambos lados del cuerpo.
–Eres Lexie Anderson... ¿la actriz principal?
Ella asintió.
Él la miró enfadado.
–¿Y cómo has entrado aquí?
–No he visto ninguna señal... Vi los caballos y...
–Está prohibido el paso. Debes marcharte...
La rabia se apoderó de Lexie. Acababa de comportarse de una manera inusual y lo último que necesitaba era escuchar su reprimenda.
–No sabía que no se podía entrar. Si me dices cómo regresar a la base, me marcharé encantada.
–Tuerce a la izquierda. Está al final del camino y a mano derecha.
Lexie se marchó, furiosa por haberse dejado llevar por el primer impulso sexual que había sentido en su vida, al ver a un desconocido que trabajaba en el castillo.
Oyó que el hombre blasfemaba y que le decía:
–Espera. Para.
Lexie se detuvo y se volvió hacia él.
César se acercó y ella dio un paso atrás.
–Era unpaparazzi. Nos ha sacado una foto.
Ella se había olvidado. Su cerebro no funcionaba con normalidad y estaba un poco mareada. El hombre debió de pensar que estaba a punto de desmayarse o algo así, porque la agarró del brazo y la acompañó hasta un montón de heno que había en la entrada para que se sentara.
Ella se soltó y lo miró.
–No hace falta que me ayudes. Estoy bien.
En ese momento entró corriendo el mozo de cuadra.
–¿Y bien? –inquirió César con brusquedad.
Lexie deseaba ponerse en pie y decirle que se metiera con alguien de su tamaño, pero las piernas no le respondían.
–Señor Da Silva...
El mozo comenzó a hablar en español y Lexie observó boquiabierta que, después de que el hombre alto le contestara, el mozo se volvió y se marchó corriendo otra vez.
–¿Eres César da Silva? –preguntó Lexie asombrada.
–Sí.
Él no parecía entusiasmado con la idea de que lo hubiera descubierto. ¡Ella había pensado que era un empleado! No lo había reconocido porque se trataba de un hombre que intentaba mantener el anonimato. Y nunca se había imaginado que César da Silva fuese un hombre tan joven y atractivo.
Al pensar en que momentos antes había estado entre sus brazos suplicándole, se avergonzó de sí misma.
«Oh, cielos», pensó, y se puso en pie. Tenía que salir de allí.
–¿Dónde crees que vas?
Lexie lo miró con las manos en las caderas.
–Acabas de decirme que me vaya, ¿no? Pues me voy –se dirigió hacia la entrada.
–Espera.
Lexie se detuvo y suspiró antes de darse la vuelta.
–¿Y ahora qué? –preguntó arqueando una ceja.
–El fotógrafo se ha marchado. Mi empleado ha dicho que vio cómo se metía en un coche antes de que avisáramos al equipo de seguridad. Supongo que en estos momentos estará enviando nuestras fotos a numerosas agencias de todo el mundo.
Lexie sintió náuseas al pensar que volvería a ser noticia en los periódicos. Y aparecería con César da Silva, uno de los millonarios más huraños del mundo. La noticia causaría furor y era lo último que ella necesitaba.
Se mordió el labio inferior y dijo:
–No es nada bueno.
–No –admitió Da Silva–. No me apetece ser el centro de una noticia sensacionalista.
–A mí tampoco –contestó ella, señalándolo con el dedo–. Y me besaste tú.
–No me lo impediste –replicó él–. De todos modos, ¿qué estabas haciendo aquí?
Lexie resopló. No, no se lo había impedido. Al contrario, se había dejado llevar por una pasión desatada.
–Ya te lo he dicho. Vi los establos y entré para ver los caballos... Estábamos haciendo las pruebas de vestuario y mientras colocaban los focos... –de pronto, se sobresaltó–. ¡Las pruebas de rodaje! Tengo que regresar... estarán buscándome.
Cuando se disponía a marcharse, César la agarró del brazo. Ella se volvió y, al ver que los ojos verdes de César resplandecían como una piedra preciosa y sentir el calor que desprendía su cuerpo sobre el brazo, apretó los dientes.
–Esto no ha terminado...
En ese momento apareció una ayudante de producción.
–Lexie, ¡estás aquí! Te hemos buscado por todas partes. Está todo preparado para grabar.
Lexie se liberó de César y se alegró de que los hubieran interrumpido. Necesitaba escapar de su presencia para intentar asimilar lo que había sucedido.
Lexie siguió a la ayudante de producción y oyó que decía por el walkie-talkie:
–La he encontrado. Vamos para allá...
La cabeza le daba vueltas. Se sentía como si toda su vida hubiese cambiado de forma sustancial.
Había permitido que ese desconocido la besara, sin dudarlo un instante. Y no solo que la besara... que la devorara. Y ella también lo había besado.
Aún podía sentir la oleada de deseo recorriendo su cuerpo. Era imposible ignorarla.
Era una locura, pero se había sentido protegida cuando él se había colocado delante de ella al ver al paparazzi. Lexie no estaba acostumbrada a sentirse vulnerable o a necesitar protección. Llevaba tanto tiempo valiéndose por sí misma que no solían pillarla desprevenida.
«El fotógrafo», pensó, y sintió náuseas otra vez.
El recuerdo de los titulares sensacionalistas y las fotos invadió su mente, pero antes de obsesionarse con él ya habían entrado en la zona de rodaje y todo el mundo se volvió para mirarla.
El cámara la llamó con un gesto:
–Lexie, colócate en tu puesto, por favor.