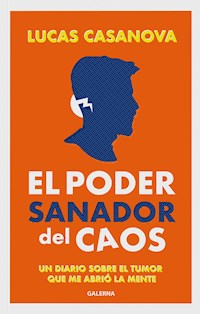
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
En la década de los ochenta Lucas Casanova comenzó a escribir un diario personal para ayudarse a poder transitar una noticia paralizante: el diagnóstico de un tumor cerebral. Lo que comenzó siendo el registro escrito y cotidiano del dolor, la angustia y la incertidumbre, fue convirtiéndose, a medida que los efectos de la enfermedad se hacían notar, en grabaciones espontáneas para acompañar y acompañarse. Producto de aquellas páginas escritas y de las desgrabaciones y anotaciones del autor, nace El poder sanador del caos, un libro que, detrás de su apariencia de diario, es la expresión viva y honesta de una transformación mediante la adversidad. Si recordar es volver a pasar por el corazón, co-recordar es "recordar con otro". Y este es el sentido de estas páginas: trascender las circunstancias particulares de la historia para ofrecer a cada lector la oportunidad de convertir su propio caos en una vivencia poderosa de aceptación y paz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL PODER SANADOR DEL CAOS
LUCAS CASANOVA
EL PODER SANADOR DEL CAOS
UN DIARIO SOBRE EL TUMOR QUE ME ABRIÓ LA MENTE
Casanova, Lucas
El poder sanador del caos / Lucas Casanova. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-950-556-861-1
1. Superación Personal. I. Título.
CDD 158.1
© 2022, Lucas Casanova
© 2022, RCP S.A.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
Primera edición en formato digital: abril de 2022
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
ISBN 978-950-556-861-1
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Diseño de tapa: Mónica Vigo
Primera edición en formato digital: abril de 2022
Para Andreas, que conoció a un tal Lucas,
se casó con otro y ahora vive con el que escribió este libro.
Sin él, no existiría este Lucas o este libro.
“La herida es el lugar por donde entra la luz.”
RUMI
“En una época
solo la certeza me daba
alegría. Imagínense…
la certeza, una cosa muerta.”
LOUISE GLÜCK
PRÓLOGO
EL PODER SANADOR DEL CAOS es un formidable libro que aúna en sí reflexiones profundas sobre la existencia, el camino personal de su autor para estar en el mundo tal cual es, una gran humildad y un claro deseo de servicio para con todos los seres.
Cómo dice Lucas, “ ...tuve que enfrentarme con la realidad de que no hay recetas perfectas”, para la vida o todas las cosas. Este es un libro valiente, escrito por un hombre luminoso y valiente.
Es el relato de quien admiro, que habiendo caído cien veces, se ha incorporado ciento y una vez. Puede ser leído (cómo todo libro exegético) de varias maneras. Como el relato de la vida de su autor, desde su infancia hasta su presente. Como un libro de viajes con aproximaciones sucesivas en búsqueda de su paz interior. Como una guía para sus lectores para hacer su propio camino. O como un texto para no extraviarse en este universo caótico y doliente; entre muchas otras posibilidades.
Escrito en primera persona, eludiendo el texto egótico y la pontificación, sus palabras nos llevan de ida y vuelta de un modo amoroso y seguro como el hilo de Ariadna. Podemos sentir con el autor, ser el autor y ver las cosas desde la perspectiva del autor.
No es fácil ni común acceder a un libro así.
Con excelente prosa, originado en diarios y escritos personales realizados durante años, es un registro vital que apasiona y se deja leer.
La siguiente frase no es mía: “El que toca este libro, toca a un hombre”. Ese hombre es Lucas Casanova, inteligente, sensible, bondadoso, leal, honesto, afectivo. Un espíritu renacentista. Nada le es ajeno. Su presencia en esta Tierra es una bendición para nosotros. Y su libro es un regalo que apreciarán las mujeres, los hombres, las personas de todo género y que llevará gran contento a los Bodhisatvas y a los Budas de las Diez Direcciones.
El poder sanador del caos viene, en primera voz, a decirnos que nada está bajo control y que esa incertidumbre es gozosa, si se abandona toda autoconmiseración y enojo.
Ahora es su turno de disfrutar este ejemplar que tiene frente a sí. Hágalo.
Nihil Obstat
Jorge Rovner
Febrero 2022, Buenos Aires
QUIERO QUE TENGAS UN TUMOR CEREBRAL CONMIGO
TODOS VIVIMOS momentos en los que creemos que todo se desmorona. Y este libro da cuenta de ello. Esta es la historia de cómo la vida que construí pasó a dejar de tener sentido, orden y forma. Esta es mi lección maestra.
Las historias que nos cuentan nos permiten entrar a mundos a los que no tendríamos acceso o a los que no quisiéramos ingresar nunca. Por eso, quisiera que nunca tengas que ingresar al mundo de mi historia, pero a la vez también deseo que puedas aprender el camino que se dibuja delante de uno cuando le toca atravesar estas experiencias.
Por eso, quiero que tengas un tumor cerebral conmigo. Sí, aunque suene extraño, porque finalmente lo que quiero es que puedas, a través de lo que cuento, aprender la lección que aprendí con él.
Durante más de una década, guiado por la sabiduría budista, me dediqué a enseñar a mis consultantes a no identificarse con aquello que creen que son, a amar lo que surge en cada momento, a soltar las expectativas, a despedirse amorosamente del orden y abrazar el caos y la impermanencia.
Sin embargo, siento que sólo después de haber vivido la experiencia que te voy a contar, hoy puedo explicarlo desde otro lugar, sin hablar de términos en sánscrito o en pali, simplemente relatando cómo lo viví. Por eso te invito a que tengas un tumor cerebral: para recorrer juntos las páginas que siguen.
LUCAS CASANOVA
OSLO, ENERO DE 2022
ACERCA DEL PODER SANADOR DEL CAOS
ESTE LIBRO SURGIÓ a partir de mi diario, un registro sobre lo que atravesé gracias a mi tumor. La mayor parte de los textos son desgrabaciones y anotaciones que fui registrando a medida que todo iba sucediendo.
En 1998 comencé a escribir una especie de diario personal. Sin embargo, cuando en 2009 mi letra empezó a volverse perezosa y me costaba entender lo que escribía, opté por empezar grabarme con el teléfono celular. Hoy me doy cuenta de que aquello no se debía a mi falta de destreza para escribir a mano de forma sostenida, sino que ya era la expresión del lento y persistente deterioro motor que el tumor venía causándome durante los últimos años.
Pero esto no solo es una crónica, sino también la recopilación de mis descubrimientos durante la transcripción de esas conversaciones conmigo mismo.
Todo lo que cuento sucedió tal cual, al menos para mí. Cuando el cerebro está afectado, es difícil discernir entre lo que vemos y lo que realmente es. Este relato es fiel a lo que sentí en cada momento. Algunas fechas, nombres o lugares fueron cambiados para proteger la intimidad de las personas que fueron parte en esta historia.
Si “recordar” es volver a pasar por el corazón, co-recordar es “recordar con otro”. Y menciono esto porque Andreas, mi marido, fue quien me ayudó con su memoria a recordar y sostener todo aquello que mi cabeza no pudo retener y que tampoco pude grabar en las notas de voz de mi teléfono.
Aunque no fue en absoluto fácil escribir este libro, tuvo un efecto doblemente sanador para mí: pude observar en perspectiva lo que sucedió durante ese año en el que cambió mi vida por completo, y también comprobar que las herramientas del yoga y del budismo, que enseño a personas que atraviesan situaciones transformadoras, son realmente útiles y necesarias.
Cada tanto en esta historia, te dedico unas palabras en forma directa y personal, como lo hago con mis consultantes y alumnos. Espero de corazón que te acompañen.
Sé que en este momento alguien ahí afuera está viendo su vida desarmarse por completo. Por eso, deseo que El poder sanador del caos sea una oportunidad de transformación mediante la adversidad.
AMAR EL ORDEN
EN ALGÚN MOMENTO DE 2001
DESDE CHICO siempre tuve curiosidad por la forma en que funciona la mente humana. Me crié con mis abuelos y bisabuelos, y para mí era notoria la cantidad de achaques y complicaciones de salud que tenía cada uno de ellos, y cómo se sentían con respecto a sí mismos. ¿Era que los más amargos tenían dificultades para caminar y tenían mucho dolor justamente porque eran más amargos?, ¿o eso era una consecuencia del dolor que parecía acompañarlos siempre?
Esas preguntas de la infancia siempre terminan condicionando la manera en la que construimos nuestra vida adulta. Quizá por eso me dediqué a comprender los mecanismos de la enfermedad y la salud, especialmente sobre cómo factores como la genética, el ambiente y el procesamiento del pensamiento pueden hacer que las personas se enfermen o puedan curarse a sí mismas. Siempre tuve curiosidad por comprender por qué algunas personas superaron ciertos desafíos en la vida y por qué algunos se sintieron tan sobrepasados por ellos, hasta el punto de no recuperarse nunca por completo. Estas cosas que alteran nuestra vida, como la enfermedad, el desamor, la vida en prisión, las pérdidas o la guerra, crearon caos y fueron realmente catalizadores del cambio para algunos individuos muy resilientes. Quería saber “qué” había detrás de eso. Así fue que me convertí en un “especialista en caos”.
En realidad, me volví un experto en tratar de evitar el caos. Desde mi adolescencia el orden era para mí una forma de ordenar la realidad: desde las etiquetas de latas, frascos y botellas en la heladera (todas hacia delante, bien legibles), hasta el orden de mis libros por tema, autor y fecha de publicación en los estantes de la biblioteca. Durante muchos años sufrí de trastorno obsesivo-compulsivo. Mi misión era hacer todo predecible. Creía que, si conseguía someter todo lo que pasaba a mi alrededor, iba a poder decidir sobre el resultado. ¡Y mi motor era el miedo a que el desorden me tragara y me hiciera desaparecer!
Hasta los 16 años, compartí mi habitación con uno de mis hermanos, a quien adoro y admiro por su fuerza y lealtad. Nosotros cuatro, porque somos cuatro varones, somos para mí como “Los 4 Fantásticos”: yo soy “el hombre elástico”, adaptándome a toda situación posible; mi hermano que me sigue en edad es “la Mole”, con fuerza, empuje y determinación; y los mellizos son: uno, todo pasión y fuego, el otro tiene el poder de hacerse invisible a voluntad.
“La Mole”, con quien compartía habitación, era como la mayoría de los chicos, a los que no les preocupa el desorden, lo que implicaba un gran esfuerzo para poder caminar en su habitación sin pisar algo. Mi caso era más llamativo, porque no toleraba tener nada fuera de lugar. No alcanzaba con mi habitación. Me dedicaba a ordenar la casa completa empezando por el comedor con la mesa principal, que siempre estaba cubierta de libros y ropa recién lavada en parvas. La entropía me desarmaba, me hacía sentir un hueco en el estómago y la necesidad de saltar a la acción y remediar de algún modo la ausencia de orden. Por entonces, no debía tener más de diez años.
Esa urgencia se convirtió en determinación con el tiempo, y pude, de muchas maneras, usarla para avanzar en la vida. Me transformé en una especie de analista de sistemas amateur. Todo necesitaba ser estudiado y calculado. Varias veces. Pros y contras. Tanto fue así, que lo transformé en una profesión.
Y aunque no fuera una persona espontánea (bueno, en realidad tenía una complicación, podía llegar a bloquearme durante horas) transformé eso en una especie de talento: ayudar a la gente a recobrar el orden en sus vidas. Yo era de esos que te sacudía el polvo, te acomodaba la ropa y te daba una palmada en la espalda, después de que la vida te arrastrara por el camino de la amargura. TU orden era MI orden. Tal vez eso fuera solamente una excusa para poder intervenir en el desorden de los otros de manera lícita.
Además, mis padres son ambos ingenieros, por eso yo escuché hablar de “las leyes de la termodinámica” tanto como de “Caperucita roja”. Quizá mi obsesión con el orden o los sistemas cerrados y abiertos no sea sólo mía. Aunque la lucha de ellos contra la entropía ha sido bastante diferente.
Chogyam Trungpa Rimpoché, un gran maestro budista tibetano, solía decir: “El caos, siempre debe considerarse una excelente buena noticia”. Recuerdo haber leído esta cita por primera vez hace unos veinte años en un libro de Pema Chödrön, y haber pensado que el budismo seguramente tenía un sentido del humor que yo era incapaz de comprender.
A mí me gustaba que las cosas fueran previsibles, que se pudieran pronosticar: desde el clima hasta los estados de ánimo. Realmente despreciaba la aleatoriedad: el caos era mi enemigo, para mí la vida sin orden era un fracaso. Como afirmaba mi abuela María cuando hablaba con las vecinas en la puerta de su casa tomando el fresco: “Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes”.
MI PRIMERA EXPERIENCIA ESPIRITUAL
MAYO DE 2002
MI PRIMERA EXPERIENCIA espiritual la tuve cantando en un coro. No fue en una iglesia. Bueno…, sí, fue en una iglesia, pero no fue en una misa. Estaba parado en medio de un grupo de unas treinta personas, todos teníamos un objetivo común, nos preparamos leyendo y estudiando, compartimos y discutimos sobre la mejor forma de hacer eso juntos. Una creación colectiva. Nadie estaba por encima del otro, todos íbamos a la par, respetando el lugar de cada uno. Yo no tenía la obligación de saber más que nadie, solo de estar disponible y poner lo mejor de mí todas las veces que hiciera falta. Todos estábamos allí por el bien mayor.
Aquello fue sentirme parte de algo más grande, darme cuenta de que el todo avanzaba no necesariamente gracias a mí, y, no obstante, sí conmigo. Llegaba a los ensayos con un traje que cada vez me quedaba más grande, después de trabajar diez o doce horas por día, muchas veces sin haber comido. Tenía veintiocho años y con un metro setenta y seis de altura pesaba cincuenta y ocho kilos.
Dejaba mi personaje de director comercial y me transformaba en parte de la cuerda de los bajos, de los que cantan las notas más graves. En esa iglesia, cantando las “Vísperas” de Rachmaninoff en ruso, tuve mi primera experiencia de sentirme parte del todo. Esa experiencia no provino ni de la meditación ni del yoga, que además, todavía, ni siquiera sabía de qué trataban.
Nunca supe leer música cabalmente, sólo lo básico, y con un oído que me permitía copiar lo que escuchaba si tenía las partes grabadas o si había compañeros de cuerda que me ayudaran llevando la delantera. Eso hacía que estuviese algunos cuartos de compás atrasado a veces. Y al director, que era extremadamente detallista, eso lo sacaba de quicio, no porque desafinara, sino porque parecía transitar en otra dimensión del tiempo: ligeramente detrás, pero no tanto como para parecer un eco de los otros seis que cantaban mi misma parte.
A pesar de la exigencia de mi trabajo, aprendía unas cuarenta piezas al año, grababa los conciertos y los escuchaba a repetición. Lo bueno era que no necesitaba tener los ojos clavados en la partitura, eso no me decía nada. Mucho más interesante era para mí escuchar a mis compañeros, todas esas voces creando un sonido polifónico, contando una historia, llenando el espacio con esa vibración poderosa.
En una gira en Italia, llegamos a Milán y nos fuimos a visitar el Duomo como turistas. Teníamos planificado cantar allí. Sin embargo, una reforma reciente del papa Benedicto XVI había cancelado todas las actividades seculares en los lugares de culto. En un verdadero acto de terrorismo cultural, entramos haciendo la cola entre cientos de personas y nos diseminamos entre la multitud en toda la catedral. Al sonido de la armónica del director, cantamos a seis voces Signore delle cime de Bepi de Marzi. Los guardie di sicurezza corrían de un lado al otro intentando silenciarnos y, cuando conseguían alcanzarnos en medio de la multitud, nos callábamos mientras los otros sostenían la melodía. Cuando terminamos, la gente del público se había sumado (es una canción muy popular en Italia) y aplaudían entusiasmados y lagrimeando. La música nunca debería haberse ido de esos espacios.
Tardé muchísimos años en volver a encontrar algo semejante a la experiencia que tuve con la música. Y cuando quise explicarle a alguien lo que se siente estar conectado al mundo entero, no se me ocurrió mejor idea que esta: cantar en un coro, esa es para mí la sensación de ser parte de algo mayor.
MI VIDA NORMAL
SEPTIEMBRE DE 2002
DESDE MIS DIEZ AÑOS, estuve en contra de la explotación minera y de la contaminación de los ríos. Mi madre tuvo que contentarse con un tapado de piel sintética cuando entré en huelga de hambre el día que llegó a casa con un saco de chinchillas que le llegaba por debajo de la rodilla.
No sé de dónde me vendría esa conciencia ecológica, quizá de leer la revista Selecciones, que era una costumbre heredada de mi abuelo Martín. Lo cierto es que desde que estaba en quinto grado ya militaba en contra de fumar y el cáncer de pulmón. Bueno, eso venía de la mano de los hábitos de mi madre, a la que no quería perder antes de tiempo, después de leer esas estadísticas sobre la cantidad de años que el cigarrillo te quita. Criado por estos dos ingenieros, uno industrial y la otra química, en mi casa las reglas lo eran todo: disciplina, orden, perfeccionismo. La vida era sacrificio y la felicidad siempre era algo elusivo.
Viví hasta mis treinta años con la sensación de estar aprendiendo a caminar sobre una cuerda floja, tratando de no pintar fuera de los bordes, de ser lo más previsible posible y de esconder todo aquello que me hiciera diferente. Toda esa presión no hizo otra cosa que acumularse.
Sonreía únicamente con los labios. Mis ojos iban más allá, siempre cuestionando todo y previendo el siguiente peligro.
Mi salud empezó a desgastarse, así que con los años me convertí en vegetariano de forma estricta, aprendí a gestionar mi estrés con la meditación diaria, dos veces al día, y llegué al yoga de la mano de mi ansiedad más corrosiva.
Sí, yo elegí la “vida sana” porque los otros hábitos no me habían dado resultado. No cambié la manera de hacer las cosas porque el nuevo modo fuese mejor, sino porque el anterior falló de manera estrepitosa.
Durante muchos años trabajé en el mundo corporativo, creyendo que tenía una carrera exitosa. Aunque era director comercial en una compañía de tecnología, con más de quinientas personas a cargo, con un sueldo que hoy me daría vergüenza pronunciar en voz alta, mi vida estaba completamente vacía. Lo único que me estimulaba era pensar en la fecha de estreno de alguna película que me había interesado o en cuándo llegaría el paquete con los libros que había comprado en el exterior.
Por supuesto que me preocupaba ser buena persona. Considero que eso siempre fue importante para mí. Así y todo, le tenía mucho miedo a ser feliz: suponía que una “ley universal de compensación” vendría a quitarme lo obtenido, o a hacerme atravesar alguna desgracia para contrarrestar los momentos más alegres.
No tengo pena ni reniego de quién fui entonces, aunque puedo ver que mi motor era el miedo. Miedo a que algo saliera mal, a que alguien me descubriera cometiendo un error, a tomar elecciones equivocadas, a perderme cosas valiosas, a ser rechazado, a no ser suficiente, a quedarme solo, a no tener una vida suficientemente interesante.
Cuando comencé a escribir este libro, fui veinte años hacia atrás, a cuadernos que tenía de 1998 y aún más antiguos. Tomaba notas sobre mis propios escritos, y lo único que podía rescatar era eso: la constante sensación de miedo. Escribía con temor a que alguien pudiera leer estas confesiones alguna vez, se notaba en el lenguaje en clave, en las tachaduras y en los nombres inventados alrededor de lo que escribía. Debo confesar que ese estado de alarma era justificado: a lo largo de los años varias personas usaron los contenidos de esos cuadernos para intentar hacerme daño, sabiendo lo desesperado que estaba por controlarlo todo. Así fue como empecé a cuidarme, de todo y de todos, viviendo una vida ordenada, previsible y correcta, tratando de volverme invisible a la mirada ajena, escondiendo todo lo posible en la sombra.
Y de esta forma fue hasta que cumplí treinta y un años, hasta que una noche, preparando el lanzamiento de servicios de internet de banda ancha en la compañía en la que trabajaba, la cama empezó a devorarme. Esto no es, o no era para mí, una manera de decir. La cama parecía cerrarse sobre mí, como si el colchón fuera a doblarse en dos para tragarme como una planta carnívora. Quedarme dormido parecía una amenaza, y me hacía un café, me sentaba en el sillón a leer un libro de ficción, y esperaba que empezara a amanecer. Y allí me rendía al sueño. Me despertaba en un completo sobresalto, como si me estuviera olvidando de algo de importancia vital, con el corazón en la garganta y mareado. Y en ese estado me iba a la oficina, a la que llegaba tarde, y volvía doce horas después en el último subte del día hacia mi departamento.
Mi pareja, que trabajaba en el área de sistemas de un banco, no entendía qué me pasaba, y teníamos una comunicación un poco extraña donde jamás hablábamos de lo que era relevante para ninguno de los dos. Mientras él se atoraba con comida, yo me dedicaba a comprar por internet un montón de cosas que no necesitaba. Cuando una noche me pidió que durmiera en la cama y de noche, y me preguntó si me era posible, me di cuenta de que la cosa era seria. Hice el intento, pero desperté sentado contra la mesa de luz, en el suelo, con la cabeza apoyada en la cama y la almohada entre las piernas. Me subí a la cama sin hacer ruido, y así dormí varias noches, metiéndome bajo el edredón unos minutos antes de que sonara el despertador.
En los primeros años del 2000, la presión en las empresas de tecnología era enorme. Veníamos de la caída de las torres gemelas y de la crisis de 2001 en Argentina. Como yo no tenía ganas ni intención de profundizar en las causas de mi ansiedad, me quedé con eso, que era socialmente aceptado.
En la empresa me mandaron a un médico laboral, que me dio una licencia psiquiátrica, lo que significó el fin de mi carrera corporativa. No fue inmediato, ni tampoco fui la primera persona en la compañía en necesitar ayuda psicológica para aguantar la presión del negocio. Como era frecuente entonces, me recetaron benzodiacepinas, unos ansiolíticos bastante adictivos que destruyeron mi posibilidad de reaccionar emocionalmente a las cosas que pasaban a mi alrededor. De ese modo pude volver a trabajar más o menos rápidamente, tomando decisiones de manera más expeditiva y fría, sin preocuparme por las consecuencias. Me volví eficiente.
Creo que dejé las pastillas a las dos semanas, cuando empecé a darme cuenta de que el nivel de enojo no bajaba, sino que aún era peor, y que era capaz de pronunciar las más completas barbaridades sin siquiera pensar en las consecuencias. Cuando le conté al médico que me atendía en la obra social, me dijo que si dejaba las pastillas dábamos el tratamiento por terminado y que no podría ayudarme.
Así que volví a las taquicardias, al miedo a quedarme solo y a cometer alguna locura. En la compañía me llamaron para una reunión con el director en Brasil, junto con la cabeza del área de recursos rumanos. Y mi jefe, que temía que contase las cosas que sucedían en ese infierno de traje y corbata, se sumó sin aviso a esa charla, para asegurarse de no quedar expuesto. Con obediencia y miedo, callé, y a mi vuelta a Buenos Aires volví a pedir más días de licencia. Mi sombra comenzó a hacerse cada vez más larga y densa, me tragué todas las emociones que me fue posible.
Mientras acompañaba a un amigo en su mudanza, cambiando lámparas y desarmando cajas, me encontré con mi primera clase de yoga. Estábamos acomodando cosas y me dijo que se tenía que ir a una clase, pero que no quería dejarme a solas, quería que lo acompañara. La idea me parecía principalmente ridícula, no podía imaginarme ni quieto ni sentado durante noventa minutos. De todos modos, acepté, porque no quería quedarme solo, y a partir de allí encontré en el mat(1) todo lo que no había encontrado en ningún otro lugar.
Así, por cuidarme, por miedo a caer en una ansiedad paralizante, por miedo a no poder controlar mi mente o lo que sentía, entré en el camino del yoga y la meditación. Esos pensamientos intrusivos, que me tomaban por asalto en cualquier momento o circunstancia, o la sensación de peligro inminente como si mi vida estuviese en riesgo a cada instante, desaparecían a los pocos minutos de comenzar una clase de yoga o meditación.
Me hubiese encantado decir que fue porque lo amaba o porque siempre estuvo en mí, pero vamos a contar las cosas como fueron: lo que me llevó al yoga fue simplemente el miedo a quedarme a solas con mis pensamientos.
1. De esta forma se llama a la esterilla o alfombra, generalmente de goma o caucho, que se usa para practicar yoga y evitar que las manos o los pies se deslicen en el suelo al moverse.
INSATISFACCIÓN
OCTUBRE DE 2002
HACÍA POCO HABÍA EMPEZADO A LEER sobre budismo, después de haberme devorado el libro de Herman Hesse sobre la supuesta vida de Siddhartha Gautama.
Claro que los textos de filosofía y ética no son una novela, pero eso lo descubrí quemándome la cabeza para comprender algo que parecía muchas veces escrito para no ser comprendido.
Se dice que lo entendimos todo mal, que, en el pali, que es la lengua que el Buda histórico hablaba, dukkha significa insatisfacción y no sufrimiento. Para mí tenía mucho sentido, nada me venía realmente bien, nada me hacía sentir realmente contento, contenido. Sentía que siempre faltaba algo, que nunca llegaba, que siempre podría ser mejor de lo que era. Lo peor de todo, quizá, era la vergüenza que sentía de expresar esto mismo llevando una vida privilegiada. ¿Estaría haciendo algo mal?
Cuando el Buda hablaba de “cesar el sufrimiento” tenía mucha lógica para mí que se refiriese a esta sensación constante de no saber qué hacer, de querer más, de sentirse poco. Las veces que llevé a terapia mi trastorno obsesivo-compulsivo, Osvaldo, el psicoanalista que me atendía, me decía que controlar los procesos no me haría ni más feliz ni más seguro. Hablaba de neurosis, de la madre narcisista y del padre ausente, pero todo ese drama austríaco me parecía extraño y no terminaba de llegarme al corazón, donde parecían iniciarse y terminar todas las búsquedas.
Se me confundía la aceptación con la mediocridad, la imperfección con la posibilidad de amar quienes somos en cada momento. ¿No era acaso bueno querer superarse y ser mejor persona? El problema, claro, era que no podía amar por completo nada de lo que hacía, y mucho menos a mí mismo. Para mí el sufrimiento se remediaba pensando en hacer lo que podía con lo que tenía, amarme en ese proceso, y reconocerme insatisfecho… siempre queriendo más. Y no pude entender que no se trataba de eso hasta que no fui capaz de amarme.
YO NO VOY A ENFERMARME
NOVIEMBRE DE 2002
MI PADRE, que no solía compartir mucho de su vida privada con nosotros, siempre que no se tratara de un torneo de tenis de mesa ganado o de una victoria profesional con los sistemas de robótica que desarrollaba; una mañana me llamó para contarme que algunos análisis no le habían dado bien y que tenía que someterse a una biopsia.
Dos semanas más tarde, con los resultados en la mano, empezó a hacer chistes sobre la eficacia de la medicina: no se le ocurría otra forma de romper el silencio con respecto a su salud de hierro, y contarles a sus hijos que tenía cáncer.
Lo primero que se me cruzó preguntarle era cómo había permitido que algo así le pasara: lo operaron de cáncer de piel una cantidad innumerable de veces en la vida, hasta que dejamos de contarlas, pero ahora era cáncer de próstata, y a los cincuenta y cinco años. Suponía que a él la negación le resultaba aún más difícil que a nosotros. Siempre me pregunté cómo alguien que había jugado al tenis de mesa durante toda su vida, que había sido siempre un deportista al cual jamás había visto enfermo excepto, creo yo, una sola vez y de conjuntivitis…, alguien como él no podía enfermarse de cáncer, ¿no?
Por entonces yo trabajaba catorce horas por día, dormía cuatro o cinco horas por noche, tomaba litros y litros de café, y todo lo que comía era procesado. Nunca había hecho ejercicio físico, era malísimo con mi cuerpo, y todo me daba miedo. Si un roble como mi padre podía pudrirse por dentro, entonces yo estaba completamente condenado a la muerte pronta y segura.
Fue un llamado de alerta, y además me daba cuenta de que mis emociones estaban muy atadas a mi estilo de vida. Por suerte, el sistema corporativo acabó por echarme y terminé enfrentado a la posibilidad de cambiar la vida que había llevado hasta ese momento. ¿Por qué no intentar hacer las cosas un poco mejor conmigo? No fue un comienzo amoroso, fue estricto y de un día para el otro. Vacié alacenas, armé horarios, menús y actividades. Dejé de comer carne de todo tipo, apenas si consumía huevos, y transformé todo en sopas, guisos, ajustándome a una rigurosa comida ayurvédica. Uno de mis hermanos y yo nos hicimos vegetarianos desde ese diagnóstico, buscando garantía de una salud perfecta.
Pretendía asegurarme de que no iba a enfermar. Leí El estudio de China y me volví casi vegano, aunque nunca pude dejar del todo de comer huevos. Prediqué la alimentación consciente como si fuera un religioso misionero, yendo hasta a cumpleaños con un envase plástico con mi comida, con lo suficiente como para convidar a otros por supuesto. Nada de alcohol ni tabaco, y muy poco sol. Empecé a meditar todas las mañanas veinte minutos y volví a terapia. El yoga y la dieta sana serían la forma de evitar que una enfermedad tan cruel acortara mi vida.
Catorce años más tarde, tuve que enfrentarme con la realidad de que no hay recetas perfectas.
AHSRAM
17 DE NOVIEMBRE DE 2009
¿ALGUNA VEZ HABÍAS ESCUCHADO la palabra ahsram? Creo que nunca había escuchado esa palabra antes. Así de ignorante era acerca de todo lo que tenía que ver con la vida espiritual. Vivía en Madrid y quería continuar los estudios que venía haciendo en psicoterapia. A pesar de haber terminado la carrera hacía poco, sentía una cercanía mayor con lo que advertía en la psicología del Yoga que con Freud y Lacan.
En una clase, tomando un aromático chai después de la práctica de yoga una profesora contó que iría a Londres un par de semanas para estudiar los fundamentos de la psicología del Yoga. Mientras la escuchaba, sentía las ganas de estar allí, alejado de todo por dos semanas, con algo para hacer todo el día… ¿a salvo de mi propia cabeza, quizá?
En la conversación con Lakshmi, mi profesora de los martes, supe que un ashram es un centro de meditación y enseñanza hinduista, tanto cultural como religioso. Es un sitio donde maestros y alumnos conviven y practican juntos. Es lo más parecido a un monasterio que una persona laica puede conocer en el mundo del yoga. Había algo de evasión pícara en esto de alejarme del mundo, me resultaba casi un alivio escuchar a mi profesora contar sobre este tipo de experiencias.
Con la obsesión de nunca saber suficiente acerca de nada, había elegido Psicología como segunda carrera, más por aprender que para usarla en la clínica. A pesar de todo, me sentía un poco frustrado con cómo resultaba esto de “atacar la mente desde la mente” en la consulta, cuando en realidad ese modelo no me había servido a mí mismo para avanzar demasiado.
A pesar de ser un tema que me apasionó siempre, esto de entender la razón de las cosas, del comportamiento humano, de cómo funciona nuestra mente, avanzaba en la carrera a los tumbos, siempre pendiendo de un hilo. En las charlas con mi tutor, estuve a punto de tirar la toalla en muchas ocasiones, pensando en abandonar los estudios. Mis ataques de pánico parecían controlados o más espaciados desde que había empezado a practicar yoga, aunque sin desaparecer por completo. Y aun cuando la meditación me parecía atractiva como resultado, no tenía paciencia alguna para sentarme a observar mi mente. Con el tiempo entendí que el problema era lo poco que me gustaba ese lugar: detestaba estar a solas con mis pensamientos.
Mi mente era mi principal demonio, la que saboteaba todos mis planes, distrayéndome de lo importante, corriendo detrás de todas las urgencias. Y créeme que encontraba urgencias para distraerme a diario. Mi vida en España se había vuelto muy intensa. Yo había supuesto que el problema había sido mi trabajo, de modo que cuando dejé Argentina también abandoné el mundo corporativo. En Madrid me dedicaba a la cooperación en una organización que trabajaba con asuntos de derechos humanos. Había dejado el traje de tres piezas para ir a la oficina en bermudas y crocs. Además de eso, no parecía haber cambiado mucho más. Necesitaba estar ocupado todo el tiempo, y cuando tenía tiempo libre, mi cabeza empezaba a ir a sitios oscuros. La idea de estar en un centro de retiro estudiando psicología de oriente y practicando yoga, comiendo de manera saludable, parecía una buena estrategia para hacer foco.
Y huir, claro. Salir de esa trampa mental, con la ilusión de que un lavado de cerebro me dejara en estado de nirvana constante y pudiese abandonar esos oscuros callejones internos. Un par de semanas fuera de mi vida en España, vistiendo pantalones de algodón blanco, sin hablar de mí o de mi pasado, sin hacer referencia a mi trabajo, mi pareja o a esos estados depresivos que solían asaltarme, parecía una buena idea. Sí, la depresión y la ansiedad pueden aparecer juntas, no es mala suerte, son solo síntomas de algo más profundo. El estrés que me causaba todo esto estaba haciendo que mis ataques de pánico, que hacía más de un lustro que se habían hecho esporádicos y leves, retornaran con más fuerza. Me rehusaba a retomar la medicación. Quería hacer este último intento antes de regresar a las pastillas.
En medio de una tristeza profunda, tratando de encontrar de nuevo el botón para detener la mente, hice un bolso pequeño con un par de mudas de ropa y un tigre de peluche gigantesco (2) y me fui al sur de Londres. Sí, un tigre de ochenta centímetros de alto. Un hombre de más de treinta años, con ansiedad creciente y una depresión que lo comía por dentro, con un peluche anaranjado enorme rebosando de su equipaje de mano. El muñeco ocupaba más de la mitad del único bolso que tenía permitido llevar conmigo al centro de retiro.
Así terminé en un ashram, entre decenas de profesores de yoga con años de práctica, estudiando los Yoga-sutras de Patañjali, el libro sagrado que resume la base de la psicología del yoga. La profesora era una swami alemana que había conocido al gurú en California en los setenta y se había dedicado a aprender sobre la forma en la que el yoga proponía aquietar la mente humana.
Todos mis compañeros estaban acostumbrados a pararse de cabeza, y buscaban cómo progresar en su práctica yendo desde las posturas y la respiración a la psicología. Yo, que tengo esa atracción particular para ir de atrás hacia delante, empecé metiéndome de cabeza en este curso sin haber hecho un entrenamiento previo, simplemente con clases de yoga como alumno y algún curso básico.
Madhava, el encargado de las admisiones, con enorme paciencia, mientras yo dudaba de todo y no sabía si esto sería para mí o no, me decía que si yo me sentía atraído por el tema, entonces debía animarme a meterme de lleno. Afirmaba que uno sabe lo que sabe sobre el yoga de esta vida, que el alma tiene mucha más historia que la que somos capaces de recordar.
Mientras conversábamos en la habitación que me habían asignado, compartida con tres completos desconocidos, no me quedó otra que empezar a abrir mi equipaje y saqué, como conejo de una galera, el peluche y lo puse debajo de mi almohada. Ninguno de los tres mencionó la existencia del tigre y así fue durante todo el tiempo que estuve en el ashram.
Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que este curso cambió mi vida en más de un sentido, no solamente por lo que aprendí sobre el funcionamiento de la mente desde la perspectiva del Vedanta, sino por otra serie de cosas que descubriría allí: mientras creía que caminaba hacia un orden mayor, algo dentro de mí empezaba a desordenarse.
2. Este peluche fue un regalo que me hice a mi mismo mientras estudiaba psicología gestáltica en Madrid y lo usaba para hacer mis prácticas de los “ejercicios de la silla vacía”. Es el Tigger de las películas de Winnie the pooh, aunque a veces siento que va a responderme como lo haría Hobbes, el personaje de la tira cómica Calvin & Hobbes. En este momento, lo tengo sentado en mi sofá, junto al escritorio en el que escribo todas las mañanas.
DOLOR PUNZANTE
20 DE NOVIEMBRE DE 2009
DICEN que la peor parte es llegar a la mitad del curso, que ahí uno siempre quiere abandonar, que lo peor es estar “a la mitad del río”. Ya no sabía ni lo que sentía al despertarme con esa campana a las cinco y media de la mañana. No sabía dónde estaba, la campana se metía en mis sueños y empezaba a pensar que estaba en el patio de la Escuela 30, en Banfield, donde hice el primer grado de la escuela primaria. Parecía que mi mente tuviera una extraña fijación que la llevaba inexorablemente a la década del setenta.
Ese día en la clase de la mañana me pasó algo raro, que nunca me había pasado antes. En medio de unas series del “saludo al sol” (un ejercicio dinámico de calentamiento físico), tiré la cabeza para atrás y un dolor lacerante por encima de la ceja izquierda casi me dejó ciego. Perdí el sentido de la orientación y me mareé. Apoyé la mano en la pared para sostenerme y luego seguí para ver si aquello había sucedido por haber levantado muy rápido la cabeza. Fui más despacio y se me pasó. Me dio mucha vergüenza detenerme, me daba mucho miedo no estar a la altura. Como pude, seguí moviéndome a lo largo de las posturas, tratando de mantener mi vista en mi mat y mi respiración lo más serena posible.
En la clase de la tarde —teníamos dos por día durante diez días—, fui más despacio y me cuidé de no tirar tanto la cabeza para atrás. Y fue mejor.
A la hora de la cena, la swami me preguntó qué me había traído hasta ahí y le conté que sentía que necesitaba poder estar en paz con mis propios pensamientos, que a veces se volvían realmente muy oscuros, que tenía miedo de enfermarme. Nos sentamos con una taza de té y me preguntó qué lugar quería que tuviese el yoga en mi vida. Yo no me veía haciendo yoga muchos años, pero me gustaba la idea de aprender un poco más sobre la forma que tiene de concebir a la mente. Con temor le dije que el hinduismo que tenía esta escuela me ponía un poco nervioso y que se chocaba mucho con mi ateísmo-post-catolicismo-acérrimo. Sonreí incómodo mientras sentía aumentar mi sudoración en pleno frío de noviembre.
La charla derivó en que ella creía que yo sería muy buen profesor de Yoga. No obstante, yo sentía que estaba tratando de venderme un curso, que era porque le quedaban vacantes para el entrenamiento que empezaba un par de semanas después. Había visto en el calendario los eventos de promoción. En general, la gente concurría para probar las galletitas caseras y los tés perfumados mientras les contaban cómo tendrían que sobrevivir al ritmo de la vida monacal durante treinta días. El cronograma diario consistía en solo dos, tres horas de ejercicio físico intenso, cinco horas de estudio en conferencias exprés y levantarse con la campana a meditar en medio del frío invernal antes de que saliera el sol. Eso, claro, sin contar las horas dedicadas a la lectura de los textos sagrados y manuales de anatomía que formaban parte del plan de estudios.
“No, gracias, no es para mí”, dije. Ella insistió tanto que le tuve que preguntar qué era lo que advertía en mí, porque yo no lo veía. Me ofreció una beca, que devolviera en servicio lo que no pudiera pagar, que hiciera seva —servicio voluntario— en alguno de los ashrams, que eligiera el que quisiera, pero me pidió por favor que pensara en quedarme para hacer el curso de formación de profesores. Ella me expresó que sentía que mi dharma, mi propósito vital, era enseñar.
Nunca me imaginé delante de gente dando clases de nada. Me ganaba la timidez y me sentía ridículo enfrente de la gente. Por eso dejé de actuar, de cantar en la banda de jazz, y me gustaba más ser segundo en la sombra o cantar en medio de un coro.
No había practicado nada netamente físico hasta los treinta y un años, cuando de motu proprio fui a sólo una clase de kick-boxing buscando alguna herramienta para combatir la ansiedad y descargar un poco de “adrenalina corporativa” contenida. ¿Por qué alguien querría tomar clases conmigo?
La swami se despidió diciéndome que sería una pena que no lo averiguase por mí mismo. “¿Yo? ¿Profesor de Yoga?”.
RISHIKESH
OCTUBRE DE 2010
ASÍ FUE COMO me quedé en el sur de Londres, casi cuarenta días más de lo planeado. La llamada a mi pareja no fue sencilla. Pedí que me dejaran usar el teléfono que había en la parte de atrás de la tienda donde se vendían los libros y los sahumerios. Me senté con el peluche en mi regazo, lo abracé fuerte y marqué el número en un teléfono que por entonces todavía era de disco. No di muchas explicaciones, solamente que no podía volver, que necesitaba quedarme un poco más, que no me sentía bien.
Ese mes, día a día, aprendí a meterme en lo más profundo de mi mente, mirarla con curiosidad, sin juzgarla, sin juzgarme. Fue como la reconciliación con un viejo amigo que nos hizo las cosas más terribles en un exceso de confianza. Sí, como volver a amigarse con alguien que te ha traicionado. Fue muy de a poco, con mucho temor de estar cometiendo un error que podría ser irrecuperable. Al final de ese mes, capa tras capa se fue cayendo, y empecé a ver todos los lugares en los que me venía encerrando, todas las pequeñas traiciones a mí mismo. Pude reconocerme como la persona que decía a todo que “sí” para evitar las discusiones.
Creo que de la mano de ese tigre relleno di el primer paso hacia una dirección distinta, pero no lo advertiría quizá hasta este momento, mientras escribo este libro.
Unos meses después de volver a Madrid, mi crisis se hizo aún peor. Sentía la tensión entre lo que los demás esperaban que hiciese, siempre evitando el conflicto, y aquellas cosas que hoy sabía que eran más fieles a mí mismo. El yoga fue lo único que me mantuvo con cordura en ese momento, de a poco se volvió parte de mi rutina. Empecé a dar clases como servicio en el centro de yoga de mi escuela en España, y las disfrutaba mucho más de lo que jamás hubiese supuesto.
Ese año viajé varias veces a Argentina, tratando de evaluar si quería volver a vivir a Buenos Aires después de esa crisis personal. Mientras mi pareja pendía de un hilo muy delgado, mi familia me decía que siempre tendría un lugar con ellos si decidía volverme de España, que siempre se podía empezar de nuevo. Yo no me imaginaba viviendo solo y me sentía realmente perdido.
Después de una clase de yoga en un centro de retiro, volviendo desde El Escorial en el tren hacia Alcobendas, el sitio donde vivía, decidí dejar España e instalarme en Argentina nuevamente. Había dicho que ya no migraría, después de lo que había significado empezar una vida nueva del otro lado del charco, pero también aprendí a comerme mis palabras cuando ya no significaban nada. ¿Quizá esto era decir que sí a lo que quería?, ¿u otra vez era hacer lo que los demás esperaban de mí? A veces para separarse de algo que no funciona y tomar impulso hay que irse hasta la otra punta del espectro, y yo elegí cruzar el océano para hacerlo.
Lo primero que pensé fue en mi deuda con la swami que me había dado esa beca enorme para que pudiera formarme como profesor de Yoga, y también en cómo podría utilizar eso para hacer algo al llegar a Argentina… Quizá dar algunas clases particulares, para mantenerme entretenido mientras buscaba otra cosa… O seguía con mi trabajo de gestión cultural a distancia…
Le escribí un largo correo a la swami contándole cómo estaba, lo que me estaba pasando y lo que tenía pensado hacer. Y por supuesto que, antes de viajar, quería devolver el gran regalo que terminó siendo para mí vivir cinco semanas en ese ashram, sin tener que considerar los casi tres mil dólares que costaba el alojamiento, la comida y el curso.
La dura y dulce alemana me dijo en su último mensaje que quizá podía acompañarla en el entrenamiento que estaba por dar unas semanas después, ayudando a las personas que se acercaban al ashram, haciendo de “servicio de enlace” entre el mundo exterior y el centro de retiro. Como hablo varios idiomas, me gusta escuchar a la gente y era un terapeuta recién recibido, ya para entonces también profesor de yoga, contesté casi en el acto con un escueto “cuente por favor conmigo”.
En el siguiente mensaje, la swami me informó las fechas en las que tendría que prestar servicio y me dijo que me esperaría en el norte de India, en Rishikesh. En el correo me explicaba que lo mejor era volar a Delhi y de allí tomarme un tren, que tardaba unas siete horas en llegar. El estómago me dio un vuelco, en mi cabeza esperaba que me dijese que el ashram en el que prestaría servicio fuera en Inglaterra o en Austria.
Todo aquello que puedan contarte acerca de India se queda en algo superficial si no incluye los olores, que van desde los más fragantes hasta los más nauseabundos en cuestión de minutos. También en el manejo del tiempo, donde los indios se mueven a otra velocidad y no comprenden por qué tenemos apuro por llegar rápidamente a lugares en los que nadie nos espera.
Luego de dos aviones, dos trenes y un bus salido del infierno, llegué al ashram con el mismo bolso y mi tigre de peluche, que esta vez había sido comprimido a su mínima expresión con una de esas bolsas de vacío que se usan con la ayuda de una aspiradora.
Ya había cruzado India en tren a mis veinte, en una aventura que sobreviví casi de milagro, quizá porque tenía que volver a este continente por segunda vez, sin las prisas de turista occidental que quiere hacer kilómetros como si se tratara de una maratón.
Esta vez, de forma más astuta, no comí nada de lo que vendían en los puestos callejeros, solamente tomé agua embotellada de marcas que fuera capaz de leer en inglés y no llevé conmigo nada de valor para otros. Mi único objeto preciado y con el que intentaría volver a España era el muñeco de peluche; el resto podía quedarse allí.
Mientras estuve en India mis migrañas retornaron. Fue una de las experiencias más caóticas de mi vida, lo único que sabía era a qué hora iba a sonar la campana para despertarme. Fue muy distinto estar en un ashram como estudiante, como practicante, que como parte del personal. Todos llegan allí con la idea de encontrar la respuesta que los saque de su cabeza de una vez por todas, cuando en realidad lo que hace a la mente permanecer en estos lugares es exactamente lo opuesto: te mete hasta lo más profundo, allí donde hasta el silencio resulta ensordecedor.
Quizá fue el estrés de estar siempre a los saltos, tratando de contener a personas que habían ido hasta allí a resolver sus crisis de familia, pareja, trabajo, vida; y viéndose obligados a observarse a sí mismos en estos incesantes y profundos momentos de silencio, reflexión y consciencia.
Miles de kilómetros no son distancia suficiente para poder alejarnos de lo que en realidad llevamos dentro. Quizá fue que otra capa de mi supuesta identidad se estaba rompiendo en pedazos, no había nada que pudiese controlarse, ni respuesta única a los males del mundo. Sin mucho acceso a la medicina del hombre blanco, en un centro de retiro en medio de la montaña, lo único que podía hacer para calmar mis dolores de cabeza era hacer paros de cabeza, por más contrario a lo intuitivo que suene. Con el tiempo entendí por qué.
Aprendí mucho sobre el orden supuesto que creamos en nuestra vida. Me vi en muchos de los que decidieron meterse en un ashram para desaparecer del mundo, y terminar dándose cuenta de que todo aquello de lo que huían estaba dentro de sí mismos. El ashram es un mundo en el que los occidentales funcionan a una velocidad y precisión, y los locales a otra muy diferente; donde todo sucede de manera plana y con una profundidad distinta: los indios son naturalmente propensos a la atención plena, y se toman el tiempo que necesitan para hacer las cosas como les parece correcto. Sí, tuve que aprender a desarrollar la paciencia, a no perder la sonrisa, a permitir lo imperfecto. Y a amar todas las variantes del curri y todos los colores de lentejas. Era extraño esto de amigarse con uno mismo en medio de las vespas, las voces de los mercados, la música que sale de las casas, las vacas que se sientan a rumiar en las esquinas y el constante saludo a cada paso.
También, el hecho de estar al servicio de los demás durante un mes, hizo que cambiara mi forma de verme. Junto con Joytir, mi compañera en el servicio de asistencia, nos repetíamos mutuamente, cada vez que algo requería de atención especial: “Todo sea por el bien mayor”. Los dos estábamos allí haciendo seva. Ella devolviendo el tiempo en el que pudo refugiarse de una relación violenta en un ashram en las afueras de París, y yo, más allá del curso, también estaba devolviendo el que me hayan hecho sentir seguro y en casa; no en el centro de retiro, sino dentro de mí.
Creo que este “tiempo entre tiempos”, antes de volver a Argentina, ayudó a hacer el duelo por lo que no había podido ser. Pude hacerme un poco más amigo de aquel que vive detrás de todos mis pensamientos y acciones, conocerme más en esencia y desprenderme de todo lo que era innecesario.
Volví de India más ligero, físicamente más delgado, con el cabello lustroso y la piel oscura por el sol. Cuando me bajé del tren en Delhi para tomar el avión hacia Europa, casi podían confundirme con los locales. Iba vestido con un polar gris y unos pantalones de algodón a rayas de colores. Ya no llevaba equipaje, solo un tigre de peluche atado a mi espalda con un par de cuerdas y un cuaderno de tapas rojas con una lapicera enganchada en una de sus hojas.
Llegué a Madrid con la sensación de que todo a mi alrededor era simplemente ruido, sin saber qué quería hacer después, perdido a la mirada de los demás, y con otra percepción del tiempo. Había algo que tenía en claro: el yoga no iba a pasar a segundo plano en mi vida. Gracias a él, conseguía silenciar mi mente en la meditación, hacer que esos pensamientos invasivos que le comen a uno la cabeza detenerse, y simplemente mirar lo que tenía delante de mí: sin esperar el significado de nada, simplemente presente.
BUENOS AIRES
MARZO DE 2011
PARA MI FAMILIA yo siempre fui la oveja negra, esa a la que el rebaño le teme porque tiene los mismos colores del lobo. El reencuentro después de casi una década viviendo en España no resultó como lo imaginamos. Todos siguieron con su vida, en medio de las velocidades extremas que propone la vida en Buenos Aires.
Llegué a Argentina con Theo, mi perro; un schnauzer que me acompañó de Buenos Aires a Madrid y que hoy volvía conmigo, ya mayor y enfermo. En todos los cambios de la última década, él fue siempre mi constante. Ahora estaba de nuevo aquí con él, mis libros, mi cámara de fotos y mi tigre de peluche. Yo con bastantes más canas y la sensación de una hoja en blanco, de una oportunidad para comenzar de nuevo.
Durante el primer tiempo estuve trabajando a distancia con temas de derechos humanos y organizaciones europeas, mientras empezaba a conseguir varias clases a domicilio, poniéndome el mat al hombro y recorriendo la ciudad de punta a punta. Los días empezaban muy temprano para sincronizarme con el horario del otro lado del Atlántico y terminaban tarde con clases por las noches. En medio, dormía siestas, hacía mis duelos, abría nuevas puertas y cuidaba de Theo que había enfermado de forma casi terminal por una dolencia mal diagnosticada.
Quizá fue supervivencia, quizá fluir con lo que surgía, dependería del momento en el que me lo preguntases. En ese plan sin plan, tratando de conseguir la mayor cantidad de horas de experiencia posible, una amiga y profesora a quien admiro, me ofreció cubrir sus clases en un viaje que tenía pendiente a Barcelona. Así empecé a dar clases en Valletierra, mientras no dejaba de escribir en redes sociales, en blogs, hasta en servilletas de bares si era necesario.
Theo murió en mis brazos, corriendo al veterinario por las calles de Banfield. En un momento nuestros ojos se cruzaron y yo le dije que, si tenía que irse, yo iba a estar bien, y su cuerpo se aflojó contra el mío. A partir de allí, todas las constantes que había conocido en los últimos años se disolvieron y el suelo desapareció debajo de mis pies.
No había orden o sentido, los días iban de a uno por vez. Cada mañana me sentaba a meditar sin otro objeto que poder detener esa charla incesante y llena de juicio sobre las decisiones que había tomado en mi vida.
En medio de un “duelo entre duelos” decidí adoptar un schnauzer, esta vez gigante: un perro negro enorme. No podía ver mi dormitorio sin pelos acumulándose en las esquinas, o sin tener un compañero durmiendo junto a mí en la cama, o pidiéndome salir a caminar al sol. No soporté la soledad dentro de la misma soledad. Lo llamé “Félix” porque en estos momentos la felicidad me era claramente elusiva.
Salí de allí metiéndome en mi propio ashram, volviéndome a amigar con lo que había dentro de mí, dedicando mi vida al yoga. Empecé a dar talleres para profesores, y a mi primera clase vino solamente una persona, pero eso no importaba porque yo no practicaba para los otros, sino para dar sentido a mis horas. Enseñar se volvió tan necesario como el aire o el alimento. Y dar un paso detrás del otro hizo que mis clases empezaran a llenarse, sin saber yo nunca qué era lo que encontraba la gente en ellas.
Yo siempre agradecido, porque lo que enseñaba no me pertenecía, sólo compartía lo que a mí me había traído sanidad mental. Hoy sigue siendo así.
Cuando me fui de Buenos Aires era un ejecutivo de corporaciones y volví a esta ciudad en la versión más hippie que pueda uno imaginarse. Si nos pusieran el uno junto al otro, si pudieran reunirse esos dos Lucas, ambos se mirarían con desprecio y con cierta reticencia: uno por oler a sahumerios con su barba despeinada y el otro por esos trajes con chaleco almidonados, camisas perfectamente planchadas y gemelos con monograma.
En esa tendencia que tenemos los seres humanos a reconstruirnos, a generar algún tipo de certeza a nuestro alrededor, este Lucas creó alrededor de sí un trabajo igual de intenso, como lo había hecho toda su vida. La diferencia era que en esta transición todo era yoga, espiritualidad, budismo, la receta para una vida perfecta.





























