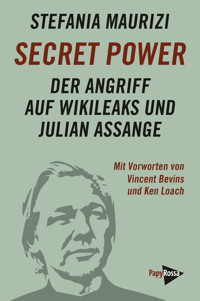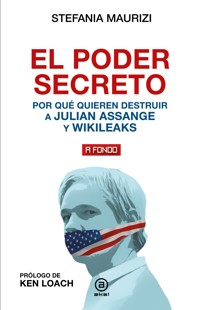
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: A Fondo
- Sprache: Spanisch
"En la celda de una de las prisiones de máxima seguridad del Reino Unido, un hombre lucha contra algunas de las instituciones más poderosas del planeta, que llevan más de una década queriendo destruirle. No es un delincuente, es un periodista. Se llama Julian Assange y fundó WikiLeaks, que ha cambiado profundamente la manera de informar en el siglo xxi, explotando los recursos de la red y violando sistemáticamente el secreto de Estado cuando se utiliza no para proteger la seguridad de los ciudadanos, sino para ocultar delitos y garantizar la impunidad de los poderosos. En 2008, la periodista Stefania Maurizi comenzó a investigar a una organización aún no muy conocida llamada WikiLeaks. Desde entonces, y en estrecho contacto con Assange, no ha dejado de trabajar para poner al descubierto a ese poder que, oculto tras gruesas capas de secretismo, persigue sin piedad a quienes se empeñan en contar la verdad de las cosas. Este libro, que incluye documentos inéditos, aborda un caso decisivo de nuestro tiempo, la historia de una venganza silenciosa pero feroz en la que está en juego la misma esencia de nuestra libertad."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
akal / a fondo
Director de la colección
Pascual Serrano
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original: Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks
© 2021 Chiarelettere editore S.r.l.
© Ediciones Akal, S. A., 2024
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-5503-7
Stefania Maurizi
El poder secreto
Por qué quieren destruir a Julian Assange y WikiLeaks
Prefacio de Ken Loach
Traducción de Cristina Piña
En la celda de una de las prisiones de máxima seguridad del Reino Unido, un hombre lucha contra algunas de las instituciones más poderosas del planeta, que llevan más de una década queriendo destruirle. No es un delincuente, es un periodista. Se llama Julian Assange y fundó WikiLeaks, que ha cambiado profundamente la manera de informar en el siglo xxi, explotando los recursos de la red y violando sistemáticamente el secreto de Estado cuando se utiliza no para proteger la seguridad de los ciudadanos, sino para ocultar delitos y garantizar la impunidad de los poderosos.
En 2008, la periodista Stefania Maurizi comenzó a investigar a una organización aún no muy conocida llamada WikiLeaks. Desde entonces, y en estrecho contacto con Assange, no ha dejado de trabajar para poner al descubierto a ese poder que, oculto tras gruesas capas de secretismo, persigue sin piedad a quienes se empeñan en contar la verdad de las cosas.
Este libro, que incluye documentos inéditos, aborda un caso decisivo de nuestro tiempo, la historia de una venganza silenciosa pero feroz en la que está en juego la misma esencia de nuestra libertad.
Stefania Maurizi es una periodista de investigación italizana que trabaja para el diario Il Fatto Quotidiano, tras haberlo hecho durante 14 años para L’Espresso y La Repubblica. Entre los periodistas internacionales, es la única que ha investigado todos los documentos secretos de WikiLeaks. Ha ganado importantes premios, entre ellos el Archivio Disarmo-Colombe d’Oro per la Pace 2008, el Premio Europeo de Periodismo de Investigación y Judicial 2021, el Alessandro Leogrande 2022 y el Angelo Vassallo 2022. Es autora de Una bomba, dieci storie (2004) y Dossier WikiLeaks. Segreti italiani (2011, con introducción de Julian Assange).
A mi madre, con amor y gratitud.
A quienes tienen el valor moral de arriesgar vida, libertad y seguridad económica por sacar la verdad a la luz.
Presentación
Existen libros que merecen la pena por el tema que abordan y la necesidad de informar sobre él. Existen libros que son acertados por lo anterior y, además, por la calidad del trabajo realizado por el autor. Y luego están los libros que tratan un tema oportuno, están escritos con precisión y conocimiento, y ese tema tiene la característica de que es necesario y justo, para el periodismo y para toda la sociedad, que lo contemos con el grado de detalle y compromiso necesario.
Este es uno de esos libros. El poder secreto recorre la historia de WikiLeaks, su aportación a que los ciudadanos del mundo entero pudieran conocer informaciones fundamentales sobre la guerra contra el terrorismo, las finanzas y la geopolítica, y el despropósito y la perversión judicial de la persecución a su fundador, Julian Assange. Relata la injusticia promovida desde el poder contra el «delito» de contar la verdad y nos presenta a todas las personas que, desde un lado, han protagonizado el crimen de esa persecución y, desde el otro, han acompañado y defendido la razón y la lucha de Assange.
La autora es la italiana Stefania Maurizi, que, más que periodista autora del libro, es testigo y protagonista de todos estos acontecimientos como media partner, es decir, una periodista que trabaja para su periódico con los archivos de WikiLeaks y los utiliza para sus investigaciones y publicaciones, y que ha seguido la lucha de Assange a lo largo de diez años. Cuando usted lea este libro, comprenderá la suerte que tenemos lectores y editores de poder contar con sus testimonio y trabajo.
Maurizi nos explicará el gran salto periodístico y de libertad de prensa que supuso la invención de WikiLeaks, fusionando la tecnología, la globalización y los valores de transparencia y denuncia. Una transparencia que llega incluso a poner a disposición de todos los ciudadanos la información original que consiguen, algo que ni siquiera los grandes medios de comunicación tradicionales se atreven a hacer. Yo mismo comprobé los principios y valores de WikiLeaks cuando entrevisté en 2011, en un lugar remoto de Brasil, a Kristinn Hrafnsson, el segundo de la organización. Entonces me reconoció que fue un error difundir exclusivamente a un cartel de grandes medios los cables del Departamento de Estado, «porque escondieron historias de las que habrían tenido que informar».
WikiLeaks y la persecución que está sufriendo Julian Assange han servido para desnudar a muchos: a gobiernos «democráticos» que han mostrado su complicidad con horrendos crímenes –incluido el plan de secuestrar y asesinar a Assange–; a instituciones financieras que aplicaron bloqueos bancarios sin mediación judicial; a grandes medios de comunicación que abandonaron su decencia y profesionalidad para ponerse del lado de los que reprimían la libertad de prensa mintiendo para desprestigiar a Assange, y a funcionarios de aparatos judiciales que se han situado más cerca de represores y torturadores en dictaduras que de miembros de la justicia en democracias. A todos ellos los deja en evidencia Maurizi con su detallado conocimiento de los hechos y su valor para contarlo. Del mismo modo que también repasa los casos de Chelsea Manning y Edward Snowden, entre otros.
Porque El poder secreto, como dice Maurizi, va mucho más allá de Julian Assange y WikiLeaks. Va de periodismo, del necesario control del poder, de la verdad como principio y valor, de la injusticia contra los que ayudan a desvelar la verdad, y de la impunidad de los que gobiernan el mundo cometiendo crímenes. Y así, con su lectura, se llega a la conclusión de que no es tanta la diferencia entra una cruel dictadura y nuestras «democracias» cuando observamos el precio que paga un periodista por exponer los crímenes del más alto nivel del poder.
Como dice nuestra autora, «el poder secreto actúa en las democracias con la misma impunidad que en las dictaduras. En los países autoritarios usa un puño de acero, y comete muchos de sus crímenes y abusos a plena luz del día, en parte para intimidar y someter a la población. En las democracias, por el contrario, el puño de acero del poder secreto se oculta a menudo dentro de un grueso guante de terciopelo. Una dictadura habría enviado matones y sicarios para deshacerse de Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks tras las primeras publicaciones. El complejo militar y de inteligencia estadounidense y sus aliados, por el contrario, han usado, y siguen usando, métodos menos descaradamente brutales. Bajo la dirección de Mike Pompeo, la CIA planeó matar o secuestrar a Assange y otros, pero al final decidió no hacerlo. […]. El guante de terciopelo hace que el trato dado a Assange parezca mucho menos maligno que el que le reservaría un país autoritario, pero hay que decir que, en esencia, es igual de abominable. Por publicar documentos sobre crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales mediante drones y malos tratos a los detenidos de Guantánamo, el fundador de WikiLeaks ha sido acusado de delitos que comportarían una pena de 175 años de prisión. Los criminales de Estado no han pasado ni un solo día en la cárcel».
En el momento de escribir estas líneas, Julian Assange lleva privado de libertad catorce años y está esperando la decisión de los tribunales y gobernantes británicos sobre la petición de extradición a Estados Unidos, donde le espera esa acusación de 175 años de cárcel. Algunos recordamos la petición de extradición española a las mismas autoridades británicas para el dictador Augusto Pinochet, bajo cuyo cruel gobierno se asesinó o «desapareció» a tres mil opositores, además de saquear las finanzas de Chile. El Gobierno británico entonces no aceptó la extradición y Pinochet abandonó Londres impune e insultante. Si ahora enviase a Assange a una prisión estadounidense por sacar a la luz crímenes y torturas del ejército de ese país, se mostraría el ejemplo más vergonzoso de injusticia y doble rasero del mundo occidental.
El mismo doble rasero que lleva a nuestras democracias a acusar a las dictaduras cuando son denunciadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, pero terminan ignorándolo cuando esa misma institución acusa a los gobiernos de Suecia, Reino Unido, Ecuador y Estados Unidos por la detención ilegal de Julian Assange.
Por ello, Maurizi está convencida de que el caso WikiLeaks y Assange «decidirá el futuro del periodismo en nuestras democracias, y en cierta medida también en las dictaduras, ya que todos los gobiernos se sentirán aún más capacitados para reprimir la libertad de información si el “mundo libre occidental” puede encarcelar a perpetuidad a un periodista que ha revelado la matanza de miles de civiles inocentes, un periodista que ha sacado a la luz torturas y brutales transgresiones de los derechos humanos».
A lo largo de su trabajo con WikiLeaks y de preparación de El poder secreto, Stefania Maurizi se ha enfrentado con valor y determinación a las instituciones judiciales y de inteligencia de varios países; la han asaltado en Roma para robarle documentación importante del caso; la empresa española encargada de la seguridad de la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugiaba Assange, le incautó sus aparatos electrónicos y le «destripó» el móvil supuestamente para hackearselo (el asunto está en la Audiencia Nacional), pero nada de todo ello la ha intimidado.
La colección A Fondo, de la editorial Akal, no podía mantenerse al margen de la causa de la justicia de Julian Assange, de la denuncia de los crímenes de los gobiernos implicados en su persecución y del inmenso trabajo de Stefania Maurizi para sacar todo esto a la luz.
Quiero compartir estas palabras de Julian Assange cuando le preguntaron por qué creó WikiLeaks pudiendo, con su talento, ser un millonario de Silicon Valley: «Todos vivimos solo una vez. Por eso estamos obligados a darle un buen uso al tiempo del que disponemos, y a hacer algo significativo y satisfactorio. Esto es lo que a mí me parece significativo y satisfactorio. Ese es mi temperamento. Disfruto creando sistemas a gran escala, disfruto ayudando a personas vulnerables. Y disfruto aplastando sinvergüenzas. De modo que es un buen trabajo».
Y termino con las del director de cine Ken Loach en su prefacio: «Si pensamos que vivimos en una democracia, deberíamos leer este libro. Si nos importa la verdad y la política honrada, deberíamos leer este libro. Y si creemos que la ley debería proteger a los inocentes, no solo deberíamos leer este libro, sino también exigir que Julian Assange se convierta en un hombre libre». A ellas añadiría yo lo siguiente: «Además de leer este libro, tenemos la obligación de contar al mundo lo que en él se revela y la injusticia que denuncia».
Pascual Serrano
Prefacio
Este libro debería causarnos un gran enfado. Cuenta la historia de un periodista encarcelado y tratado con una crueldad insoportable por sacar a la luz crímenes de guerra; de la determinación de políticos británicos y estadounidenses para destruir a ese periodista; y de la silenciosa connivencia de los medios de comunicación con esta injusticia monstruosa.
A estas alturas, Julian Assange es bien conocido. WikiLeaks, organización en la que él ocupaba un lugar destacado, ha sacado a la luz secretos ignominiosos sobre la Guerra de Iraq, y muchos otros. Gracias a Assange y su equipo, hemos podido ver brutales crímenes de guerra como los mostrados en el vídeo titulado Collateral Murder (Asesinato colateral) o los cometidos por contratistas estadounidenses, por ejemplo, en la plaza Nisour de Bagdad, donde mataron a catorce civiles. Murieron dos niños, y otras 17 personas resultaron heridas. Trump, en los últimos días de su presidencia, indultó a los asesinos. Pero se aseguró de que Assange siguiera en prisión.
El trabajo de WikiLeaks ha sido extenso. Sus principios fundamentales deberían aplicarse en todas las sociedades democráticas. La población debería saber todo lo que se hace en su nombre. Cuando los políticos ocultan secretos vergonzosos, los periodistas tienen la responsabilidad de publicarlos. Y son los políticos los que deberían pagar el precio, con sentencias judiciales si hubiesen cometido ilegalidades. Nada de esto ha ocurrido en el caso de Julian Assange; y los crímenes y la corrupción denunciados por WikiLeaks han quedado impunes.
Stefania Maurizi ha seguido el caso desde el comienzo. Aprovechando las leyes sobre el derecho a la información, ha desenterrado documentos que ponen de manifiesto los ataques contra Julian Assange. Ha seguido con detalle estos acontecimientos extraordinarios a lo largo de una década. En el centro de este relato se sitúa el terrible precio pagado por un hombre tratado con crueldad extrema por haber sacado a la luz la realidad del poder impune que se oculta tras una apariencia de democracia.
Por el momento, el reto lo tiene el sistema judicial británico. Reino Unido se jacta de poseer unos tribunales independientes, de respetar el imperio de la ley y de tener unos abogados incorruptibles. Veremos. Julian Assange es un periodista que ha cometido el delito de contar la verdad. Por ello ha perdido la libertad y pasado los dos últimos años aislado en una cárcel de alta seguridad, con las consecuencias predeciblemente devastadoras que ello tendrá para su salud mental.
Si lo extraditan a Estados Unidos, lo encarcelarán para el resto de su vida. ¿Colaborará un tribunal británico con tamaña injusticia?
En Reino Unido hay otras cuestiones que nos preocupan: los grandes gastos y los recursos utilizados para mantener a Assange aislado en la Embajada de Ecuador; la cobardía despreciable de la prensa y los medios de comunicación, con su incapacidad para defender la libertad periodística; y la alegación de que el Servicio de Fiscalía de la Corona, dirigido en su momento por Keir Starmer, ha atrapado a Assange en una pesadilla judicial y diplomática.
Si pensamos que vivimos en una democracia, deberíamos leer este libro. Si nos importa la verdad y la política honrada, deberíamos leer este libro. Y si creemos que la ley debería proteger a los inocentes, no solo deberíamos leer este libro sino también exigir que Julian Assange se convierta en un hombre libre.
¿Durante cuánto tiempo más aceptaremos que el mecanismo del Estado secreto, responsable de los crímenes más atroces, siga burlándose de nuestros intentos de vivir en democracia?
Ken Loach
(Primavera de 2021)
IntroduccióN
El hombre que se alzó contra el poder secreto
Desde hace más de una década, un hombre se ha convertido en el objetivo de las instituciones más poderosas del planeta. Algunas han planeado matarlo o secuestrarlo. Le han robado los mejores años de su vida. Entre estas instituciones se encuentran el Pentágono, la CIAy la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos. Encarnan el núcleo de lo que el presidente Dwight Eisenhower, uno de los principales arquitectos de la victoria sobre los nazis en Europa, denominó el «complejo industrial militar» de Estados Unidos, el mismo complejo contra el que el propio Eisenhower, pese a haber sido con anterioridad un gran líder militar, advertía a su país. El poder y la influencia ejercidos por estas instituciones se dejan sentir en todos los rincones del planeta; planean guerras, golpes de Estado, asesinatos. Influyen en gobiernos y elecciones.
Ese hombre es Julian Assange. Es el fundador de WikiLeaks, una organización que ha transformado de manera radical el periodismo, aprovechando el potencial de internet y rompiendo sistemáticamente el secretismo estatal cuando este no se usa para proteger la seguridad de los ciudadanos, sino para ocultar crímenes de Estado, garantizar la impunidad de quienes dirigen las instituciones que cometen dichos crímenes, e impedir que la ciudadanía descubra la verdad y les pida cuentas por sus actos.
Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks han publicado cientos de miles de expedientes secretos del Pentágono, la CIA y la NSA en los que se ponen de manifiesto masacres de civiles, torturas, escándalos políticos y la presión política ejercida sobre gobiernos extranjeros. Estas revelaciones han desatado la furia de las autoridades estadounidenses, pero en realidad no hay un solo Gobierno en el mundo que vea con buenos ojos a Assange y a WikiLeaks. Incluso los menos golpeados por sus publicaciones hasta el momento los miran con recelo, conscientes de que, antes o después, el método de WikiLeaks puede también arraigar en sus propios países y sacar a la luz sus trapos sucios. Y no solo gobiernos, ejércitos y servicios secretos los odian y los ven como enemigos, también son temidos por poderosas instituciones económicas y financieras, a menudo coaligadas con diplomáticos y organismos de inteligencia, ya que las operaciones financieras más rentables prosperan en el secretismo.
En el momento de escribir este libro, Julian Assange se enfrenta a una condena de 175 años en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Su salud física y mental está destruida. Es de suponer que otros periodistas de WikiLeaks vivan con miedo a sufrir el mismo destino.
Pero este caso va mucho más allá de Julian Assange y WikiLeaks. Es la batalla por un periodismo que arroje luz sobre el nivel de poder más alto, en el que operan servicios secretos, ejércitos y diplomáticos. Un nivel que el ciudadano ordinario de nuestras democracias –en especial de las europeas– ni siquiera percibe por lo general como algo importante para la vida diaria, y al que rara vez prestan atención noticieros y tertulias. La ciudadanía común mira hacia el poder visible: la política que determina las posibilidades de encontrar trabajo, recibir atención sanitaria, obtener una pensión. Y sin embargo, ese poder invisible, protegido tras el secretismo estatal, condiciona inmensamente nuestra vida. Decide, por ejemplo, si nuestro país va a dedicar veinte años a librar una guerra en Afganistán mientras carece de recursos para colegios y hospitales, como en el caso de Italia. O si un ciudadano alemán puede ser de repente secuestrado, torturado, violado y entregado a la CIA porque lo confunden con un terrorista peligroso. O si un hombre puede desaparecer en el centro de Milán a plena luz del día, secuestrado por la CIAy los servicios secretos italianos.
La ciudadanía común no tiene control sobre este poder secreto, porque carece de acceso a la información restringida sobre su funcionamiento. Pero, por primera vez en la historia, WikiLeaks ha abierto un agujero en este poder secreto, dando a miles de millones de personas un acceso sistemático y sin restricciones a enormes archivos de documentos clasificados que revelan cómo se comportan nuestros gobiernos cuando, completamente protegidos del escrutinio público y mediático, preparan guerras y cometen atrocidades.
Solo por esta actividad, Julian Assange corre el riesgo de ser sepultado en una prisión para siempre. Y no es el único que corre un grave riesgo: el poder secreto no solo quiere destruir a Julian Assange. Quiere destruirlos a él y a los periodistas de WikiLeaks, y, en último término, matar una revolución. Pero si hay un periodismo que merezca ser practicado, es precisamente aquel que revela el abuso en los niveles de poder más elevados. Y no hay libertad de prensa si los periodistas no tienen libertad para revelar e informar sobre la delincuencia estatal sin acabar muertos o encarcelados de por vida. En los regímenes autoritarios no es posible cumplir esas tareas sin afrontar consecuencias graves. Pero en una sociedad verdaderamente no autoritaria, deben estar permitidas.
Por eso este caso decidirá el futuro del periodismo en nuestras democracias y, en cierta medida, también en las dictaduras, ya que todos los gobiernos se sentirán aún más capacitados para reprimir la libertad de información si el «mundo libre occidental» puede encarcelar a perpetuidad a un periodista que ha revelado la matanza de miles de civiles inocentes, un periodista que ha sacado a la luz torturas y brutales transgresiones de los derechos humanos.
Julian Assange y su organización irrumpieron en mi vida profesional hace once años. La intriga y la alteración que han provocado en mi periodismo nunca han disminuido. Desde 2009 hasta la actualidad hemos trabajado juntos, ellos para WikiLeaks, yo para mi periódico –primero para L’Espresso y la Repubblica, y ahora para il Fatto Quotidiano–, en la publicación de millones de documentos clasificados. He viajado por todo el mundo con secretos de la CIA y la NSA. Assange y sus periodistas me han enseñado a usar el cifrado para proteger a mis fuentes. Yo estaba con él en Berlín cuando le desapareció el ordenador. Estaba en la embajada ecuatoriana en Londres cuando él, su personal, su compañera y el hijo de ambos, sus abogados y sus visitantes fuimos filmados y grabados de manera encubierta; y cuando desatornillaron en secreto mi teléfono, y lo abrieron en dos.
En el transcurso de estos años, ha habido varios intentos de intimidarme. Me han seguido con descaro. En una ocasión me asaltaron en Roma, y me robaron documentos importantes que no he vuelto a ver. Pero nadie me ha encarcelado; ni siquiera me han amenazado o interrogado. No he tenido que pagar el terrible precio de Julian Assange. Después de publicar archivos secretos del Gobierno estadounidense en 2010, perdió la libertad. Hace más de una década que no puede moverse como un hombre libre. Lo que yo he presenciado desde 2010, el trato al que lo han sometido, el grave deterioro de su salud, la campaña difamatoria en su contra, la persecución judicial contra WikiLeaks y sus fuentes –sobre todo, contra ese ejemplo de valentía moral, Chelsea Manning– me han causado una profunda inquietud. Dicha inquietud ha ido creciendo en paralelo a mi descubrimiento de la crueldad y la criminalidad estatales puestas al desnudo por los archivos secretos revelados por WikiLeaks.
Este libro es un viaje a esos archivos, y a la historia de Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks, a lo que he experimentado y descubierto en más de diez años de trabajo junto a ellos. Por la sencilla razón de que no he pagado el precio terrible que ha soportado Assange, me siento obligada a contar esta historia, a ayudar a defender la libertad de los periodistas para iluminar los rincones más oscuros de nuestros gobiernos, y el derecho de la ciudadanía a conocerlos.
I
La revolución de WikiLeaks
Mi fuente corre peligro
Todo comenzó en 2008, cuando una de mis informantes dejó de hablar conmigo porque estaba convencida de que le habían intervenido ilegalmente las comunicaciones.
Cuando una persona se pone en contacto con los periodistas para confiarnos información sensible –información que alguien con poder querría mantener oculta–, solo lo hace si confía en que no la van a descubrir y que no soportará consecuencias terribles, como el despido, demandas demoledoras o, en casos extremos, la cárcel o incluso la muerte. Mi fuente había tenido la valentía de ponerse en contacto conmigo, pero después de nuestros primeros encuentros, el miedo se había impuesto.
Esperé mucho tiempo a que apareciera para la que habría sido nuestra última reunión. Al final comprendí que no llegaría, y que no habría más encuentros. No tenía manera de saber con seguridad si de verdad le habían pinchado ilegalmente el teléfono o solo estaba paranoica, pero por fortuna me tomé muy en serio su miedo.
A lo largo de los años había hablado con docenas de fuentes periodísticas. Algunas me habían proporcionado información útil, otras solo me habían hecho perder el tiempo, y otras me habían permitido sacar exclusivas notables. Pero ninguna tuvo un impacto tan profundo en mi vida y mi profesión como ella. Esa fuente, que no había querido revelar una sola palabra de lo que sabía, cambió mi trabajo para siempre.
De hecho, ese fue el momento en el que comprendí que tenía que encontrar una manera mucho más segura de comunicarme con las fuentes. Las viejas técnicas, usadas por desgracia todavía en la actualidad en todas las salas de redacción, estaban y están completamente desfasadas; son completamente inadecuadas para un mundo en el que las fuerzas policiales, los espías a sueldo de grandes empresas y los servicios secretos pueden escucharnos a los periodistas, y a cualquiera que hable con nosotros, con una facilidad pasmosa.
Si hubiese estudiado derecho, habría buscado protección en las leyes. Pero había estudiado matemáticas, de modo que lo natural para mí era buscar una solución posible en los códigos y las contraseñas. Había aprendido algo de cifrado en la universidad. Solo tenía conocimientos teóricos, pero el arte de proteger la comunicación entre dos personas para que no pueda acceder cualquiera de manera indiscriminada me había intrigado.
Como había escrito Philip Zimmermann, inventor del programa PGP (Pretty Good Privacy) para cifrar mensajes electrónicos y documentos: «Puedes estar planeando una campaña política, comentando tus impuestos, o manteniendo un romance secreto. O puedes estar comunicándote con un disidente político en un país represivo. Sea lo que sea, no quieres que otros lean tu correo electrónico personal o tus documentos confidenciales. No hay nada malo en reafirmar tu intimidad»[1].
No solo no tiene nada de malo, sino que constituye un derecho básico de los periodistas y nuestras fuentes; si no podemos garantizar la protección de quienes nos proporcionan información confidencial, nadie nos la va a proporcionar.
En el viejo mundo analógico anterior a la era digital, los aparatos del Estado, desde las fuerzas policiales a los servicios secretos, podían abrir cartas con vapor para leer la correspondencia privada de un ciudadano, o escuchar conversaciones telefónicas y transcribirlas una a una, pero estos métodos exigían tiempo, y no podían usarse de manera sistemática en poblaciones enteras. Con las comunicaciones digitales, sin embargo, todo ha cambiado. Monitorizar la correspondencia electrónica de millones de personas se ha convertido en un mero juego de niños.
Fue precisamente esta transformación la que animó a Philip Zimmermann, programador informático y pacifista estadounidense, a crear este programa, el PGP. Desde el comienzo, había comprendido que existía un riesgo inminente para la democracia.
Sus preocupaciones pueden resumirse en esta declaración efectuada ante una comisión del Senado estadounidense en 1996: «Parece que el Gobierno de Clinton intenta desplegar y afianzar una infraestructura de comunicaciones que negaría a la ciudadanía la capacidad de proteger su privacidad. Esto causa inquietud porque en una democracia es posible que acaben siendo elegidas malas personas; muy malas personas en ocasiones. Por lo general, una democracia que funciona bien tiene maneras de retirar a esta gente del poder. Pero una infraestructura tecnológica inadecuada podría permitir en el futuro que uno de esos gobiernos vigile a cualquiera que se le oponga. Y ese podría resultar ser el último gobierno que eligiésemos»[2].
Zimmermann no era un radical, solo un pacifista que creía en la disensión política, y que había sido detenido de hecho por sus protestas pacíficas contra el armamento nuclear. Previendo la amenaza que la comunicación digital suponía para la democracia, se embarcó en un acto de desobediencia civil: mientras el Senado estadounidense negociaba la aprobación de la Ley 266 –un proyecto de ley que permitía al Gobierno acceder a las comunicaciones de cualquiera–, creó PGP, un programa informático para cifrar mensajes de correo electrónico. Después lo distribuyó de manera gratuita, para difundirlo en la mayor medida posible antes de que el Gobierno pudiera ilegalizar el cifrado.
Fue un paso revolucionario. Como explicaba el propio Zimmerman[3], antes del PGP, los ciudadanos corrientes no podían comunicarse a larga distancia entre sí de manera segura, sin riesgo de ser interceptados. Esa capacidad estaba sola y exclusivamente en manos del Estado. Pero el PGP puso fin a dicho monopolio. Fue en 1991.
El Gobierno de Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados: investigó a Zimmermann. No obstante, la investigación acabó cerrándose sin cargos en 1996. Con usuarios que iban desde Amnistía Internacional hasta activistas políticos de América Latina y la antigua Unión Soviética, PGP comenzó a extenderse por el mundo, generando un debate crucial acerca de las libertades civiles y la vigilancia, e inspirando la creación de otros tipos de programas para cifrar las comunicaciones.
El día que mi fuente no se presentó a nuestra cita supuso para mí un punto de inflexión. Si los códigos y las contraseñas podían proteger a los activistas, también podrían protegernos a los periodistas y a quienes hablan con nosotros.
Fue uno de mis asesores en el mundo del cifrado el que puso a Julian Assange y WikiLeaks en mi radar, en 2008. Todavía no habían publicado las grandes exclusivas que los harían famosos en todo el mundo, de modo que muy poca gente los conocía. «Deberías echarle un vistazo a esta panda de lunáticos», me recomendó mi amigo experto. Los «lunáticos» a los que se refería eran Assange y su equipo de WikiLeaks. Mi amigo criptógrafo usaba un tono irónico, pero el respeto que le causaban era evidente. Si una persona con su experiencia y dedicación a los derechos humanos se interesaba por ellos, pensé yo, debían de estar haciendo algo digno de atención.
Comencé a observar metódicamente el trabajo efectuado por WikiLeaks. Creado solo dos años antes, en 2006, el grupo estaba verdaderamente en su infancia. La idea era revolucionaria: aprovechar el poder de internet y del cifrado para obtener documentos clasificados, con un interés público significativo, y después «filtrarlos» [leak]: de ahí el nombre, «WikiLeaks». Al igual que los medios de comunicación tradicionales reciben información de personas desconocidas, que envían cartas o paquetes con documentos a las redacciones, también Assange y su organización recibían archivos sensibles, enviados electrónicamente a su plataforma de internet por fuentes anónimas. La identidad de quienes compartían esos documentos sensibles estaba protegida mediante soluciones tecnológicas avanzadas como el cifrado, junto con otras técnicas ingeniosas.
En 2006, cuando se fundó WikiLeaks, no había ni un solo periódico importante en el mundo que ofreciera sistemáticamente a sus fuentes protección basada en el cifrado; pasaron años antes de que el periódico más influyente del mundo, The New York Times, y otros grandes medios de comunicación decidiesen adoptarla, inspirados por la intuición de WikiLeaks.
Julian Assange y su organización fueron sin duda precursores. Les interesaban en especial los «denunciantes» [whistleblowers, los que hacen sonar las alarmas], las personas que, en el curso de su trabajo en una empresa gubernamental o privada, conocen abusos, una corrupción generalizada o incluso crímenes de guerra o torturas cometidos por sus superiores o compañeros, y deciden publicarlos por razones de interés público, proporcionando a los periodistas información comprobable. Los denunciantes son individuos que actúan siguiendo su propia conciencia. No miran para otro lado, fingiendo no ver. Denuncian una cuestión a sabiendas de que las consecuencias que les esperan pueden ser muy duras, mortales incluso en algunos casos. Quienes revelan crímenes cometidos por los servicios secretos están literalmente poniendo su vida en peligro y, a menudo, solo cuentan con dos formas de protección: ocultarse tras el anonimato, o hacer todo lo contrario, mostrarse y esperar que la opinión pública los respalde.
Al manejar el poder de internet y del cifrado, WikiLeaks ofrecía soluciones técnicas avanzadas para proteger a los informantes. No solo proporcionaba un escudo a quienes revelan secretos que afectan al interés público, sino que también atraía a fuentes con talentos y experiencias profesionales especiales, potencialmente a fuentes con acceso a información importante. Porque, después de todo, ¿quién podría por aquel entonces apreciar una herramienta tan inusual y compleja como el cifrado? Quienes lo habían estudiado, trabajaban en el campo de la informática o en inteligencia. La estructura tecnológicamente avanzada de WikiLeaks atraía a toda una comunidad familiarizada con el lenguaje de la ciencia y la tecnología.
Pronto obtuvo resultados, y cuando yo empecé a observarla atentamente desde fuera, en aquel año distante de 2008, me impresionó profundamente.
Le dicen que «no» al Pentágono
Era uno de los lugares más impenetrables del mundo. El centro de detención de Guantánamo, creado por el Gobierno de George W. Bush el 11 de enero de 2002, exactamente cuatro meses después de los atentados contra las Torres Gemelas, se había convertido con rapidez en un símbolo de la crueldad de la guerra contra el terror lanzada por Bush. De acuerdo con el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, allí solo estaban confinados los terroristas más peligrosos del mundo: los peores de los peores. En realidad, nadie sabía con exactitud quiénes eran todos los prisioneros, ni qué sucedía en el interior del centro. Estaba dirigido por una fuerza operativa conjunta, la Jtf-gtmo (Joint Task Force Guantanamo), pero nadie disponía de información fidedigna acerca de su funcionamiento. Solo el Comité Internacional de la Cruz Roja tenía permiso para acceder al centro de detención y, en un informe clasificado redactado en noviembre de 2004, afirmaba que todos los presos sufrían torturas físicas y psicológicas[4].
Unos meses antes, en abril de 2004, el gran periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh había revelado que la tortura en la cárcel iraquí de Abu Ghraib era generalizada[5], y las fotos de las atrocidades cometidas por los soldados estadounidenses que habían invadido el país y derrocado a Sadam Husein solo un año antes dieron la vuelta al mundo. Todavía hoy, las imágenes impresionan por su crueldad: más tarde serían inmortalizadas por el artista colombiano Fernando Botero en el ciclo de pinturas titulado Abu Ghraib, que captaba la ferocidad de los perros de presa con los que se amenazaba a los prisioneros indefensos, aterrorizados ante la posibilidad de que los despedazasen en cualquier momento.
Muchos sospechaban que el Comité Internacional de la Cruz Roja no tenía acceso a todos los detenidos presos en Guantánamo, y una de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles y humanos, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU – American Civil Liberties Union), había intentado en vano obtener el manual de operaciones de la fuerza operativa. La ACLU había solicitado una copia del manual a las autoridades estadounidenses basándose en la Ley de Libertad de Información, la herramienta que permite a los ciudadanos acceder a archivos gubernamentales de interés público. Imposible: el Gobierno de Bush rechazó la solicitud. Fue WikiLeaks la que divulgó el manual, en noviembre de 2007[6].
Se trataba de un archivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, fechado en marzo de 2003, exactamente un año después de que comenzase a funcionar el centro. Estaba firmado por el general Geoffrey D. Miller que, de acuerdo con informaciones citadas por la revista estadounidense Wired[7], había visitado Abu Ghraib en 2003, poco antes de que salieran a la luz los horrorosos episodios de tortura sufridos por sus presos, documentados por Hersh. El manual confirmaba las sospechas de muchos: las autoridades estadounidenses habían mentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja no tenía acceso a algunos presos, y eso le impedía comprobar el trato que estos recibían: «Nada de acceso, ningún tipo de contacto con el CICR. Esto incluye la entrega de cartas del CICR», indicaba el manual.
El archivo no describía ninguna forma de tortura física, pero las formas de tortura psicológica estaban detalladas: el aislamiento y las técnicas para someter psicológicamente a los detenidos aparecían en toda su crudeza. El documento explicaba cómo usar los perros en el centro de detención, cómo manejar las preguntas y las relaciones con los periodistas, en especial contaba con directrices sobre las conversaciones con la prensa, centradas en el progreso de la lucha internacional contra el terrorismo.
Cuando este archivo llamó mi atención, no solo me sorprendió que WikiLeaks hubiera conseguido obtenerlo, sino también que la organización de Julian Assange hubiera desafiado la exigencia planteada por el Pentágono de que la retirase de su página digital, puesto que, como el Departamento de Defensa de Estados Unidos había escrito a WikiLeaks, su «publicación no ha sido aprobada»[8]. Negarse a cumplir una exigencia del Pentágono, cuyo poder e influencia se extienden por todo el mundo, exige independencia y coraje. Assange y WikiLeaks no solo fueron precursores en el uso de tecnología para proteger a individuos que revelaban secretos de interés público, también eran valientes. Y para mí, esa valentía constituía un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que rodeaba al periodismo por aquellos años.
La guerra contra el terror puso de manifiesto la brutalidad del Gobierno de Bush, pero también la considerable responsabilidad de los medios de comunicación convencionales, que muy a menudo no habían mostrado escepticismo respecto a las maquinaciones de su Gobierno. Como en los meses que precedieron a la invasión de Iraq, The New York Times había publicado artículos insustanciales sobre los intentos de Sadam Husein de obtener armas de destrucción masiva. El periódico estadounidense contribuyó a la campaña mediática que hizo aceptable –incluso para una opinión pública políticamente contraria al Gobierno de Bush– la invasión de Iraq y la destructiva guerra que la siguió, un baño de sangre que costó al menos seiscientas mil vidas[9].
Y esa no fue la única vez que los medios convencionales estadounidenses se convirtieron en herramienta de su Gobierno, en lugar de constituir un medio para contenerlo. Durante años, el New York Times prefirió no usar la palabra «tortura» para referirse a las atroces técnicas de interrogatorio empleadas en las cárceles de Iraq, Afganistán, Guantánamo y otros países de todo el mundo en los que la CIA manejaba sus llamados «black sites», sitios negros, completamente clandestinos, en nombre de la lucha contra el terrorismo. Técnicas como la tortura con agua, en la que se mantiene a un ser humano atado a un tablero inclinado, con un trapo sobre los ojos, y se le vierte agua en la cara para provocar la sensación de ahogamiento. En lugar de llamar «tortura» a dichas prácticas, hasta 2014, el New York Times las llamaba en general «interrogatorios potenciados»[10], un término críptico que impedía a la opinión pública percibir la crueldad de operaciones en las que se permitía que un detenido muriese de frío, como le ocurrió a Gul Rahman en Afganistán[11].
En el Washington Post no iban mejor las cosas. En 2005, había aceptado no publicar el nombre de los países del este de Europa en los que se situaban las cárceles secretas de la CIA: Polonia, Lituania y Rumanía. También en su caso la solicitud de no dar nombres había procedido del Gobierno de Bush, y el periódico la había aceptado[12].
En medio de ese paisaje, un periodismo nuevo, audaz y valiente, que no se dejaba intimidar por el Pentágono y no estaba dispuesto a publicar u ocultar información de acuerdo con la manipulación gubernamental, hacía tanta falta como el aire. Y eso era lo que prometía WikiLeaks. Pero eso no era todo. La organización también me impresionó por otra razón.
Publican lo que nadie se atreve a publicar
En 2008, un gran banco suizo, Julius Baer, entró en la mira de la organización de Julian Assange. Era el mismo banco que afloraría dos años después en una investigación penal italiana sobre Angelo Balducci, expresidente del Consejo Superior de Obras Públicas, implicado en último término en un escándalo de corrupción que le costó el nombramiento de «caballero de Su Santidad», la mayor dignidad que la Santa Sede podría conceder a un seglar católico.
Gracias a un denunciante suizo, Rudolf Elmer[13], que había reunido coraje suficiente para filtrar una serie de documentos internos de la filial de Julius Baer en las islas Caimán, WikiLeaks había sacado a la luz la supuesta implicación del banco en delitos como la evasión fiscal o el blanqueo de dinero, y el banco pasó de inmediato al ataque. Exigió que se retirase el artículo y tomó medidas judiciales. Pero lo que parecía una batalla clásica, con una conclusión inevitable, se convirtió en un completo fiasco.
WikiLeaks estaba diseñada para dificultar la censura de los archivos publicados; sus servidores estaban situados en ubicaciones desconocidas; excepto en el caso de Julian Assange y el portavoz alemán, Daniel Schmitt, la identidad de quienes trabajaban para la organización no era pública[14]; y rastrear la dirección de Assange y de su plantilla era, cuando menos, problemático. Julius Baer contrató, sin embargo, un beligerante despacho de abogados especializado en demandas de famosos, Lavely & Singer de Los Angeles, que, en sus esfuerzos por localizar a los responsables de las publicaciones, calificaron de «entidad de forma desconocida» a WikiLeaks y al registrador del nombre de dominio de WikiLeaks, Dynadot LLC, una empresa con sede social en California. Los abogados del banco solicitaron al juez la orden de retirar los archivos, y este la concedió. Parecía cosa hecha. Pero no.
WikiLeaks se dedicó a crear «espejos», páginas con contenido idéntico a la prohibida por el juez, que empezaron a rebotar por todo el mundo. Llegados a ese punto, los abogados de Julius Baer solicitaron el cierre completo de WikiLeaks y la prohibición de transferir contenido no autorizado a otras páginas. Sin embargo, esta medida se les volvió en contra, ya que la solicitud de cierre completo llevó a las principales organizaciones estadounidenses de defensa de los derechos digitales y civiles a entrar en la refriega. Desde la Electronic Frontier Foundation (EFF), con sede en San Francisco, hasta la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), algunas de las instituciones defensoras de los derechos civiles más influyentes de Estados Unidos apoyaron a WikiLeaks ante el tribunal federal, invocando la Primera Enmienda, el principio fundamental de la Constitución estadounidense que proporciona una firme protección a la prensa y a la libertad de expresión. En marzo de 2008, el juez revocó la orden, rechazando la solicitud presentada por el banco de que cerrase la página de WikiLeaks, y sentenció que la publicación de los archivos disfrutaba de la protección constitucional en virtud de la Primera Enmienda.
La firme resistencia planteada por la organización de Assange y la batalla judicial que siguió, respaldada por organizaciones influyentes como EFF y la ACLU, habían llevado el nombre de Julius Baer a las páginas de los principales periódicos del mundo, desde el New York Times[15] hasta The Guardian, obteniendo exactamente el efecto contrario al deseado por el poderoso banco. Los documentos que Julius Baer había deseado que se retirasen de manera discreta eran ahora un asunto de interés internacional. Por si fuera poco, WikiLeaks publicó también su correspondencia con los abogados del banco, a quienes les había respondido, impertérrita: «Mantengan un tono civilizado»[16].
Me asombró esta muestra de temple. Todavía no conocía a Julian Assange en persona, pero los estaba estudiando, a él y a su organización, de lejos, a través de su trabajo. Mostraban la valentía necesaria para publicar archivos extremadamente sensibles, poniéndose en riesgo y desafiando al mismo tiempo a instituciones que, desde el punto de vista judicial y extrajudicial, intimidaban incluso a las redacciones de medios informativos con los mejores presupuestos y las conexiones más importantes. Me impresionó también su enfoque estratégico. Si hubieran jugado el partido con Julius Baer como lo habría hecho un medio informativo tradicional, probablemente habrían recibido una paliza considerable. Los periódicos italianos, británicos o suizos, por ejemplo, deben operar dentro de los límites establecidos por las leyes del país en el que cada uno de ellos está registrado; sus publicaciones tienen pocas probabilidades de disfrutar de la libertad de prensa otorgada por la Constitución de Estados Unidos. Pero al jugar el partido en un ámbito planetario, aprovechando los recursos de internet y las alianzas internacionales con defensores de los derechos civiles y digitales, beneficiándose del poderoso escudo proporcionado por la Primera Enmienda y por el megáfono de los medios de comunicación tradicionales, WikiLeaks había infligido una sonora derrota a un banco muy rico.
Para una periodista de investigación obligada a enfrentarse a diario a la capacidad intimidatoria de los ricos y los poderosos, con sus demandas judiciales, y a las graves restricciones que eso supone para la libertad de prensa, contemplar la evolución de ese fiasco resultó una experiencia espectacular. Pese a todo el poder de su dinero y sus abogados, Julius Baer se había vuelto a casa con el rabo entre las patas, mientras que WikiLeaks había logrado publicar lo que muchos periódicos habrían considerado impublicable, por ser demasiado arriesgado desde el punto de vista judicial.
El caso de Julius Baer, como el del manual de Guantánamo, demostraba que podía ganarse la batalla contra el secretismo. Y yo tenía sin falta que seguir a Assange porque, como periodista, esa también era mi guerra.
Llamada de teléfono nocturna
Escurridizos y misteriosos, ¿quiénes eran Julian Assange y WikiLeaks? Me llevó cierto tiempo establecer una conexión con ellos. Para saber más, contacté con activistas, expertos en secretos de Estado y en criptografía, buscando contactos y cualquier información que pudiera ayudarme a entender quiénes eran. Al comienzo, WikiLeaks estaba organizada como una wiki: aceptaba documentos, los analizaba y luego los publicaba, pidiendo a todo el mundo que examinase los archivos y estableciese un debate acerca de lo que revelaban. La organización no trabajaba habitualmente con periodistas; tenía colaboradores en los medios de comunicación, pero no grandes equipos de colaboradores como los que reunieron en años posteriores. Una noche, sin embargo, me pidieron ayuda.
Era el verano de 2009. Me llamaron en plena noche. Me costaba despertar, pero el teléfono seguía sonando sin parar y acabé por cogerlo. «Le hablo de WikiLeaks», dijo alguien. Apenas entendía qué estaba pasando, pero al final comprendí que la persona que estaba al teléfono era Daniel Schmitt. Me estaba transmitiendo un mensaje: tenía una hora para descargar un archivo de internet, después de lo cual lo eliminarían para que nadie más pudiera acceder a él. Me dijo que estaban realizando comprobaciones acerca de la autenticidad del archivo y lo que revelaba. «¿Podrías echarnos una mano?», preguntó.
Descargué el archivo de inmediato, y comencé a examinarlo. Era una grabación realizada en julio de 2008. Se oía a Walter Ganapini, en aquel momento consejero de medioambiente de la región italiana de Campania, hablar acerca de la infame crisis de los residuos que había llevado imágenes de Nápoles ahogada en basura a periódicos y televisiones de todo el mundo.
Sin embargo, el hombre fuerte del juego no era Ganapini, sino el comisario extraordinario nombrado para la crisis de los residuos, Gianni De Gennaro, que más tarde asumiría la dirección del Departamento de Información para la Seguridad (dis), el organismo coordinador de la inteligencia italiana.
En la época en la que se produjo la crisis, cuando Ganapini se reunía con comités y asociaciones ciudadanas, alguien había grabado una de las conversaciones y la había enviado a WikiLeaks. En un largo archivo de audio que duraba más de tres horas, el consejero analizaba por qué la crisis de los residuos había llegado a ese punto, a pesar de que –en sus propias palabras– había disponible un espacio como Parco Saurino que podría haber albergado los residuos de Campania durante seis meses, evitando así el desastre.
«En lo que a Parco Saurino se refiere –decía Ganapini–, una vez discutí sobre él con el actual jefe de inteligencia; no es cualquier cosa ser el jefe de inteligencia». El consejero proseguía: «Definitivamente ese sitio es un misterio nacional». La grabación ofrecía una idea de la posible participación de los servicios secretos italianos en la crisis de los residuos en Campania, y específicamente en lo que Ganapini definía como un «misterio nacional»: Parco Saurino, situado en Santa Maria La Fossa, un municipio de Caserta, se encuentra en el centro del territorio controlado por los Casalesi, el clan mafioso que ha acumulado una enorme fortuna gracias al tráfico ilegal de residuos. El consejero aludía a la intervención por parte de los servicios de inteligencia y posiblemente a la existencia de acuerdos entre mafia y Estado en la crisis de los residuos. «Sé que en este país existen negociaciones del Estado contra el Estado», añadía.
Especialmente inquietante, a continuación, era un fragmento en el que Ganapini contaba que habían intentado asaltarlo en la plaza de Gesù, en pleno centro de Nápoles, cuatro personas cubiertas con cascos. «Me advirtieron un poco, digamos, de que me había enterado de algo que no debería haber visto», explicó.
Además de compartir el archivo conmigo esa noche, WikiLeaks me había puesto en contacto con una persona familiarizada con algunos de los hechos mencionados en la grabación y me pidió que hiciera todas las comprobaciones periodísticas que considerase necesarias. En los días siguientes, contacté con varias personas, primero con el propio Ganapini, haciendo referencia a un extracto de unos minutos que había acabado en YouTube poco tiempo antes y que había sido reproducido por el periódico italiano la Republica. En un primer momento el consejero lo había desmentido, pero la grabación de más de tres horas que yo había escuchado contenía todos los elementos mencionados en YouTube. Ante mis preguntas precisas y detalladas, Ganapini levantó un muro, confirmando solo las amenazas y el inquietante encuentro en Piazza del Gesù. Tras una serie de comprobaciones, el 6 de agosto de 2009 publiqué un artículo con los extractos más significativos en L’Espresso[17], la reconocida revista italiana en la que trabajaba por entonces, que había efectuado ya investigaciones importantes sobre la crisis de los residuos, mientras que WikiLeaks publicó el archivo de audio en su página digital[18].
Con ese documento, Julian Assange y su organización habían pasado de los secretos de Guantánamo a los misterios de la República de Italia. Pero tras la publicación del archivo, todos mis intentos de contactar con WikiLeaks resultaron infructuosos.
Como una banda de rebeldes
Intenté volver a ponerme en contacto con ellos, pero sin éxito. Comprendí que, logísticamente, esa era su forma de operar. Como una banda de rebeldes que ataca y se desvanece, ellos daban el golpe y desaparecían. Cambiaban de contactos y eran perfectamente conscientes de la vigilancia a la que las fuerzas policiales, los ejércitos, los servicios secretos y las grandes corporaciones someten a aquellos periodistas a los que consideran una amenaza. Después de todo, eso había sido exactamente lo que había despertado mi interés por WikiLeaks cuando mi fuente se había negado a hablar conmigo. Durante un tiempo, se habían desvanecido en el aire, pero yo sabía que antes o después volverían a emerger. Mientras tanto, seguí observando su trabajo desde lejos.
En Londres, en septiembre de 2009, dos gigantes de la información, la BBC y el periódico The Guardian, informaron de que un barco de Trafigura, la multinacional comercializadora de materias primas, había vertido residuos tóxicos en aguas de Costa de Marfil. De acuerdo con los cálculos oficiales citados con posterioridad por Naciones Unidas, el resultado fueron 15 personas muertas, 69 hospitalizadas y más de 108.000 que habían requerido tratamiento médico[19]. Sin embargo, Trafigura negaba esta devastación, y para sofocar el escándalo contrató uno de los despachos de abogados más combativos, especializado en litigios contra los medios de comunicación: Carter-Rock. Mientras que la BBC comenzó a retirar sus noticias sobre el tema, The Guardian tenía en su mano un dosier, el Informe Minton, que confirmaba la naturaleza peligrosa del residuo: «los compuestos enumerados arriba», decía el archivo, «son capaces de causar daños graves para la salud humana por inhalación e ingestión. Los posibles efectos son dolores de cabeza, dificultad respiratoria, náuseas, irritación ocular, ulceración de la piel, inconsciencia y fallecimiento».
La investigación que sustentaba el Informe Minton había sido encargada por asesores de la propia multinacional, de modo que estos eran conscientes del riesgo[20]. Alguien había enviado una copia del informe al periódico londinense. Pero Trafigura apeló a los juzgados y arrinconó a The Guardian con un «superrequerimiento», una orden judicial que no solo prohibía al periódico publicar el archivo, sino que también lo obligaba a no revelar a los lectores que estaba secuestrado por requerimiento judicial. Fueron WikiLeaks y algunos periódicos extranjeros los que acabaron publicándolo[21]. Los blogs y las redes sociales, en especial Twitter, hicieron el resto, con millones de búsquedas en internet. Fue una derrota espectacular para el gigante de la logística petrolífera.
Como en el caso del banco Julius Baer, WikiLeaks había eludido la censura en el caso de Trafigura porque estaba diseñada para hacerlo. Al igual que las multinacionales usan las lagunas jurídicas de las diversas jurisdicciones para eludir leyes e impuestos, la creación de Assange usaba su estructura planetaria de organización informativa nacida en internet para intentar ampliar la red de la libertad de prensa.
Apenas habían transcurrido dos meses del caso Trafigura cuando WikiLeaks logró otra primicia sensacional: en noviembre de 2009 divulgaron más de medio millón de mensajes de ciudadanos estadounidenses grabados el 11 de septiembre de 2001, en un rango temporal que abarcaba desde cinco horas antes hasta veinticuatro horas después de los atentados [22].
Los mensajes se habían intercambiado mediante una tecnología muy popular en Estados Unidos tanto en ese momento como después: los mensáfonos. Estos dispositivos, más tarde sustituidos por los teléfonos móviles, los empleaban también los funcionarios de organismos públicos tales como el FBI, el Pentágono y el Departamento de Policía de Nueva York. Las comunicaciones interceptadas no solo contenían mensajes de ciudadanos comunes sino también información sobre el terreno que revelaba cómo habían respondido ciertas autoridades federales a la emergencia, dando instrucciones, por ejemplo, para garantizar la operatividad de las instituciones en un momento tan crítico.
«¿Quién podría haber interceptado estas comunicaciones?», se había preguntado de manera inmediata el experto en seguridad de las comunicaciones Bruce Schneider en relación con las revelaciones de WikiLeaks. Alguien debió de hacerse con ellas y las envió a la organización de Assange. «Es inquietante descubrir que alguien, posiblemente ni siquiera un ente público, estaba interceptando de manera ordinaria la mayor parte de los datos (¿todos?) transmitidos mediante mensáfonos en el centro de Manhattan ya en 2001. ¿Quién lo hacía? ¿Con qué fin? No se sabe», concluía Schneider[23].
Después de esa gran primicia, transcurrieron poco más de tres meses hasta que WikiLeaks volvió a materializarse en mi vida.
Destruir WikiLeaks
Esta vez fue el propio Julian Assange quien se presentó. Era marzo de 2010 y quería dirigir mi atención hacia un expediente secreto del Gobierno de Bush que su organización acababa de publicar.
El documento hacía referencia a la propia WikiLeaks, y era un análisis efectuado por el Centro de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos (Army Counterintelligence Center – ACIC), la unidad militar de contraespionaje especializada en detectar entidades que pudieran suponer una amenaza para las tropas, las instalaciones y la información estadounidenses. El documento describía la organización de Assange como sigue: «WikiLeaks.org fue fundada por disidentes chinos, periodistas, matemáticos y tecnólogos de Estados Unidos, China, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica. Su página digital entró en funcionamiento a comienzos de 2007. Su consejo asesor está formado por periodistas, especialistas en cifrado de datos, un “exanalista de inteligencia estadounidense” y expatriados de las comunidades de refugiados china, rusa y tibetana»[24].
La caracterización de WikiLeaks como una organización fundada por disidentes, periodistas, matemáticos y expatriados se correspondía con la descripción que WikiLeaks hacía de sí misma en su propia página, y la contrainteligencia estadounidense no lo cuestionaba ni mostraba escepticismo alguno respecto a la veracidad de la información que hacía referencia a un esfuerzo de creación colectivo.
En cuanto a Assange, el archivo lo definía como sigue: «Julian Assange es un antiguo pirata informático juzgado por la administración pública australiana[25] por entrar en redes informáticas del Gobierno y del Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1997. Es bien conocido por su respaldo a las iniciativas de gobierno abierto, su ideología de izquierda, sus opiniones antiestadounidenses y su oposición a la guerra global contra el terrorismo».
El documento argumentaba a continuación que, puesto que cualquiera podía subir un archivo a WikiLeaks, «sin revisión o supervisión editorial que verifique la precisión de la información adjuntada», la página «podía usarse para difundir información falsa; o para difundir información errónea, desinformación y propaganda política».
De ser cierto que la organización de Assange no verificaba la autenticidad de los archivos antes de publicarlos, el riesgo habría sido real; pero mi experiencia personal contradecía esa afirmación. Aunque había tenido poco contacto con WikiLeaks hasta entonces, a partir de nuestras escasas interacciones yo había deducido que los documentos se sometían de hecho a verificación, en parte porque, como había observado desde el comienzo, en la organización había un nivel considerable de paranoia. ¿Y qué podría ser más fácil, para destruir la credibilidad de una organización informativa, que enviarle documentos falsos, esperar a que los publicase y después descubrir su falsedad?
El análisis de la contrainteligencia estadounidense captaba de hecho el objetivo de la creación de Assange, sin embargo: «El objetivo de WikiLeaks.org es el de garantizar que la información filtrada se distribuya a muchas jurisdicciones, organizaciones y usuarios individuales porque, una vez subido a internet un documento filtrado, es extremadamente difícil eliminarlo por completo». Eso era exactamente lo que Assange y su personal habían hecho para eludir la censura en los casos de Julius Baer y Trafigura, superando así las limitaciones y las barreras judiciales a las que se enfrentaban los medios de comunicación tradicionales.
El archivo secreto enumeraba algunas de las herramientas usadas por WikiLeaks para proteger a las fuentes que les enviaban los archivos, por ejemplo, pgp y Tor, el programa informático que protege a un usuario que navega por internet dificultando que quienes lo siguen descubran qué páginas está visitando y qué actividades está llevando a cabo. Al reconocer que «los desarrolladores y el personal técnico de WikiLeaks parecen demostrar un elevado nivel de complejidad en sus esfuerzos por proporcionar un entorno de operación seguro a los denunciantes que desean subir información a la página digital», la contrainteligencia estadounidense no descartaba que «sea posible la compra de equipamiento, medios de transmisión y protocolos de cifrado más seguros si la organización logra acceder a recursos económicos adicionales». Pese a ello, de acuerdo con el documento, un adversario con la capacidad y los medios necesarios podría «obtener acceso a la página digital, a los sistemas de información o a las redes de WikiLeaks.org que permitan ayudar a identificar a las personas que proporcionan los datos y los medios por los que han transmitido esos datos».
Guiándonos por ese análisis, varios países «como China, Israel, Corea del Norte, Rusia, Vietnam y Zimbabue, han denunciado o bloqueado el acceso a la página digital de Wikileaks.org, para impedir que ciudadanos o adversarios accedan a información sensible, información embarazosa o lo que califican de propaganda política». El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, todavía no la había censurado, aunque el documento detallaba con claridad el punto de vista del servicio de contrainteligencia del país: «Wikileaks.org, una página de internet de acceso público, representa una potencial amenaza para la protección de las fuerzas, la contrainteligencia, la seguridad operativa (OPSEC) y para la seguridad de la información (INFOSEC) del ejército estadounidense», porque «no puede descartarse» la posibilidad de que un empleado público estadounidense proporcione información sensible o secreta a la página.
Una vez concluido que WikiLeaks constituía una amenaza, era necesario destruirla. ¿Cómo? Con métodos más presentables que los usados por regímenes como el de China o países como Israel, que, de acuerdo con el documento, resolvieron el problema de raíz mediante herramientas autoritarias tales como una censura completa. Pero aunque las intenciones de Estados Unidos eran más presentables, no resultaban menos alarmantes: «Wikileaks.org usa la confianza como centro de gravedad, asegurando a las personas con información confidencial, a los delatores o a los denunciantes que pasan información al personal de Wikileaks.org, o que envían información a la página digital, que mantendrán el anonimato», indicaba el documento. «La identificación, la exposición o el despido o la presentación de acciones judiciales contra actuales o anteriores poseedores de información confidencial, delatores o denunciantes podría dañar o destruir este centro de gravedad».
Me quedé pasmada cuando leí ese documento. El archivo estaba fechado en marzo de 2008. WikiLeaks se había fundado el 4 de octubre de 2006; poco más de un año después, la inteligencia de una superpotencia, Estados Unidos, había decidido que habría que destruirla. Yendo tras sus fuentes: señalando, despidiendo y encarcelando a quienes enviasen a WikiLeaks archivos que no debían hacerse públicos, como los del centro de prisioneros de Guantánamo. La eliminación de una organización enérgica como la de Assange, que había tenido la valentía de decirle que no al Pentágono, dejaría el megáfono de la información en gran medida en manos de los viejos medios de comunicación, que en tantos casos –aunque no todos– se habían mostrado sumisos ante las exigencias de un Gobierno como el de Estados Unidos, cuya influencia se deja sentir en todos los rincones del planeta. Hacía falta neutralizar a WikiLeaks precisamente porque no formaba parte de ese club, y no jugaba de acuerdo con sus reglas.
La situación parecía problemática en todos los frentes. De acuerdo con el documento, regímenes como el de China habían cortado WikiLeaks de raíz, censurándola, mientras que democracias como Estados Unidos tramaban para destruirla mediante técnicas más presentables, pero aun así incompatibles con la libertad de prensa, como el ataque a sus fuentes periodísticas y a los denunciantes que sacaban a la luz los abusos. ¿Qué les depararía el futuro a Julian Assange y a WikiLeaks?
[1] Philip Zimmermann, «Why I wrote pgp», junio de 1991, disponible en [www.philzimmermann.com/EN/essays/WhyIWrotePGP.html].
[2] Declaración de Philip R. Zimmermann ante la Subcomisión de Ciencia, Tecnología y Espacio, perteneciente a la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado estadounidense, 26 de junio de 1996, disponible en [https://philzimmermann.com/EN/testimony/index.html].
[3] Philip Zimmermann, «Creator of pgp, Phil Zimmermann talks at Bitcoin Wednesday», 30 de julio de 2018, disponible en [www.youtube.com/watch?v=M8zoNx8svC4&tab_channel=BitcoinWednesday].
[4] Neil A. Lewis, «Red Cross finds detainee abuse in Guantánamo», New York Times,