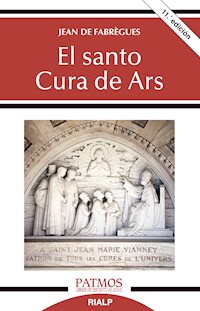
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Patmos
- Sprache: Spanisch
Este libro acerca a los lectores a la vida y la espiritualidad del Santo Cura de Ars, en un momento en que la Iglesia celebra su 150 Aniversario mediante un año sacerdotal, y Benedicto XVI lo proclama patrono de todos los sacerdotes. La sencillez de corazón de San Juan María Vianney, su generosidad de alma, su libertad de espíritu y su entrega en lo cotidiano pudo iluminar a innumerables almas que acudían a confesarse con él, y su predicación fue fermento para muchedumbres. Sin ocuparse más que de su pobre aldea, logró que su voz de apóstol resonara en todo el mundo. Jean de Fabrègues, intelectual, profesor y publicista francés, encontró en el Cura de Ars una respuesta de fondo católico a los interrogantes de toda vida humana. Por eso escribió esta biografía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JEAN DE FABRÈGUES
EL SANTO CURA DE ARS
Undécima edición
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original francés: L’apôtre du siècle désespéré Jean Marie Vianney, Curé d’Ars
© 1957 by le Livre Contemporain-Amiot-Dumont, París.
© 2021 de la presente edición, traducida al castellano por LUIS HORNO LIRIA
EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-0966-9
ISBN (edición digital): 978-84-321-5411-9
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
A MODO DE INTRODUCCIÓN
I. EL DESAFÍO
II. UN NIÑO QUE HABÍA ELEGIDO...
III. INGRATA ADOLESCENCIA DE UN MOVILIZADO PRÓFUGO
IV. SI TUVIÉRAMOS FE
V. EL HOMBRE Y LA ÉPOCA DE LAS CONTRADICCIONES
VI. ANTE UN SIGLO QUE CREYÓ EN LA FELICIDAD
VII. «ESTE NO ES UN HOMBRE COMO LOS DEMÁS»
VIII. EL TESTIGO DE ARS
IX. SIN EL ESPÍRITU SANTO,TODO SE ENFRÍA
X. UN PUEBLO EN QUE EL CURA«CAMBIÓ EL AMBIENTE»
XI. LAS MULTITUDES DE ARS Y EL RIGOR DE MOSÉN VIANNEY
XII. UN ALMA QUE HABÍA CRUZADO LA FRONTERA DEL MUNDO
XIII. BAJO EL SOL DE SATÁN: LA TENTACIÓN DE HUIR
XIV. BAJO EL SOL DE SATÁN: «YA TE COGERÉ»...
XV. VISIONES Y PROFECÍAS DEL CURA DE ARS
XVI. MENOS RUIDO EN LOS PERIÓDICOS Y UN POCO MÁS A LA PUERTA DEL TABERNÁCULO
XVII. LAS ÚLTIMAS PRUEBAS. LA SALETTE Y LA TENTACIÓN DE LA TRAPA
XVIII. LA PAZ SUPREMA, QUE CONSISTE EN NO TENERLA
A MODO DE CONCLUSIÓN
AUTOR
PATMOS, LIBROS DE ESPIRITUALIDAD
A MODO DE INTRODUCCIÓN
CUANDO CONCLUÍA DE ESCRIBIR las páginas que van a leerse, la pluma se me caía de las manos: ¿Quién de nosotros —pensaba— es capaz de expresar lo indecible y de traducir en frases humanas aquello cuya propia característica consiste en exceder de toda humanidad?
Pero entonces y ¿por qué haber escrito este libro? ¿Tenemos derecho, podemos siquiera intentar primero averiguar y luego transmitir el secreto de una vida cuya esencia, como, por lo demás, sucede en toda vida humana, es una relación con su misterioso y, justamente, secreto Creador?
¿Habré conseguido únicamente añadir a tantas piadosas páginas otras páginas igualmente piadosas, pero que no llevarán hasta el lector al admirable testimonio de una vida que fue toda de amor, de sufrimiento y de alegría, y que tampoco le abrirán la profunda oquedad de un alma entregada a su Señor? El lector juzgará de todo ello. Pero ¿por qué enfrentarnos con una vida tan inexpresable?
Toda vida sana —vayamos hasta el fin: toda vida espiritual— es esencialmente intraducible. Catalina Emmerich, san Juan de la Cruz, santa Teresa no nos han entregado más que imágenes, intuiciones, comienzos de camino. Pero ¡qué imágenes! ¡Y qué oberturas de camino que hemos de recorrer! Se las había aportado y sugerido el mismo Dios, y ellos contaban su propia experiencia, lo que ellos habían vislumbrado y la gracia por la cual se les había otorgado.
Pero ¡nosotros! Nosotros que no hemos vivido eso... Nosotros que no sabemos esas frases que la gracia de un Dios murmura a quienes Él ha escogido...
Nos sentimos impotentes ante los límites irremediables del lenguaje humano, del concepto humano, para repetir el mensaje divino. ¡Qué infinita se nos presenta esta impotencia!
Pero entonces, ¿por qué no haber renunciado? En primer lugar, porque Georges Bernanos, el hombre a quien yo debo más y que, a pesar de su muerte, no ha dejado de estar presente en mi alma, estaba obsesionado por este Cura de Ars cuya sombra llena sus libros y, sobre todo, su extraordinario Sol de Satán.
Luego, porque yo no llegué al Cura de Ars sino como a pesar mío, y porque también en eso había un signo. Después de la guerra yo vivía en Lyon. Un día mi mujer me invitó a que hiciese con ella la peregrinación de Ars, adonde quería llevar a nuestros hijos. Yo me escabullí, temiendo no sé qué olor a polvo de sacristía que me rechazaba... Y tan solo muchos años después, dándole vueltas a la intuición de Bernanos, creí desentrañar su sentido.
Estábamos viviendo el tiempo de la desesperación. Toda una escuela de pensamiento —el existencialismo— la había convertido en su tema y su razón de ser. Las novelas hacia las que se precipitaban nuestros contemporáneos exponían la falta de sentido de la vida, y cantaban —a veces con armonías asombrosas— el áspero vacío de los corazones humanos: unos corazones que Dios ya no habitaba.
Desde muy pronto me había obsesionado la asombrosa frase de Kierkegaard: «No hay más que una desesperación, y es la de no estar desesperado». Se emparejaba con aquella otra de Léon Bloy: «No hay más que una tristeza, y es la de no ser santo». Pero ¿podría el alma santa estar desesperada? ¿Y qué es, entonces, la desesperación? ¿Qué sentido tiene entre nosotros?
Después de la época del racionalismo, después del siglo que había creído con Marx, que «el hombre era el ser que resolvía por si mismo su propio misterio y que sabía que lo resolvía», la frase de Kierkegaard adquiría un sentido majestuoso: la verdadera época de la desesperación había sido la que nos precedía, la que había creído poder hacer de la tierra un reino suficiente para el hombre. Los tiempos que vivíamos, al devolvernos a la desesperación, abrían de nuevo las puertas a la posibilidad de la esperanza... La verdadera desesperación anunciaba la plenitud. Ahora bien, ¿no había conocido el Cura Vianney, en el mismo corazón de su santa perfección, aquellas noches de aberración en las cuales le había poseído la tentación de la huida? Pero ¿de qué quería huir? Parecía como si hubiera pretendido escapar de la desesperación en el mismo seno de un amor que no alcanzaba continuamente su objeto. Y por eso mismo, el Cura de Ars se convertía en la respuesta a nuestra ansiedad.
Y también llegaba a serlo por otro camino: nada más sencillo, ni plenamente entregado a la más elemental cotidianidad de la vida, que el Cura de Ars. Bernanos, pensando en él, había llamado a su sacerdote le confesseur des bonnes. Al confesionario de Ars venían a saciarse y a purificarse cimas del montón, la multitud de los simples pecadores. Por eso, en un momento como este en el que la idea del sacerdocio está, no ya discutida, sino totalmente removida por el deseo de reanudar o de confirmar su pleno contacto con el mundo, el Cura de Ars responde a nuestra preocupación, pues fue simplemente el cura de una aldea, no importa de cuál, pero que, por el hecho de haber colmado la ansiedad de las almas, se convirtió en el apóstol y el fermento de las muchedumbres.
Todo eso tenía yo que decirlo. ¿Y cómo hacerlo sin volver a trazar la vida del humilde Mosén Vianney? No pretendo haber aportado aquí novedades sensacionales, sino tan solo las reacciones de un hombre de mediados del siglo XX ante la misteriosa tragedia de un sacerdote que fue un simple cura y que conoció la desesperación.
El vigor de esta vida hace que el escritor conozca al mismo tiempo su impotencia; por haberse reducido a la esencia de lo espiritual, a Dios, a su presencia y a su ausencia, a la Eucaristía y a la Virgen Madre, la historia de Mosén Vianney desalienta de escribirla. Lo esencial es lo intraducible... Pero pido, por lo menos, al lector que se deje llevar hacia las puertas que se le abren, pues estas son las puertas de la sencillez del corazón, de la generosidad del alma, de la libertad del espíritu: las únicas puertas que permiten escapar a la desesperación, porque nos hacen conocer que «la verdadera vida está en otra parte».
I. EL DESAFÍO
LLEGÓ UN DÍA DE FINES DE INVIERNO[1]. La niebla caía sobre la llanura, donde se remansaban las aguas. El Vicario de Ecully había recorrido aquel día sus buenos treinta kilómetros, acompañado por la señora Bibost y seguido de un carricoche apenas sobrecargado por sus escasos bienes. En aquel tiempo, caminar a pie no asustaba a nadie, y menos que a cualquier otro a Juan María Vianney. Además, el camino es propicio a la meditación; y el que iba a convertirse en el Cura de Ars tenía sobrada materia para la suya.
No hace falta ser brujo para imaginar lo que ocupaba su mente mientras caminaba: miraba a las almas que iba a evangelizar.
Las veía, y su alma iba y venía de ellas a Dios, y de Dios a sí mismo. Ver en las almas y orar era para él una misma cosa y siempre seguiría siéndolo. El extraño escalpelo espiritual que le había sido dado alcanzaba allí plenamente aquel secreto vínculo de los corazones y de las almas con el Eterno. Veía a las almas bajo una luz en la que no parecían participar el tiempo ni las apariencias. Pero también, y esta es la otra faz de aquel milagro tan únicamente espiritual que su grandeza no siempre ha sido percibida, él no se veía a sí mismo. Dios, que le abría y que le abriría siempre los corazones, que se los daría a leer sin descifrarlos, sin conocerlos siquiera; Dios, que le ofrecía así un océano de angustia y de desesperación, le había dado aquella otra terrible y desesperante gracia de ser inconsciente de su propia santidad, de su propia santificación, de su propia proximidad al Eterno. De tal modo, que, al mismo tiempo que él se iba sumergiendo en la infinitud de las almas desdichadas, en la infinitud de las almas muertas o enfermas, al mismo tiempo que llevaba su enfermedad y su muerte en un corazón desbordante del amor divino y en el que todo lo que no era amor de Dios se convertía en lancinante e incurable llaga. Dios que le daba tantas cosas, que le concedería tantas gracias, parecía abandonarlo a sus propias fuerzas. Más aún: su tentación, constantemente renovada, sería la de creerse sin fuerza, la de verse impotente ante el pecado, indigno y tal vez, sí, sin duda, el corazón de su tentación sería incluso creerse abandonado de Dios. El corazón de su tentación sería sentirse desesperado, no solamente de aquellas almas y por aquellas almas cuyo fondo había visto, sino de él mismo y por él mismo. Pues no sabía, ni tal vez supiera nunca hasta el fin, que su tentación no era más que el revés de aquella gracia infinita que también le había sido dada y que le hacía vivir, como sin saberlo y en una familiaridad cotidiana, de los dones de la más alta mística: no existir ya en sí mismo, ni existir ya para sí mismo.
Aquel doble peso —el de las almas hacia las cuales caminaba y el de su propio ser— era el que gravitaba sobre el antiguo vicario de Ecully mientras se acercaba hacia Ars en medio de la bruma. Desde Ecully hasta Ars hay sus buenos treinta kilómetros y no llanos; treinta kilómetros, cuya mayor parte había de ser recorrida en esa espesa y acre bruma de las tierras del Saona que envuelve los pasos con un velo infranqueable. En aquel primer día, el mundo de las cosas ceñía al antiguo vicario con la misma sombría capa que pesaba sobre su alma. Habría de ser otro de sus dones el de que para él las cosas fueran siempre el reflejo de las almas, el de que viese a través del mundo, como a través de los corazones.
Ecully, de donde venía, era un poco, e incluso un mucho, su propia tierra. En primer lugar, era la tierra de su santa madre, María Beluse. Y luego, desde Ecully al pueblo natal de Juan María, Dardilly, no había más que una legua. Como la persecución revolucionaria había reducido el culto a la clandestinidad y había cerrado la iglesia de Dardilly, Juan María había ido a Ecully para aprender el catecismo y para recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Desde Ecully, mosén Balley y otros dos sacerdotes habían seguido haciendo irradiar la fe durante todo el tiempo de la persecución. También había sido en Ecully donde Juan María había asistido por primera vez en pleno día a los oficios en la iglesia que mosén Balley había vuelto a abrir. Y, por fin, había sido en Ecully donde el mismo mosén Balley —hasta hacía poco sacerdote de la diócesis de Blois, pero a quien la Revolución había expulsado y devuelto a su tierra natal— había acogido las primeras confidencias de Juan María sobre su vocación sacerdotal.
En Ecully estaba, pues, en su casa. Los treinta kilómetros que separan Ars de Ecully son para nosotros muy poco camino, y no parece que ir del uno al otro sea cambiar de tierra ni de maneras. ¿Por qué, pues, aquella partida y aquella llegada fueron entonces tan gran aventura?
No fue porque al nuevo Cura de Ars le repugnase abandonar lo que él amaba y separarse de lo que podía halagar sus gustos, sus costumbres y sus efectos; había demostrado ya que no temía al sufrimiento y que incluso lo pedía. Parece así que hubiese debido aceptar con alegría, con reconocimiento, el ser alejado de lo que amaba. Nos es fácil imaginar con qué corazón debió ofrecer el sufrimiento que de ello resultara para la ternura que lo llenaba por entero. No fue, pues, de ahí de donde surgió la angustia que le iba oprimiendo conforme disminuían los kilómetros que lo separaban de su nueva parroquia. Cuando aquel humilde cortejo hubo traspasado la colina que, después del Saona, esconde a Ars en una pesada soledad, y cuando el carricoche, la vieja criada y el silencioso cura empezaron a bajar el camino que llevaba hacia el fondo de aquel arroyo que se llamaba Fontblin, no fue, no, una angustia humana la que atenazó el corazón del Cura de Ars, y tampoco era el sudor de la larga caminata el que empapó su camisa y sus costados, como en adelante había de ocurrirle con tanta frecuencia.
Lo que él había pedido a su Maestro, a su lejano y tan próximo Amigo, a Aquel con él que dialogaba en un misterioso silencio siempre poblado, era llevarle almas, conquistarle almas. Pues bien, allí estaban aquellas almas que habían de ser conquistadas. Estaban allí, en el fondo del valle, bajo aquellos tejados tan ocultos por la bruma; con la espesa niebla de la vida y del pecado separaba de su Señor a las almas de sus moradores. Ahí tienes delante de ti, presuntuoso curita, esas almas que has querido arrebatar a su dueño terrenal para arrojarlas a los pies del Dueño de los Cielos. Hete aquí ante tu propia locura, ante tu inmensa vanidad, pues ahora que esas almas te son ofrecidas, y que, por primera vez, en los nubarrones en que va cayendo la tarde, son expuestas ante tu mirada, es cuando sabes, al propio tiempo, qué vanas y qué inexistentes son tus fuerzas, es cuando sabes que no eres nada y que tampoco tienes nada. No posees los talentos de los hombres, ni los dones del espíritu, y, sin embargo, pediste la más imposible de las tareas: convertirte en arrebatador de almas, para cogérselas al Otro que las sujeta tan bien y que las custodia tanto.
Quizá fuera eso lo que pensase mientras se aproximaba a los tejados que, desde entonces, le estaban confiados. Pero acaso lo que pensara fuese que su misión y que su vocación era creer. Él era el hombre que había pedido hacer lo más difícil, lo más imposible —no tan solo rastrillar los jardines ya cultivados, los arriates regulares, velar sobre las plantas, que guarecidas de los vientos y de las tempestades, conservan una religión regular, una oración fiel, unos sacramentos recibidos—, no, sino ir a lo que está perdido, y arrebatárselo a Aquel que pierde. Eso es lo que él había pedido, y mientras bajaba hacia aquel brumoso fondo en donde nada aparecía aún, sabía que había sido escuchado y que iba a empezar a recibir sobre él, como un enorme peso que había de llevar por sí solo, el mundo infinitamente gravoso de las almas perdidas, de los desesperados, de aquellos a quienes Dios ya no habla. Lo sabía, y sabía también que iba a tener que sobrellevar todo eso con sus pobres fuerzas que no eran nada, con un cuerpo que estaba ya totalmente minado por las devastaciones del ascetismo, con un alma llena de interrogaciones sin respuestas, con una mente tarda, con un vocabulario en el que se perdía. Tal era su misión: hacer algo con nada, y que aquel algo fuese el infinito de la salvación para una infinidad de almas.
Por nuestra parte, nosotros sabemos lo que había en aquel alma y en aquel corazón, y también sabemos lo que hizo. Pero él no lo sabía, y justamente su vocación era la de no saberlo y la de verse arrojado en esa infinita distancia entre lo que él había querido hacer y lo que él era, la de ser lanzado allí como en un desierto, en su desierto, en su tentación. Para que su misión fuese perfecta y se perfilase su vocación, era menester que en él se unieran esos dos infinitos, la conciencia de su impotencia infinita, la creencia en su pobreza intelectual y espiritual, y la presencia del infinito abandono de las almas perdidas, de la ilimitada distancia que las separaba del Eterno.
No es posible que hubiera otros pensamientos que aquellos en el alma del Cura de Ars, aquella brumosa tarde de febrero de 1818 en la que se acercaba a su primera parroquia. La colina que acaba de traspasar no estaba separada del pueblo por una gran distancia ni por unos árboles espesos; la tierra se iba rebajando en amontonamientos sin grandeza, y el mal dibujado camino tan pronto se perdía en los campos como en simples sendas que extraviaban al viajero hacia inadvertidas alquerías. El peso de sus densos pensamientos, aumentando el de la marcha, se desplomó sobre los hombros de Juan María: había abandonado su ruta. Desde hacía algún tiempo le parecía estar dando vueltas sin sentido; la tartana, en la que los libros heredados de mosén Balley eran, con la madera de una cama, los únicos objetos de peso, se atascaba en la empapada arcilla. El corazón de Juan María se angustió ante su impotencia, como tantas veces le habría de suceder a lo largo de tantos años. Sin embargo, a su lado, la señora Bibost no tenía miedo... Un carnero que surgió de la bruma los llevó hasta otros carneros: había allí unos pastorcillos que miraron con asombro, y al principio con un poco de miedo, aquella extraña figura salida de la niebla. Mosén Vianney preguntó por el camino de Ars. Fue inútil, pues los niños solo hablaban el patois de la Domde. Sin embargo, uno de ellos comprendió la pregunta y pudo señalar el camino que había de reanudar. Y como el niño hubiera comprendido que el sacerdote que llegaba era el Cura de la parroquia y le dijese que el límite de aquella pasaba por allí mismo en donde ellos estaban, Mosén Vianney cayó de rodillas y oró.
Nosotros conocemos ya todo el sentido de aquella oración: iba y venía de lo que él creía su miseria a la infinita tarea que le esperaba... Pero había que llegar a Ars, pues anochecía. Por otra parte, al cabo de unos cuantos pasos, pareció en el valle la pasarela que cruzaba el arroyo, el Fontblin, y, muy al fondo, un montón de casuchas grises de techo de bálago y una capilla: «¡Qué pequeño es esto!», se extrañó Mosén Vianney. Se extrañó de ello, pues él sabía ya —sí, él sabía ya, y eso es lo que aumentaba la opresión de su alma— que allí vendrían millares de personas a lavarse las almas y a regenerarse los corazones. Lo sabía y lo diría, con aquella asombrosa y desarmadora franqueza que entregaba casi todo al interlocutor, casi todo, salvo lo indecible, lo que no le era dicho a él mismo, lo que él mismo no comprendía, y lo que le agobiaba: ¿por qué él, tan débil, tan indigno, tan incapaz? Él lo sabía: «Yo me dije —refirió más tarde al hermano Atanasio— que esta parroquia podría contener más tarde todos los que viniesen a ella». Y como el hermano le preguntase de dónde le había venido aquel pensamiento, agregó: «¡Bah! Me pasan por la cabeza tantas ideas barrocas...».
Ante aquella idea barroca, Mosén Vianney volvió a echarse por tierra y, de nuevo, oró. ¡Cómo debía pesar sobre aquel alma aquella idea barroca: tantos pecadores, tantos pecados, tantas almas! ¡Ah!, el ruego que había hecho había sido atendido; las almas que había querido devolver a su Maestro estaban ya allí. Él veía en espíritu su inmenso e inagotable cortejo, aquel cortejo que ya no le abandonaría. ¡Ah! Conque querías almas... Pues aquí vendrán más de cuantas puedas imaginarte... La oración que brotaba de aquel bultito negro arrodillado junto al Fontblin era ya un grito de angustia, una llamada en donde la esperanza y la desesperación, la certidumbre y la vacilación se mezclaban inextricablemente. He aquí tu parroquia, presuntuoso curita, y he aquí tu cosecha... De un solo golpe, Dios se las había echado sobre las espaldas como una carga que ya no dejaría de pesarle... Sacerdotes del siglo XX, vosotros de quienes se dice que vuestro tiempo es devorado por las obras, mirad a ese hombre: va a ser devorado por las almas.
[1] 9 de febrero de 1818.
II. UN NIÑO QUE HABÍA ELEGIDO...
SE LEVANTÓ, SE LLEGÓ HASTA la iglesia y penetró en ella antes de hacer cualquier otra cosa, pues la oración tiene que anteponerse a todo lo demás.
Nada sabemos, ni sabremos por toda la eternidad, de lo que fue la primera noche del Cura de Ars en su nueva casa parroquial. ¿Utilizó la vieja cama de mosén Balley, subiéndola hasta aquel cuarto del primer piso que había de ser el suyo? ¿Se quedó en un rincón del hogar, sentado en una de las sillas —para su gusto demasiado lujosas— con las que había amueblado la sala de la casa, del cura la caritativa castellana de Ars? En uno o en otro sitio, apenas durmió. Acababa de dejar atrás la etapa que le arrojaba inerme en el combate que él mismo había solicitado. Y en aquella noche, la primera que pasaba sobre aquel campo de batalla que le había sido otorgado tal y como lo había pedido, revivió toda su vida pasada.
La casa donde nació Juan María Vianney, en Dardilly, a unos veinte kilómetros escasos de Ars, tenía dos puertas y unas hermosas ventanas y no podía ser considerada como una casa de pobres; pero la pobreza la había marcado con su signo. Dieciséis años antes del nacimiento de Juan María, se había detenido allí Benito Labre, que venía a Lyon desde la Trapa de Sept-Fons. La casa de los Vianney estaba abierta a todos los desdichados, y Mateo —que iba a ser el padre de Juan María, pero todavía no era el amo de la casa familiar— había recibido de su propio padre aquel tesoro de caridad que Juan María había de llevar hasta la suprema irradiación.
¿Sabemos acaso, podemos quizá saber lo que es la caridad, sin realizar todo un esfuerzo sobre nosotros mismos, contra nosotros mismos, contra nuestras costumbres, contra las mismas posibilidades de la vida que recibimos hecha? Cuando visitamos una casa y sus habitaciones nos parecen «demasiado grandes» o su vestíbulo abarca unos cuantos metros de más que nos parecen inútiles, señalamos que en ella se pierde el «espacio». Pero en casa de los Vianney, alrededor de aquel hogar en que Benito Labre sucedió a otros desgraciados y precedió a otros vagabundos, no había espacio perdido. El espacio era del que pasaba, del que entraba. Cuando el abuelo Vianney abrió su puerta a Benito Labre, quien recibió al santo de la miseria y de la desnudez fue aquel pueblo francés, que comía «hierbas y raíces». No tenía nada, o casi nada, pero lo poco que tenía era de todas las criaturas que Dios le enviaba. ¡Qué secreta marca hubo en aquel tránsito de Benito por el hogar de los Vianney! Quedaba ya dado el signo de que la caridad es una participación entera de mi destino en el destino de los demás. La caridad no es lo que yo doy, ni lo de más allá. Es ese sitio que se hace junto al hogar, cuando tan poco sitio hay ya sin que nadie se dé cuenta de ello, ni nadie piense en ello. Ninguna idea de reparto puede brotar allí, porque todo es ya común. No hay don: todo es de todas las criaturas de Dios.
Después del paso de Benito Labre, la casa de los Vianney siguió siendo el mismo foco de caridad que ya era antes. El hijo sucedió al padre y fue a buscar por esposa a María Beluse, a una legua de allí, al pueblo de Ecully. De ellos nacerían seis hijos, el cuarto de los cuales sería Juan María, el 8 de mayo de 1786.
Las agitaciones de la Corte y de los políticos no llegaron hasta Dardilly; habían de pasar tres años y sobrevendría la Revolución. Pero la casa de los Vianney vivía en lo eterno, como habían vuelto a vivir, y siempre volverían a vivir, las casas en donde reinan los sentimientos eternos: el simple deber cotidiano, la fe, el amor y esa esperanza que no se conoce a sí misma porque se incrusta en la fe como en su cuerpo, y esa caridad que reside en todo ello sin siquiera nombrarse. La fe, la esperanza, el amor, la caridad estaban allí como lo están en todo lugar en que los seres viven de verdad su vida, en que no se alimentan de añoranza, ni de esa esperanza de una vana novedad que es lo contrario mismo de la esperanza: aquella casa estaba cimentada en lo eterno porque en ella todo revestía la verdad de lo elemental, de lo esencial.
Allí había una madre; históricamente sabemos pocas cosas de lo que ella decía al pequeño Juan María, y de lo que este contestaba. Pero lo sabemos todo, porque sabemos que se amaron como una verdadera madre y un verdadero hijo. Tal vez, sin duda, se hablaron poco; la granjera se dedicaría a sus tareas y el niño la seguiría a pasitos cortos; a veces ella se asustaría de no verlo ya: ¿no se habría ido hasta el agua, allá lejos, donde los animales iban a beber? Entonces lo llamaría. El niño no siempre respondería, pero cuando volvieran a encontrarse, se cruzaría entre ellos aquella doble mirada: del hijo a la madre, de la madre al hijo. ¿Cómo no iba a haber tenido este desde entonces aquella ruda ternura, aquella ternura torrencial que impregnaría toda su vida? Por descontado que sería un niño cariñoso; segurísimo que le gustaría escuchar las historias de Jesús. El niño aprendería el padrenuestro y el avemaría: estaban ambos en el aire, mecían aquella casa situada en lo eterno.
Sabemos ahora —¿ahora? pero quién no lo ha sabido siempre, a pesar de todas las historias, las de los bienpensantes y las de la Sorbona—, de todos modos digamos que ahora sabemos que el final del siglo XVIIItuvo sus zonas de irreligión, sus «países de misión» en el mismo corazón de la Francia cristiana. Cuando Grígnion de Montfort se lanzó a la inmensa tarea de recristianizar, fue porque había tierras que ya no eran cristianas. Y Ars era de aquellas. Pero siempre ha habido, en pleno corazón de la cristiandad, y siempre habrá, hasta el último recoveco de la última alma, codo con codo, vientre con vientre, países en donde se amará a Jesús en la faz de la certidumbre eterna, y países en donde todo será como si Jesús no hubiese venido, casas de Fe y casas de Ignorancia. Las hay y las seguirá habiendo porque existe la doble posibilidad del hombre y su doble dependencia. Había, pues, en aquel mismo tiempo, tierras de misión, y muy cerca de Dardilly; y además, había otras casas, como la de los Vianney, en donde Jesús estaba muy próximo, en donde todo vivía en el amor y en la fe. Y Juan María se alimentó de eso, de esa presencia eterna: su vida de niño no tuvo nada nuevo, nada más que esas miradas de nuestros niños pequeños que nos alborozan tanto el corazón, esas palabras que parecen fundimos el alma. Esa última mirada de cada noche al Crucifijo cercano a la cama, antes del sueño, esas sencillas palabras que no tienen más objeto que traducir el amor. El amor del niño por la madre y el del niño por Dios son una misma cosa: son la expresión de un corazón que se abre y que se da. Juan María «se ponía de rodillas sobre el suelo, juntaba sus manos y las ocultaba en las de su madre». Ese gesto lo dice todo mejor que nuestras pobres palabras; las manos juntas significan el amor de Dios, y al encerrarse en las manos maternas, representan la unión de ambos amores.
No vayamos a creer que el niño era solo dulzura. «Había nacido con un carácter impetuoso», dirá un testigo en el Proceso del Ordinario. Tenía cuatro años cuando su hermanita pequeña, Gothon, se apoderó de un rosario con el que Juan María estaba muy encariñado. Cólera, lágrimas; el niño recurrió a la autoridad materna y esta le pidió que abandonase el objeto amado. A cambio, la madre le dio una imagen de la Virgen que estaba sobre el vasar de la cocina: la imagen ya no le abandonó: «No habría dormido tranquilo —dirá— si no la hubiese tenido a mi lado en mi camita». Una noche, su madre, inquieta de no verlo a su lado, lo halló en el establo, rezando de rodillas, juntas las manos alrededor de su imagen de la Virgen. Todos hemos querido así a un soldadito o a cualquier otra imagen que contenía todo nuestro ensueño y a la que apretábamos muy fuerte con una manita húmeda. El ensueño de Juan María fue la realidad del amor divino. Desde entonces, tuvo ya este en pleno corazón.
¡De qué precoces gracias es signo un gesto semejante! Aquel niño que huía de los hombres, incluso de los seres más queridos, para refugiarse en la proximidad de la Madre de Dios, en la soledad con la Madre de Dios, ¡qué poder no habría sentido ya en su oración, qué vocación! —¡y qué presencia!—. Son, ciertamente, gracias personales y su amplitud nos es tan desconocida como indecible. Pero gracias habidas también en ese pequeño mundo de los Vianney en el que la fe y el amor estaban en el mismo ambiente que respiraba el niño.
No hay más pintura posible del amor maternal que la unión mística: todo y nada[1]. Por ser eso el todo del mundo, nada podemos decir de él que le sea adecuado. Pero lo que vemos, son signos que no engañan: «En la casa, en el jardín, en la calle, Juan María bendecía la hora», dice su biógrafo Mgr. Trochu[2]. Era también costumbre materna santiguarse a cada nueva hora y rezar luego un avemaría. Todo la vida íntegra se impregnaba así de fe, y por eso mismo se empapaba también de caridad. Casi todas las mañanas, la madre iba a oír misa, y nada le gustaba tanto a Juan María como acompañarla, «aprendiendo a orar con solo contemplarla».
La corriente de amor que unía a la madre y al hijo era la misma que les reunía con Dios: «Si tus hermanas y tus hermanos ofendieran a Dios —decía la madre— me daría mucha pena, pero todavía me daría mucha más si lo hicieras tú».
¿Luego lo prefería? Que quienes tengan semejante pensamiento vuelvan a hundirlo en su pecho. Yo he oído a una madre decir de sus hijos: «Hay aquellos a quienes se quiere por lo que tienen, y aquellos a quienes se quiere por aquello de que carecen». Nada tan absurdo como la investigación del más o del menos en el amor. Y sobre todo, en el amor maternal. Aquí, la madre y el niño se reunían en su esencia, que era esta constante presencia de Dios. Tendríamos que captar su mutua mirada. La adivinamos cuando, al pie del altar, la madre contemplaba a su Dios en la oración, y el niño contemplaba a su madre que oraba. Esto es todo lo que nos es dado hacer. Que cada cual busque en su propio recuerdo lo que lo eleve hasta ese nivel...
* * *
Pero, sobre aquella casa de oración en donde fluía tanto amor, iba a abatirse la marea revolucionaria: el nuevo párroco fue un cura «juramentado» y María Vianney no le ocultó su cólera. Los Vianney iban a ser de los que acogiesen en sus casas a los sacerdotes «no juramentados», a los sacerdotes fieles. Pero lo más frecuente fue tener que ir a buscar la misa y el viático a otra parte, a veces bastante lejos: un hombre o una mujer conocidos, un vecino, pasaba para decirles el sitio y la hora.
El culto se celebraba de noche. El progreso de las luces y de la policía no había inventado todavía el cubrefuego. Y a los que se negaban a inclinarse ante César y ante Moloch les quedaba la profundidad de la noche para reunirse con su Dios en lo más secreto de los pueblos como en lo más secreto de su alma.
Imaginamos sin esfuerzo aquellas caminatas nocturnas. Convenían al pequeño Juan María. Tenía este siete, ocho años; a esa edad, las piernas son todavía débiles y la noche da miedo. Pero la inmensidad de la tierra y del cielo era propicia a la precoz meditación del niño. Y sin duda, él tuvo con la noche desde entonces esa doble complicidad de angustia y de amistad que le seguiría durante toda la vida.
Por el camino se había habituado ya a la oración:
«Oraba por el camino cuando iba al trabajo; oraba en los prados mientras guardaba sus ovejas, y en los campos al hundir su azadón»[3]. Era que, para él, vivir y orar eran ya una sola cosa. Había recibido ese don de constante unión espiritual que es otorgado a tan pocos. Desde entonces, esto es evidente, no hubo para él ninguna discontinuidad entre lo actual y lo eterno, entre la tierra y el cielo, entre las cosas del mundo y las de Dios. Oraba como respiraba; en aquel alma, cuyos ojos contemplaban esa faz del universo que permanece oscura y oculta a nuestros ojos durante la mayor parte de nuestra vida, todo era oración. Francisco Vianney cuenta que el niño Juan María, después de haber trabajado duramente todo un día en entrecavar la dura tierra de Dardilly, se llevó al campo al día siguiente aquella Virgen que le había dado su madre en un día de pena. La colocó delante de él encima de un tocón, y se puso a cavar mirándola y orando. Cuando hubo avanzado algunos metros, llevó más allá la imagen de la Virgen y siguió trabajando y mirándola.
Para aquel niño, que ponía toda la naturaleza en el centro de su vida espiritual, aquellos viajes de noche para ir a misa eran una bendición. ¡Oh!, una pesada bendición, pues sus piernecitas no se hacían más fuertes por eso, pero ya entonces Juan María no se preocupaba de las medidas y de los límites del cuerpo. Como en tiempo de las catacumbas, los oficios clandestinos de los años noventa y tres agrupaban todas las funciones religiosas en un mismo momento: tribunal de la penitencia, banquete eucarístico, sacramento del matrimonio; en aquellas breves horas había una densidad de irradiación espiritual que no pudo ser insensible para el niño. La sentía este tanto más cuanto que, al volver a la vida cotidiana, todo lo que veía, todo lo que encontraba, lastimaba su corazón y su alma. ¿Sabemos bien, sabemos lo bastante cuán profundas son las marcas de la sensibilidad infantil? Un niño de una intensa vida espiritual, como era Juan María, no separa dentro de si mismo el corazón y el alma, la sensibilidad y la vida religiosa: todo está allí al servicio de Jesús y de su amor. Los humilladeros mutilados de sus cruces, en las encrucijadas de los caminos, el encuentro con los soldados revolucionarios que venían a castigar la sublevación lyonesa contra los terroristas, ¡cómo marcaba todo aquello, cómo impresionaba el corazón y el alma unidos de Juan María! Aumentó así en él esa intensidad de perfección espiritual, ese agudo sentido del reparto del mundo, de la división del mundo, que ya no habían de abandonarlo en toda su vida.
Allí estaba el mundo del pecado, el mundo de Satán: aquellos soldadotes a quienes encontraba en el pueblo y que se detenían tanto tiempo en la taberna eran los hombres que habían derribado las cruces. No constituían solo un mundo de ausencia, el mundo de la ausencia de Dios; eran un mundo que quería conquistar, gobernar, poseer el Universo. Y era demasiado evidente que entre aquel mundo y Jesús había una batalla, una lucha que todo señalaba como una lucha a muerte.
Los sacerdotes que se habían establecido en secreto en Ecully para irradiar sobre el país nada tenían ya de los signos del poder y del honor que acompañaban al clero antes de la Revolución. Eran siervos de Dios, pero carecían de poder en el tiempo; se escondían, pero nada podía detenerlos, ni el miedo, ni la muerte. Y el universo en que vivía Juan María era el suyo, era un universo interior, un mundo escondido.
Pero Juan María no renunciaba a predicar Jesús al otro mundo, al que vivía en el tiempo: en los campos, adonde su imagen de la Virgen iba siempre con él, Juan María le hacía altares de ramas y de flores, le construía capillitas hechas con la tierra grasa del país, la rodeaba de estatuas de Santos. Y predicaba. Sí, predicaba a los demás pastorcillos que acudían a él, que le rodeaban. Les enseñaba la oración, la obediencia, y, sobre todo, les enseñaba el amor.
Hablamos del espíritu de infancia. Nadie mejor que el niño Juan María puede enseñárnoslo. «Cuando yo era joven —diría un día— no conocía el mal; no aprendí a conocerlo más que en el confesonario, de boca de los pecadores». ¿Por qué don milagroso, otorgado a este niño que vivía en el puro amor, fué conservado así en la inocencia? ¿Por qué vocación oída muy pronto, por qué elección realizada en lo más profundo y lo más temprano de la vida?
Tenemos la prueba de que esta elección fue una realidad en la vehemente negativa que, siendo muy joven, opuso a una pequeña camarada de la vecindad que le admiraba y le hablaba de un futuro matrimonio. Sí; en el alba de aquella vida hubo una secreta e irrevocable decisión, una adhesión definitiva. El hombre que miraría al descubierto en el corazón y el alma de los pecadores, más aún: el santo que llevaría sobre él toda su vida, en una extraordinaria visión del mundo espiritual, el peso de los pecados del mundo, por él percibidos en bloque, como la temible deuda espiritual que es la otra vertiente de la Comunión de los Santos, parece como si no hubiese recibido este extraño don sino porque él mismo se mantuvo durante toda su vida en el espíritu de infancia.
El espíritu de infancia tiene muchas facetas: todas, por otra parte, íntimamente ligadas. Hay una pureza infinita, una pureza que supera nuestros puntos de vista: cualquier otra pureza puede ser tentada, o, al menos, enturbiada. Aquella, no. El pecado no la alcanza; esa pureza desata todas las ligazones del mundo, es la espada celestial que nada mella, sobre la que nada muerde. Pero el espíritu de infancia es también una confianza infinita, atravesada a veces, como un doloroso fulgor, por el miedo de algo que es totalmente distinto, y que es, justamente, el pecado. Por fin, el espíritu de infancia es una pasión de amor, un amor de benevolencia que de ningún modo espera ser correspondido, porque ama de tal modo que le basta con lanzar su flecha para que el corazón al cual la ha arrojado se llene de aquella fuerte dulzura, de aquella ternura que no es tibieza ni debilidad, y que puede conducir a todas las hazañas del alma.
Jamás estará Juan María libre de ese espíritu de infancia: algo hay en él que es «todo de una pieza» y que volveremos a encontrar en todos los episodios de su vida, oscilando como un alma de niño desde la esperanza absoluta a la noche total, pero sin que conozca la noche total sino porque la esperanza absoluta es su aire natural, y porque, una vez perdido este, ya no hay nada humano que lo retenga, ningunas buenas costumbres, ninguna moral, ninguna preocupación del qué dirán o de las conveniencias, y sobre todo, sobre todo, ninguna confianza en sí mismo. Tal es el verdadero niño: si lo que lo lleva se desploma o se esfuma, nace entonces la inmensa noche de la desesperación. Así sucederá con el Cura de Ars: él no existirá, no se sostendrá más que por ese Dios que lo habita todo entero con Su Amor.





























