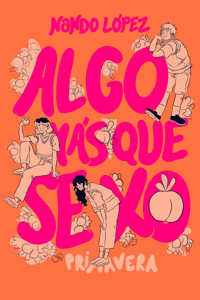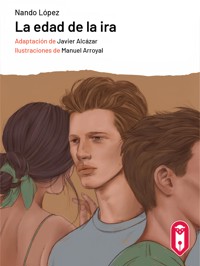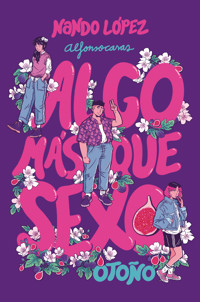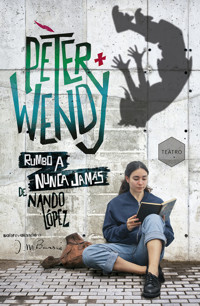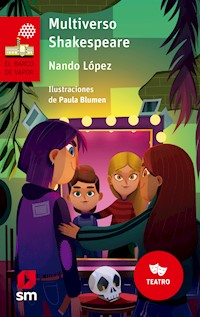Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: La Leyenda del Cíclope
- Sprache: Spanisch
Tras la huida de T., el bando Rebelde se llena de recelos. Y por si fuera poco, Némesis estrecha el cerco sobre Ítaca. Solo Ariadna sigue creyendo en T., aferrándose a los sueños que los unen. Mientras los Rebeldes planean el asalto al Taigeto, el corazón del Nuevo Orden, otras dos personas toman el mismo rumbo: un Cazador con una presa muy codiciada y alguien dispuesto a destapar los secretos más oscuros de Ypsilon.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Sergio y a Érika,
porque solo con mis rebeldes favoritos
1
RAMAS Y RAÍCES
Faltaba poco para el amanecer cuando T. se detuvo a reponer fuerzas.
Había pasado toda la noche conduciendo, acelerando su moto al máximo para dejar atrás Ítaca e impedir que pudieran encontrarlo antes de que él diese con su destino.
Sin embargo, localizar las Islas dispersas en el interior de Ypsilon no le había resultado una tarea tan fácil como suponía. En ninguno de los mapas oficiales figuraban las coordenadas de esos emplazamientos en los que se reunían los Cazadores, el ejército de mercenarios que colaboraba con los Bibliófagos en la recuperación de los títulos del Índice Prohibido.
Por decisión expresa del Senado, las Islas permanecían ocultas en todos los sistemas cartográficos y su paradero solo se ofrecía encriptado a quienes pudieran demostrar, con hechos concretos, que apoyaban su labor. De otro modo, resultaba prácticamente imposible dar con ellas, pues se camuflaban bajo apariencias tan inofensivas como las de los centros tecnocomerciales o los parques holográficos que formaban parte de la felicidad instantánea que el Nuevo Orden había proporcionado a sus ciudadanos.
A T. le preocupaba haber subestimado la dificultad de su propósito. Llevaba muchos kilómetros recorridos y no había encontrado aún la más mínima huella de esas Islas, a pesar de que los últimos informes del Senado, a los que había tenido acceso antes de huir de Ítaca, afirmaban que su tamaño había crecido tanto como el número de sus habitantes:
«La adhesión de nuevas tropas de Cazadores es una prueba más de la lealtad de la población de Ypsilon a su Gobierno, frente a las acciones terroristas de los criminales que, bajo el nombre de Ítaca, amenazan nuestra seguridad».
Eso, al menos, aseguraba el reporte que habían difundido, acompañado de imágenes tridimensionales tan crueles como contundentes, tras el fracaso del Décimo Aniversario. Aquella era la primera vez que se mencionaba públicamente el nombre de Ítaca y se asociaba con «acciones terroristas», entre las que se contaba la estampida humana en la Plaza del Fuego, causante de numerosas víctimas de diferente grado y consideración.
T. estaba convencido de que aquellas informaciones, elaboradas por Hermes y su Ministerio, eran las responsables de que se hubiesen incorporado nuevos miembros a los Cazadores, y confiaba en que ese entusiasmo repentino lo ayudase a encontrarlos, pero cada vez parecía más evidente que se había equivocado en sus predicciones.
Le gustase o no, tenía que admitir que localizar las Islas iba a requerir todo su ingenio. Así que, una vez que estuvo seguro de hallarse a suficiente distancia de Ítaca, buscó un lugar apartado y mínimamente seguro donde descansar un par de horas. De entre las escasas opciones que ofrecía la geografía cada vez más desértica de Ypsilon, optó por refugiarse en un abandonado polígono industrial.
Sustituidos por centros de producción más ecológicos y eficientes, aquellos espacios se habían mantenido como un recuerdo de la civilización anterior. El Senado los exhibía para subrayar sus logros sociales: si la población accedía a los recursos energéticos imprescindibles, era gracias a la gestión de Némesis y al reparto equitativo del Nuevo Orden. Lo que se obviaba, en cambio, eran las cifras de ese reparto, que resultaban más ajustadas cuanto más abajo se hallaban los ypsilianos y más periféricos eran los distritos en que vivían. Pero bastaba con aludir a la escasez de energía y a las guerras civiles que habían proliferado en los estados cercanos por culpa de la Crisis Global para acallar cualquier voz discordante... Salvo las que nacían en Ítaca.
T. aparcó su moto en uno de los callejones más angostos del polígono, se sentó junto a ella y, nada más apoyar su espalda en la pared, cayó en un extraño duermevela. Luchaba por deshacerse del cansancio y recuperar la conciencia, pero el agotamiento le impedía zafarse de esas imágenes en las que corría sin saber hacia dónde.
Solo podía distinguir las pantallas de realidad aumentada que llenaban las calles de Geonia, y sentía que había alguien más a su lado. Alguien a quien no era capaz de distinguir y que lo acompañaba a través de alguno de los distritos periféricos de la capital. Le resultaba imposible precisar el lugar exacto mientras atravesaba los edificios decrépitos, los cementerios tecnológicos y los callejones mal iluminados, en los que se hacinaba una multitud invisible a los ojos del Nuevo Orden.
En medio de la noche, T. no veía otra cosa que no fueran sus pisadas. La fuerza con la que golpeaban el suelo en su huida. La respiración entrecortada. El pánico a que el peligro lo alcanzase. Y la sensación de que otra persona corría junto a él.
Aunque intuía su identidad, no podía confirmarla, pues su sueño no le permitía contemplar el rostro de quien, en ese mismo momento, estaba soñando la misma pesadilla.
Ariadna había sido incapaz de dormir en toda la noche, preocupada por una marcha que ni entendía ni quería entender.
Sus padres habían tenido que esforzarse para convencerla de que necesitaba descansar un poco, y si acabó accediendo no fue porque creyera que tenían razón, sino porque no quería preocuparlos más. El Refugio estaba demasiado revuelto con la desaparición de T. y la angustia que había provocado en Layo y Orión. Ella tampoco podía silenciar sus dudas ni sus miedos, así que tuvo que esperar al filo del amanecer para que el cansancio le cerrase los ojos y la llevase hasta unas calles en las que se veía avanzar sin saber hacia dónde, pero notando a alguien muy cerca.
Ni T. sabía quién lo perseguía a él, ni Ariadna quién corría detrás de ella.
Ambos trataban de girar la cabeza una y otra vez para identificar a su acompañante, pero ninguno lograba adivinar nada en la oscuridad que los envolvía y que, de repente, fue interrumpida por un conjunto de edificios de paredes blancas. Debía de ser uno de los Retroespacios de Ypsilon, complejos turísticos que simulaban los entornos rurales que el Nuevo Orden se había encargado de vaciar, primero, y aniquilar, después.
T. intentó acercarse, pero el Retroespacio se desvaneció como si fuera un espejismo. La madrugada se había adueñado del espacio que recorría con el mismo rigor con el que una extraña sensación de inmovilidad comenzó a apoderarse de su cuerpo.
Pese a sus esfuerzos, y a los que también hacía Ariadna por seguir avanzando, sus piernas se negaban a deslizarse y se anclaron al asfalto con terquedad.
Los dos trataron de reavivarlas con sus brazos, pero estos se elevaron hacia el cielo, contrarios a su voluntad, extendidos y completamente abiertos.
Los pasos de su acompañante habían cesado. Solos, en mitad de aquel paisaje fantasma, sus miembros comenzaron a endurecerse y la suavidad de la piel dejó paso a la aspereza del material que, de repente, los recubría.
Sus piernas, transformadas en raíces, los sujetaban al suelo a la vez que sus brazos, convertidos en ramas, ensombrecían su rostro. Querían gritar. Huir de esas formas que usurpaban sus extremidades. Recuperar la agilidad de antes. Y también su voz.
Pero, cuando lo intentaron, se dieron cuenta de que ya no era posible. Aquellos árboles ahora enjaulaban sus miembros, y de su cuerpo humano solo quedaba el latido aterrado y claustrofóbico de su corazón.
Y fue ese sonido, el estruendo de su propio pulso, lo que deshizo las brumas y logró, por fin, despertarlos del sueño.
Una pesadilla que quizá significara algo, pensó Ariadna mientras trataba de serenarse.
Una fantasía que tal vez le hubiera mostrado el camino que debía tomar, se dijo T. mientras se ponía en pie, dispuesto a retomar cuanto antes la búsqueda de las Islas.
Ya despiertos, aún angustiados por la parálisis que los había atenazado y convencidos de que ese sueño había sido mucho más que una estúpida alucinación, ambos se dieron cuenta de que sabían quién era la persona que corría a su lado.
Era Ariadna quien huía hasta convertirse también en árbol en la pesadilla de T.
Y era T. quien sufría esa misma metamorfosis en la fantasía de Ariadna.
Ariadna, que se debatía entre echarlo de menos y odiarlo por haberla traicionado, no logró volver a conciliar el sueño durante el resto de la noche.
Y T., que estaba decidido a llegar a su objetivo antes de que nadie pudiera impedírselo, decidió olvidarlo y reanudar su camino.
Su viaje no había hecho más que comenzar.
2
LAS ISLAS
Tras revisar en la red todos los Retroespacios conocidos, T. se dirigió al que, según las imágenes que arrojaba el buscador, era el más parecido al de su sueño, y que se hallaba a unos cien kilómetros de distancia del polígono en el que se había refugiado.
Por suerte, su consulta había sido lo bastante inocente como para no tener que preocuparse de su rastro digital, ya que sabía que el Senado hacía un seguimiento exhaustivo de las conexiones de los ciudadanos. Los Rebeldes habían tratado de alentar la polémica contra esas medidas, pero el Senado se les había adelantado una vez más, convenciendo de su necesidad a los ypsilianos hasta el punto de que fueron ellos mismos quienes solicitaron ese control.
Para ello, el Senado se había servido de los reportes elaborados por Hermes y su equipo, en los que se insistía en cómo la red había sido, junto con la ficción previa a las Tres Leyes, el vehículo con que se habían planificado acciones tan terribles como el Triple Atentado. Solo tuvieron que convencer a la población de que necesitaban ser protegidos para que los ypsilianos admitiesen, sumisos, los vetos cibernéticos. Y someter la red a un severo escrutinio, limitando su acceso, era uno de ellos.
Cuando T. llegó por fin al Retroespacio que había localizado en su buscador, supo que se encontraba en el lugar correcto.
No había ninguna señal que se lo confirmase, pero el hecho de que aquel entorno fuera idéntico al de su sueño solo podía interpretarse como una de esas señales que formaban parte de su vida desde que Ariadna había irrumpido en ella. Al recordarla, sintió una punzada de culpabilidad, de la que se deshizo igual que se desprendía de cualquier otra emoción que lo incomodase: actuando.
Obedeció a su intuición y atravesó las puertas de lo que, en apariencia, no era más que uno de los complejos turísticos con los que el Senado recompensaba a los trabajadores, ofreciéndoles «unos días de descanso en entornos vintage». Así era como promocionaban los Retroespacios en su publicidad oficial, cuyo alojamiento se cedía gratuitamente por unos días a cambio de aumentar la productividad durante los meses siguientes a la estancia. De este modo, lo que se anunciaba como un premio democrático se convertía en un incentivo laboral que incrementaba los beneficios de los Distritos 1 a 5 de Geonia, la verdadera elite ypsiliana.
Ya en el recinto, T. comprobó que se hallaba en lo cierto: la arquitectura exterior no era más que el gigantesco decorado tras el que se escondía la Isla, un asentamiento compuesto por una sucesión de construcciones independientes de una sola planta, que no debían de superar en ningún caso los cuarenta o cincuenta metros cuadrados de extensión y cuya estructura de acero y hormigón no se parecía en nada a las bucólicas casas encaladas de blanco con que se anunciaban los Retroespacios.
Lo primero que llamó su atención fue el foso virtual que protegía la Isla e impedía entrar sin la autorización de los vigías.
No se trataba de una excavación física en el terreno, sino de una hilera de proyecciones que forzaban un desnivel insalvable, ya que resultaba imposible orientarse con precisión frente a aquel trampantojo móvil que parecía elevarse, descender e incluso extenderse y encogerse ante quien tratase de atravesar su perímetro defensivo.
Nunca había estado cerca de ninguna de las Islas, y lo único que sabía sobre ellas era lo que el propio Senado había divulgado al respecto en sus campañas de captación de nuevos Cazadores.
Habían sido concebidas para albergar a sus moradores durante un tiempo máximo de quince días, de modo que repusieran fuerzas, cuidasen de los heridos en los combates con los Rebeldes y, sobre todo, planificaran nuevas incursiones con las que seguir alimentando las llamas del Taigeto, el edificio en el que se condenaban al fuego las obras prohibidas a la vez que se creaban y difundían las nuevas. Pero solo había dos formas de atravesar su foso: mediante el código que se atribuía a cada Cazador después de la primera transacción o, en su defecto, presentando un ejemplar del Índice Prohibido.
T. no contaba con ningún código de acceso. Sin embargo, disponía de algo que era aún más valioso: el libro de cubiertas quemadas que, aprovechando la euforia del reencuentro con Clío y Néstor, le había quitado a Ariadna. Por suerte, ni ella ni sus padres se habían dado cuenta de cómo aquel ejemplar de la Odisea cambiaba de manos y se convertía, de repente, en el salvoconducto que T. necesitaba para sumarse a los Cazadores.
Tras rodear parte del perímetro del foso virtual, localizó un arco de entrada. Tan pronto como el sistema de vigilancia se percató de su proximidad, saltaron las alarmas que avisaban de la llegada a la Isla de un intruso. Apenas habían pasado unos segundos cuando lo rodeó un grupo compuesto por dos Cazadores y tres Bibliófagos.
–Nombre –le preguntó uno de los cíborgs que formaban parte del particular comité de bienvenida.
–T.
–¿T.? –respondió con sorna uno de los Cazadores.
–Sí, T. –repuso con seguridad, tratando de resultar lo más relajado posible–. Aunque acabaré cambiándomelo por otro nombre más convencional. El mío solo me da problemas.
Ese nombre era lo único de sí mismo de lo que no había tenido que despojarse. A cambio, se había visto obligado a modificar su aspecto por temor a que lo relacionasen con los culpables de haber arruinado el Aniversario. No parecía probable que las fuerzas del Senado hubiesen reparado en él en medio de la marea humana que desbordaba la plaza, pero T. había preferido no arriesgarse y extremar las precauciones.
Lo más seguro era que los Cíclopes continuaran rastreando y analizando las imágenes de aquel día, editadas y viralizadas por el propio Senado, en busca de pistas con las que reconstruir el retrato robot de los responsables del ataque. Pero incluso si lograban aislar su silueta de la multitud que aparecía en esas grabaciones, la nueva apariencia de T. –con el pelo teñido de rubio y rabiosamente corto, un falso tatuaje en forma de araña cubriendo la totalidad de su rostro, lentillas para oscurecer sus ojos y ropa amplia y suelta que disimulaba su poderosa musculatura– lo volvía prácticamente irreconocible.
–¿Código? –el Cíclope insistió en seguir el protocolo, pese a que la alarma del arco de entrada ya había dejado constancia de que ese código no existía.
–No tengo –contestó T.–. Nunca me había acercado al Taigeto.
–Eso ya lo sabíamos –el mismo individuo que antes se había reído de su nombre se acercó a él con curiosidad–. ¿Y entonces qué te trae hasta aquí?
T. señaló con la mirada la bandolera que llevaba consigo y, sin hablar, pidió permiso para acercar sus manos y mostrar lo que había dentro.
–Me ha traído esto –respondió mientras sacaba, con un movimiento extremadamente lento, el ejemplar de su faltriquera–. Creo que en el Taigeto lo pagarán bien.
Al comprobar que cumplía con una de las dos condiciones de ingreso, los tres cíclopes bajaron la guardia y dieron media vuelta, dispuestos a retornar a la Isla después de asegurarse de que el intruso no representaba ningún peligro.
Los dos hombres que iban con ellos reaccionaron con un mal disimulado asombro y lo observaron durante unos instantes, lo que despertó en T. cierto recelo.
No debía de ser el único buscavidas que trataba de vender algún ejemplar en el Taigeto para sacarse un dinero con el que seguir adelante. Porque puede que el Nuevo Orden hubiese llenado las calles de Ypsilon de paz y felicidad, como pregonaban Némesis y el Senado, pero también había elevado los precios y regulado los sueldos de tal modo que cada vez resultaba más notable la brecha entre los Distritos que más tenían y los que menos. Los salarios se estipulaban de acuerdo con la formación y el supuesto nivel de repercusión social del trabajo, de modo que todo el mundo alcanzase un rango mínimo y, según el Senado, aceptable, aunque solo los oficios que se consideraban de gran impacto obtenían rentas más altas.
Para paliar la insatisfacción que podía derivarse de esas desigualdades, Apolo y Némesis habían puesto en marcha propuestas como los Pisos Blancos –un sistema de viviendas de bajo coste y alquiler a precios muy reducidos–, los Retroespacios –con sus vacaciones semifinanciadas por el Estado– o los Autohologramas –un dispositivo similar a un libro electrónico que sustituía a la narrativa tradicional y que permitía inventar y vivir una realidad alternativa a todos los ciudadanos, que recibían un ejemplar de manera gratuita.
El Ministerio de Información, que había presentado este sistema de ayudas y subvenciones como una muestra de la generosidad estatal del Nuevo Orden, logró que esas nuevas medidas se asumiesen como justas, ya que, tal y como repetían en sus campañas de propaganda, en Ypsilon ganaban más quienes más aportaban a la sociedad. Y esto, además, no impedía que, si alguien quería aumentar sus ingresos, se uniese a los Cazadores para conseguir un dinero extra de manera legal.
T. no era el primer joven que seguía ese camino y, guiado por su ambición, llegaba a las Islas para salir de la pobreza contenida en la que se hallaban casi todos los habitantes de Ypsilon. Pero sí era el primero que se presentaba ante los Cazadores con lo que parecía ser uno de los Dos Ejes.
–¿De dónde lo has sacado? –preguntó el hombre que no había hablado hasta entonces. Su voz sonaba más grave que la de su compañero y, por los rasgos que se adivinaban bajo el casco plateado propio de los Cazadores, también debía de ser de mayor edad.
–Es una larga historia.
–No lo dudo –aquel hombre parecía sorprendido y no dejaba de atusarse la espesa barba mientras valoraba si debían o no dejarlo entrar en su Isla.
–Pero si no me equivoco, en el Taigeto no pagan por cómo se consiguen los títulos prohibidos, sino por el valor que tengan.
–El chaval tiene razón, Alcínoo –le dijo su compañero, refiriéndose a T. con ese «chaval» que tanto lo sacaba de quicio.
–¿Tienes idea de cuánto puede valer esto? –el anciano parecía obstinado en proseguir con su interrogatorio.
–Sé que se han molestado mucho en protegerlo. Y que si parte de sus cubiertas están quemadas –contestó T., fingiendo ignorar su verdadera naturaleza–, es porque se trata de uno de los títulos que escaparon del Gran Incendio.
–Eso –continuó Alcínoo– lo hace también más peligroso. Cuanto mayor es su antigüedad, mayor es el interés de los Rebeldes por recuperarlo. Así que dinos: ¿qué sacamos nosotros ayudándote a llevarlo a Taigeto?
T. se dio cuenta de que aquel tipo, valiéndose de su experiencia y de la ventaja que le daba su edad, pretendía negociar con él como si no fuera más que un crío.
–¿Ayudarme? No necesito ayuda, solo unirme a vuestra expedición. Basta con traer un título prohibido para ser considerado Cazador, ¿o no es así?
Los dos callaron. Sabían que, en efecto, esa era una de las dos normas que, según el Senado, regulaban su existencia: la primera fijaba que cualquiera que depositara un título prohibido en el Taigeto –en soporte físico o digital– pasaba a ser considerado un Cazador más, mientras que la segunda estipulaba que los Cazadores tenían la obligación de protegerse y ofrecerse auxilio entre sí.
Alcínoo parecía disgustado. Esperaba que aquel joven fuera más fácil de amedrentar y, sobre todo, que aceptase ceder parte de la recompensa por ese libro que, por supuesto, había reconocido: era uno de los Dos Ejes. Uno de los dos títulos que obsesionaban al gobierno del Nuevo Orden.
–Bienvenido entonces, muchacho. Mi nombre, por cierto, es Menelao –se presentó el más joven–, y este viejo gruñón es Alcínoo. Pero no te preocupes: ladra mucho más de lo que muerde.
–Ven, te enseñaremos esto para que puedas moverte con libertad los pocos días que estaremos aquí. En un par de noches saldremos rumbo al Taigeto.
T. los acompañó a través del foso y, nada más acceder al interior de la Isla, tuvo la extraña sensación de hallarse en un lugar conocido. La disposición de los pequeños bungalós que componían aquel campamento, la improvisación con que habían sido decorados sus interiores –solo con los muebles estrictamente imprescindibles–, la suciedad y la dejadez que se adivinaban en los callejones que conectaban unas viviendas con otras y los tonos grises y ocres que reinaban en cada rincón le recordaban a los lugares donde, con sus padres, había pasado huyendo toda su vida. Y esa imagen, ese recuerdo que no fue capaz de controlar, lo ensombreció durante unos segundos. Tiempo suficiente para que Alcínoo, cuya corpulencia contrastaba con su avanzada edad, se fijara en ello y T., a su vez, se diera cuenta de su desconfianza.
–Hoy puedes pasar la noche aquí –Menelao señaló un cobertizo abandonado.
Justo en ese momento, una joven de la edad de T. se acercó corriendo y llamando la atención de Alcínoo.
–Espérame dentro –fue todo lo que le respondió él.
–Pero, abuelo... –protestó ella.
–He dicho que me esperes dentro, Nausícaa –insistió Alcínoo con sequedad.
T. vio cómo la joven se alejaba mientras los dos Cazadores le daban las últimas instrucciones.
–Nada de usar móviles ni ningún otro dispositivo electrónico o digital –le indicó Menelao–. Todas las Islas disponen de inhibidores para evitar que los Rebeldes puedan hallar nuestra ubicación.
–¿Y si necesito comunicarme con alguien? –T. no contaba con aquella regla, que lo hacía sentirse aún más desprotegido de lo que ya estaba.
–Me lo dices a mí. Nosotros distribuimos los mensajes y nos encargamos de que el cifrado impida su localización. ¿Está claro?
–Cristalino –asintió T.
–Mañana conocerás al resto.
–O no –Alcínoo corrigió a su compañero con su habitual brusquedad–. Aquí no somos amigos, chaval. Aquí solo somos supervivientes. Así que no esperes a que te solucionen la vida y espabílate.
Y eso, pensó T. mientras se instalaba en el cobertizo estrecho y cochambroso, era precisamente lo que iba a hacer.
3
LOS DOS EJES
En la Isla se respiraba, ante todo, desconfianza.
Esa fue una de las primeras conclusiones de T. tras observar el modo en que los Cazadores se relacionaban entre sí.
Ni siquiera disponían, como había imaginado, de un almacén común para los títulos que habían conseguido –«sus presas», como solían llamarlas–, sino que las atesoraban con celo entre sus pertenencias, asegurándose así de que nadie les robaba la recompensa que por ellas les pertenecía.
A pesar de que en el Taigeto también se admitían y premiaban las copias digitales, las más codiciadas eran las obras físicas, ya que resultaba imposible suprimir su contenido y controlar su difusión con la misma sencillez con la que el Senado había logrado controlar internet.
La naturaleza rudimentaria y primitiva de esos soportes –tanto en el caso de los libros como en el de las películas, los discos o los videojuegos– era, paradójicamente, su mayor fortaleza, pues exigía un trabajo de búsqueda exhaustivo y pormenorizado que permitiese eliminar, ejemplar a ejemplar, cualquier rastro de su existencia. No era nada fácil esconder un título del Índice Prohibido en la red, pero sí en los Refugios que durante diez años se habían mantenido en pie a pesar del acoso del Senado.
El sistema de organización de los Cazadores tampoco guardaba relación con el que T. había conocido en Ítaca: mientras que entre los Rebeldes todo estaba concebido con el fin de favorecer la protección de la comunidad, en las Islas la única consigna era la supervivencia.
El liderazgo, claramente ejercido por Alcínoo y Menelao, solo se respetaba porque resultaba imprescindible para defenderse de posibles amenazas externas: si los habían elegido como generales era porque destacaban por su agresividad y sus dotes bélicas, no porque sintieran una admiración parecida a la que los Rebeldes mostraban ante Dédalo o Leda. La comparación entre ambas realidades le hacía preguntarse cómo habrían encajado su marcha quienes habían sido hasta entonces sus compañeros. Y si sus padres habrían descubierto ya la escueta nota con la que se había despedido, a pesar de que estaba convencido de que era un error...
Le resultaba imposible no interrogarse por lo que habría dicho su familia y, sobre todo, por lo que ahora pensaría de él Ariadna, pero si no quería que esas sombras nublasen su objetivo, debía concentrarse en la misión que lo había llevado hasta allí.
–No lo habías hecho antes, ¿verdad?
A T. le sorprendió la espontaneidad con la que aquella voz femenina se dirigía a él. Nada más volverse, reconoció a Nausícaa, la nieta de Alcínoo.
–¿Tanto se me nota?
–Un poco –se rio ella, con un gesto que hizo brillar con fuerza sus ojos marinos y felinos–. A los nuevos se os nota siempre.
–¿Y tú? –a T. le gustó la franqueza de aquella chica que, por sus rasgos, debía de ser más o menos de su edad. Era tan alta como él, de complexión atlética y con un largo flequillo verde, que contrastaba con su cortísimo cabello negro y con el que jugaba a ocultar su mirada cuando prefería pasar desapercibida–. ¿Tienes mucha experiencia?
–Siempre he vivido en las Islas, así que sí. Supongo que tengo bastante más experiencia que tú... Hace años tenía la impresión de que estaba dentro de un juego. Ahora es lo mismo, con la única diferencia de que sé que ese juego es real.
–¿Pagan tan bien como dicen?
Nausícaa se encogió de hombros y, al hacerlo, T. no pudo dejar de fijarse en lo fuertes y definidos que eran. Estaba claro que aquella chica practicaba tanto deporte como él.
–Según... Hay presas que se cotizan mejor que otras.
–¿Y de qué depende? –a pesar de que había tratado de documentarse, no había encontrado ninguna información precisa al respecto.
–No está claro... Se dice que en Naxos tienen un listado con todos los títulos que buscan, divididos por categorías. Por los de las categorías más bajas pagan menos. Y por los de las categorías altas, bastante más.
–¿Y nadie sabe cómo se distinguen?
–Si lo dices por el tuyo –Nausícaa señaló con su índice el ejemplar que T. custodiaba en su bandolera–, es de los de primera clase. Los que han pasado por el fuego se tasan mejor. Y el tuyo, según mi abuelo, es uno de los Ejes.
–¿Los Ejes? –T. fingió ignorar a qué se refería.
–¿Tampoco te suenan?
–Creo que tu abuelo dijo algo, pero...
–Pues vas a tener que ponerte al día –ella lo miró con extrañeza: estaba acostumbrada a que los Cazadores mostraran una ambición que no acababa de encontrar en T.
–¿Y qué se supone que son?
–No sabes mucho del pasado de Ypsilon tú, ¿no? –se burló Nausícaa.
–Me va más el presente, pero seguro que tú me lo puedes explicar.
–Esos dos libros fueron la inspiración para reconstruir Ypsilon después de la Crisis Global.
T. fingió ignorar a qué se refería, pero conocía bien aquella historia que sus padres le habían contado en alguna ocasión: el colapso económico mundial que había tenido lugar antes de que él naciera y que había sido la excusa empleada por Orfeo para reconstruir Ypsilon.
El antecesor de Némesis había sido el primero en recurrir a la mitología para cubrir las carencias del Estado, inaugurando un sistema de propaganda que adornaba la realidad de Ypsilon con ecos de un tiempo legendario, de manera que la población olvidase la miseria cotidiana gracias a la grandeza de los nombres e imágenes que la ocultaban. El mismo mecanismo que Némesis, tan pronto como llegó al poder, se encargó de perfeccionar.
–¿En serio no tenías ni idea? –T. negó con la cabeza, tratando de resultar lo más convincente posible, pero Nausícaa intuía que no le estaba contando toda la verdad–. Pues has tenido mucha suerte, porque no creo que queden muchas copias de tu presa, así que seguro que te pagan bien.
–¿Y el otro?
–¿Cuál?
–¿No decías que son dos libros?
–No sé cómo se llama.
–¿Y tú eras la que sabía mucho de historia?
–Yo no he dicho eso: he dicho que tú no tienes ni idea. Es diferente.
–¿De verdad no lo sabes?
Nausícaa negó con la cabeza y a T. le pareció que su reacción era sincera.
–Ni siquiera sé cómo se titula el tuyo. Solo que mi abuelo dice que es un Eje. Y él nunca se equivoca –apuntó con la mirada hacia el bungaló que compartía con Alcínoo–. Si quieres averiguar algo más, vas a tener que preguntárselo a él.
–No sé si le apetecerá mucho hablar conmigo –sonrió T. con ironía–, pero gracias.
–Cuídalo bien –le aconsejó ella–. No sería la primera vez que alguien pierde una presa en una Isla.
–¿Tan poco te fías de tus amigos?
–No lo son. Menos a mi abuelo, al resto ni siquiera los consideraría mis compañeros. Es gente con la que los dos viajamos y que nos sirve de escudo cuando algún escuadrón de Rebeldes nos ataca. Nada más –Nausícaa señaló un almacén situado en el extremo norte de la isla y, flexionando los brazos y subiendo los puños a la altura de su rostro, como si fuera una boxeadora profesional, le preguntó–: ¿Te apetece?
T., que estaba deseando liberarse de la tensión de todo lo vivido en las últimas horas, no lo dudó.
–Por supuesto.
Nausícaa lo guio hasta un solar destartalado en el extremo oriental de la Isla. En él había algunas máquinas para hacer pesas y dominadas, unos cuantos bancos de abdominales y un improvisado ring que, en ese momento, no usaba nadie.
–Hay un gimnasio parecido en cada Isla –le explicó mientras caminaban entre los Cazadores que se encontraban entrenando. Tal vez fueran imaginaciones suyas, pero T. habría jurado que más de uno lo había mirado con intención–. No son gran cosa, pero sirven para mantenerse en forma y no perder la cabeza...
–No son buenos tiempos –repuso T. con ganas de zanjar la conversación cuanto antes: temía que, si se adentraban en el territorio de su intimidad, debería inventar una biografía que cubriese su pasado como parte de los Rebeldes–. Pero quizá baste con vender un par de buenas presas para cambiar el rumbo, ¿no?
–Eso es lo que cree todo el mundo cuando se une a los Cazadores... Pero la mayoría lo dejan tras ganar lo justo para instalarse en uno de los Pisos Blancos. Otros tienen tan mala suerte que ni siquiera viven para contarlo.
–Y tu sueño no es un Piso Blanco, ¿a que no? –T. estaba seguro de que Nausícaa no tenía pensado conformarse con esos espacios unifamiliares y minúsculos, distribuidos en los Distritos periféricos de Geonia y con los que el Nuevo Orden pretendía haber solucionado el problema de la vivienda en Ypsilon.
–Mis sueños –respondió ella mientras se descalzaba y se subía a la lona– son más grandes que yo. Te lo aseguro.
–Soy bueno –le advirtió él mientras calentaban con unas flexiones en una esquina del ring.
–Yo también –respondió ella con aplomo, y lo demostró tan pronto como comenzaron a moverse.
T. tuvo que aplicarse al máximo para liberarse de cada una de las inmovilizaciones de Nausícaa, aventajada en las técnicas y muy rápida de reflejos.
–¿No te había dicho que soy experta en krav maga? –presumió en uno de los momentos en que tenía a su rival bajo su poder.
–¿Ni yo que soy experto en imposibles? –se jactó él cuando logró, no sin dificultad, deshacerse del nudo que formaban los brazos de ella sobre su cuello.
Entre la admiración mutua y la rivalidad creciente, su combate fue interrumpido por la irrupción de Menelao, que buscaba a T. para hablar con él.
–Te han salvado –volvió a reírse ella con esa expresión que lo iluminaba todo.
–¿No te habrán salvado a ti? –se burló él mientras se despedía de su rival, agradecido por el entrenamiento.
–Veo que ya has conocido a nuestra campeona –le dijo Menelao cuando salieron del gimnasio–. No solo es una chica brillante, sino también una gran luchadora. Algún día puede que sea ella quien dirija todo esto.
–¿Todo esto? –T. no pudo reprimir su escepticismo–. No parece que aquí haya un liderazgo muy firme, la verdad...
–Porque no somos unos déspotas como los Rebeldes –reaccionó Menelao, molesto por su comentario–. Aquí cada cual hace lo que quiere y como le parece mejor. Las Islas son un espacio libre, muchacho. Pero eso no quiere decir que no haya unas normas. Ni unas leyes. Y, por eso mismo, tú y yo tenemos que hablar: si quieres seguir con nosotros, vas a tener que cumplirlas.
–¿Y qué normas son esas? –T. estaba seguro de cuál iba a ser la respuesta, pero fingió no conocerla.
–El cincuenta por ciento de cuanto obtengas.
–¿La mitad?
–Es lo justo.
–¡Es un abuso! –no podía creer que le exigiera un trato tan abusivo.
–Si no estás de acuerdo, basta con que te largues y te dirijas al Taigeto por tus propios medios.
–Sabes que no me dejarán entrar. No admiten a nadie que no pertenezca a una partida de Cazadores.
–Puedes probar suerte en otra Isla... Pero dudo que te den mejores condiciones que nosotros. Aquí, por lo menos, te estamos ofreciendo una parte de la recompensa. Pero no todos son tan legales, muchacho. No me sorprendería que otros Cazadores prefiriesen quitarte la presa y quedarse con todo.
–¿Y si me niego?