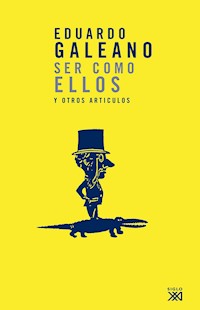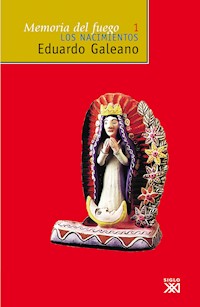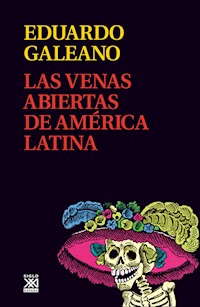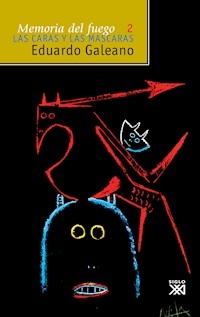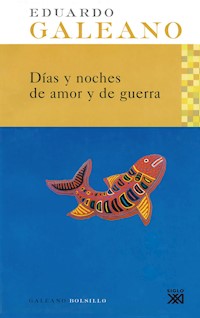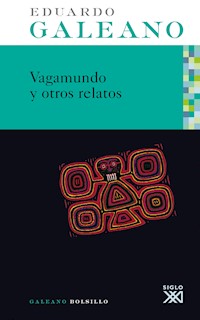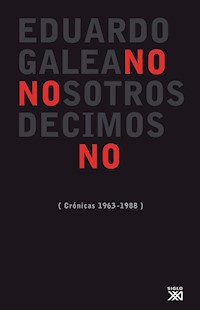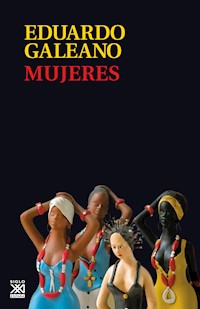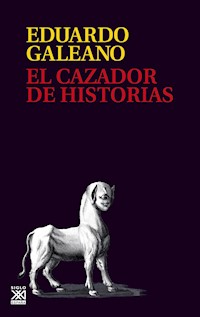Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Creación literaria
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Una obra de creación literaria, concebida como una trilogía, en la que el autor se propone narrar la historia de América, revelar sus múltiples dimensiones y penetrar sus secretos. El primer volumen, Los nacimientos, se despliega a través de los mitos indígenas de fundación y alcanza hasta el año 1700. El segundo volumen, Las caras y las máscaras, abarca los siglos XVIII y XIX. El vasto mosaico de esta narración se cierra con este tercer volumen, El siglo del viento, que llega hasta nuestros días.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siglo XXI / Biblioteca Eduardo Galeano
Eduardo Galeano
Memoria del fuego 3
El siglo del viento
El gran fresco literario de América.
Jean-Marie Saint-lu, «Magazine Littéraire», Francia.
Esta obra maestra tiene la intensidad de los Caprichos de Goya.
Andrew Nikiforuk, «Toronto Globe & Mail», Canadá.
¿Qué «pero» ponerle a trabajo tan cercano a la perfección?
Héctor Gally, «Uno más uno», México.
Uno de los clásicos de la moderna literatura hispanoamericana.
Marteen Steenmeijer, «Vrij Nederland», Holanda.
Una obra brillantemente formada por la vida y el arte.
Ronald Wright, «The Times», Inglaterra.
Fascinante. No se sabe si merece más elogio el hallazgo
de cada episodio o la prosa que lo narra.
Gianni Guadalupi, «Corriere della Sera», Italia.
Como Herodoto, Galeano convierte la historia
colectiva en oráculo.
Gregory Rabassa, «Guardian», USA.
Memoria del Fuego quedará, sin duda, como la más bella
y estremecedora historia de las Américas.
José María Valverde, «Casa de las Américas», Cuba.
Eduardo Galeano nació en Montevideo, en l940. Desde principios de 1973, vivió exiliado en Argentina y en la costa catalana de España. A principios de 1985 regresó a Montevideo, donde actualmente vive, camina y escribe.
Es autor de varios libros, traducidos a numerosas lenguas. En ellos comete, sin remordimientos, la violación de las fronteras que separan los géneros literarios. A lo largo de una obra donde confluyen la narración y el ensayo, la poesía y la crónica, sus libros recogen las voces del alma y de la calle y ofrecen una síntesis de la realidad y su memoria.
En dos ocasiones fue premiado por la Casa de las Américas de Cuba y por el Ministerio de Cultura del Uruguay. Recibió el American Book Award de la Universidad de Washington, los premios italianos Mare Nostrum, Pellegrino Artusi y Grinzane Cavour, el premio Dagerman, en Suecia, y la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue elegido primer Ciudadano Ilustre de los países del Mercosur y fue también el primer galardonado con el premio Aloa, de los editores de Dinamarca, el Cultural Freedom Prize, otorgado de la Fundación Lannan, y el Premio a la Comunicación Solidaria, de la ciudad española de Córdoba.
Diseño de cubierta
Sebastián y Alejandro García Schnetzer
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Eduardo Galeano
© Siglo XXI de España Editores, S. A.
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxieditores.com
en coedición con
© siglo xxi editores, s. a.
Cerro del Agua, 248. 04310 México D. F.
© Catálogos, S. R. L.
Avda. Independencia, 1860. 1225 Bueno Aires
© Ediciones del Chanchito
18 de Julio, 2089. Montevideo
ISBN: 978-84-323-1531-2
Este libro
es el volumen final de la trilogía Memoria del fuego. No se trata de una antología, sino de una creación literaria, que se apoya en bases documentales pero se mueve con entera libertad. El autor ignora a qué género pertenece esta obra: narrativa, ensayo, poesía épica, crónica, testimonio... Quizás pertenece a todos y a ninguno. El autor cuenta lo que ha ocurrido, la historia de América y sobre todo la historia de América Latina; y quisiera hacerlo de tal manera que el lector sienta que lo ocurrido vuelve a ocurrir cuando el autor lo cuenta.
A la cabeza de los capítulos se indica el año y el lugar de cada acontecimiento, salvo en ciertos textos que no se sitúan en determinado momento o lugar. Al pie, los números señalan las principales obras que el autor ha consultado en busca de información y marcos de referencia. La ausencia de números revela que en ese caso el autor no ha consultado ninguna fuente escrita, o que obtuvo su materia prima de la información general de periódicos o de boca de protagonistas o testigos. La lista de las fuentes consultadas se ofrece al final.
Las transcripciones literales se distinguen en letra bastardilla.
El autor
nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. Eduardo Hughes Galeano es su nombre completo. Se inició en periodismo en el semanario socialista El Sol, publicando dibujos y caricaturas políticas que firmaba Gius, por la dificultosa pronunciación castellana de su primer apellido. Luego fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época y de algunos semanarios en Montevideo. En 1973 se exilió en la Argentina, donde fundó y dirigió la revista Crisis. Desde fines de 1976, vivió exiliado en España. A principios de 1985 regresó a su país, donde reside actualmente.
Ha publicado varios libros. Entre ellos, Las venas abiertas de América Latina, editado por Siglo XXI en 1971, los premios de Casa de las Américas La canción de nosotros (1975) y Días y noches de amor y de guerra (1978), y los dos primeros volúmenes de esta trilogía: Los nacimientos (1982) y Las caras y las máscaras (1984).
Gratitudes
A Helena Villagra, que tanto ayudó en cada una de las etapas del trabajo. Sin ella, Memoria del fuego no hubiera sido posible;
a los amigos cuya colaboración se agradeció en los volúmenes anteriores, y que también ahora colaboraron arrimando fuentes, pistas, sugerencias;
a Alfredo Ahuerma, Susan Bergholz, Leonardo Cáceres, Rafael Cartay, Alfredo Cedeño, Alessandra Riccio, Enrique Fierro, César Galeano, Horacio García, Sergius Gonzaga, Berta y Fernanda Navarro, Eric Nepomuceno, David Sánchez-Juliao, Andrés Soliz Rada y Julio Valle-Castillo, que facilitaron el acceso a la bibliografía necesaria;
a Jorge Enrique Adoum, Pepe Barrientos, Álvaro Barros-Lémez, Jean-Paul Borel, Rogelio García Lupo, Mauricio Gatti, Juan Gelman, Santiago Kovadloff, Ole Ostergaard, Rami Rodríguez, Miguel Rojas-Mix, Nicole Rouan, Pilar Royo, José María Valverde y Daniel Vidart, que leyeron los borradores con china paciencia.
Este libro
está dedicado a Mariana, la Pulguita.
y agarrándonos del viento con las uñas
Juan Rulfo
1900
San José de Gracia
El mundo continúa
Hubo quien gastó los ahorros de varias generaciones en una sola parranda corrida. Muchos insultaron a quien no podían y besaron a quien no debían, pero nadie quiso acabar sin confesión. El cura del pueblo dio preferencia a las embarazadas y a las recién paridas. El abnegado sacerdote pasó tres días y tres noches clavado en el confesionario, hasta que se desmayó por indigestión de pecados.
Cuando llegó la medianoche del último día del siglo, todos los habitantes del pueblo de San José de Gracia se prepararon para bien morir. Mucha ira había acumulado Dios desde la fundación del mundo, y nadie dudó de que era llegado el momento de la reventazón final. Sin respirar, ojos cerrados, dientes apretados, las gentes escucharon las doce campanadas de la iglesia, una tras otra, muy convencidas de que no habría después.
Pero hubo. Hace rato que el siglo veinte se ha echado a caminar y sigue como si nada. Los habitantes de San José de Gracia continúan en las mismas casas, viviendo o sobreviviendo entre las mismas montañas del centro de México, para desilusión de las beatas, que esperaban el Paraíso, y para alivio de los pecadores, que encuentran que este pueblito no está tan mal, al fin y al cabo, si se compara.
(200)*
1900
Orange, Nueva Jersey
Edison
Por sus inventos recibe luz y música el siglo que nace.
La vida cotidiana lleva el sello de Thomas Alva Edison. Su lámpara eléctrica ilumina las noches y su fonógrafo guarda y difunde las voces del mundo, que nunca más se perderán. Se habla por teléfono gracias al micrófono que Edison agregó al aparato de Graham Bell y se ve cine por el proyector con que él completó el invento de los hermanos Lumière.
En la oficina de patentes se agarran la cabeza cada vez que lo ven aparecer. Edison no deja pasar un minuto sin crear algo. Así ocurre desde que era un niño vendedor de periódicos en los trenes y un buen día decidió que bien podía hacerlos además de venderlos —y puso manos a la obra.
(99 y 148)
1900
Montevideo
Rodó
El Maestro, estatua que habla, lanza su sermón a las juventudes de América.
José Enrique Rodó reivindica al etéreo Ariel, espíritu puro, contra el salvaje Calibán, el bruto que quiere comer. El siglo que nace es el tiempo de los cualquieras. Quiere el pueblo democracia y sindicatos; y advierte Rodó que la multitud bárbara puede pisotear las cumbres del reino del espíritu, donde tienen su morada los seres superiores. El intelectual elegido por los dioses, grande hombre inmortal, se bate en defensa de la propiedad privada de la cultura.
También ataca Rodó a la civilización norteamericana, fundada en la vulgaridad y el utilitarismo. Le opone la tradición aristocrática española, que desprecia el sentido práctico, el trabajo manual, la técnica y otras mediocridades.
(273, 360 y 386)
1901
Nueva York
Ésta es América, y al sur la nada
Andrew Carnegie vende, en 250 millones de dólares, el monopolio del acero. Lo compra el banquero John Pierpont Morgan, dueño de la General Electric, y así funda la United States Steel Corporation. Fiebre del consumo, vértigo del dinero cayendo en cascadas desde lo alto de los rascacielos: los Estados Unidos pertenecen a los monopolios, y los monopolios a un puñado de hombres, pero multitudes de obreros acuden desde Europa, año tras año, llamados por las sirenas de las fábricas, y durmiendo en cubierta sueñan que se harán millonarios no bien salten sobre los muelles de Nueva York. En la edad industrial, Eldorado está en los Estados Unidos; y los Estados Unidos son América.
Al sur, la otra América no atina ya ni a balbucear su propio nombre. Un informe recién publicado revela que todos los países de esta sub-América tienen tratados comerciales con los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, pero ninguno los tiene con sus vecinos. América Latina es un archipiélago de patrias bobas, organizadas para el desvínculo y entrenadas para desamarse.
(113 y 289)
1901
En toda América Latina
Las procesiones saludan al siglo que nace
En las aldeas y ciudades al sur del río Bravo, anda a los tumbos Jesucristo, bestia moribunda lustrosa de sangre, y tras él alza antorchas y cánticos el gentío, llagoso, rotoso: pueblo afligido por mil males que ningún médico o manosanta sería capaz de curar, pero merecedor de venturas que ningún profeta o vendesuerte sería capaz de anunciar.
1901
Amiens
Verne
Hace veinte años, Alberto Santos Dumont había leído a Julio Verne. Leyéndolo había huido de su casa y del Brasil y del mundo y había viajado por los cielos, de nube en nube, y había decidido vivir en el aire.
Ahora, Santos Dumont derrota al viento y a la ley de gravedad. El aeronauta brasileño inventa un globo dirigible, dueño de su rumbo, que no anda a la deriva y que no se perderá en alta mar, ni en la estepa rusa, ni en el polo norte. Provisto de motor, hélice y timón, Santos Dumont se eleva en el aire, pega una vuelta completa a la torre Eiffel y a contraviento aterriza en el lugar elegido, ante la multitud que lo aclama.
En seguida viaja hasta Amiens, para apretar la mano del hombre que le enseñó a volar.
Mientras se hamaca en su mecedora, Julio Verne se alisa la gran barba blanca. Le cae bien este niño mal disfrazado de señor, que lo llama mi Capitán y lo mira sin parpadear.
(144 y 424)
1902
Quetzaltenango
Decide el gobierno que la realidad no existe
A todo dar claman tambores y clarines, en la plaza principal de Quetzaltenango, convocando a la ciudadanía; pero nadie puede escuchar nada más que el pavoroso estruendo del volcán Santa María en plena erupción.
El pregonero lee a los gritos el bando del superior gobierno. Más de cien pueblos de esta comarca de Guatemala están siendo arrasados por el alud de lava y fango y la incesante lluvia de ceniza mientras el pregonero, cubriéndose como puede, cumple con su deber. El volcán Santa María hace temblar la tierra bajo sus pies y le bombardea a pedradas la cabeza. En pleno mediodía es noche total y en la cerrazón no se ve más que el vómito de fuego del volcán. El pregonero chilla desesperadamente, leyendo el bando a duras penas, entre los sacudones de luz de la linterna.
El bando, firmado por el presidente Manuel Estrada Cabrera, informa a la población que el volcán Santa María está en calma y que en calma permanecen todos los demás volcanes de Guatemala, que el sismo ocurre lejos de aquí, en alguna parte de México, y que, siendo normal la situación, nada impide que se celebre hoy la fiesta de la diosa Minerva, que tendrá lugar en la capital a pesar de los malévolos rumores de los enemigos del orden.
(28)
1902
Ciudad de Guatemala
Estrada Cabrera
En la ciudad de Quetzaltenango, Manuel Estrada Cabrera había ejercido, durante muchos años, el augusto sacerdocio de la Ley en el majestuoso templo de la Justicia sobre la roca inconmovible de la Verdad. Cuando acabó de desplumar a la provincia, el doctor se vino a la capital, donde llevó a feliz culminación su carrera política asaltando, revólver en mano, la presidencia de Guatemala.
Desde entonces, ha restablecido en todo el país el uso del cepo, del azote y de la horca. Así los indios recogen gratis el café en las plantaciones y los albañiles levantan gratis prisiones y cuarteles.
Un día sí y otro también, en solemne ceremonia, el presidente Estrada Cabrera coloca la primera piedra de una nueva escuela que jamás será construida. Él se ha otorgado el título de Educador de Pueblos y Protector de la Juventud Estudiosa, y en su propio homenaje celebra cada año la colosal fiesta de la diosa Minerva. En el partenón de aquí, que reproduce el partenón helénico en tamaño natural, tañen sus liras los poetas: anuncian que la ciudad de Guatemala, Atenas del Nuevo Mundo, tiene un Pericles.
(28)
1902
Saint-Pierre
Sólo se salva el condenado
También en la isla Martinica revienta un volcán. Ocurre un ruido como del mundo partiéndose en dos y la montaña Pelée escupe una inmensa nube roja, que cubre el cielo y cae, incandescente, sobre la tierra. En un santiamén queda aniquilada la ciudad de Saint-Pierre. Desaparecen sus treinta y cuatro mil habitantes —menos uno.
El que sobrevive es Ludger Sylbaris, el único preso de la ciudad. Las paredes de la cárcel habían sido hechas a prueba de fugas.
(188)
1903
Ciudad de Panamá
El canal de Panamá
El paso entre los mares había sido una obsesión de los conquistadores españoles. Con furor lo buscaron; y lo encontraron demasiado al sur, allá por la remota y helada Tierra del Fuego. Y cuando alguno tuvo la idea de abrir la cintura angosta de América Central, el rey Felipe II mandó a parar: prohibió la excavación del canal, bajo pena de muete, porque el hombre no debe separar lo que Dios unió.
Tres siglos después, una empresa francesa, la Compañía Universal del Canal Interoceánico, empezó los trabajos en Panamá. La empresa avanzó treinta y tres kilómetros y cayó estrepitosamente en quiebra.
Desde entonces, los Estados Unidos han decidido concluir el canal y quedarse con él. Hay un inconveniente: Colombia no está de acuerdo y Panamá es una provincia de Colombia. En Washington, el senador Hanna aconseja esperar, debido a la naturaleza de los animales con los que estamos tratando, pero el presidente Teddy Roosevelt no cree en la paciencia. Roosevelt envía unos cuantos marines y hace la independencia de Panamá. Y así se convierte en país aparte esta provincia, por obra y gracia de los Estados Unidos y sus buques de guerra.
(240 y 423)
1903
Ciudad de Panamá
En esta guerra mueren un chino y un burro,
víctimas de las andanadas de una cañonera colombiana, pero no hay más desgracias que lamentar. Manuel Amador, flamante presidente de Panamá, desfila entre banderas de los Estados Unidos, sentado en un sillón que la multitud lleva en andas. Amador va echando vivas a su colega Roosevelt.
Dos semanas después, en Washington, en el Salón Azul de la Casa Blanca, se firma el tratado que entrega a los Estados Unidos, a perpetuidad, el canal a medio hacer y más de mil cuatrocientos kilómetros cuadrados de territorio panameño. En representación de la república recién nacida, actúa en la ocasión Philippe Bunau-Varilla, mago de los negocios, acróbata de la política, ciudadano francés.
(240 y 423)
1903
La Paz
Huilka
Los liberales bolivianos han ganado la guerra contra los conservadores. Mejor dicho, la ganó para ellos el ejército indio de Pablo Zárate Huilka. Fueron hechas por la indiada las hazañas que se atribuyen los bigotudos militares.
El coronel José Manuel Pando, jefe liberal, había prometido a los soldados de Huilka la emancipación de toda servidumbre y la recuperación de la tierra. De batalla en batalla, Huilka iba implantando el poder indio: a su paso por los pueblos, devolvía a las comunidades las tierras usurpadas y degollaba a quien vistiera pantalón. Derrotados los conservadores, el coronel Pando se hace general y presidente. Entonces declara, con todas las letras:
—Los indios son seres inferiores. Su eliminación no es un delito.
Y procede. Fusila a muchos. A Huilka, su imprescindible aliado de la víspera, lo mata varias veces, por bala, filo y soga. Pero en las noches de lluvia Huilka espera al presidente Pando a la salida del palacio de gobierno y le clava los ojos, sin decir palabra, hasta que Pando desvía la mirada.
(110 y 475)
1904
Río de Janeiro
La vacuna
Matando ratas y mosquitos ha vencido a la peste bubónica y a la fiebre amarilla. Ahora Oswaldo Cruz declara la guerra a la viruela.
De a miles mueren, por viruela, los brasileños. Cada vez mueren más, mientras los médicos desangran a los moribundos y los curanderos espantan la peste con humo de bosta de vaca. Oswaldo Cruz, responsable de la higiene pública, implanta la vacuna obligatoria.
El senador Rui Barbosa, orador de pecho hinchado y docta labia, pronuncia discursos que atacan a la vacuna con jurídicas armas floridas de adjetivos. En nombre de la libertad, Rui Barbosa defiende el derecho de cada individuo a contaminarse si quiere. Torrenciales aplausos y ovaciones lo interrumpen de frase en frase.
Los políticos se oponen a la vacuna. Y los médicos. Y los periodistas: no hay diario que no publique coléricos editoriales y despiadadas caricaturas que tienen por víctima a Oswaldo Cruz. Él no puede asomarse a la calle sin sufrir insultos y pedreas.
Contra la vacuna, cierra filas el país entero. Por todas partes se escuchan mueras a la vacuna. Contra la vacuna se alzan en armas los alumnos de la Escuela Militar, que por poco tumban al presidente.
(158, 272, 378 y 425)
1905
Montevideo
El automóvil,
bestia rugidora, pega su primer zarpazo de muerte en Montevideo. Un inerme caminante cae aplastado al cruzar una esquina del centro.
Pocos automóviles han llegado a estas calles, pero las viejitas se persignan y huye el gentío buscando refugio en los zaguanes.
Hasta no hace mucho, por esta ciudad sin motores andaba todavía trotando el hombre que se creía tranvía. En los repechos descargaba su látigo invisible y en las bajadas tiraba de riendas que nadie veía. En las bocacalles soplaba una corneta de aire, como eran de aire los caballos y los pasajeros que subían en las paradas, y también los boletos que les vendía y las monedas que recibía. Cuando el Hombre-tranvía dejó de pasar, y ya nunca más pasó, la ciudad de Montevideo descubrió que ese loquito le hacía falta.
(413)
1905
Montevideo
Los poetas decadentes
Roberto de las Carreras trepa al balcón. Estrujados contra el pecho lleva un ramo de rosas y un soneto incandescente. Pero en lugar de la bella odalisca lo espera un señor de mal carácter, que le dispara cinco balazos. Dos dan en el blanco. Roberto cierra los párpados y musita:
—Esta noche cenaré con los dioses.
No cena con los dioses sino con los enfermeros, en el hospital. Y a los pocos días, este bello Satán que ha jurado corromper a todas las montevideanas casadas y por casar, vuelve a pasear su estrafalaria estampa por la calle Sarandí. Muy orondo luce su chaleco rojo, condecorado por dos agujeros. Y en la cáratula de su nuevo libro, Diadema fúnebre, estampa una mancha de sangre.
Otro hijo de Byron y Afrodita es Julio Herrera y Reissig, que llama Torre de los Panoramas al infecto altillo donde escribe y recita. Julio y Roberto se han distanciado, a causa del robo de una metáfora. Pero los dos siguen librando la misma guerra contra la mojigata toldería de Tontovideo, que en materia de afrodisíacos no ha llegado más allá de la yema de huevo con vino garnacha, y en materia de bellas letras ni hablemos.
(284 y 389)
1905
Ilopango
Miguel a la semana
La señorita Santos Mármol, preñada a la mala, se niega a dar el nombre del autor de su deshonra. La madre, doña Tomasa, la corre a garrotazos. Doña Tomasa, viuda de hombre pobre pero blanco, sospecha lo peor.
Cuando el niño nace, la repudiada señorita Santos lo trae en brazos:
—Éste es tu nieto, mamá.
Doña Tomasa pega un chillido de espanto al ver al recién nacido, araña azul, indio trompudo, tan feíto que da más cólera que lástima, y le cierra, plam, la puerta en las narices.
Ante el portazo, la señorita Santos cae redonda al suelo. Bajo su desmayada madre, el recién nacido parece muerto. Pero cuando los vecinos se la sacan de encima, el aplastadito pega un tremendo berrido.
Y así ocurre el segundo nacimiento de Miguel Mármol, casi al principio de su edad.
(126)
1906
París
Santos Dumont
Cinco años después de crear el globo dirigible, el brasileño Santos Dumont inventa el avión.
Santos Dumont ha pasado estos cinco años metido en los hangares, armando y desarmando enormes bichos de hierro y bambú que a toda hora, y a todo vapor, nacían y desnacían: a la noche se dormían provistos de alas de gaviota y aletas de pez y amanecían convertidos en libélulas o patos salvajes. En estos bichos Santos Dumont quiso irse de la tierra y fue por ella retenido; chocó y estalló; sufrió incendios, revolcones y naufragios; sobrevivió de porfiado. Y así peleó y peleó hasta que por fin ha conseguido que uno de los bichos fuera avión o alfombra mágica navegando por los altos cielos.
Todo el mundo quiere conocer al héroe de la inmensa hazaña, al rey del aire, al señor de los vientos, que mide un metro y medio, habla susurrando y no pesa más que una mosca.
(144 y 424)
1907
Sagua La Grande
Lam
En el primer ardor de esta mañana caliente, despierta el niño y ve. El mundo está patas arriba y girando; y en el vértigo del mundo un desesperado murciélago vuela en círculos persiguiendo su propia sombra. Huye por la pared la negra sombra y el murciélago, queriendo cazarla, no consigue más que azotarla con el ala.
El niño se levanta de un salto, cubriéndose la cabeza con las manos, y choca de sopetón contra un gran espejo. En el espejo, ve a nadie o a otro. Y al volverse ve, en el armario abierto, los trajes decapitados de su padre chino y de su abuelo negro.
En algún lugar de la mañana, un papel en blanco lo espera. Pero este niño cubano, este pánico que se llama Wifredo Lam, todavía no puede dibujar la perdida sombra que gira locamente en el mundo alucinante, porque todavía no ha descubierto su deslumbrante manera de conjurar el miedo.
(319)
1907
Iquique
Banderas de varios países
encabezan la marcha de los obreros del salitre, a través del cascajoso desierto del norte de Chile. Miles de obreros en huelga y miles de mujeres y niños caminan hacia el puerto de Iquique, coreando consignas y canciones.
Cuando los obreros ocupan Iquique, el ministro del Interior dicta orden de matar. Los obreros, en continua asamblea, deciden aguantar a pie firme y sin arrojar ni una piedra.
José Briggs, jefe de la huelga, es hijo de un norteamericano, pero se niega a pedir protección al cónsul de los Estados Unidos.
El cónsul del Perú intenta llevarse a los obreros peruanos. Los obreros peruanos no abandonan a sus compañeros chilenos. El cónsul de Bolivia quiere salvar a los obreros bolivianos. Los obreros bolivianos dicen:
—Con los chilenos vivimos, con los chilenos morimos.
Las ametralladoras y los fusiles del general Roberto Silva Renard barren a los huelguistas desarmados y dejan el tendal.
El ministro Rafael Sotomayor justifica la carnicería en nombre de las cosas más sagradas, que son, en orden de importancia: la propiedad, el orden público y la vida.
(64 y 326)
1907
Río Batalha
Nimuendajú
Curt Unkel no nació indio; pero se hizo, o descubrió que era. Hace años vino de Alemania al Brasil y en el Brasil, en lo más hondo del Brasil, reconoció a los suyos. Desde entonces acompaña a los indios guaraníes que a través de la selva peregrinan buscando el paraíso. Con ellos comparte la comida y comparte la alegría de compartir la comida.
Altos se elevan los cánticos. Noche adentro se cumple una ceremonia sagrada. Los indios están perforando el labio inferior de Curt Unkel, que pasa a llamarse Nimuendajú, o sea: El que crea su casa.
(316, 374 y 411)
1908
Asunción
Barrett
Quizás él había vivido en el Paraguay antes, siglos o milenios antes, quién sabe cuándo, y lo había olvidado. Lo cierto es que hace cuatro años, cuando por casualidad o curiosidad Rafael Barrett desembarcó en este país, sintió que había llegado a un lugar que lo estaba esperando, porque este desdichado lugar era su lugar en el mundo.
Desde entonces arenga al pueblo en las esquinas, subido a un cajón, y en periódicos y folletos publica furiosas revelaciones y denuncias. Barrett se mete en esta realidad, delira con ella y en ella se quema.
El gobierno lo echa. Las bayonetas empujan a la frontera al joven anarquista, deportado por agitador extranjero.
El más paraguayo de los paraguayos, el más yuyo de esta tierra, el más saliva de esta boca, ha nacido en Torrelavega (Cantabria), de madre española y padre inglés, y se ha educado en París.
(37)
1908
Alto Paraná
Los yerbales
Uno de los pecados que Barrett ha cometido, imperdonable violación de tabú, es la denuncia de la esclavitud en las plantaciones de yerbamate.
Cuando hace cuarenta años acabó la guerra de exterminio contra el Paraguay, los países vencedores legalizaron, en nombre de la Civilización y de la Libertad, la esclavitud de los sobrevivientes y de los hijos de los sobrevivientes. Desde entonces los latifundistas argentinos y brasileños cuentan por cabezas, como si fueran vacas, a sus peones paraguayos.
(37)
1908
San Andrés de Sotavento
Decide el gobierno que los indios no existen
El gobernador, general Miguel Marino Torralvo, expide el certificado exigido por las empresas petroleras que operan en la costa de Colombia. Los indios no existen, certifica el gobernador, ante escribano y con testigos. Hace ya tres años que la ley número 1905/55, aprobada en Bogotá por el Congreso Nacional, estableció que los indios no existían en San Andrés de Sotavento y otras comunidades indias donde habían brotado súbitos chorros de petróleo. Ahora el gobernador no hace más que confirmar la ley. Si los indios existieran, serían ilegales. Por eso han sido enviados al cementerio o al destierro.
(160)
1908
San Andrés de Sotavento
Retrato de un señor de vidas y haciendas
El general Miguel Marino Torralvo, pisador de indios y mujeres, glotón de tierras, gobierna de a caballo estas comarcas de la costa colombiana. Con el mango del chicote golpea caras y puertas y señala destinos. Quienes con él se cruzan, le besan la mano. De a caballo va por los caminos, en su traje blanco impecable, siempre seguido por un paje en burro. El paje le lleva el brandy, el agua hervida, el estuche de afeitarse y el cuaderno donde el general anota los nombres de las doncellas que se come.
Sus propiedades van creciendo a su paso. Empezó con una finca ganadera y ya tiene seis. Partidario del progreso sin olvidar la tradición, usa el alambre de púas para poner límite a las tierras y el cepo para poner límite a las gentes.
(160)
1908
Guanape
Retrato de otro señor de vidas y haciendas
Ordena:
—Díganle que ya vaya cargando su mortaja en el anca del caballo.
Castiga de cinco balazos, por faltar a la obligación, al siervo que se demora en pagar la fanega de maíz que debe, o al que se anda con vueltas a la hora de ceder una hija o una tierra:
—De a poco —ordena—. Y que sólo el último balazo sea de muerte.
Ni la propia familia se salva de las iras de Deogracias Itriago, mandamás del valle venezolano de Guanape. Una noche, un pariente le montó su mejor caballo, por llegar con lucimiento al baile: a la mañana siguiente, don Deogracias lo hizo atar boca abajo a cuatro estacas y con el rallador de yuca le desolló los pies y las asentaderas, para quitarle las ganas de bailar y de lucirse en caballo ajeno.
Cuando por fin lo matan, en un descuido, unos peones por él condenados, durante nueve noches reza la familia el novenario de difuntos y nueve noches de baile corrido celebra el pueblo de Guanape. Nadie se cansa de alegrarse y ningún músico cobra por tocar tan seguido.
(410)
1908
Mérida de Yucatán
Telón y después
Ya se aleja el tren, ya se marcha el presidente de México. Porfirio Díaz ha examinado las plantaciones de henequén en Yucatán y se está llevando la más grata impresión:
—Bello espectáculo —dijo, mientras cenaba con el obispo y con los dueños de millones de hectáreas y millares de indios que producen fibras baratas para la International Harvester Company—. Aquí se respira una atmósfera de felicidad general.
Ya se pierde en el aire la humareda de la locomotora. Y entonces caen, volteadas de un manotazo, las casas de cartón pintado, con sus ventanas galanas; guirnaldas y banderitas se hacen basura, basura barrida, basura quemada, y el viento arranca de un soplido los arcos de flores que cubrían los caminos. Concluida la fugaz visita, los mercaderes de Mérida recuperan las máquinas de coser, los muebles norteamericanos y las ropas flamantes que los esclavos han lucido mientras duró la función.
Los esclavos son indios mayas, de aquellos que hasta hace poco vivían libres en el reino de la pequeña cruz que habló, y también indios yaquis de las llanuras del norte, comprados a cuatrocientos pesos por cabeza. Duermen amontonados en fortalezas de piedra y trabajan al ritmo del látigo mojado. Cuando alguno se pone arisco, lo sepultan hasta las orejas y le echan los caballos.
(40, 44, 245 y 451)
1908
Ciudad Juárez
Se busca
Hace un par de años, los rangers norteamericanos cruzaron la frontera de México, a pedido de Porfirio Díaz, para aplastar la huelga de los mineros del cobre en Sonora. Con presos y fusilados acabó, después, la huelga en los talleres textiles de Veracruz. Este año han estallado huelgas en Coahuila, Chihuahua y Yucatán.
La huelga, que perturba el orden, es un crimen. Quien la comete, comete crimen. Los hermanos Flores Magón, agitadores de la clase obrera, son los criminales de máxima peligrosidad. Sus rostros se exhiben en la pared de la estación del ferrocarril, en Ciudad Juárez y en todas las estaciones de ambos lados de la frontera. Por cada uno de los hermanos, la agencia de detectives Furlong ofrece cuarenta mil dólares de recompensa.
Los Flores Magón llevan unos cuantos años burlándose del eterno Porfirio Díaz. Desde sus periódicos y panfletos han enseñado al pueblo a perderle el respeto. Después de perderle el respeto, el pueblo empieza a perderle el miedo.
(40, 44 y 245)
1908
Caracas
Castro
Saluda dando el dedo índice, porque nadie es digno de los otros cuatro. Cipriano Castro reina en Venezuela, y a modo de corona usa un gorro de borla colgante. Anuncia su paso la chillona trompetería, el trueno de los aplausos y el crujidero de espaldas que se inclinan. Lo sigue una caravana de matasietes y payasos de corte. Castro es petiso, corajudo, bailarín y mujeriego, como Bolívar, y pone cara de Bolívar cuando posa para la inmortalidad; pero Bolívar perdió algunas batallas y Castro, el Siempre Invicto, nunca.
Tiene los calabozos llenos de gente. No confía en nadie, salvo en Juan Vicente Gómez, su brazo derecho en la guerra y el gobierno, que llama a Castro el Hombre Más Grande de los Tiempos Modernos. Menos que nadie confía Castro en los médicos locales, que curan la lepra y la locura con caldo de buitre hervido, de modo que decide poner sus achaques en manos de altos sabios de Alemania.
En el puerto de La Guaira, embarca hacia Europa. No bien la nave se aleja de los muelles, Gómez le roba el poder.
(193 y 344)
1908
Caracas
Muñecas
Cada varón venezolano es el Cipriano Castro de las mujeres que le tocan.
Una señorita como es debido sirve al padre y a los hermanos como servirá al marido, y no hace ni dice nada sin pedir permiso. Si tiene dinero o buena cuna, acude a misa de siete y pasa el día aprendiendo a dar órdenes a la servidumbre negra, cocineras, sirvientas, nodrizas, niñeras, lavanderas, y haciendo labores de aguja o bolillo. A veces recibe amigas, y hasta se atreve a recomendar alguna descocada novela susurrando:
—Si vieras cómo me hizo llorar...
Dos veces a la semana, en la tardecita, pasa algunas horas escuchando al novio sin mirarlo y sin permitir que se le arrime, ambos sentados en el sofá ante la atenta mirada de la tía. Todas las noches, antes de acostarse, reza las avemarías del rosario y se aplica en el cutis una infusión de pétalos de jazmín macerados en agua de lluvia al claro de luna.
Si el novio la abandona, ella se convierte súbitamente en tía y queda en consecuencia condenada a vestir santos y difuntos y recién nacidos, a vigilar novios, a cuidar enfermos, a dar catecismo y a suspirar por las noches, en la soledad de la cama, contemplando el retrato del desdeñoso.
(117)
1909
París
Teoría de la impotencia nacional
El boliviano Alcides Arguedas, becado en París por Simón Patiño, publica un nuevo libro, llamado Pueblo enfermo. El rey del estaño le da de comer para que Arguedas diga que el pueblo de Bolivia no está enfermo: es enfermo.
Hace algún tiempo, otro pensador boliviano, Gabriel René Moreno, descubrió que el cerebro indígena y el cerebro mestizo son celularmente incapaces y que pesan entre cinco, siete y diez onzas menos que el cerebro de raza blanca. Ahora Arguedas sentencia que los mestizos heredan las peores taras de sus estirpes y que por eso el pueblo boliviano no quiere bañarse ni ilustrarse, no sabe leer pero sabe emborracharse, tiene dos caras y es egoísta, haragán y triste. Las mil y una miserias del pueblo boliviano provienen, pues, de su propia naturaleza. Nada tienen que ver con la voracidad de sus señores. He aquí un pueblo condenado por la biología y reducido a la zoología. Bestial fatalidad del buey: incapaz de hacer su historia, sólo puede cumplir su destino. Y ese destino, ese irremediable fracaso, no está escrito en los astros sino en la sangre.
(29 y 473)
1909
Nueva York
Charlotte
¿Qué ocurriría si una mujer despertara una mañana convertida en hombre? ¿Y si la familia no fuera el campo de entrenamiento donde el niño aprende a mandar y la niña a obedecer? ¿Y si hubiera guarderías infantiles? ¿Y si el marido compartiera la limpieza y la cocina? ¿Y si la inocencia se hiciera dignidad? ¿Y si la razón y la emoción anduvieran del brazo? ¿Y si los predicadores y los diarios dijeran la verdad? ¿Y si nadie fuera propiedad de nadie?
Charlotte Gilman delira. La prensa norteamericana la ataca llamándola madre desnaturalizada; y más ferozmente la atacan los fantasmas que le habitan el alma y la muerden por dentro. Son ellos, los temibles enemigos que Charlotte contiene, quienes a veces consiguen derribarla. Pero ella cae y se levanta y cae y nuevamente se levanta y vuelve a lanzarse al camino. Esta tenaz caminadora viaja sin descanso por los Estados Unidos y por escrito y por hablado va anunciando un mundo al revés.
(195 y 196)
1909
Managua
Las relaciones interamericanas y sus métodos más habituales
Philander Knox fue abogado y es accionista de la empresa The Rosario and Light Mines. Además, es Secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos. El presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, no trata con el debido respeto a la empresa The Rosario and Light Mines. Zelaya pretende que la empresa pague los impuestos que jamás pagó. El presidente tampoco trata con el debido respeto a la Iglesia. La Santa Madre se la tiene jurada desde que Zelaya le expropió tierras y le suprimió los diezmos y las primicias y le profanó el sacramento del matrimonio con una ley de divorcio. De modo que la Iglesia aplaude cuando los Estados Unidos rompen relaciones con Nicaragua y el Secretario de Estado Philander Knox envía unos cuantos marines que tumban al presidente Zelaya y ponen en su lugar al contador de la empresa The Rosario and Light Mines.
(10 y 56)
1910
Selva del Amazonas
Los comegente
En un santiamén se derrumba el precio del caucho, que cae a la tercera parte, y de mala manera acaba el sueño de prosperidad de las ciudades amazónicas. El mercado mundial despierta con una súbita bofetada a las bellas durmientes, echadas en la selva a la sombra del árbol de la goma: Belém do Pará, Manaos, Iquitos... De un día para el otro, la llamada Tierra del Mañana se convierte en Tierra del Nunca o a lo sumo del Ayer, abandonada por los mercaderes que le han sacado el jugo. Los grandes dineros del caucho huyen de la selva del Amazonas hacia las nuevas plantaciones asiáticas, que producen mejor y más barato.
Éste ha sido un negocio caníbal. Comegente llamaban los indios a los cazadores de esclavos, que andaban por los ríos en busca de mano de obra. De tupidos pueblos no han dejado más que las sobras. Los comegente remitían a los indios, atados, a las empresas caucheras. Los despachaban en las bodegas de los barcos, junto a las demás mercancías, con su correspondiente factura por comisión de venta y gastos de flete.
(92, 119 y 462)
1910
Río de Janeiro
El Almirante Negro
A bordo, toque de silencio. Un oficial lee la condena. Resuenan, furiosos, los tambores, mientras se azota a un marinero por cualquier indisciplina. De rodillas, atado a la balaustrada de cubierta, el condenado recibe su castigo a la vista de toda la tripulación. Los últimos latigazos, doscientos cuarenta y ocho, doscientos cuarenta y nueve, doscientos cincuenta, golpean un cuerpo en carne viva, bañado en sangre, desmayado o muerto.
Y estalla el motín. En las aguas de la bahía de Guanabara, se subleva la marinería. Tres oficiales caen, pasados a cuchillo. Lucen pabellón rojo los navíos de guerra. Un marinero raso es el nuevo jefe de la escuadra. João Cándido, el Almirante Negro, se alza al viento, en la torre de mando de la nave capitana, y los parias en rebelión le presentan armas.
Al amanecer, dos cañonazos despiertan a Río de Janeiro. El Almirante Negro advierte: tiene la ciudad a su merced, y si no se prohíbe el azote, que es costumbre de la Armada brasileña, arrasará Río sin dejar piedra sobre piedra. También exige una amnistía. Apuntan a los más importantes edificios las bocas de los cañones de los acorazados:
—Queremos respuesta ya y ya.
La ciudad, en pánico, obedece. El gobierno declara abolidos los castigos corporales en la Armada y dicta el perdón de los alzados. João Cándido se quita el pañuelo rojo del cuello y somete la espada. El almirante vuelve a ser marinero.
(303)
1910
Río de Janeiro
Retrato del abogado más caro del Brasil
Hace seis años, se opuso a la vacuna antivariólica en nombre de la Libertad. La epidermis del individuo es tan inviolable como su conciencia, decía Rui Barbosa: el Estado no tiene derecho a violar el pensamiento ni el cuerpo, ni siquiera en nombre de la higiene pública. Ahora, condena con toda severidad la violencia y la barbarie de la rebelión de los marineros. El iluminado jurista y preclaro legislador se opone al azote pero repudia los métodos de los azotados. Los marineros, dice, no han planteado su justa demanda como es debido, civilizadamente, por los medios constitucionales, utilizando los canales competentes dentro del marco de las normas jurídicas en vigencia.
Rui Barbosa cree en la Ley, y fundamenta su fe con eruditas citas de romanos imperiales y liberales ingleses. En la realidad, en cambio, no cree. El doctor sólo muestra cierto realismo cuando a fin de mes cobra su sueldo de abogado de la empresa extranjera Light and Power, que en el Brasil manda más que Dios.
(272 y 303)
1910
Río de Janeiro
La realidad y la ley rara vez se encuentran,
en este país de esclavos legalmente libres, y cuando se encuentran no se saludan. Tienen la tinta todavía fresca las leyes que han puesto fin a la revuelta de la marinería, cuando alevosamente los oficiales vuelven al azote y asesinan a los rebeldes recién amnistiados. Muchos marineros mueren fusilados en alta mar. Muchos más, sepultados vivos en las catacumbas de la Isla das Cobras, llamada Isla de la Desesperación, donde les arrojan agua con cal cuando se quejan de sed.
El Almirante Negro va a parar a un manicomio.
(303)
1910
Colonia Mauricio
Tolstói
Desterrado por pobre y por judío, Isaac Zimerman vino a parar a la Argentina. La primera vez que vio un mate creyó que era un tintero, y la lapicera le quemó la mano. En esta pampa levantó su rancho, no lejos de los ranchos de otros peregrinos también venidos de los valles del río Dniéster; y aquí hizo hijos y cosechas.
Isaac y su mujer tienen muy poco, casi nada, y lo poco que tienen lo tienen con gracia. Unos cajones de verdura sirven de mesa, pero el mantel luce siempre almidonado, siempre muy blanco, y sobre el mantel las flores dan color y las manzanas, aroma.
Una noche, los hijos encuentran a Isaac sentado ante esa mesa, con la cabeza entre las manos, derrumbado. A la luz de la vela le descubren la cara mojada. Y él les cuenta. Les dice que por pura casualidad acaba de enterarse de que allá lejos, en la otra punta del mundo, ha muerto León Tolstói. Y les explica quién era ese viejo amigo de los campesinos, que tan grandiosamente supo retratar su tiempo y anunciar otro.
(155)
1910
La Habana
El cine
Escalerita al hombro anda el farolero. Con su larga pértiga enciende las mechas, para que pueda la gente caminar sin tropiezos por las calles de La Habana.
En bicicleta anda el mensajero. Lleva rollos de películas bajo el brazo, de un cine al otro, para que pueda la gente caminar sin tropiezos por otros mundos y otros tiempos y flotar en el alto cielo junto a una muchacha sentada en una estrella.
Dos salas tiene esta ciudad consagradas a la mayor maravilla de la vida moderna. Las dos ofrecen las mismas películas. Cuando el mensajero se demora con los rollos, el pianista entretiene a la concurrencia con valses y danzones, o el acomodador recita selectos fragmentos de Don Juan Tenorio. Pero el público se come las uñas esperando que en la oscuridad resplandezca la mujer fatal con sus ojeras de dormitorio o galopen los caballeros de cota de malla, a paso de epilepsia, rumbo al castillo envuelto en niebla.
El cine roba el público del circo. Ya no hace cola la multitud por ver al bigotudo domador de leones, ni a la Bella Geraldine envainada en lentejuelas, refulgiendo de pie sobre el percherón de ancas enormes. También los titiriteros abandonan La Habana y se van a deambular por playas y pueblos, y huyen los gitanos que leen la ventura, el oso melancólico que baila al son del pandero, el chivo que da vueltas sobre el taburete y los escuálidos saltimbanquis vestidos de ajedrez. Todos ellos se van de La Habana porque la gente ya no les arroja monedas por admiración sino por lástima.
No hay quien pueda contra el cine. El cine es más milagroso que el agua de Lourdes. Con canela de Ceilán se cura el frío de vientre, con perejil el reuma y con cine todo lo demás.
(292)
1910
Ciudad de México
El Centenario y el amor
Por cumplirse cien años de la independencia de México, todos los burdeles de la capital lucen el retrato del presidente Porfirio Díaz.
En la ciudad de México, dos de cada diez mujeres jóvenes ejercen la prostitución. Paz y Orden, Orden y Progreso: la ley regula este oficio tan numeroso. La ley de burdeles, promulgada por don Porfirio, prohíbe practicar el comercio carnal sin el debido disimulo o en las cercanías de escuelas e iglesias. También prohíbe la mezcla de clases sociales —en los burdeles sólo habrá mujeres de la clase a la que pertenezcan los clientes—, a la par que impone controles sanitarios y gravámenes y obliga a las matronas a impedir que sus pupilas salgan a la calle reunidas en grupos que llamen la atención. No siendo en grupos, pueden salir: condenadas a malvivir entre la cama, el hospital y la cárcel, las putas tienen al menos el derecho a uno que otro paseíto por la ciudad. En este sentido, son más afortunadas que los indios. Por orden del presidente, indio mixteco casi puro, los indios no pueden caminar por las avenidas principales ni sentarse en las plazas públicas.
(300)
1910
Ciudad de México
El Centenario y la comida
Se inaugura el Centenario con un banquete de alta cocina francesa en los salones del Palacio Nacional. Trescientos cincuenta camareros sirven los platos preparados por los cuarenta cocineros y sesenta ayudantes que actúan a las órdenes del eximio Sylvain Daumont.
Los mexicanos elegantes comen en francés. Prefieren la crêpe a la tortilla de maíz, parienta pobre aquí nacida, y los oeufs cocotte a los huevos rancheros. La salsa béchamel les resulta mucho más digna que el guacamole, por ser el guacamole una deliciosa pero muy indígena mezcla de aguacate con tomate y chile. Puestos a elegir entre la pimienta extranjera y el chile o ají mexicano, los señoritos reniegan del chile, aunque después se deslicen a hurtadillas hasta la cocina de casa para comerlo a escondidas, molido o entero, acompañante o acompañado, relleno o solo, desnudo o sin pelar.
(318)
1910
Ciudad de México
El Centenario y el arte
No celebra México su fiesta patria con una muestra de artes plásticas nacionales, sino con una gran exposición de arte español, traída desde Madrid. Para que los artistas españoles se luzcan como merecen, don Porfirio les ha construido un pabellón especial en pleno centro.
En México hasta las piedras del edificio de Correos han venido de Europa, como todo lo que aquí se considera digno de ser mirado. De Italia, Francia, España o Inglaterra llegan los materiales de construcción y también los arquitectos, y cuando el dinero no alcanza para importar arquitectos, los arquitectos nativos se encargan de levantar casas igualitas a las de Roma, París, Madrid o Londres. Mientras tanto, los pintores mexicanos pintan Vírgenes en éxtasis, rechonchos cupidos y señoras de alta sociedad al modo europeo de hace medio siglo y los escultores titulan en francés, Malgré Tout, Désespoir, Après l’Orgie, sus monumentales mármoles y bronces.
Al margen del arte oficial y lejos de sus figurones, el grabador José Guadalupe Posada es el genial desnudador de su país y de su tiempo. Ningún crítico lo toma en serio. No tiene ningún alumno, aunque hay un par de jóvenes artistas mexicanos que lo siguen desde que eran niños. José Clemente Orozco y Diego Rivera acuden al pequeño taller de Posada y lo miran trabajar, devotamente, como en misa, mientras van cayendo al suelo las virutas de metal al paso del buril sobre las planchas.
(44 y 47)
1910
Ciudad de México
El Centenario y el dictador
En el apogeo de las celebraciones del Centenario, don Porfirio inaugura un manicomio. Poco después, coloca la primera piedra de una nueva cárcel.
Condecorado hasta en la barriga, su emplumada cabeza reina allá en lo alto de una nube de sombreros de copa y cascos imperiales. Sus cortesanos, reumáticos ancianos de levita y polainas y flor en el ojal, bailan al ritmo de Viva mi desgracia, el vals de moda. Una orquesta de ciento cincuenta músicos toca bajo treinta mil estrellas eléctricas en el gran salón del Palacio Nacional.
Un mes entero duran los festejos. Don Porfirio, ocho veces reelegido por él mismo, aprovecha uno de estos históricos bailes para anunciar que ya se viene su noveno período presidencial. Al mismo tiempo, confirma la concesión del cobre, el petróleo y la tierra a Morgan, Guggenheim, Rockefeller y Hearst por noventa y nueve años. Lleva más de treinta años el dictador, inmóvil, sordo, administrando el más vasto territorio tropical de los Estados Unidos.
Una de estas noches, en plena farra patriótica, el cometa Halley irrumpe en el cielo. Cunde el pánico. La prensa anuncia que el cometa meterá la cola en México y que se viene el incendio general.
(40, 44 y 391)
1911
Anenecuilco
Zapata
Nació jinete, arriero y domador. Cabalga deslizándose, navegando a caballo las praderas, cuidadoso de no importunar el hondo sueño de la tierra. Emiliano Zapata es hombre de silencios. Él dice callando.
Los campesinos de Anenecuilco, su aldea, casitas de adobe y palma salpicadas en la colina, han hecho jefe a Zapata y le han entregado los papeles del tiempo de los virreyes, para que él sepa guardarlos y defenderlos. Ese manojo de documentos prueba que esta comunidad, aquí arraigada desde siempre, no es intrusa en su tierra.
La comunidad de Anenecuilco está estrangulada, como todas las demás comunidades de la región mexicana de Morelos. Cada vez hay menos islas de maíz en el océano del azúcar. De la aldea de Tequesquitengo, condenada a morir porque sus indios libres se negaban a convertirse en peones de cuadrilla, no queda más que la cruz de la torre de la iglesia. Las inmensas plantaciones embisten tragando tierras, aguas y bosques. No dejan sitio ni para enterrar a los muertos:
—Si quieren sembrar, siembren en macetas.
Matones y leguleyos se ocupan del despojo, mientras los devoradores de comunidades escuchan conciertos en sus jardines y crían caballos de polo y perros de exposición.
Zapata, caudillo de los lugareños avasallados, entierra los títulos virreinales bajo el piso de la iglesia de Anenecuilco y se lanza a la pelea. Su tropa de indios, bien plantada, bien montada, mal armada, crece al andar.
(468)
1911
Ciudad de México
Madero
Mientras Zapata desencadena la insurrección en el sur, todo el norte de México se levanta en torno a Francisco Madero. Al cabo de más de treinta años de trono continuo, Porfirio Díaz se desploma en un par de meses.
Madero, el nuevo presidente, es virtuoso hijo de la Constitución liberal. Él quiere salvar a México por la vía de la reforma jurídica. Zapata exige la reforma agraria. Ante el clamor de los campesinos, los nuevos diputados prometen estudiarles la miseria.
(44 y 194)
1911
Campos de Chihuahua
Pancho Villa
De todos los jefes norteños que han llevado a Madero a la presidencia de México, Pancho Villa es el más querido y queredor.
Le gusta casarse y lo hace a cada rato. Con una pistola en la nuca, no hay cura que se niegue ni muchacha que se resista. También le gusta bailar el tapatío al son de la marimba y meterse al tiroteo. Como lluvia en el sombrero le rebotan las balas.
Se había echado al desierto muy temprano:
—Para mí la guerra empezó cuando nací.
Era casi niño cuando vengó a la hermana. De las muchas muertes que debe, la primera fue de patrón; y tuvo que hacerse cuatrero.
Había nacido llamándose Doroteo Arango. Pancho Villa era otro, un compañero de banda, un amigo, el más querido: cuando los guardias rurales mataron a Pancho Villa, Doroteo Arango le recogió el nombre y se lo quedó. Él pasó a llamarse Pancho Villa, contra la muerte y el olvido, para que su amigo siguiera siendo.
(206)
1911
Machu Picchu
El último santuario de los incas
no había muerto, pero estaba dormido. El río Urubamba, espumoso, rugidor, llevaba siglos echando su poderoso aliento sobre las piedras sagradas, y esos vapores las habían cubierto con un manto de espesa selva que les guardaba el sueño. Así había seguido siendo secreto el baluarte final de los incas, la morada última de los reyes indios del Perú.
Entre montañas de nieve que no figuran en los mapas, un arqueólogo norteamericano, Hiram Bingham, encuentra Machu Picchu.
Un niño de por aquí lo lleva de la mano a lo largo de los despeñaderos hasta el alto trono enmascarado por las nubes y por la vegetación. Bingham descubre las blancas piedras vivas bajo el verdor y las revela, despiertas, al mundo.
(53 y 453)
1912
Quito
Alfaro
Una mujer alta, toda vestida de negro, maldice al presidente Alfaro mientras clava el puñal en su cadáver. Después levanta en la punta de un palo, bandera flameante, el ensangrentado jirón de su camisa.
Tras la mujer de negro, marchan los vengadores de la Santa Madre Iglesia. Con sogas van arrastrando, por los pies, al muerto desnudo. Desde las ventanas, llueven flores. Chillan vivas a la religión las viejas comesantos, tragahostias, cuentachismes. Se enchastran de sangre las calles empedradas, que los perros y las lluvias nunca podrán lavar del todo. En el fuego culmina la carnicería. Se enciende una gran hoguera y allí echan lo que queda del viejo Alfaro. Después pisotean sus cenizas los matones y los hampones a sueldo de señoritos.
Eloy Alfaro había osado expropiar las tierras de la Iglesia, dueña de mucho Ecuador, y con sus rentas había creado escuelas y hospitales. Amigo de Dios pero no del Papa, había implantado el divorcio y había liberado a los indios presos por deudas. A nadie odiaban tanto los de sotana ni temían tanto los de levita.
Cae la noche. Huele a carne quemada el aire de Quito. La banda militar toca valses y pasillos en la retreta de la Plaza Grande, como todos los domingos.
(12, 24, 265 y 332)
Coplas tristes del cancionero ecuatoriano
No se me acerque nadie.
Háganse a un lado:
tengo un mal contagioso,
soy desdichado.
Solo soy, solo nací,
solo me parió mi madre,
y solito me mantengo
como la pluma en el aire.
¿Para qué quiere el ciego
casa pintada,
ni a la calle balcones,
si no ve nada?
(294)
1912
Cantón Santa Ana
Crónica de costumbres de Manabí
Eloy Alfaro había nacido en la costa del Ecuador, en la provincia de Manabí. En esta tierra caliente, comarca de insolencias y violencias, nadie ha hecho el menor caso de la ley de divorcio que Alfaro sacó adelante contra viento y marea: aquí es más fácil enviudar que enredarse en trámites. En la cama donde dos se duermen, a veces despierta uno. Los manabitas han ganado fama de pocas pulgas, ningún dinero y mucho corazón.
Martín Vera era un raro en Manabí. Se le había herrumbrado el cuchillo, de tanto tenerlo quieto en la vaina. Cuando el cerdo de los vecinos se metió en su tierrita, y le comió las yucas, Martín fue a hablar con ellos, con los Rosado, y buenamente les pidió que lo encerraran. A la segunda escapada, Martín se ofreció a reparar, gratis, las destartaladas paredes del chiquero. Pero a la tercera correría, mientras el cerdo retozaba en los cultivos, Martín le disparó un tiro de escopeta. Cayó el pernicioso cuan redondo era. Los Rosado lo arrastraron hacia su tierra, para darle porcina sepultura.
Los Vera y los Rosado dejaron de saludarse. Unos días después, iba el verdugo del chancho por el despeñadero de El Calvo, prendido a las crines de su mula, cuando un balazo lo dejó colgado del estribo. La mula trajo a Martín Vera de a rastras, pero ya ninguna rezadora pudo ayudarlo a bien morir.
Huyeron los Rosado. Cuando los hijos de Martín les dieron caza en un convento vacío, cerca de Colimas, armaron un buen incendio a su alrededor. Los Rosado, treinta en total, tuvieron que elegir la muerte. Unos acabaron por fuego, hechos chicharrón, y otros por bala, hechos colador.
Ocurrió hace un año. Ya la selva ha devorado los plantíos de las dos familias, tierra sin nadie.
(226)
1912
Pajeú de Flores
Las guerras de familia
En los desiertos del nordeste del Brasil, los que mandan heredan la tierra y el odio: tierra triste, tierra muerta de sed, y odio que las parentelas perpetúan de generación en generación, de venganza en venganza, por siempre jamás. En Ceará hay guerra eterna de la familia Cunha contra la familia Pataca y practican el mutuo exterminio los Montes y los Feitosas. En Paraíba, los Dantas y los Nóbregas se matan entre sí. En Pernambuco, en la comarca del río Pajeú, cada Pereira recién nacido recibe de sus parientes y padrinos la orden de cazar su Carvalho; y cada Carvalho que nace viene al mundo para liquidar al Pereira que le toca.
Del lado de los Pereiras, contra los Carvalhos, dispara sus primeros tiros Virgulino da Silva Ferreira, llamado Lampião. Casi niño todavía, se hace cangaceiro. No vale mucho la vida por estos parajes, donde no hay más hospital que el cementerio. Si Lampião fuera hijo de ricos, no mataría por cuenta de otros: mandaría matar.
(343)
1912
Daiquirí
Vida cotidiana en el mar Caribe: una invasión
La enmienda Platt, obra del senador Platt, de Connecticut, es la llave que los Estados Unidos usan para entrar en Cuba a la hora que quieren. La enmienda, que forma parte de la Constitución cubana, autoriza a los Estados Unidos a invadir y a quedarse y les atribuye el poder de decidir cuál es el presidente adecuado para Cuba.
El presidente adecuado para Cuba, Mario García Menocal, que también preside la Cuban American Sugar Company, aplica la enmienda Platt convocando a los marines para que desalboroten el alboroto: hay muchos negros sublevados, y ninguno de ellos tiene una gran opinión sobre la propiedad privada. De modo que dos barcos de guerra acuden y los marines desembarcan en la playa de Daiquirí y corren a proteger las minas de hierro y cobre de las empresas Spanish American y Cuban Copper, amenazadas por la ira negra, y los molinos de azúcar a lo largo de las vías de la Guantánamo and Western Railroad.
(208 y 241)
1912
Niquinohomo
Vida cotidiana en América Central: otra invasión
Nicaragua paga a los Estados Unidos una colosal indemnización por daños morales. Esos daños han sido infligidos por el caído presidente Zelaya, quien ofendió gravemente a las empresas norteamericanas cuando pretendió cobrarles impuestos.
Como Nicaragua carece de fondos, los banqueros de los Estados Unidos le prestan el dinero para pagar la indemnización. Y como además de carecer de fondos, Nicaragua carece de garantía, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Philander Knox, envía nuevamente a los marines, que se apoderan de las aduanas, los bancos nacionales y el ferrocarril.
Benjamín Zeledón encabeza la resistencia. Tiene cara de nuevo y ojos de asombro el jefe de los patriotas. Los invasores no pueden derribarlo por soborno, porque Zeledón escupe sobre el dinero, pero lo derriban por traición.
Augusto César Sandino, un peón cualquiera de un pueblito cualquiera, ve pasar el cadáver de Zeledón arrastrado por el polvo, atado de pies y manos a la montura de un invasor borracho.
(10 y 56)
1912
Ciudad de México
Huerta
tiene cara de muerto maligno. Los lentes negros, fulgurantes, son lo único vivo de su cara.
Veterano guardaespaldas de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta se convirtió súbitamente a la Democracia el día en que la dictadura cayó. Ahora es el brazo derecho del presidente Madero, y se ha lanzado a la cacería de revolucionarios. Al norte atrapa a Pancho Villa y al sur a Gildardo Magaña, lugarteniente de Zapata, y ya los da por fusilados, ya está el pelotón acariciando los gatillos, cuando el perdón del presidente interrumpe la ceremonia:
—Vino la muerte a buscarme