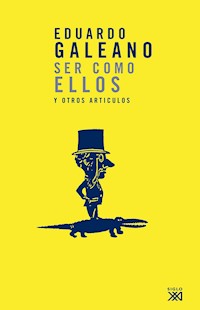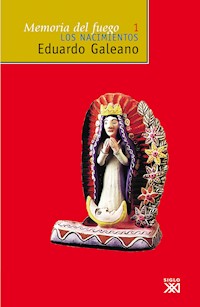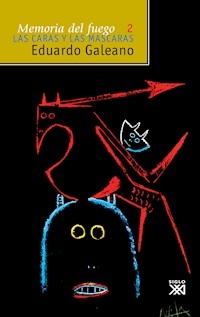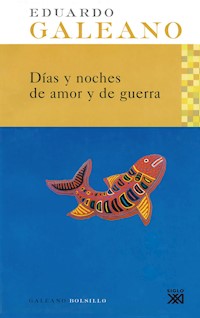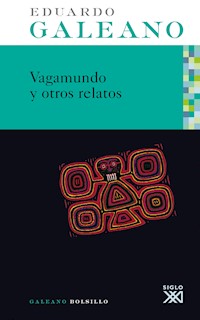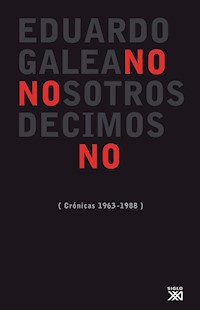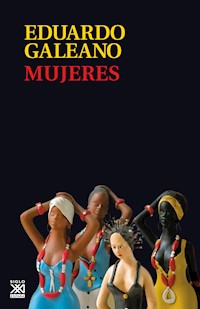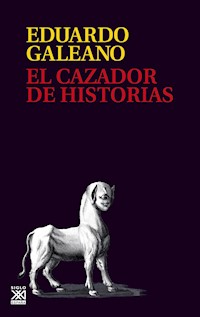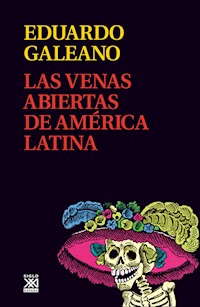
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Creación literaria
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
"Una bomba literaria que muy probablemente Obama no ha leído, pero que -seamos justos- en efecto tendría que leer...Imaginemos la escena: acomodado en su asiento del Air Force One rumbo a Washington, Obama toma el libro que le obsequió Chávez y, más por aburrimiento que por curiosidad, lo hojea al desgaire, lee un par de párrafos y, como le ha ocurrido a miles, queda atrapado por la un tanto engañosa pero siempre inquietante narración de Galeano. Alguien tan sensible a las humillaciones sufridas por los afroamericanos podría descubrir en sus páginas más de una coincidencia con su educación radical, y sin duda le ayudaría a comprender mejor a quienes desconfían de Estados Unidos, incluso de esa parte de Estados Unidos que, escapando a los prejuicios, le permitió convertirse en presidente." - Jorge Volpi, "El País", Spain "Este libro supera todo lo que yo jamás he leído sobre el tema, y permanecerá a lo largo de los años venideros. Una obra maestra. " - Carleton Beals, "Monthly Review", USA. "Este reportaje-ensayo-mural-obra de artesanía admirable ensambla géneros que andaban dispersos: la historia económica, el relato vital.. " - Hugo Neira, "Expreso", Perú. "El mejor libro sobre nuestro maltratado continente." - Hernán Invernizzi, "El Cronista Comercial",Argentina. "Bienvenida sea esta historia de América Latina que recoge los hechos, tiene profundidad teórica y es sumamente legible. Un excelente trabajo. "
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 699
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento (ya sea gráfico, electrónico, óptico, químico, mecánico, fotocopia, etc.) y el almacenamiento o transmisión de sus contenidos en soportes magnéticos, sonoros, visuales o de cualquier otro tipo sin permiso expreso del editor. Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), www.cedro.org
Primera edición en español, 1971, Siglo XXI Editores, México Vigesimoctava edición, revisada, junio de 1980 (1.ª de España) Decimonovena reimpresión en España, marzo de 2003 Segunda edición en España, revisada y corregida, noviembre de 2003 Sexta reimpresión, mayo de 2008
DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY
Diseño de la cubierta: Sebastián y Alejandro García Schnetzer Edición digital: Grammata.es
I.S.B.N. digital: 978-84-323-1525-1
Este libro no hubiera sido posible sin la colaboración que prestaron, de una u otra manera, Sergio Bagú, Luis Carlos Benvenuto, Fernando Carmona, Adicea Castillo, Alberto Couriel, André Gunder Frank, Rogelio García Lupo, Miguel Labarca, Carlos Lessa, Samuel Lichtensztejn, Juan A. Oddone, Adolfo Perelman, Artur Poerner, Germán Rama, Darcy Ribeiro, Orlando Rojas, Julio Rossiello, Paulo Schilling, Karl-Heinz Stanzick, Vivian Trías y Daniel Vidart. A ellos, y a los muchos amigos que me alentaron en la tarea de estos últimos años, dedico el resultado, del que son, claro está, inocentes.
Montevideo, fines de 1970
Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez...» (Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz, 16 de julio de 1809)
INTRODUCCIÓN CIENTO VEINTE MILLONES DE NIÑOS EN EL CENTRO DE LA TORMENTA
La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Éste ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores; y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, «hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización...».
Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no sólo funcionan para el mercado externo dominante; proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. «Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países... Es que nosotros no damos concesiones», advertía, allá por 1913, el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Él estaba seguro: «Un país decía es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido». Y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos, aunque los haitianos y los cubanos ya habían asomado a la historia, como pueblos nuevos, un siglo antes de que los peregrinos del Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth. Ahora América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos: nosotros habitamos, a lo sumo, una sub América, una América de segunda clase, de nebulosa identificación.
Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. (Hace cuatro siglos, ya habían nacido dieciséis de las veinte ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad.)
Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfiguraen chatarra, y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho; el nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo, y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes dominantes hacia dentro, dominadas desde fueraes la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga.
La brecha se extiende. Hacia mediados del siglo anterior, el nivel de vida de los países ricos del mundo excedía en un cincuenta por ciento el nivel de los países pobres. El desarrollo desarrolla la desigualdad: Richard Nixon anunció, en abril de 1969, en su discurso ante la OEA, que a fines del siglo veinte el ingreso per cápita en Estados Unidos será quince veces más alto que el ingreso en América Latina. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos absolutos, pero mucho más en términos relativos, por el dinamismo de la disparidad creciente. El capitalismo central puede darse el lujo de crear y creer sus propios mitos de opulencia, pero los mitos no se comen, y bien lo saben los países pobres que constituyen el vasto capitalismo periférico. El ingreso promedio de un ciudadano norteamericano es siete veces mayor que el de un latinoamericano y aumenta a un ritmo diez veces más intenso. Y los promedios engañan, por los insondables abismos que se abren, al sur del río Bravo, entre los muchos pobres y los pocos ricos de la región. En la cúspide, en efecto, seis millones de latinoamericanos acaparan, según las Naciones Unidas, el mismo ingreso que ciento cuarenta millones de personas ubicadas en la base de la pirámide social. Hay sesenta millones de campesinos cuya fortuna asciende a veinticinco centavos de dólar por día; en el otro extremo los proxenetas de la desdicha se dan el lujo de acumular cinco mil millones de dólares en sus cuentas privadas de Suiza o Estados Unidos, y derrochan en la ostentación y el lujo estéril ofensa y desafío y en las inversiones improductivas, que constituyen nada menos que la mitad de la inversión total, los capitales que América Latina podría destinar a la reposición, ampliación y creación de fuentes de producción y de trabajo. Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional. Se hipoteca la soberanía porque «no hay otro camino»; las coartadas de la oligarquía confunden interesadamente la impotencia de una clase social con el presunto vacío de destino de cada nación.
Josué de Castro declara: «Yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que, infelizmente, no hay otra solución que la violencia para América Latina». Ciento veinte millones de niños se agitan en el centro de esta tormenta. La población de América Latina crece como ninguna otra; en medio siglo se triplicó con creces. Cada minuto muere un niño de enfermedad o de hambre, pero en el año 2000 habrá seiscientos cincuenta millones de latinoamericanos, y la mitad tendrá menos de quince años de edad: una bomba de tiempo. Entre los doscientos ochenta millones de latinoamericanos hay, a fines de 1970, cincuenta millones de desocupados o subocupados y cerca de cien millones de analfabetos; la mitad de los latinoamericanos vive apiñada en viviendas insalubres. Los tres mayores mercados de América Latina Argentina, Brasil y México no alcanzan a igualar, sumados, la capacidad de consumo de Francia o de Alemania occidental, aunque la población reunida de nuestros tres grandes excede largamente a la de cualquier país europeo. América Latina produce hoy día, en relación con la población, menos alimentos que antes de la última guerra mundial, y sus exportaciones per cápita han disminuido tres veces, a precios constantes, desde la víspera de la crisis de 1929.
El sistema es muy racional desde el punto de vista de sus dueños extranjeros y de nuestra burguesía de comisionistas, que ha vendido el alma al Diablo a un precio que hubiera avergonzado a Fausto. Pero el sistema es tan irracional para todos los demás, que cuanto más se desarrolla más agudiza sus desequilibrios y sus tensiones, sus contradicciones ardientes. Hasta la industrialización, dependiente y tardía, que cómodamente coexiste con el latifundio y las estructuras de la desigualdad, contribuye a sembrar la desocupación en vez de ayudar a resolverla; se extiende la pobreza y se concentra la riqueza en esta región que cuenta con inmensas legiones de brazos caídos que se multiplican sin descanso. Nuevas fábricas se instalan en los polos privilegiados de desarrollo San Pablo, Buenos Aires, Ciudad de México pero menos mano de obra se necesita cada vez. El sistema no ha previsto esta pequeña molestia: lo que sobra es gente. Y la gente se reproduce. Se hace el amor con entusiasmo y sin precauciones. Cada vez queda más gente a la vera del camino, sin trabajo en el campo, donde el latifundio reina con sus gigantescos eriales, y sin trabajo en la ciudad, donde reinan las máquinas: el sistema vomita hombres. Las misiones norteamericanas esterilizan masivamente mujeres y siembran píldoras, diafragmas, espirales, preservativos y almanaques marcados, pero cosechan niños; porfiadamente, los niños latinoamericanos continúan naciendo, reivindicando su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en estas tierras espléndidas que podrían brindar a todos lo que a casi todos niegan.
A principios de noviembre de 1968, Richard Nixon comprobó en voz alta que la Alianza para el Progreso había cumplido siete años de vida y, sin embargo, se habían agravado la desnutrición y la escasez de alimentos en América Latina. Pocos meses antes, en abril, George W. Ball escribía en Life: «Por lo menos durante las próximas décadas, el descontento de las naciones más pobres no significará una amenaza de destrucción del mundo. Por vergonzoso que sea, el mundo ha vivido, durante generaciones, dos tercios pobre y un tercio rico. Por injusto que sea, es limitado el poder de los países pobres». Ball había encabezado la delegación de los Estados Unidos a la Primera Conferencia de Comercio y Desarrollo en Ginebra, y había votado contra nueve de los doce principios generales aprobados por la conferencia con el fin de aliviar las desventajas de los países subdesarrollados en el comercio internacional.
Son secretas las matanzas de la miseria en América Latina; cada año estallan, silenciosamente, sin estrépito alguno, tres bombas de Hiroshima sobre estos pueblos que tienen la costumbre de sufrir con los dientes apretados. Esta violencia sistemática, no aparente pero real, va en aumento: sus crímenes no se difunden en la crónica roja, sino en las estadísticas de la FAO. Ball dice que la impunidad es todavía posible, porque los pobres no pueden desencadenar la guerra mundial, pero el Imperio se preocupa: incapaz de multiplicar los panes, hace lo posible por suprimir a los comensales. «Combata la pobreza, ¡mate a un mendigo!», garabateó un maestro del humor negro sobre un muro de la ciudad de La Paz. ¿Qué se proponen los herederos de Malthus sino matar a todos los próximos mendigos antes de que nazcan? Robert McNamara, el presidente del Banco Mundial que había sido presidente de la Ford y secretario de Defensa, afirma que la explosión demográfica constituye el mayor obstáculo para el progreso de América Latina y anuncia que el Banco Mundial otorgará prioridad, en sus préstamos, a los países que apliquen planes para el control de la natalidad. McNamara comprueba con lástima que los cerebros de los pobres piensan un veinticinco por ciento menos, y los tecnócratas del Banco Mundial (que ya nacieron) hacen zumbar las computadoras y generan complicadísimos trabalenguas sobre las ventajas de no nacer: «Si un país en desarrollo que tiene una renta media per cápita de 150 a 200 dólares anuales logra reducir su fertilidad en un 50 por ciento en un período de 25 años, al cabo de 30 años su renta per cápita será superior por lo menos en un 40 por ciento al nivel que hubiera alcanzado de lo contrario, y dos veces más elevada al cabo de 60 años», asegura uno de los documentos del organismo. Se ha hecho célebre la frase de Lyndon Johnson: «Cinco dólares invertidos contra el crecimiento de la población son más eficaces que cien dólares invertidos en el crecimiento económico». Dwight Eisenhower pronosticó que si los habitantes de la tierra seguían multiplicándose al mismo ritmo no sólo se agudizaría el peligro de la revolución, sino que además se produciría «una degradación del nivel de vida de todos los pueblos, el nuestro inclusive».
Los Estados Unidos no sufren, fronteras adentro, el problema de la explosión de la natalidad, pero se preocupan como nadie por difundir e imponer, en los cuatro puntos cardinales, la planificación familiar. No sólo el gobierno; también Rockefeller y la Fundación Ford padecen pesadillas con millones de niños que avanzan, como langostas, desde los horizontes del Tercer Mundo. Platón y Aristóteles se habían ocupado del tema antes que Malthus y McNamara; sin embargo, en nuestros tiempos, toda esta ofensiva universal cumple una función bien definida: se propone justificar la muy desigual distribución de la renta entre los países y entre las clases sociales, convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado de los hijos que no se evitan y poner un dique al avance de la furia de las masas en movimiento y rebelión. Los dispositivos intrauterinos compiten con las bombas y la metralla, en el sudeste asiático, en el esfuerzo por detener el crecimiento de la población de Vietnam. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en las calles. Diversas misiones norteamericanas han esterilizado a millares de mujeres en la Amazonia, pese a que ésta es la zona habitable más desierta del planeta. En la mayor parte de los países latinoamericanos, la gente no sobra: falta. Brasil tiene 38 veces menos habitantes por kilómetro cuadrado que Bélgica; Paraguay, 49 veces menos que Inglaterra; Perú, 32 veces menos que Japón. Haití y El Salvador, hormigueros humanos de América Latina, tienen una densidad de población menor que la de Italia. Los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación. Al fin y al cabo, no menos de la mitad de los territorios de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela está habitada por nadie. Ninguna población latinoamericana crece menos que la del Uruguay, país de viejos, y sin embargo ninguna otra nación ha sido tan castigada, en los años recientes, por una crisis que parece arrastrarla al último círculo de los infiernos. Uruguay está vacío y sus praderas fértiles podrían dar de comer a una población infinitamente mayor que la que hoy padece, sobre su suelo, tantas penurias.
Hace más de un siglo, un canciller de Guatemala había sentenciado proféticamente: «Sería curioso que del seno mismo de los Estados Unidos, de donde nos viene el mal, naciese también el remedio».
Muerta y enterrada la Alianza para el Progreso, el Imperio propone ahora, con más pánico que generosidad, resolver los problemas de América Latina eliminando de antemano a los latinoamericanos. En Washington tienen ya motivos para sospechar que los pueblos pobres no prefieren ser pobres. Pero no se puede querer el fin sin querer los medios: quienes niegan la liberación de América Latina, niegan también nuestro único renacimiento posible, y de paso absuelven a las estructuras en vigencia. Los jóvenes se multiplican, se levantan, escuchan: ¿qué les ofrece la voz del sistema? El sistema habla un lenguaje surrealista: propone evitar los nacimientos en estas tierras vacías; opina que faltan capitales en países donde los capitales sobran pero se desperdician; denomina ayuda a la ortopedia deformante de los empréstitos y al drenaje de riquezas que las inversiones extranjeras provocan; convoca a los latifundistas a realizar la reforma agraria y a la oligarquía a poner en práctica la justicia social. La lucha de clases no existe se decreta más que por culpa de los agentes foráneos que la encienden, pero en cambio existen las clases sociales, y a la opresión de unas por otras se la denomina el estilo occidental de vida. Las expediciones criminales de los marines tienen por objeto restablecer el orden y la paz social, y las dictaduras adictas a Washington fundan en las cárceles el estado de derecho y prohíben las huelgas y aniquilan los sindicatos para proteger la libertad de trabajo.
¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros; el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corren años de revolución, tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en remojo, y a la vez anuncian el infierno para todos. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden: es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin: la tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta. Si el futuro se transforma en una caja de sorpresas, el conservador grita, con toda razón: «Me han traicionado». Y los ideólogos de la impotencia, los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo, no demoran en hacer escuchar sus clamores. El águila de bronce del Maine, derribada el día de la victoria de la revolución cubana, yace ahora abandonada, con las alas rotas, bajo un portal del barrio viejo de La Habana. Desde Cuba en adelante, también otros países han iniciado por distintas vías y con distintos medios la experiencia del cambio: la perpetuación del actual orden de cosas es la perpetuación del crimen.
Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será. Por eso en este libro, que quiere ofrecer una historia del saqueo y a la vez contar cómo funcionan los mecanismos actuales del despojo, aparecen los conquistadores en las carabelas y, cerca, los tecnócratas en los jets, Hernán Cortés y los infantes de marina, los corregidores del reino y las misiones del Fondo Monetario Internacional, los dividendos de los traficantes de esclavos y las ganancias de la General Motors. También los héroes derrotados y las revoluciones de nuestros días, las infamias y las esperanzas muertas y resurrectas: los sacrificios fecundos. Cuando Alexander von Humboldt investigó las costumbres de los antiguos habitantes indígenas de las mesetas de Bogotá, supo que los indios llamaban quihica a las víctimas de las ceremonias rituales. Quihica significaba puerta: la muerte de cada elegido abría un nuevo ciclo de ciento ochenta y cinco lunas.
PRIMERA PARTE LA POBREZA DEL HOMBRE COMO RESULTADO DE LA RIQUEZA DE LA TIERRA
FIEBRE DEL ORO, FIEBRE DE LA PLATA
EL SIGNO DE LA CRUZ EN LAS EMPUÑADURAS DE LAS ESPADAS
Cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste de la Ecúmene, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades terribles jugarían con sus naves, como si fueran cáscaras de nuez, y las arrojarían a las bocas de los monstruos; la gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, estaría al acecho. Sólo faltaban mil años para que los fuegos purificadores del Juicio Final arrasaran el mundo, según creían los hombres del siglo xv, y el mundo era entonces el mar Mediterráneo con sus costas de ambigua proyección hacia el África y Oriente. Los navegantes portugueses aseguraban que el viento del oeste traía cadáveres extraños y a veces arrastraba leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo sería, pronto, asombrosamente multiplicado.
América no sólo carecía de nombre. Los noruegos no sabían que la habían descubierto hacía largo tiempo, y el propio Colón murió, después de sus viajes, todavía convencido de que había llegado al Asia por la espalda. En 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en las arenas de las Bahamas, el Almirante creyó que estas islas eran una avanzada del Japón. Colón llevaba consigo un ejemplar del libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los márgenes de las páginas. Los habitantes de Cipango, decía Marco Polo, «poseen oro en enorme abundancia y las minas donde lo encuentran no se agotan jamás... También hay en esta isla perlas del más puro oriente en gran cantidad. Son rosadas, redondas y de gran tamaño y sobrepasan en valor a las perlas blancas». La riqueza de Cipango había llegado a oídos del Gran Khan Kublai, había despertado en su pecho el deseo de conquistarla: él había fracasado. De las fulgurantes páginas de Marco Polo se echaban al vuelo todos los bienes de la creación; había casi trece mil islas en el mar de la India con montañas de oro y perlas, y doce clases de especias en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra. La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y la canela eran tan codiciados como la sal para conservar la carne en invierno sin que se pudriera ni perdiera sabor. Los Reyes Católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a las fuentes, para liberarse de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especias y las plantas tropicales, las muselinas y las armas blancas que provenían de las misteriosas regiones del oriente. El afán de metales preciosos, medio de pago para el tráfico comercial, impulsó también la travesía de los mares malditos. Europa entera necesitaba plata; ya casi estaban exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y el Tirol.
Tres años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la Dominicana.
América era el vasto imperio del Diablo, de redención imposible o dudosa, pero la fanática misión contra la herejía de los nativos se confundía con la fiebre que desataba, en las huestes de la conquista, el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés en la conquista de México, escribe que han llegado a América «por servir a Dios y a Su Majestad y también por haber riquezas».
Nació el mito de Eldorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos: desde Gonzalo Pizarro hasta Walter Raleigh, muchos lo persiguieron en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco. El espejismo del «cerro que manaba plata» se hizo realidad en 1545, con el descubrimiento de Potosí, pero antes habían muerto, vencidos por el hambre y por la enfermedad o atravesados a flechazos por los indígenas, muchos de los expedicionarios que intentaron, infructuosamente, dar alcance al manantial de la plata remontando el río Paraná.
RETORNABAN LOS DIOSES CON LAS ARMAS SECRETAS
El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1494, permitió a Portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea divisoria trazada por el Papa, y en 1530 Martim Alfonso de Sousa fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. Ya para entonces los españoles, atravesando selvas infernales y desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y la conquista. En 1513, el Pacífico resplandecía ante los ojos de Vasco Núñez de Balboa; en el otoño de 1522, retornaban a España los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes que habían unido por vez primera ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa; tres años antes hablan partido de la isla de Cuba, en dirección a México, las diez naves de Hernán Cortés, y en 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica; Francisco Pizarro entró triunfante en el Cuzco, en 1533, apoderándose del corazón del imperio de los incas; en 1540, Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores penetraban el Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde el Perú hasta las bocas del río más caudaloso del planeta.
Había de todo entre los indígenas de América: astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la Edad de Piedra. Pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio ni la pólvora, ni empleaba la rueda. La civilización que se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento: América aparecía como una invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula al bullente nacimiento de la Edad Moderna. El desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz acompañado por no más de cien marineros y 508 soldados; traía 16 caballos, 32 ballestas, diez cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones. Y sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era por entonces cinco veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos.
Los dioses vengativos que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos traían armaduras y cotas de malla, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras; sus armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humos irrespirables. Los conquistadores practicaban también, con habilidad política, la técnica de la traición y la intriga. Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio imperial de los aztecas y las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés, y Pizarro usó en su provecho la guerra entre los herederos del imperio incaico, Huáscar y Atahualpa, los hermanos enemigos. Los conquistadores ganaron cómplices entre las castas dominantes intermedias, sacerdotes, funcionarios, militares, una vez abatidas, por el crimen, las jefaturas indígenas más altas. Pero además usaron otras armas o, si se prefiere, otros factores trabajaron objetivamente por la victoria de los invasores. Los caballos y las bacterias, por ejemplo.
«COMO UNOS PUERCOS HAMBRIENTOS ANSÍAN EL ORO»
A tiros de arcabuz, golpes de espada y soplos de peste, avanzaban los implacables y escasos conquistadores de América. Lo contaron las voces de los vencidos. Después de la matanza de Cholula, Moctezuma envió nuevos emisarios al encuentro de Hernán Cortés, quien avanzó rumbo al valle de México. Los enviados regalaron a los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los españoles «estaban deleitándose. Como si fueran monos levantaban el oro, como que se sentaban en ademán de gusto, como que se les renovaba y se les iluminaba el corazón. Como que cierto es que eso anhelan con gran sed. Se les ensancha el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos ansían el oro», dice el texto náhuatl preservado en el Códice Florentino. Más adelante, cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, la espléndida capital azteca, los españoles entraron en la casa del tesoro, «y luego hicieron una gran bola de oro, y dieron fuego, encendieron, prendieron llama a todo lo que restaba, por valioso que fuera: con lo cual todo ardió. Y en cuanto al oro, los españoles lo redujeron a barras...».
Hubo guerra, y finalmente Cortés, que había perdido Tenochtitlán, la reconquistó en 1521. «Y ya no teníamos escudos, ya no teníamos macanas, y nada teníamos que comer, ya nada comimos.» La ciudad, devastada, incendiada y cubierta de cadáveres, cayó. «Y toda la noche llovió sobre nosotros.» La horca y el tormento no fueron suficientes: los tesoros arrebatados no colmaban nunca las exigencias de la imaginación, y durante largos años excavaron los españoles el fondo del lago de México en busca del oro y los objetos preciosos presuntamente escondidos por los indios.
Hoy día, en el Zócalo, la inmensa plaza desnuda del centro de la capital de México, la catedral católica se alza sobre las ruinas del templo más importante de Tenochtitlán, y el palacio de gobierno está emplazado sobre la residencia de Cuauhtémoc, el jefe azteca ahorcado por Cortés. Tenochtitlán fue arrasada. El Cuzco corrió, en el Perú, suerte semejante, pero los conquistadores no pudieron abatir del todo sus muros gigantescos y hoy puede verse, al pie de los edificios coloniales, el testimonio de piedra de la colosal arquitectura incaica.
ESPLENDORES DEL POTOSÍ: EL CICLO DE LA PLATA
La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumaj Orcko, el cerro hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las termas de Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que se alzaba, orgulloso, por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales, y había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el Cuzco. El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas de Colque Porco y Andacaba no salían de los límites del reino: no servían para comerciar sino para adorar a los dioses. No bien los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del cerro hermoso una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno, que salía de las profundidades de aquellas breñas y decía, en quechua: «No es para ustedes; Dios reserva estas riquezas para los que vienen de más allá». Los indios huyeron despavoridos y el inca abandonó el cerro. Antes, le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potojsi, que significa: «Truena, revienta, hace explosión».
«Los que vienen de más allá» no demoraron mucho en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Cápac ya había muerto cuando llegaron. En 1545, el indio Huallpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española.
Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud otorgando a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo con esta inscripción: «Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes». Apenas once años después del hallazgo de Huallpa, ya la recién nacida Villa Imperial celebraba la coronación de Felipe II con festejos que duraron veinticuatro días y costaron ocho millones de pesos fuertes. Llovían los buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi cinco mil metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura, inclemente: se pagaba el frío como si fuera un impuesto y en un abrir y cerrar de ojos una sociedad rica y desordenada brotó, en Potosí, junto con la plata. Auge y turbulencia del metal: Potosí pasó a ser «el nervio principal del reino», según lo definiera el virrey Hurtado de Mendoza. A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería; de los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria; los sombreros de París y Londres; los diamantes de Ceylán; las piedras preciosas de la India; las perlas de Panamá; las medias de Nápoles; los cristales de Venecia; las alfombras de Persia; los perfumes de Arabia, y la porcelana de China. Las damas brillaban de pedrería, diamantes y rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los duelos al estilo medieval, lances del amor y del orgullo, con cascos de hierro empedrados de esmeraldas y de vistosos plumajes, sillas y estribos de filigrana de oro, espadas de Toledo y potros chilenos enjaezados a todo lujo.
En 1579, se quejaba el oidor Matienzo: «Nunca faltan decía novedades, desvergüenzas y atrevimientos». Por entonces ya había en Potosí ochocientos tahúres profesionales y ciento veinte prostitutas célebres, a cuyos resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. En 1608, Potosí festejaba las fiestas del Santísimo Sacramento con seis días de comedias y seis noches de máscaras, ocho días de toros y tres de saraos, dos de torneos y otras fiestas.
ESPAÑA TENÍA LA VACA, PERO OTROS TOMABAN LA LECHE
Carlos V, heredero de los Césares en el Sacro Imperio por elección comprada, sólo había pasado en España dieciséis de los cuarenta años de su reinado. Aquel monarca de mentón prominente y mirada de idiota, que había ascendido al trono sin conocer una sola palabra del idioma castellano, gobernaba rodeado por un séquito de flamencos rapaces a los que extendía salvoconductos para sacar de España mulas y caballos cargados de oro y joyas y a los que también recompensaba otorgándoles obispados y arzobispados, títulos burocráticos y hasta la primera licencia para conducir esclavos negros a las colonias americanas. Lanzado a la persecución del demonio por toda Europa, Carlos V extenuaba el tesoro de América en sus guerras religiosas. La dinastía de los Habsburgo no se agotó con su muerte; España habría de padecer el reinado de los Austria durante casi dos siglos. El gran adalid de la Contrarreforma fue su hijo Felipe II. Desde su gigantesco palacio-monasterio de El Escorial, en las faldas del Guadarrama, Felipe II puso en funcionamiento, a escala universal, la terrible maquinaria de la Inquisición, y abatió sus ejércitos sobre los centros de la herejía. El calvinismo había hecho presa de Holanda, Inglaterra y Francia, y los turcos encarnaban el peligro del retorno de la religión de Alá. El salvacionismo costaba caro: los pocos objetos de oro y plata, maravillas del arte americano, que no llegaban ya fundidos desde México y el Perú, eran rápidamente arrancados de la Casa de Contratación de Sevilla y arrojados a las bocas de los hornos.
Ardían también los herejes o los sospechosos de herejía, achicharrados por las llamas purificadoras de la Inquisición; Torquemada incendiaba los libros y el rabo del diablo asomaba por todos los rincones: la guerra contra el protestantismo era además la guerra contra el capitalismo ascendente en Europa. «La perpetuación de la cruzada dice Elliott en su obra ya citada entrañaba la perpetuación de la arcaica organización social de una nación de cruzados.» Los metales de América, delirio y ruina de España, proporcionaban medios para pelear contra las nacientes fuerzas de la economía moderna. Ya Carlos V había aplastado a la burguesía castellana en la guerra de los comuneros, que se había convertido en una revolución social contra la nobleza, sus propiedades y sus privilegios. El levantamiento fue derrotado a partir de la traición de la ciudad de Burgos, que sería la capital del general Francisco Franco cuatro siglos más tarde; extinguidos los últimos fuegos rebeldes, Carlos V regresó a España acompañado de cuatro mil soldados alemanes. Simultáneamente, fue también ahogada en sangre la muy radical insurrección de los tejedores, hilanderos y artesanos que habían tomado el poder en la ciudad de Valencia y lo habían extendido por toda la comarca.
La defensa de la fe católica resultaba una máscara para la lucha contra la historia. La expulsión de los judíos españoles de religión judía había privado a España, en tiempos de los Reyes Católicos, de muchos artesanos hábiles y de capitales imprescindibles. Se considera no tan importante la expulsión de los árabes españoles, en realidad, de religión musulmana aunque en 1609 nada menos que 275 mil fueron arriados a la frontera y ello tuvo desastrosos efectos sobre la economía valenciana, y los fértiles campos del sur del Ebro, en Aragón, quedaron arruinados. Anteriormente, Felipe II había echado, por motivos religiosos, a millares de artesanos flamencos convictos o sospechosos de protestantismo: Inglaterra los acogió en su suelo, y allí dieron un importante impulso a las manufacturas británicas.
Sucesivos tratados comerciales, firmados a partir de las derrotas militares de los españoles en Europa, otorgaron concesiones que estimularon el tráfico marítimo entre el puerto de Cádiz, que desplazó a Sevilla, y los puertos franceses, ingleses, holandeses y hanseáticos. Cada año entre ochocientas y mil naves descargaban en España los productos industrializados por otros. Se llevaban la plata de América y la lana española, que marchaba rumbo a los telares extranjeros de donde sería devuelta ya tejida por la industria europea en expansión. Los monopolistas de Cádiz se limitaban a remarcar los productos industriales extranjeros que expedían al Nuevo Mundo: si las manufacturas españolas no podían siquiera atender al mercado interno, ¿cómo iban a satisfacer las necesidades de las colonias?