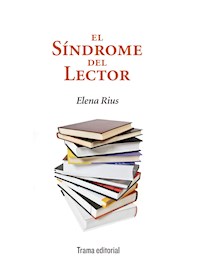
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
El síndrome del lector no es una enfermedad que venga reseñada en ningún manual de medicina, pero ha sido descrita con frecuencia en la literatura. Es imposible pasar por alto sus síntomas: el enfermo lee y lee sin medida, llueva o haga sol, de día o de noche, en la salud o en la enfermedad. Los afectados, sin embargo, no creen estar realmente enfermos ya que leer es para ellos algo tan necesario y tan natural como respirar. Son personas que en su maleta incluyen más libros que ropa y para las que el plan perfecto de un sábado por la tarde es ir de librerías. Gente, ya lo ven, que no tiene remedio. Y es que si alguien inventase un remedio para curar este síndrome, ninguno de los enfermos querría tomárselo. Los textos que componen este volumen tratan de ellos, y lo hacen desde el conocimiento más profundo, pues la autora padece una variedad aguda de este síndrome. En él se estudia desde todos los ángulos posibles a los lectores, la propia lectura y una de las consecuencias más frecuentes del síndrome del lector: la bibliomanía o bibliopatía. Por él desfilan, entre muchas otras cosas, bibliotecas, autores olvidados, acumuladores de libros, experiencias de lectura, packs literarios, recetas lectoras, formas de guardar los libros, viajes literarios y, por supuesto, las biografías de algunos grandes –y a menudo excéntricos– coleccionistas de libros. El síndrome del lector –que tiene su origen en el blog Notas para lectores curiosos– es un libro para enfermos de la lectura, para lectores compulsivos, para aquellos que conciben la lectura como un acto de creación permanente. Lectores apasionados y activos que encontrarán en él aún más motivos para afirmarse en el valor de la lectura y el amor por los libros. Pues "la lectura y la vida no están separadas, son simbióticas", como dijo Julian Barnes. La autora nos habla de su obra en este post de su blog: "El síndrome del lector".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
El Síndrome del Lector
Elena Rius
Prólogo de Lorenzo Silva
El arte de leer
Lorenzo Silva
De todas las cosas que hacemos los primates pertenecientes a la triunfante (por ahora) subespecie homo sapiens sapiens cabe extraer un arte. La clave está en no hacer la cosa en cuestión sin más, sino con una intención que vaya más allá del acto. Uno puede pintar solo para cubrir una superficie, o para darle expresión a la Mona Lisa. Uno puede poner carne cruda en el fuego solo para poder comérsela, o ingeniar la manera de mejorar su sabor y su textura. Uno puede leer para pasar el rato o matar el aburrimiento o enterarse de alguna información que necesita, y puede hacerlo para desentrañar en el texto un mensaje, sobre sí mismo y sobre lo que le rodea, que vaya más allá de lo que ese texto en su superficie le propone. Ese lector, que ha llegado a hacer de la lectura un arte, es el que otorga al acto de leer el sentido pleno al que aspira quien escribe. Ese lector, artista de la lectura, es el lector al que Elena Rius representa, y al que ha querido dar voz, rostro y perfil, en busca de quienes se sientan identificados en su afán. A lo largo de las páginas de este libro, que tiene su origen en un blog, como la propia autora nos explica, se refiere a ellos, y a sí misma, como bibliófagos, bibliófilos, bibliómanos o bibliópatas, entre otros términos no exactamente sinónimos. De lo que habla es, en definitiva, de aquellos que han sucumbido al turbio deleite del nada simple arte de leer.
Decía Raymond Chandler, refiriéndose a una subespecie de lectores también aludidos en este libro, los críticos, que el buen crítico (léase, por extensión, el buen lector) es aquel que sabe reconocer lo que tiene algún valor conforme aparece, mientras que el crítico mediocre es aquel que lo pondera cuando se ha vuelto respetable. De la condición de buena lectora de Elena Rius, en esta acepción chandleriana, tengo prueba directa que me parece pertinente ofrecer aquí, aunque pueda constituir en parte una infidencia: y es que me exige revelar la identidad real que tras el seudónimo de Elena Rius se esconde, y que no es otro que el de la excelente editora (otra pintoresca subespecie lectora) María Antonia de Miquel, que en otro tiempo lo fue de quien esto escribe. No se alarme nadie por mi indiscreción: antes de cometerla, impelido por el valor singular que creo tiene el testimonio, he pedido permiso, que me ha sido gentilmente concedido.
Conocí a María Antonia hace casi veinte años (ya empieza a hacer casi veinte años de todo, como en la novela de Dumas), cuando llegué como una especie de aerolito, por conducto del Premio Nadal, del que una novela mía resultó finalista, a la mesa editorial de Ediciones Destino, de la que ella acababa de hacerse cargo como directora literaria. Me preguntó si tenía manuscritos inéditos, con tan mala fortuna que en mi cajón resultó haber tres, de los que le hice entrega y me prometió ocuparse y darme una opinión sin demasiada demora. De los tres, había uno, el más reciente, por el que yo entonces apostaba, y otro que tras ser rechazado por un buen número de editores había dado ya casi por impublicable, pese a mis sensaciones no demasiado desfavorables respecto de su posible interés. Poco después, me llamó para decirme que estaba dispuesta a publicar todo el paquete, pero que el que había que sacar primero, el que realmente tenía potencial, era el que yo ya daba casi por perdido.
En cuanto me repuse de mi estupor le hice saber a mi recién conocida editora que aquel libro (de título bastante largo e inconveniente, por añadidura) había sido rechazado una y otra vez por editores que, en los contados casos en que se avinieron a darme alguna explicación, me aseveraron que ni el género ni el personaje que en él proponía como héroe tenían posibilidades de éxito ante el lector español. Nada de eso la arredró: se ratificó en su criterio y, no sin alguna vacilación, acabó finalmente aceptando incluso el extravagante título que le había puesto, quizá porque era un homenaje a Virginia Woolf, una metáfora extraída de un pasaje de Las olas con la que, como lectora impenitente de la gran novelista británica, pudo sintonizar con facilidad.
Esa novela, no querida por nadie antes, y escogida como primera apuesta por María Antonia de Miquel, era El lejano país de los estanques, donde nació el personaje que más lectores me ha granjeado (por cientos de miles, cifra fabulosa y jamás esperada por alguien que vivía entonces de la abogacía) y también más premios y reconocimientos, desde el Ojo Crítico del año 1998 que distinguió a esa primera entrega de la serie.
Es notorio que les estoy muy agradecido al ojo y al valor como editora de María Antonia de Miquel, por haber intuido en un guardia civil, que para otros era un personaje imposible, a alguien con cuya mirada podía identificarse un buen puñado de lectores. No era evidente en la España de 1998, y no diré que los editores que rehusaron publicar aquel libro obraran caprichosamente. Pero ella supo ir más allá, supo ver debajo y dentro del texto, supo ser ese lector artista que vislumbraba lo que otros, y no malos lectores, fueron incapaces de atisbar. Y quiero dejar clara la índole de mi gratitud porque creo que en este caso no devalúa, sino que refuerza la credibilidad del entusiasmo con que recomiendo que se degusten las jugosas reflexiones librescas de la lectora Elena Rius, tras la que alienta María Antonia.
Hay en las páginas de este libro suculentas y brillantes anécdotas, frases agudas y consideraciones de inusual hondura. Pero por sobre todas ellas revolotea una idea diáfana y sencilla, que es la que creo que nos reúne en comunidad a quienes leemos y también a quienes, además de contraer el vicio de leer, hemos caído en el de escribir. La formula de modo explícito: «El mundo, hay que reconocerlo, no está hecho para los lectores». Ni los lectores para este mundo, apostilla a renglón seguido. Y para quienes escriben, la idea se traduce en un consejo que recuerda a otro de Chandler: «Escribe lo que te apetece escribir, no lo que creas que pide el público». En definitiva, leer y escribir son dos dimensiones de la soledad en cuyo seno, como escribió Marcel Proust, se produce la comunicación que da cuerpo y sustancia a la lectura. El lector (como el escritor) no debe aspirar a estar en consonancia con su tiempo o su entorno, porque leer (y escribir) es en buena medida rebelarse contra la insuficiencia de la realidad dada, comenzando por la propia identidad. Como dice Julian Barnes, en otra oportuna cita que recoge el texto: «A través de los libros imaginé lo que supondría ser otra persona».
Sobre esta almendra central, cuya conciencia y aceptación alivia de muchos de los sinsabores que nos acechan a quienes leemos y escribimos (desde el ostracismo o la indigencia en que vivieron grandes autores hasta el éxito desmedido que cosechan libros desmañados, pasando por la imposibilidad de la escritura como oficio o la persistencia, ya desde Roma, del desprecio social por el quehacer literario que se traduce por ejemplo en la piratería, asuntos todos ellos abordados en estas páginas), la autora desgrana multitud de aspectos relacionados con la lectura y la tenencia (también, siquiera sea incidentalmente, la escritura y la edición) de libros. Es un texto destinado a quienes han hecho de los libros una parte esencial de su vida, a esos que, como señala en algún pasaje, en lugar de pensar que los libros son caros, en estos tiempos en que cualquiera con un mediano poder adquisitivo puede forjarse una biblioteca inalcanzable para los bibliófilos de antaño, tienen claro que más cara es la ignorancia.
Puede que no sean muchos, esos lectores. Puede que con el tiempo, el deterioro de la educación y la proliferación de las distracciones sean cada vez menos. Pero son los que hacen que escribir merezca la pena. Son ellos, los aquejados del síndrome, los que sabrán valorar este libro, y darle (como a los demás que en el mundo son, fueron y serán) vida, belleza y sentido.
Illescas, 31 de octubre de 2016
A mi madre, in memoriam
Prefacio
Cuando se me ocurrió la idea de abrir un blog, lo hice pensando en que me gustaría compartir con otros lectores como yo algunas de mis reflexiones y experiencias. No se trataba, lo tuve muy claro, de hacer reseñas de libros, ni de explicar lo que me había gustado y lo que no. Eso, con mayor o menor fortuna, podía comentarlo con personas de mi entorno. Lo que echaba de menos –y lo que buscaba en este salto a la red– era encontrar almas gemelas que vibrasen del mismo modo que yo con la mera cercanía de la letra impresa, lectores voraces y todoterreno de esos cuya máxima felicidad se encierra entre las páginas de un libro. Hoy, seis años después, puedo decir que los resultados han superado con creces mis expectativas. Gracias a ese Notas para lectores curiosos –del que proceden los textos aquí reunidos– he podido constatar que no estaba sola en mis manías de lectora impenitente, que mis filias y tal vez alguna de mis fobias tocaban también de cerca a otras personas. Lectores cuya existencia de otro modo seguiría ignorando, bibliópatas de todo pelaje y de todas las edades, que residen a cientos o miles de kilómetros de mí. Pero que me son muy cercanos.
El blog también ha tenido consecuencias inesperadas. Entre comentario y comentario, entrada y entrada, algunos de mis seguidores se han convertido en verdaderos amigos. La mayoría han aportado opiniones enriquecedoras y unos cuantos incluso han aceptado mi invitación a colaborar. Mi mundo de lectora ha ampliado sus horizontes. Y, sobre todo, ahora sé que alguien está al otro lado, escuchándome.
La verdad es que nunca pensé que estas disquisiciones sobre un tema que yo creía interesaría solo a algún bicho raro, como yo, mereciesen ir más allá de la pantalla del ordenador. Sin embargo, a medida que se acumulaban los artículos, resultó que cada vez más gente los leía e incluso los elogiaba. Yo misma, al volver la vista atrás, pensaba que me gustaría conservar algunos de ellos.
Por más que permanezca activo durante años, el blog es un soporte efímero y, por su naturaleza periódica, los textos más antiguos tienden a quedar en el olvido. De manera que algo había que hacer para que todo ello no cayese en el pozo sin fondo en que se ha convertido Internet. He aquí el resultado.
Sin embargo, El síndrome del lector no es una mera transposición del blog a otro formato. He llevado a cabo una criba muy severa –de las más de cuatrocientas entradas que el blog tiene a día de hoy, he mantenido apenas cincuenta–, he eliminado todos los artículos incidentales y he seleccionado solo aquellos que responden a mis criterios de interés y calidad (es posible que algunos lectores difieran de ellos: en ese caso, siempre les queda el recurso de ir a la fuente original y hacer su propia selección). Todos han sido revisados y alguno más o menos reescrito.
Asimismo, les he buscado un tema común y los he ordenado en cuatro apartados: «Maneras de leer» incluye una serie de reflexiones sobre cómo y cuándo leemos; «El síndrome del lector» repasa historias de lectores enfermizos y sus manías; «Curiosidades librescas», en una línea más frívola y divertida, propone anécdotas y rarezas en torno al mundo del libro; por fin, la «Galería de bibliómanos» pasa revista a unos cuantos insignes acumuladores de libros, esa gente que muchos de nosotros quisiéramos ser si tuviésemos más vidas.
Solo me queda confiar en que esta adición al que casi se podría denominar género de «libros sobre libros» les proporcione a sus lectores tantos ratos de diversión como yo he experimentado al escribirlo.
maneras de leer
Leer no es una actividad que se lleve a cabo en el vacío. Importa lo que leemos, pero también importa cómo, cuándo y dónde lo hacemos. Cada lector tiene sus hábitos, su forma de acercarse al texto, su manera única de integrar la experiencia de la lectura en su vida. De esto hablan los artículos que componen esta sección.
leer mejor
Si usted está leyendo estas líneas, es indudable que sabe leer. Es casi seguro, también, que aparte de juntar las letras, será capaz de comprender lo que dicen. Al fin y al cabo, es lo que enseñan en las escuelas. La mayoría de los niños, una vez acabada la enseñanza obligatoria, son capaces de hacer un resumen de lo leído. Aunque eso solo evidencia que han podido seguir el hilo de la historia o de la argumentación que desarrolla el texto, no que hayan captado la intención del autor ni otros muchos aspectos. Más adelante, si siguen estudiando, algunos acceden a lo que se llama «comentario de textos», supuestamente una vía privilegiada para ahondar en el texto, determinando su estructura, analizando su forma y en general llevando a cabo una serie de operaciones que permiten «dar cuenta, a la vez, de lo que un autor dice y de cómo lo dice» (en palabras de un popular manual de F. Lázaro Carreter y E. Correa, Cómo se comenta un texto literario). Por desgracia, suele ser una asignatura en la que los estudiantes se aplican a desmembrar un poema o texto determinado, pero en la que no aprenden a utilizar ninguna de esas herramientas en su vida lectora fuera de las aulas. Pues la evidencia demuestra que muchas personas que han recibido una educación no han aprendido, en cambio, a leer en el verdadero sentido de la palabra. O sea, saben leer, pero no leer «mejor».
Esto explica –creo yo– el éxito de determinadas obras de ventas millonarias, cuyo contenido sin embargo decepciona a más de un (mejor) lector. «¿Cómo es posible que esta birria guste a tanta gente?», se preguntan entonces. La respuesta es que la gran masa lectora lee sin más. Es decir, no sabe leer mejor. Dice C. S. Lewis, en uno de los ensayos contenidos en el libro La experiencia de leer:
Así como el oyente que no sabe escuchar música solo se interesa por la melodía, el lector sin sensibilidad literaria solo se interesa por los hechos. El primero descarta casi todos los sonidos que la orquesta produce realmente: lo único que quiere es tararear la melodía. El segundo descarta casi todo lo que hacen las palabras que tiene ante sus ojos: lo único que quiere es saber qué sucedió después.
No es, por tanto, que a la gente le gusten los libros malos, sino que no saben leer de otra manera. Los lectores que no son capaces de concebir, imaginar y sentir lo que el autor sugiere se pierden una gran parte de lo que la buena literatura contiene. Siguiendo con Lewis, «La mayoría de cosas que proporciona la buena literatura –y que la mala no proporciona– son cosas que el lector no desea y con las que no sabe qué hacer». Lo que el lector que no sabe leer busca es ante todo el reconocimiento inmediato, enterarse cuanto antes de cuáles son los hechos o las emociones que el autor le transmite.
Que quede claro que el lector sin sensibilidad literaria no lee mal porque disfrute de esta manera con los relatos, sino porque solo es capaz de hacerlo así. Lo que le impide alcanzar una experiencia literaria plena no es lo que tiene, sino lo que le falta.
El mejor lector, por su parte, es capaz de ir más allá, de recibir todo lo que el autor le ofrece –cada palabra pesa– y solo entonces pasarlo por el tamiz de su propia sensibilidad y su experiencia. El lector común se deja entretener por la lectura; el lector mejor es transformado por ella.
Como bien dice Lewis: «Cuando leo gran literatura me convierto en mil personas diferentes sin dejar de ser yo mismo […] Veo con una miríada de ojos, pero sigo siendo yo el que ve».
retorcer el texto
Dejarse llevar por la historia es uno de los grandes placeres de la lectura. Pero una vez saciado el hambre por saber qué ocurre en ella, solo diseccionando el texto, rebuscando en él, se saca el máximo partido de una obra. Ya lo hemos dicho antes: sin este análisis, no es posible comprender a fondo un texto. Pero hemos de admitir que también es posible ir demasiado lejos. Es frecuente que los escritores se sorprendan al conocer las interpretaciones que hacen los críticos sobre el significado de tal o cual suceso o personaje en su obra. A menudo, los textos literarios parecen encerrar más carga significativa que la que el autor conscientemente ha puesto en ellos. Aunque también se puede exagerar en ese afán de interpretar el texto.
Hace poco tuve oportunidad de hojear un artículo académico titulado «Una lectura poscolonialista de Mansfield Park». Les recuerdo que, en esta novela de Austen, el padre de la familia que acoge a la protagonista tiene propiedades en Antigua, a las que debe viajar durante un tiempo para ocuparse de algunos problemas que han surgido allí. Esto –y no en muchas más palabras de las que yo he empleado aquí– es todo lo que la autora dice al respecto. Pues bien, de esas pocas frases hay quien es capaz de sacarse de la manga todo un tratado sobre la esclavitud en las colonias británicas a finales del xviii, su situación social y laboral, las opiniones de Jane Austen sobre la trata de esclavos… para acabar prácticamente concluyendo que toda la obra gira en torno a la opresión colonial que ejerce el Imperio sobre los países oprimidos. Ahí es ná. Como lectora de Mansfield Park, resulta inevitable preguntarse si estamos hablando del mismo libro.
Cuanto más reputado el autor, más peligro corre de sufrir este tipo de análisis descabellados. Shakespeare, por ejemplo. Hace un tiempo, la revista del Smithsonian Institute publicó un interesante artículo que giraba en torno a su relación con los descubrimientos científicos de su época. Se trata de saber si el bardo era consciente de estar viviendo en una era de gran efervescencia científica y de si en sus obras puede encontrarse algún rastro de ello. Según Dan Falk, autor de The Science of Shakespeare, sí. En su libro, imagino, dará argumentos para corroborarlo y no soy quién para discutírselo. Pero lo que me ha llamado la atención es que menciona a un tal Peter Usher, astrónomo, quien ha desarrollado una compleja teoría sobre Hamlet. Para él, la obra es una alegoría sobre tres diferentes cosmovisiones: la antigua cosmovisión ptolemaica, con la Tierra como centro del universo, la nueva visión de Copérnico y la de Tycho Brahe. Para Usher, los personajes que aparecen en Hamlet personifican a diversos astrónomos y matemáticos. Así, Claudio –el malvado tío que ha matado al padre del príncipe para casarse con su madre–, que lleva el mismo nombre que Ptolomeo, representa a este astrónomo griego y a su teoría sobre el cosmos. Hamlet sería Thomas Digges, un copernicano de pro. Las teorías de Tycho Brahe, por su parte, estarían encarnadas por Rosencrantz y Guildenstern. Y ya tenemos un Hamlet astronómico. Prueba de que, buscando bien y retorciendo convenientemente el texto, se puede encontrar casi cualquier cosa. Lamentablemente, nunca podremos saber con exactitud qué pretendía decir Shakespeare, pues ya no está aquí para aclararlo.





























