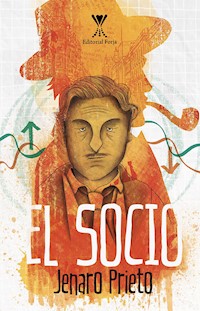
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Forja
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
El socio de Jenaro Prieto (1889-1946) es de esas novelas que marcaron historia. Publicada por vez primera en 1929, hace casi un siglo, traspasó las fronteras de Chile e incluso llegó a la pantalla grande, convirtiéndose en una de las voces del ayer, rescatadas hoy, vigentes y necesarias. La novela desarrolla con agilidad la historia de un socio inexistente que el protagonista, Julián Pardo, inventa para que lo ayude a ingresar al mundo de los negocios y superar la crisis económica en la que vive. "Necesito consultarlo con mi socio. Es el dueño de esta oficina y no puedo hacer nada sin su consentimiento". Así, Julián Pardo comienza a vivir, a su pesar, bajo el dominio de un jefe prepotente, omnipresente, al nivel que invade todos los ámbitos de la vida de su creador. Editorial Forja. "La novela se abre con un epígrafe de Oscar Wilde: Los únicos seres reales son los que nunca han existido... Cada lector y cada lectora tienen ante sí el desafío de delimitar dónde están lo real y el socio... ¿existen o no?" Mario Valdovinos, escritor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
El socioAutor: Jenaro Prieto © Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago-Chile. Fonos: [email protected] Ilustraciones de interior y portada: Camila Andrea Doñas Cofré Edición electrónica: Sergio Cruz Primera edición: diciembre, 2022. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N° 2022-A-10234 ISBN: Nº 9789563386189 eISBN: Nº 9789563386196
Los únicos seres reales son los que nunca han existido, y si el novelista es bastante vil para copiar sus personajes de la vida, por lo menos debiera fingirnos que son creaciones suyas, en vez de jactarse de la copia.
OSCAR WILDE
Prólogo
Como Gabriela Mistral y Manuel Rojas, por ejemplo, Jenaro Prieto nació a fines del siglo XIX, en el caso suyo el año 1889. En su corta vida, 57 años, ya que ahora se llega con frecuencia a los 80, cultivó la novela, la crónica política, la ironía de las costumbres y el periodismo en El Diario Ilustrado. Don Jenaro era bisnieto de Joaquín Prieto, presidente de Chile por un decenio, y encarnó al perfecto caballero chileno, aunque con la edad suficiente para el retiro, nunca se jubiló. Designó a Chile con otro nombre, lo llamaba...Tontilandia. Irónico sin llegar a la ofensa ni a la crueldad, la suya constituye una de esas voces de ayer, rescatadas hoy, vigentes, necesarias. Su novela El socio, publicada por vez primera en 1929, hace ya casi cien años, mantiene el color y la huella de una historia del Santiago reciente.
El tema que desarrolla con agilidad en su novela es el “Otro”, un otro en este caso inexistente, puesto que Julián Pardo, el protagonista del relato, lo inventa para desprenderse de propuestas financieras hechas por un empresario cercano, el obeso Goldenberg. Pardo viene, en el mundo empresarial, de la poesía –nada más ajeno a la lucha despiadada por el poder y el dinero– si bien vive a mal traer del corretaje de propiedades. Tal es la estructura de la novela de Prieto. Nótese que las iniciales de los nombres del autor, como las de su protagonista ficticio, son J.P.
Goldenberg le propone empresas fabulosas, minas de oro que requieren una mínima explotación, negocios redondos que los harán ricos, a lo que Pardo responde... “Necesito consultarlo con mi socio. Es el dueño de esta oficina y no puedo hacer nada sin su consentimiento”. El entorno de su historia es nuestra capital con tranvías, calles empedradas y una población cercana al medio millón de habitantes. Se oye en los sitios de fiesta el jazz junto a la cueca y las tonadas, la bocina de los autos Ford de esos años, los años locos de entreguerras, la bella época. Nadie moriría, todos serían siempre jóvenes. Sin embargo, el tiempo está allí, al acecho y el poeta Neruda, dice en Crepusculario, su primer libro, precisamente de esos años: “Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios”.
El socio inventado debe tener una identidad y en especial un nombre, lo bautiza como Walter R. Davis y este fantasma se mueve en el mundo bursátil, el de las acciones, de nombre Adiós mi plata. Julián Pardo comienza a vivir, a su pesar, bajo el dominio de este prepotente jefe, volviéndose poco a poco en su subordinado, el suche chileno, el tinterillo, el trabajador sin título que debe, por encima de todo, obedecer. El Otro comienza, entonces, a apoderarse de él. Mientras tanto, sus ilusiones poéticas lo llevan a merodear en torno de Anita Velasco, enamorado de ella sin muchas esperanzas. Como diría Nicanor Parra: “Todo envuelto en una especie de niebla”. Pero la obsesión de Julián lo llevará a inaugurar la oficina Davis y Cía. Corredores y todo se reducirá en su pobre vida a comprar y vender acciones auríferas, destinadas a la adquisición de bienes raíces, construcción de obras de adelanto público, carreteras, caminos, viviendas, todo bajo la severa mirada de Davis, su control, su decisión, su autorización. Pardo debe perseguirlo para entrevistarse con él, sacarle la firma y estamparla en innumerables documentos que requieren su anuencia. Mientras tanto el estilo verbal de Jenaro Prieto, el autor real, incluye palabras que es preciso perseguir en diccionarios: mamotretos, badulaque, tinterillo, neurasténico, petimetre, bohemio...
La novela se abre con un epígrafe de Oscar Wilde: Los únicos seres reales son los que nunca han existido...
Cada lector y cada lectora tienen ante sí el desafío de delimitar dónde están lo real y el socio... ¿existen o no?
Mario Valdovinos, escritor.
I
¡IMPOSIBLE! Necesito consultarlo con mi socio...”.
“Sabes bien con cuanto gusto te descontaría esa letra; pero... hemos convenido con mi socio...”. “Hombre, si no estuviera en sociedad, si yo solo dispusiera de los fondos, te arreglaba este asunto sobre tabla... desgraciadamente el socio...”.
¡El socio, el socio, siempre el socio!
Era la octava vez en la mañana que Julián Pardo, en su triste vía crucis de descuento, oía frases parecidas.
Al escuchar la palabra “socio” inclinaba la cabeza y, con sonrisa de conejo, se limitaba a contestar:
–Sí, sí; me explico tu situación y te agradezco.
Luego, al salir, refunfuñaba mordiéndose los labios:
–¡Canalla! ¡Miserable! Yo que le he ayudado tantas veces... Y ahora me sale con el socio... ¡Como si no supiera que es un mito! ¿Quién iba a ser capaz de asociarse con este badulaque?
Una llovizna helada le azotaba el rostro. Parecía que el sutil polvo de cristal se empeñara en lijarle las facciones, enflaquecidas por el insomnio, acentuando en ellas esa especie de ascetismo que el pulimento da a los tallados en marfil.
El fondo de la calle se veía como a través de un vidrio esmerilado. Los rascacielos, inmenso hacinamiento de cajones vacíos, se oprimían unos contra otros, tiritando como si el viento los estremeciera.
–El socio... el socio... –seguía mascullando Julián Pardo– una farsa, una disculpa ignominiosa... o algo peor... sí, ¡ya lo creo! Una verdadera suplantación de persona. ¡Sinvergüenza!
En la esquina, un grupo de gente se arremolinaba en torno de un coche de alquiler. Julián se acercó también y estiró el cuello por sobre los curiosos. ¡Estúpidos! Miraban un caballo muerto.
Ahí estaba el pobre animal con las patas rígidas, los ojos turbios, el cuello como una tabla y los dientes apretados... Parecía sonreírse.
Julián no podía apartar los ojos de ese hocico, contraído en una mueca de supremo sarcasmo.
¡Pobre bruto! Como él, caería un día, agobiado de trabajo, hostigado por el látigo de las preocupaciones... Un acreedor, un auriga, una mujer... ¡cuestión de nombre solamente!
¡Oh! Esa sonrisa del caballo parecía decírselo bien claro:
–Hermano Pardo, no me mires con esos ojos tristes. De los dos, no soy seguramente yo el más desdichado... El coche ya no me pesa... Ahora descanso… Cuando esta noche, mal comido, sin desuncirte1 de la carga de tu hogar, llames en vano al sueño, yo estaré durmiendo plácidamente como ahora. Mañana, tu mujer y tu chiquillo subirán al coche; un acreedor gordo empuñará la fusta y tú, mudo, con la boca amordazada por el freno de la necesidad, reanudarás el trote interrumpido. No creas que me río de tu suerte. El sufrimiento me ha enseñado a ser benévolo. Esta mueca, esta contracción de mis mandíbulas que te ha parecido una sonrisa es solo un gesto de desprecio hacia el cochero... ¡Qué ridículo me resulta ahora con su látigo y su gesto amenazante! ¡Por primera vez me río del cochero!
>Colega Pardo: ¡Confiesa lealmente que me envidias!
¡Qué insolencia!
Julián habría querido contestarle. El tono manso y bondadoso no disminuía el escozor de la verdad. Por el contrario, la hacía más humillante. ¡Qué demonio! ¡Ser tratado de colega por un caballo muerto!; pero, ¿era razonable que un corredor de propiedades se pusiera a discutir en plena calle con los restos de un jamelgo2?
Miró a su alrededor. En el compacto círculo de curiosos se destacaba una mujer, casi una niña, envuelta en una suntuosa piel de marta. Su rostro delicado emergía del ancho cuello del abrigo, con ese encanto, producido tal vez por el contraste de invierno y primavera, de las flores unidas a las pieles.
Los ojos, de una fingida ingenuidad –candor de estrella cinematográfica– subrayaban una sonrisa de Gioconda.
–¿Es usted el dueño del caballo?
–¿Por qué me lo pregunta, señorita?
–Porque... ¡lo mira usted con unos ojos tan tristes!
Por toda respuesta Julián le dirigió una mirada furibunda. ¡Era el colmo! ¿Qué le importaba a esa mujer lo que él hiciera? ¡Dueño del caballo! ¿Le hallaba aspecto de cochero?
Con aire de profunda sorpresa, ella se volvió a su amiga –una morena regordeta que apenas asomaba la nariz entre la boa y el sombrero.
–¡Fíjate, Graciela! Parece que el señor veterinario se ha ofendido.
–¡Tonta! –dijo la otra riendo–. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo disparates?
Y tomándola de un brazo la arrastró fuera del grupo.
La mirada iracunda de Julián la siguió hasta el automóvil que las esperaba al lado de la acera. Desde la ventanilla los ojos claros se volvieron risueños como diciéndole:
–¡No haga usted caso! Es una broma... Sé muy bien quién es usted… Perdóneme.
Pero él no estaba para burlas. ¡No faltaba más! ¡Qué fuera a divertirse a costa de otro! ¡El señor veterinario! Una mal educada simplemente; y, sin duda, presumía de señora. Todo el mundo se creía con derecho a decirle algo. El caballo... la muchacha... y ¡cosa extraña! le desagradaba más ser llamado veterinario por una mujer, que colega por un caballo muerto.
1 Desuncirte: separarte, librarte, quitarte.
2 Jamelgo: caballo, rocín.
II
¡Cómo había engordado ese bárbaro de Goldenberg! Al mirarle, con la papada desbordante en el cuello de anchas puntas, los ojillos capotudos y la nariz agazapada como un zorro en el nidal de los mofletes, Julián Pardo no podía menos de hacerse amargas reflexiones sobre el transcurso de los años.
Ese hombre de negocios que honraba con el peso de su personalidad su modesta oficina de corredor de propiedades, había sido su compañero de colegio.
¡Goldenberg, el “Sapo” Goldenberg, como entonces le llamaban!
Parecía que hubiera sido solo ayer. Recordaba, cuando un viernes en la tarde –día de asueto por el cumpleaños del rector– el “Sapo” Goldenberg le cogió confidencialmente de un brazo.
–Oye, Pardito, ¿tienes plata?
–Sí; un peso... para comprarme unos cuadernos...
–No importa; yo mañana te los traigo; me los consigo con mi hermano que es muy tonto. ¿Vamos a tomar helados?
¡Qué proposición aquella de tomar helados!
Julián recordaba que al oírla entonces, experimentó la misma tentación que hoy, veinticinco años después, al escuchar a Goldenberg, envejecido y corpulento, hablarle de “un negocio, un negocio un poco raro si se quiere... pero un negocio lucrativo en todo caso”.
–Yo no tengo capitales –había dicho ahora Julián con timidez. ¿En qué forma podría serle útil? No le trataba ya de tú como en los tiempos de colegio.
–¿Capitales...? No se necesitan.
¡Oh! ¡Desde el punto de vista de la audacia, Goldenberg no había cambiado en lo más mínimo!
¡Seguía siendo el mismo de antes! Con igual gesto de seguridad el chiquillo rubio y regordete de la tercera preparatoria, dando vuelta entre los dedos la gorra de marinero, había pulverizado otras observaciones no menos graves de Julián:
–Un peso... No vamos a poder darle propina al mozo... Los helados son a cincuenta la copa... Va a alcanzarnos al justo para dos...
–Para tres querrás decir.
–Pero ¿estás loco?
–Eres un tonto. ¡Mira!
Y buscando en el fondo del bolsillo como si se tratara de un tesoro, el “Sapo” Goldenberg le había enseñado en la mano un diminuto bulto negro.
–¿Sabes qué es esto?
–Sí... una mosca... una mosca muerta...
–¡Tonto! Esta es la otra copa.
–No entiendo.
Lo mismo decía ahora Julián. “No entiendo, no entiendo eso de que para un negocio no haya necesidad de capitales…”. Pero en su niñez era más dócil, porque, dejándose arrastrar por Goldenberg aquel remoto día de asueto, había entrado lleno de dudas y temores en la confitería. Con qué extraño sobresalto escuchó entonces a su condiscípulo golpear la mesa de mármol y pedir con voz casi tan fuerte como la de su papá:
–¡Mozo, traiga dos helados de frutilla!
Eran ricos, deliciosos, y daban unas horribles tentaciones de alisarlos con la punta de la lengua. Si no fuera porque había tanta gente... Hasta la cucharilla en forma de palita era un encanto.
¡Ah si toda la cordillera cuando se pone rosada, por la tarde, fuera de helados de frutilla! De repente Samuel le dio un pellizco.
–¡Mira!
Y dejó caer la mosca en los residuos de su copa, mientras gritaba:
–¡Mozo! ¡Mozo! ¡Estos helados están sucios!
El viejo sirviente, atareado y vacilante entre las mesas, se acercó haciendo equilibrios con la gran bandeja llena de tazas y de vasos:
–Disculpe, señor. No importa, le traigo otro. El sapo Goldenberg miró a Julián triunfante.
–¿Ves, Pardo? ¡No hay que ser tonto!
Y, fiel a su teoría, ahí estaba el mismo Samuel haciéndole proposiciones comerciales.
–Se trata, por el momento, de que usted denuncie como auríferos3 unos terrenos que le indicaré oportunamente.
–¿Un negocio aurífero...? –dijo Julián con desconfianza.
Goldenberg se llevó el puro a la boca como para disimular una sonrisa.
–No se alarme. El oro vendrá después. En el fondo todos los negocios son auríferos; siempre el objeto final es sacar oro. Pero yo prefiero, y creo que usted también será de mi opinión, extraerlo en forma de moneda. La operación es más sencilla y se evita el trabajo de lavado, de dragaje4, etc.
¡Es claro!, pensaba para sus adentros Julián Pardo. ¡Un bolsillo es menos profundo que una mina!
Recibía las palabras de Samuel con un enorme escepticismo. Muchas veces en el curso de su vida asendereada5, al leer en los periódicos los éxitos de su antiguo condiscípulo, había meditado acerbamente sobre las equivalencias de las moscas y de los helados... ¡Qué gracia! ¡Un hombre así tenía que triunfar!
Él, en cambio, irresoluto y neurasténico, era un perfecto fracasado.
Esa oficina estrecha y húmeda con la negra farsa de la caja “de fondos” –¡qué ironía!– y el calendario, ¡otra inutilidad!, ¡era para él una prisión!
¿Cómo tener el desparpajo, la insolencia con que Goldenberg le hablaba de un negocio aurífero advirtiéndole que “en este caso, sin embargo, no basaba en el oro su negocio”?
–¿Cómo? –preguntó Julián con extrañeza.
Goldenberg pareció perderse en una inmensa bocanada de humo azul. Al salir de ella sus ojos tenían algo de mefistofélico6.
–Mire, Pardo, usted va a ganar en esto una buena comisión; fácilmente habría podido encomendar este asunto a cualquier otra persona; pero he pensado en usted. Su situación... ¿cómo diré...?
–Difícil –anotó Pardo con franqueza.
–En fin... los viejos recuerdos del colegio y, sobre todo, el saber que trato con un caballero. Le he dado a usted una prueba de confianza al encargarle que haga el pedimento. Creo que podemos hablar con franqueza... ¿verdad?
Julián hizo un signo afirmativo.
–Bien –dijo Goldenberg–, el asunto es más sencillo de lo que parece. Lo único que requiere es discreción.
–Pero, ¿hay oro realmente?
–¡Hombre! Hay informes que es lo más que puede pedírsele a una mina... y para usted habrá plata en todo caso. En cuanto a mí, soy todavía más modesto: me contento con que haya arena simplemente.
–No comprendo.
–Ni hace falta. Cuando vea la ubicación del yacimiento verá claro el negocio. Es decir “nuestro negocio” porque usted tendrá también sus acciones liberadas...
Goldenberg se incorporó pesadamente en la silla y, resoplando con el habano entre los dientes, la acercó hasta el escritorio. Tomó un diario y con su enorme lapicera de oro comenzó a trazar un plano.
–Mire usted, este es el río; aquí está el yacimiento; la ciudad queda a este lado. No hay otro punto de donde sacar arena. O me compran la que yo quiera venderles o no edifican. ¿Ve ahora el negocio?
–Muy bien. Pero qué le importa entonces que las arenas sean o no auríferas, ¿para qué le sirve el oro?
Goldenberg se restregaba las manos encantado.
–¿Ve usted como ahora también pregunta “para que le sirve el oro”? Pues, hombre, para justificar la concesión. Además, es el brillo, el espejuelo que atrae el capital de esas alondras que llamamos accionistas...
Este cínico –se decía Julián con buen humor– no carece de cierto espíritu poético: llama alondras a sus víctimas... Y lo miraba con involuntaria complacencia, mientras Goldenberg, entre chupada y chupada, seguía la relación de su proyecto.
–Sí, mi amigo; usted obtiene la merced y la vende acto continuo en £10.000 a un caballero amigo mío; este la vende en £20.000 a la comunidad que tengo yo con un señor Bastías; se constituye la Sociedad Aurífera “El Tesoro”; los accionistas caen como moscas y nos compran nuestros derechos en £40.000. Para mostrar confianza en el negocio recibimos al contado solamente la mitad; el resto en acciones. ¿No le agrada?
Julián inclinó un momento la cabeza y se pasó la mano por la frente, las sienes y los pómulos, en actitud de palparse el esqueleto. La obsesión de su mujer, de su chiquillo, de su hogar en la miseria, ardía en su cerebro, frágil, inflado y oscilante como un farol chinesco, y se cubría la frente con la mano para no transparentarse; pero la mirada clara y firme de Goldenberg se filtraba por entre sus dedos, en tanto que insistía en su pregunta:
–¿No le agrada?
–Yo le agradezco mucho –dijo Pardo–, pero...
–No hay pero que valga.
–Es que –observó tímidamente– yo no conozco estos asuntos, nunca me he metido en negocios mineros, y el distinto género de mis ocupaciones, me hace mirar con prevención, con inquietud...
–¡No sea niño! ¿Usted teme las especulaciones? Pues, no especula, simplemente. Se guarda las acciones en la caja como va a hacerlo Bastías. Usted no tiene nada que temer. Su situación es perfectamente clara: denuncia usted un yacimiento como aurífero y lo vende a un señor mayor de edad que se interesa por comprárselo; recibe usted su comisión y queda desligado. Que haya o no haya oro es lo de menos. Si no lo hay quiere decir que usted se ha equivocado... como uno de tantos.
>¿Le van a hacer cargos por eso?
Julián se revolvía en el sillón. De pronto le asaltó una idea luminosa. La disculpa decisiva, la disculpa incontestable. Se puso de pie como para terminar y respondió:
–Imposible... necesitaría en todo caso consultarlo con mi socio... –Goldenberg soltó una carcajada.
–No, mi amigo. Yo estoy demasiado viejo para el cuento del socio. Ese es un mito como “la indisposición de última hora” en las invitaciones a comer, y el “compromiso anterior” en los empleos. Yo no he tolerado nunca a un gerente que se escude con consultas al consejo ni a un amigo con preguntas a su socio. Esos fantasmas que se llaman los consejos y los socios no han conseguido asustarme todavía.
Julián Pardo se paseaba como un león enjaulado. La mentira descubierta le ruborizaba: ¿Con qué fundamento ese individuo se permitía dudar de su palabra? ¿Por qué él carecía de derecho a tener socio? ¿Por qué no podía dar una disculpa que todos daban en su caso? No; él no estaba dispuesto a desdecirse e insistió:
–Usted no puede poner en duda mi franqueza. ¿Qué podría llevarme a rehuir una buena comisión? Si no le acepto de inmediato, es porque efectivamente tengo un socio... un socio a quien debo mucho... Él, en realidad, es el dueño de esta oficina y no puedo hacer nada sin su consentimiento.
Goldenberg se había levantado penosamente de su asiento y con su bastón de gran mango de marfil y sus manos gordiflonas, llenas de anillos, se dirigió a Julián:
–Bueno, mi amigo, piense el negocio... quiero decir, consúltelo con su socio... y verá usted como nos entendemos.
Y se despidió.
Julián, con el rostro congestionado de rabia y de vergüenza –en el tono de Samuel percibía claramente que no le daba el menor crédito–, se sentó frente a la máquina.
–¡Ahora verá si tengo o no tengo socio! ¿Cómo le trataré? ¿Apreciado Samuel? ¿Muy señor mío? Sí... es más comercial.
Y comenzó una larga carta. Al escribir sentía renacer la confianza en sí mismo. Los tipos dactilográficos7, criados en un ambiente comercial, son claros y precisos: no dudan, no vacilan; saben disimular las emociones.
La máquina “Underwood” no se ruborizaba con la misma facilidad que Julián Pardo.
3 Auríferos: Que contiene, produce o es rico en oro.
4 Dragaje: Acción de extraer barro, piedras o arena del fondo de un puerto de mar, un río o una corriente navegable para limpiarlo o darle mayor profundidad.
5 Asendereada: Abrumada, hastiada, maltratada.
6 Mefistofélico: Diabólico, demoníaco.
7 Dactilográficos: Concernientes a la dactilografía. De las antiguas máquinas de escribir. Mecanográfico.
III
Ni un giro postal, ni una carta, ni una esperanza.
Julián, rendido de cansancio, se detuvo en la puerta del correo. No quería llegar así a su casa. Pensó en el cobrador de gas, en su mujer, en el chico pálido y enclenque –retrato de su padre– que extendería las manitos reclamándole el “libro de monos” prometido. ¡Sí, estaba para comprar libros de cuentos! ¡Con razón Goldenberg se permitía hacerle proposiciones de esa especie!
La gente entraba y salía precipitadamente, rozándole al pasar. Sin embargo, ¡qué solo se sentía! No tenía nadie que le tomara en cuenta, que le prestara ayuda... ¡Nadie! Ni un socio ficticio que le sirviera para excusarse de aceptar un negocio inadmisible. Su misma carta a Goldenberg, convenciéndole de la existencia de ese socio mitológico, era una nueva ingenuidad. Samuel se reiría a carcajadas. “¡Poeta! ¡Poeta!”, exclamaría. Goldenberg es enemigo de las palabras soeces ¿para qué? Las suple con el calificativo de “poeta”. Sin embargo ¡qué lejos estaban los tiempos en que Julián había escrito sus Flores de espino y sus Saudades!
Entre el ruido de los tranvías y las bocinas de los automóviles la campanita de una iglesia llegaba hasta sus oídos, vaga y tierna como un recuerdo de su niñez.
Las notas tímidas del Ángelus, henchidas de paz aldeana y de crepúsculo, se perdían en el negro ajetreo de la calle. Ambiente impuro de ciudad, focos parpadeantes, hombres minúsculos agobiados de preocupaciones, mujeres pintarrajeadas que sonríen provocativamente... de hambre; autobuses, tranvías, coches, automóviles –gigantesca fauna de ojos luminosos, de cuyo pecho jadeante surge una jazz-band de ruidos estridentes: campanillas, graznar de pájaros salvajes, explosiones, roncos “cláxones” y chillidos de cerdo agonizante.
Solo el cielo color malva evocaba a Julián la suave melancolía del crepúsculo.
–¡Sinvergüenza! ¡Mirando a las chiquillas!
–¿Yo?
Las manos de Luis Alvear se posaron en sus hombros.
–¡Lucho!
–Sí, Julián: el propio Lucho, el auténtico, con polainas y sin un centavo en el bolsillo...
Hacía seis meses que no se veían. ¡Qué diablo! ¡Las mujeres! Un maldito lío con la señora de un banquero que le debía la felicidad, la dicha de su hogar, antes sin hijos y ahora iluminado por un chico gordo y robusto, con toda esa imprevisión y esa alegría de vivir que es la característica de los Alvear...
–¿Pero eso habrá terminado?
–¡Qué! ¡Imposible! ¡Ahora la aspiración del padre es una niñita y... no puedo zafarme del enredo! ¿Quién me responde de que mi sucesor se me parezca? El chiquillo es igual a mí... ¡Como que salga otro distinto me descubren!
–¡Cínico!
–¡Benefactor querrás decir! No te imaginas la alegría de ese padre. Se acabó la neurastenia de la esposa y el hogar es un encanto; el matrimonio ha ganado un hijo, el marido un amigo y el amigo un banquero. Todos hemos ganado algo.
–¿Y es bonita? –preguntó Julián con aire distraído.
–¡Tanto como bonita...! Tú sabes que en estos casos los hombres nos enamoramos no por la cara de la mujer sino por la del marido. Mi amigo tiene un aspecto de infeliz que hace a su esposa locamente tentadora.
–Pero, ¿cómo te has metido en ese enredo?
–¡Hombre! Cuando se está pobre no queda más remedio que dedicarse a la aristocracia... o a la burguesía... Y, a propósito, ¿sabes quién me habló de ti?
–¿Quién?
–Anita Velasco, la mujer de Goldenberg. Yo le presté tu libro de poesías. Tiene la chifladura literaria. Te encuentra parecido a Amado Nervo...
–¡Diablo!
–No te enorgullezcas. Es solo en el físico.
–No me conoce.
–¡Bah! Me dijo que te había visto ayer tan absorto en la contemplación de un caballo muerto, que no había resistido a hacerte una broma.
Julián recordó el caso de la muchacha de ojos verdes que lo había tratado de veterinario... ¡Qué absurdo era todo aquello! y contó a Alvear la visita que Goldenberg le hiciera.
–Te lo ha enviado ella, ¡no me cabe duda!
Y al explicarle el negocio y la proposición…
–¡Caramba! Pero te habrá dado algún plazo para contestarle.
–¿Plazo? Acabo de depositar en el buzón una carta rechazando de plano sus ofrecimientos.
–¡Animal! ¡La mujer es tan simpática...!
Julián se alzó de hombros con indiferencia. Bien podían irse al diablo todas las hermosuras de la tierra. No tenía qué comer. Todo el día había trotado en busca de dinero. ¡Mil pesos! ¡Una porquería! Luis Alvear le abrazó con entusiasmo.
–¡Chico! ¡Qué felicidad! Eres el hombre que yo necesitaba.
Medio ahogado entre los brazos hercúleos de su amigo, Julián se preguntaba ¿cómo y para qué podría servirle un individuo sin dinero?
–¡Para un negocio, hombre! para un negocio de los míos... Yo necesito otros mil pesos. Con dos firmas tenemos una letra. Yo me encargo del descuento. ¡Para algo tengo un gerente de banco en la familia!
Y arrastró a Pardo a una cantina próxima para celebrar por anticipado la riqueza en perspectiva.
IV
Hacía rato que Goldenberg, tapizado en una absurda bata china, trabajaba en su escritorio, cuando en los altos comenzó a sonar el timbre eléctrico.
Era un toque largo, nervioso, desesperado, como la sirena de un barco perdido entre la bruma. Goldenberg se rascó la nuca con impaciencia.
–¡Ya comenzó la campanilla!
Se tranquilizó al oír los pasos de la vieja empleada que subía pesadamente la escalera.





























