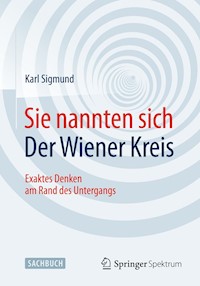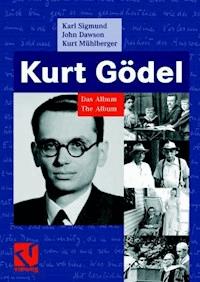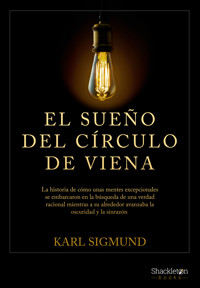
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shackleton Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Filosofía
- Sprache: Spanisch
Una maravillosa biografía coral en la que se narran las dramáticas historias de unos pensadores que dejaron una huella indeleble en la ciencia y la filosofía. En la Viena posterior a la Primera Guerra Mundial se produjo una rara y feliz coincidencia: un grupo de mentes excepcionalmente brillantes se unieron para averiguar cuánto de verdad o falsedad había en las ideas que sustentaban desde la Antigüedad las matemáticas, la física y la filosofía. Inspirados por la teoría de la relatividad de Albert Einstein y las ideas de Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, estos jóvenes intelectuales compartían el sueño de desarrollar y difundir una visión del mundo totalmente basada en la ciencia, libre de jerga y metafísica vacía. Se llamaron a sí mismos el Círculo de Viena. A los miembros fundadores (el filósofo Moritz Schlick, el economista Otto Neurath y el matemático Hans Hahn), pronto se añadieron otros genios como Kurt Gödel y Rudolf Carnap. El grupo se reunió de forma regular desde 1924 hasta 1936, doce fructíferos años en los que consiguieron revolucionar la filosofía y la ciencia contemporánea. Sin embargo, mientras ellos se embarcaban en una épica búsqueda de la verdad, a su alrededor el mundo se sumía en uno de los períodos más sombríos de la historia. La Europa de entreguerras arrastró a los apasionados miembros del Círculo en su corriente, poniendo un trágico final a su proyecto. Algunos perdieron la vida, otros tuvieron que huir de un continente oscurecido por el fascismo y la guerra. El sueño del Círculo de Viena es un maravilloso libro en el que se cuentan, como si fuera una novela coral, las dramáticas historias de unos hombres que dejaron una huella indeleble en la ciencia, la filosofía e incluso el arte y la literatura. Un merecido homenaje que pone de relieve la deuda que tenemos con aquellos que se atrevieron a reinventar el conocimiento desde cero en unos tiempos funestos. "El mejor relato de una de las aventuras filosóficas más interesantes de la historia" - Jesús Zamora Bonilla, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia y Decano de la Facultad de Filosofía de la UNED. "Un libro repleto de historias fascinantes de genialidad intelectual, que florecieron en medio del caos político. Karl Sigmund logra dar vida a las increíbles figuras que formaron el Círculo de Viena. ¡Muy recomendable!" – Ian Stewart. "Delicioso" – The Washington Post.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL SUEÑO DEL CÍRCULO DE VIENA
EL SUEÑO DEL CÍRCULO DE VIENA
La historia de cómo unas mentes excepcionales se embarcaron en la búsqueda de una verdad racional, mientras a su alrededor avanzaba la oscuridad y la sinrazón
KARL SIGMUND
Traducción de David León Gómez
El sueño del Círculo de Viena
Título original: Exact Thinking in Demented Times
© 2017, Karl Sigmund
© de esta edición, Shackleton Books, S. L., 2023
© Traducción: David León Gómez (La Letra, S.L.)
@Shackletonbooks
www.shackletonbooks.com
Realización editorial: La Letra, S. L.
Diseño de cubierta: Pau Taverna
Conversión a ebook: Iglú ebooks
ISBN: 978-84-1361-261-4
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento y su distribución mediante alquiler o préstamo públicos.
Índice
Estoy sentado en el jardín con un filósofo. Señalando un árbol cercano, dice varias veces:
—Sé que eso es un árbol.
Llega otra persona y lo oye, y yo le digo:
—No crea que este hombre está loco: solo estamos filosofando.
Ludwig Wittgenstein*
Si abrimos la ventana y nos oye cualquiera que pase, podemos acabar en la cárcel o en el loquero.
Hans Hahn**
Prólogo
Cierto día de principios del otoño de 1959, por la tarde, mientras ojeaba al azar los estantes de la librería Kepler’s de Menlo Park (California), topé con un volumen en rústica titulado El teorema de Gödel escrito por Ernest Nagel y James R. Newman. Yo tenía catorce años y no había oído nunca hablar de Gödel, pero me gustaron aquellos puntitos exóticos que flotaban sobre su nombre y, como además, hacía poco que en el instituto me había sentido fascinado por la idea del teorema matemático y su demostración, me picó la curiosidad. Me puse a hojear el libro y me enganché de inmediato. Sus páginas hablaban de muchas cosas: de lógica, de la naturaleza de las matemáticas, de lenguaje y de símbolos, de verdad y falsedad, de demostraciones sobre probabilidad y, quizá lo mejor de todo, de paradojas y enunciados autorreferentes. Todos estos temas me atraían de un modo alucinante. ¡Tenía que comprarme aquel libro!
Mi padre, que enseñaba física en Stanford, estaba conmigo aquella tarde. Mientras pagábamos lo que íbamos a llevarnos, vio la cubierta de mi libro y me dijo, con expresión de deleite, que conocía muy bien a Ernest Nagel. Aquello me dejó boquiabierto. De hecho, había asistido a las clases de filosofía de Nagel en la ciudad de Nueva York a principios de los años treinta y eran amigos desde entonces, aunque llevaban muchos años sin verse. Aquella amistad, tan inesperada para mí, vino a confirmar que había elegido bien el libro.
Ninguno de los dos sabía que Ernest Nagel, que había estado mucho tiempo dando clases de filosofía en la Universidad de Columbia, llevaba un par de semanas en Stanford, donde había planeado pasar un año sabático «en el lejano oeste» con su familia. Poco después, mi padre se encontró por casualidad con su viejo amigo para deleite de ambos. Una cosa llevó a la otra y, poco después, me vi acompañándolo a la casa que había alquilado la familia en el campus. Allí conocí a Ernest Nagel, a su mujer, Edith, profesora de física en el City College de Nueva York, y a sus dos hijos, Sandy y Bobby, que estaban tan fascinados como yo por las matemáticas y la ciencia. Además de estar dotados los cuatro de intelectos brillantes, los Nagel se contaban entre las personas más amables y hospitalarias que hubiese conocido jamás. Todos congeniamos de inmediato y el encuentro dio lugar a una amistad de por vida.
Aquel año maravilloso, Ernest me contó mil historias sobre personajes interesantes que había conocido en Europa y los Estados Unidos, de la talla de Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Carl Hempel y otros. En mis frecuentes visitas a Kepler’s, no dejaba de toparme con libros escritos por gente de la que me había hablado Ernest. Uno de mis favoritos fue Einführung in das mathematische Denken [Introducción al pensamiento matemático], de Friedrich Waismann, del que aprendí una barbaridad.
A través, primero, de las historias de Ernest y después mediante mis lecturas, supe del Círculo de Viena y del amplio movimiento filosófico que originó, el positivismo lógico. Este grupo de apenas una docena de personas, fascinado por cuestiones de filosofía, lingüística, física, matemáticas, lógica, reforma social, educación, arquitectura y comunicación, se propuso el idealista objetivo de unificar todo el conocimiento humano. Se consagraron a este plan grandioso cuando Austria atravesaba un período de tremenda agitación política y económica… justo entre las dos guerras mundiales. ¡Un momento difícil para ponerse a abrigar pensamientos idealistas!
Siempre recordaré la extrema curiosidad, el entusiasmo, diría yo, que me embargaba al divisar en los estantes de la Kepler’s la provocadora serie de libros en rústica titulada International Encyclopedia of Unified Science. Mientras buscaba entre sus volúmenes, tuve la clara impresión de que las preguntas más trascendentes de todos los tiempos habían quedado respondidas en ese momento de la historia gracias a la intervención de sesudos pensadores pertenecientes al ya desaparecido Círculo de Viena y a sus colaboradores más estrechos.
Tenía quince años cuando descubrí Logische Syntax der Sprache [Sintaxis lógica del lenguaje], de Rudolf Carnap, en la Princeton U-Store, una de mis librerías favoritas, y corrí a comprarlo por un precio de risa (1,15 dólares). Este libro —lleno a rebosar de fórmulas largas y de aspecto misterioso que usaban caracteres exóticos; de referencias a Gödel, Hilbert, Tarski, Frege, Russell y otros, y de amplias exposiciones sobre lenguas, metalenguajes, árboles probatorios, antinomias sintácticas, etc.— incendió mi joven cerebro. ¿Por qué? Porque, a tan tierna edad, me había visto ya atrapado por completo en la idea emocionante de que el pensamiento humano y la lógica deductiva pura eran exactamente lo mismo. Aunque el libro de Carnap me resultaba incomprensible en su mayor parte, me inspiró una sensación de profundidad indescriptible. Al fin y al cabo, tenía solo quince años…
En aquella época más o menos, me encontré también con Ludwig Wittgenstein y su mítico Tractatus Logico-Philosophicus, de título imponente, Los cuadernos azul y marrón y otras obras. Si autoridades de renombre como Bertrand Russell los ponían por las nubes, ¿cómo no iban a gustarme? Al principio, me sentí intrigado por aquellos concisos enunciados numerados de Wittgenstein; pero, después de esforzarme tratando de descifrarlos, tuve que reconocer que no conseguía encontrarles ningún sentido. Pese a todo, seguía impresionado: a fin de cuentas, eran muchas las personas a las que admiraba que, por lo visto, los tenían por obras de gran talento. Sin embargo, con el tiempo fui ganando confianza en lo referente a mis propias opiniones y, en determinado momento, me volví escéptico con el tono enigmático y el estilo críptico de Wittgenstein. Empecé a pensar que su modo de expresarse tenía más de oscurantismo pretencioso que de perspicaz transparencia. Al final, me harté y decidí que, tuviera o no algo importante que decir, su manera de comunicarlo era totalmente opuesta a la mía. Así que lo abandoné como si me quemara en las manos.
En fin, eso fue hace mucho tiempo. Avancemos ahora a cámara rápida sesenta años casi. Estamos en junio de 2016 y me encuentro en Estocolmo (Suecia), participando en un breve simposio de dos días sobre filosofía y ciencia organizado por Christer Sturmark, escritor y editor. Allí coincido con mucha gente interesante, entre la que se incluyen Björn Ulvaeus (una de las estrellas del grupo de pop sueco ABBA), Anton Zeilinger (uno de los pioneros de la física cuántica, procedente de Viena) y Karl Sigmund (matemático vienés que había escrito una biografía de Gödel). Poco después de almorzar, mientras paseamos por un parque encantador llamado Skansen, el profesor Sigmund, con el que da gusto hablar, me dice que acaba de completar un libro sobre el Círculo de Viena. Aguzo el oído de inmediato, ya que me habla de un grupo de pensadores que conozco desde siempre, al menos de forma indirecta, e incluso hay un par de ellos que han ejercido sobre mí una influencia monumental. Le pregunto qué lo ha llevado a escribir sobre el tema y me responde que él se crio a la sombra del Círculo de Viena, por así decirlo, y que su presencia siempre lo ha embrujado cada vez que ha visitado su ciudad natal.
En muchos sentidos, los motivos que lo habían empujado a interesarse por el Círculo de Viena eran los míos, pero elevados a la enésima potencia. Claro que tenía que escribir un libro así. ¡Prácticamente estaba destinado a hacerlo! Mientras hablábamos, percibió mi sincero entusiasmo y me aseguró que me enviaría encantado un ejemplar cuando llegase a Viena. ¡Yo estaba loco de entusiasmo! De hecho, semanas después recibí por correo electrónico un ejemplar de Sie nannten sich der Wiener Kreis: exaktes Denken am Rand des Untergangs [Se hacían llamar el Círculo de Viena: pensamiento exacto al borde del abismo]. En cuanto lo abrí, me quedé pasmado ante semejante profusión de fotografías de personas y de lugares, reproducciones de cartas manuscritas, cubiertas de libros, recibos de compra, resguardos de entradas y Dios sabe qué más. ¡Aquel libro era un museo histórico impresionante! Me moría de ganas de leerlo. Por si fuera poco, estaba planeando pasar en Viena la primera parte de mi siguiente año sabático, de manera que la idea de sumergirme en la historia intelectual de la ciudad me resultaba doblemente deliciosa.
Tardé un mes aproximadamente en leerme el libro de cabo a rabo. Con él aprendí muchísimo del Círculo de Viena, de sus raíces intelectuales y sus contribuciones. Ya conocía, por supuesto, los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel; pero también descubrí que, entre las creaciones, tan numerosas como diversas, que tienen su raíz en el Círculo de Viena se encontraban el uso revolucionario de los iconos en el ámbito de la comunicación de Otto y Marie Neurath, la brillante invención de la teoría de la dimensión de Karl Menger, las ideas precursoras de Karl Popper sobre la falsabilidad en ciencia y los heroicos empeños de Rudolf Carnap en unificar todas las ciencias a través de la lógica.
También aprendí más de lo que jamás hubiera deseado saber sobre la terrible agitación que reinaba en toda la Europa oriental en el momento en que se estaban produciendo aquellos avances intelectuales. Semejantes convulsiones, por supuesto, afectaron a todos los del Círculo de Viena, provocaron el asesinato a sangre fría de su máximo representante y, a la postre, obligaron a todos sus integrantes a huir de Austria. Esa, claro, fue la razón por la que Karl Sigmund había dado a su libro el subtítulo de «Pensamiento exacto al borde del abismo» (o algo parecido).
Mientras leía sus páginas, me afanaba en tomar toda clase de notas con lápiz en sus márgenes. En su mayoría no eran sino traducciones literales de palabras y expresiones alemanas; pero tampoco faltaban pensamientos sobre cómo podían expresarse aquellas ideas en un inglés natural y ameno. ¿Por qué me escribía aquellas acotaciones? Pues porque, cuando apenas llevaba un capítulo o dos, se me ocurrió de pronto que, durante mi estancia en Viena, podía traducir aquel libro al inglés. No se me ocurría nada que pudiese brindarme una experiencia vienesa más completa.
Yo había traducido ya varios libros al inglés, pero ninguno del alemán. Por suerte, conocía la lengua bastante bien, porque la había estudiado durante la universidad y, más tarde, a mediados de 1970, haciendo estudios de posgrado, había pasado un tiempo en la Universidad de Ratisbona, donde, además de leer novelas en alemán, había pasado cientos de horas hablando con alumnos y profesores nativos, y hasta había impartido un curso de laboratorio de física en alemán. Cuarenta años después, tenía el idioma un poco oxidado, aunque seguía siendo aceptable. ¿Qué mejor modo de renovar mi antiguo compromiso con la lengua alemana que traduciendo aquel libro al inglés?
En cuanto acabé de leer Sie nannten sich der Wiener Kreis, le envié un correo electrónico a Karl Sigmund para hacerle saber que me había encantado y decirle que sería para mí un honor traducirlo al inglés… si a él no le parecía mal. Para mi sorpresa, me respondió no desde Viena, sino desde la isla de Mauricio, donde se encontraba de vacaciones, y, para aumentar aún más mi asombro, escribió lo siguiente: «La idea de que traduzcas mi libro —a esas alturas ya nos tuteábamos— es algo tan extraordinario que hasta he sentido vértigo. Tengo la impresión de haber perdido la mejor ocasión de mi vida». ¡Me dejó de una pieza!
Acto seguido me explicó que, de hecho, lo había vertido ya él mismo al inglés y que en ese momento había dos hablantes nativos haciéndole la corrección de estilo. A continuación, me reveló otra coincidencia de lo más curiosa: el encargado de publicarlo era Basic Books, de Nueva York, que también era mi editorial desde 1978, y el editor que lo estaba llevando era T. J. Kelleher, mi editor. No pude menos que sonreír.
Huelga decir que me sentí muy halagado por el comentario tan generoso de Karl sobre la ocasión que había perdido de ver su libro traducido por mí; pero en mi respuesta le dije que era preferible que hubiese hecho él mismo aquella labor, puesto que sabía exactamente lo que había querido decir con cada frase y cada palabra que había elegido, y que nadie podía hacer entender cada uno de los matices mejor que el propio autor. Tampoco debía preocuparse por que su inglés pudiera no sonar natural, ya que, en fin, tenía a dos nativos resolviendo los posibles problemas lingüísticos.
Unos días después, sin embargo, mientras seguía dándole vueltas al entusiasta sentimiento de pérdida de Karl, se me ocurrió una idea. Volví a escribirle para decirle que, si aún estaba interesado en que participara en la versión inglesa de su libro, leería con mucho gusto las pruebas por si podía hacer alguna sugerencia capaz de hacer la prosa tan fluida y expresiva como fuera posible. Señalé que contaba con la ventaja de que acababa de leer el original alemán con muchísimo detenimiento, que tenía sobrados conocimientos de matemáticas y de lógica, que llevaba desde muy joven familiarizándome con el Círculo de Viena y que había escrito montones de notas al margen del libro mientras me hacía ilusiones de traducirlo durante mi año sabático. En resumidas cuentas, le hice saber que sería todo un placer y un privilegio ayudar con los últimos retoques de la versión inglesa del libro… si tenía interés en que lo hiciera.
Pues bien: a Karl le encantó mi ofrecimiento y T. J. también aprobó la idea, aunque nos advirtió de que el tiempo apremiaba de forma considerable, de modo que tuve que prometer que me daría prisa. Tan pronto acordamos todos que me haría cargo de tal cometido (y que lo acabaría rápido), Karl me envió todos sus archivos por correo electrónico, con lo que comenzó una intensa aventura que culminaría varias semanas después. Volví a conocer la fascinante experiencia de convivir con el Círculo de Viena, pero esta vez en inglés (aunque, por supuesto, no dejaba de consultar al mismo tiempo el libro en alemán) y con toda clase de episodios nuevos que Karl había introducido para esta edición.
Mientras llevaba a cabo mi labor de revisión, tuve el placer de introducir alguna que otra locución idiomática y bastantes giros expresivos. Sin embargo, también pude comprobar enseguida que Karl dominaba el inglés maravillosamente y poseía un vocabulario riquísimo y una soberbia maestría en lo que a modismos se refiere. Aunque en la labor meticulosa y microscópica que llevé a cabo las semanas siguientes añadí a veces una palabra aquí y sustraje otra allí, hice siempre todos mis cambios con el mayor respeto por los muchísimos miles de elecciones tácitas, por demás inteligentes y ponderadas, que se habían tomado entre bastidores.
No hace falta que diga que Karl tenía el poder total de vetar cualquiera de mis sugerencias, poder que no dudó en ejercer cada vez que yo me excedía en expresividad. También debo decir que, en su mayor parte, los modismos que aparecen en el libro son obra de Karl y no mía. ¡Tiene una gran habilidad con las palabras y sabe conferirles una gracia tremenda! Por otra parte, si el lector detecta una sobreabundancia de de hecho y a fin de cuentas en los trece capítulos que siguen, pues… sí, es por culpa mía, ¡lo reconozco!
Me ha resultado tan instructivo como emocionante ampliar el conocimiento que poseía de los muchos personajes pintorescos del libro de Karl. De ellos, algunos eran miembros oficiales del Círculo; otros estaban «asociados» con él y otros eran personajes marginales de un tipo u otro. Así, por ejemplo, le tomé un gran cariño a alguien que poco después me exasperó y con quien a continuación volví a simpatizar: Otto Neurath, amante de los elefantes, la estadística y las mujeres. Sentí una profunda lástima por el pobre Friedrich Waismann, explotado durante tanto tiempo por el caprichoso e insensible Ludwig Wittgenstein. Sentí admiración por la leal Adele Nimbursky, quien apoyó de manera incondicional a su marido Kurt Gödel, tan brillante como atormentado. Me impactó un amigo de Albert Einstein, el maníaco Friedrich Adler, que resultó ser tan retorcido como Johann Nelböck, asesino del fundador del Círculo, Moritz Schlick. Sentí compasión por la sufrida Rose Rand. Y un largo etcétera.
Entre las figuras que pueblan el libro hubo dos que me parecieron inquietantes en particular. Una de ellas es la del filósofo Paul Feyerabend, que llegó a ser teniente del Ejército de Hitler y que, a continuación, tras la guerra, dejó atrás su pasado nazi, se doctoró en filosofía y no tardó en adquirir fama mundial por soltar sandeces sobre cómo se supone que hay que hacer ciencia. Me resultó tan insufrible que cometí el descaro de introducir en el texto de Karl unas cuantas expresiones de cinismo que reflejaban mi propia opinión sobre el personaje. Karl, no obstante, vetó aquellos términos severos que había usado y me escribió una nota, tan inteligente como amable, que decía: «Cambiar ligeramente para hacerlo menos acusatorio. Te ruego que me entiendas: hoy hay demasiados austríacos y alemanes señalando con el dedo. Es muy fácil, pero ¿qué habrían hecho ellos? La mayoría no se habrían sumado al Widerstand [la Resistencia]. La estadística lo descarta. Los héroes son la excepción. ¿Y qué habría hecho yo mismo?». Sus reflexiones merecieron todo mi respeto y me retracté.
La otra persona a la que no soportaba era al hipócrita del filósofo Martin Heidegger, que, cuando Hitler llegó al poder, ascendió al puesto de rector de la Universidad de Friburgo y, en tal condición, incitó a las masas con discursos populacheros vestido con la camisa de las tropas de asalto y gritando Heil Hitler! Lo que más me desconcertaba era que mi adorado tío Albert Hofstadter, que durante muchos años se contó entre los estimados colegas de Ernest Nagel en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Columbia, admirase como admiraba las ideas de Heidegger y hasta tradujera al inglés dos de sus obras. Yo, en cambio, lo tenía por un ser podrido hasta la médula y, encima, sus escritos me parecían incomprensibles de cabo a rabo. ¿Qué había podido ver de bueno en él mi querido tío Albert? Nunca lo sabré, supongo. Heidegger, por supuesto, no perteneció nunca al Círculo de Viena. De hecho, su filosofía se hallaba tan diametralmente opuesta a la de sus integrantes que representa, en cierto sentido, la leal oposición. No faltó en el Círculo quien tratara con explícito desdén sus ininteligibles textos.
Tengo que decir que ha llovido mucho desde mi pasión adolescente por la visión de la lógica matemática como quintaesencia del pensamiento humano. Hoy, semejante idea me parece muy poco convincente. Así y todo, sigo recordando de forma muy marcada el modo como me consumió durante años dicha convicción, que me llevó a meditar con tanta intensidad como me fue posible sobre lo que era el pensamiento. En este sentido, mi adicción adolescente a la obra de ciertos componentes del Círculo de Viena no tuvo, en absoluto, un efecto negativo en mi persona. De hecho, supuso el arranque de mi fascinación con la naturaleza, asombrosamente sutil, del pensamiento humano, fascinación que me ha acompañado desde entonces.
Y ahora, después de leer con tanta atención el libro de Karl Sigmund en dos idiomas diferentes, me he dado cuenta de que la visión filosófica del Círculo de Viena, aunque idealista, pecaba también de ingenua. La concepción de la lógica pura como médula del raciocinio humano es, sin duda, tentadora; pero pasa por alto casi toda la sutileza y la profundidad de dicha facultad. Así, por ejemplo, la tesis de que el acto inductivo —el de pasar de observaciones concretas a generalizaciones— no desempeña función alguna en la ciencia es una de las más estúpidas que haya oído nunca. A mi juicio, inducir es percibir patrones y la ciencia no es otra cosa que la percepción de patrones par excellence. La ciencia no es más que un gran acertijo inductivo en el que las suposiciones se someten constantemente a la prueba rigurosa de experimentos cuidadosamente diseñados. En contra de lo que hacía pensar el Círculo de Viena, la ciencia tiene muchísimo que ver con la inducción y muy poco con el razonamiento silogístico o con cualquier otra clase de razonamiento matemático estricto.
El Círculo de Viena, que tenía una concepción profundamente idealista del mundo del pensamiento y de la política, acabó por convertirse en víctima de la tragedia de su tiempo. El fascismo y el nazismo hicieron trizas las grandes culturas de Austria, Alemania e Italia durante décadas y buena parte de este libro gira en torno a aquella horrible destrucción. El Círculo constituyó una fuerza opositora de relieve ante dichas fuerzas del mal. Fue un sueño noble y algunos de sus coloridos vidrios rotos permanecen hoy entre nosotros y enriquecen notablemente el complejo mosaico de pensamientos y personalidades de la herencia intelectual colectiva que hemos recibido de generaciones anteriores.
Aunque desapareció hace ya mucho y hoy no se habla tanto de él, no cabe duda de que el Wiener Kreis congregó a algunos de los seres humanos más impresionantes que hayan pisado la faz de la tierra, y el libro de Karl Sigmund relata la historia de aquel y las de estos de un modo tan fascinante como elocuente. Constituye un documento histórico maravilloso que tal vez inspire a algunos de sus lectores a concebir grandes sueños del estilo de los que se engendraron en la Viena de aquel tiempo ya remoto.
Douglas Hofstadter
1Enfocar el Círculo de Viena
Midnight in Vienna
Para hacer justicia de forma cabal a la historia del Círculo de Viena, necesitaría ser todo un artista.1 Me temo, sin embargo, que no lo soy.
Ojalá tuviese la magia de Woody Allen para atraer al lector hasta el interior de un taxi y ofrecerle mi visión de una Midnight in Vienna, llevándolo de manera espontánea a diversos momentos del rico pasado de mi ciudad natal. La mayor parte del tiempo, al apearse del vehículo, se encontraría en algún momento de los años de entreguerras; pero de cuando en cuando también se vería en uno de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y, de fondo, oiría vagamente la música de El tercer hombre. Con todo, si quiero empezar como está mandado, no tendría más remedio que llevarlo hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial con banda sonora de La viuda alegre.
Por desgracia, no puedo presentarle a Gustav Klimt, Egon Schiele ni Oskar Kokoschka; ni tampoco a Otto Wagner ni a Adolf Loos, ni al doctor Freud o el doctor Schnitzler. Apenas alcanzará a atisbarlos en fugaces apariciones (como cameos, podríamos decir) a través de los escaparates de una cafetería brillantemente iluminada. La mayor parte del reparto de mi película —¡y, por favor, no deje que este hecho le haga abandonar la sala!— está conformada por filósofos solamente. Su condición es muy variada, pero a todos los une el mismo interés absorbente: la ciencia.
Si tras esta revelación sigue conmigo, permítame esbozarle brevemente el argumento:
En 1924, se unieron el filósofo Moritz Schlick, el matemático Hans Hahn y el reformista social Otto Neurath con la intención de crear en Viena un círculo filosófico. En aquel momento, Schlick y Hahn eran profesores de la Universidad de Viena, y Neurath, director del Museo vienés de Sociedad y Economía.
Desde aquel año, el grupo se reunió con regularidad los jueves por la tarde en una pequeña aula universitaria que había en una calle bautizada en honor al físico austríaco Ludwig Boltzmann, donde debatían cuestiones filosóficas como los rasgos que caracterizan el conocimiento científico; si los enunciados metafísicos tienen algún significado; qué confiere a las proposiciones lógicas semejante grado de certidumbre o por qué son aplicables las matemáticas al mundo real.
El manifiesto del Círculo de Viena proclamaba: «La cosmovisión científica se caracteriza no tanto por tesis como por su actitud básica, sus puntos de vista y la dirección de sus investigaciones».2
El Círculo pretendía crear un sistema filosófico basado por entero en la ciencia sin discursos intelectualoides de profundidades insondables ni oscurantismos ultramundanos: «En cuestiones de ciencia no hay “profundidades”, sino que todo es superficie. Toda experiencia forma una red compleja que nunca puede inspeccionarse en su totalidad y que a menudo solo puede alcanzar a comprenderse por partes. Todo es accesible al hombre, que es la medida de todas las cosas».
El Círculo de Viena avanzó con paso resuelto por la senda marcada por Ernst Mach y Ludwig Boltzmann, dos físicos descollantes que habían enseñado filosofía en la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX. Los otros tres faros que guiaban a aquella reducida hermandad de pensadores eran el físico Albert Einstein, el matemático David Hilbert y el filósofo Bertrand Russell.
No habría que esperar mucho para que las discusiones del Círculo de Viena se vieran dominadas por un delgado volumen de reciente publicación. Se trataba del Tractatus Logico-Philosophicus, escrito por Ludwig Wittgenstein mientras cumplía su servicio militar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Tras renunciar a una herencia descomunal, Wittgenstein había empezado a trabajar de maestro colocado de maestro en una escuela primaria de la región rural de Baja Austria. Aun así, tras un tiempo, empezó a tratar con unos cuantos integrantes del Círculo de Viena y aquella relación lo llevó de nuevo a la senda de la filosofía.
El Círculo de Viena no quería tener vínculo alguno con las sacrosantas (y a menudo rígidas y apolilladas) tradiciones filosóficas: «La cosmovisión científica no conoce acertijos irresolubles. La aclaración de los problemas filosóficos tradicionales conduce con frecuencia a su desenmascaramiento y su revelación como pseudoproblemas, mientras que otras veces los convierte en problemas empíricos que, por lo tanto, pueden someterse a los métodos de la ciencia experimental. La labor filosófica debe centrarse en esta clase de aclaración de problemas y enunciados en lugar de en la elaboración de enunciados “filosóficos” especiales».
Al grupo se unieron neófitos de gran talento, como el filósofo Rudolf Carnap, el matemático Karl Menger o el lógico Kurt Gödel. Estos tres, en concreto, habrían de llevar a cabo más adelante una radical redefinición de las fronteras entre la filosofía y las matemáticas. El filósofo Karl Popper también entabló una estrecha conexión con sus miembros, aunque nunca lo invitaron a sus reuniones.
El Círculo de Viena se convirtió enseguida en el centro mundial del movimiento llamado empirismo lógico, de modo que no faltaron pensadores de relieve que recogieran el testigo de sus debates en Praga, Berlín, Varsovia, Cambridge y Harvard. En 1929, renovó su presencia pública mediante sus propias publicaciones periódicas, charlas, libros y series de conferencias. Este cambio significativo estuvo anunciado por la aparición de un manifiesto titulado La cosmovisión científica.***
El documento no constituía tanto una partida de nacimiento —pues, a fin de cuentas, el grupo de Schlick tenía ya cinco años de vida— como un certificado de bautismo. El nombre de Círculo de Viena (Wiener Kreis), propuesto por Otto Neurath, era nuevo y pretendía evocar asociaciones positivas con elementos como los Bosques de Viena (Wienerwald) o el vals vienés (Wiener Walzer), así como servir a modo de marca registrada. El contenido del manifiesto hacía las veces de letrero indicador que anunciaba no ya una nueva escuela filosófica, sino también una declaración de intenciones sociopolítica. «La cosmovisión científica está al servicio de la vida y la vida la abraza».
Los autores del manifiesto pertenecían al ala izquierdista de aquel exiguo grupo y no ocultaban su ardiente deseo de reformar la sociedad de pies a cabeza. La Sociedad Ernst Mach, fundada por miembros del Círculo de Viena en 1928, estaba consagrada a «difundir la cosmovisión científica». Se puso del lado de la Viena Roja socialdemócrata en la lucha política por reformas en ámbitos como, sobre todo, la vivienda y la educación. (Pese a su nombre, la Viena Roja, Rotes wien en alemán, no era un movimiento comunista, sino solo el apelativo que recibió la ciudad el tiempo que estuvo gobernada por los socialdemócratas, desde 1918 hasta 1934).
Café y puro
El Círculo de Viena y la Sociedad Ernst Mach no tardaron en convertirse en uno de los blancos favoritos de las corrientes antisemitas y derechistas que existían en la capital. El clima político se estaba volviendo cada vez más amenazador. Durante su segunda fase, la etapa pública, el Círculo fue desintegrándose poco a poco.
Carnap se mudó a Praga, y Wittgenstein, a Cambridge. Tras la guerra civil austríaca de 1934, se prohibió a Neurath regresar a Austria. Aquel mismo año, Hahn murió de forma inesperada. El joven Gödel, por su parte, tuvo que pasar un período tras otro en hospitales psiquiátricos. En 1936, Schlick murió asesinado por un antiguo alumno en las escaleras del edificio principal de la universidad. Poco después, Menger y Popper, indignados ante el estado de ánimo predominante entre el público, decidieron emigrar. La mayoría de los miembros del Círculo abandonaron Viena mucho antes de la «limpieza» que siguió al Anschluss (la anexión de Austria por parte del Tercer Reich), pero no todos. En 1940, en plena guerra, Kurt Gödel llegó al fin, rezagado, a los Estados Unidos contra todo pronóstico. Había tenido que hacer un rodeo colosal a través de Siberia, Japón y el vasto océano Pacífico.
El Círculo, a esas alturas famosísimo, había perdido sus raíces vienesas, raíces que no recuperaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, logró hallar refugio en los países anglosajones, desde los cuales ejerció una influencia trascendental en la historia intelectual y científica del siglo XX y dio forma de un modo decisivo a la filosofía analítica, la lógica formal y la teoría económica. Sin ir más lejos, los algoritmos y los programas informáticos que están hoy omnipresentes en nuestra vida cotidiana tienen, en parte, su origen en las investigaciones abstractas de Russell, Gödel y Carnap en torno a la lógica simbólica y la computabilidad.
Si en el tapiz complejo y variopinto del Círculo de Viena tienen cabida historias de asesinatos y suicidios, aventuras pasionales y crisis nerviosas, persecuciones y huidas precipitadas, el hilo principal que lo conforma es la secuencia ininterrumpida de acalorados debates entablados entre sus integrantes. En modo alguno fue el colectivo intelectual que habían soñado algunos de cuantos lo componían ni la clase de congregación de que lo acusaban de ser sus oponentes. En su seno abundaron vehementes controversias y callados recelos. ¿Qué otra cosa cabe esperar cuando se juntan los filósofos?
Al principio del relato, cerca de los albores del siglo XX, en el salón de actos de la Academia de Ciencias de Viena, los físicos Ludwig Boltzmann y Ernst Mach presidieron un debate anunciado a bombo y platillo sobre la cuestión candente de si existía el átomo. Al final del relato, un año después de acabar la Segunda Guerra Mundial, Karl Popper y Ludwig Wittgenstein entablaron un feroz enfrentamiento en una lujosa sala de estar de Cambridge sobre la cuestión palpitante de si existían los problemas filosóficos. En los cincuenta años aproximados que mediaron entre tan simbólicos debates, Viena representó en el ámbito de la filosofía un papel tan influyente como el que había desempeñado antaño en el de la música.
El Círculo de Viena se hallaba en el centro mismo de aquel período extraordinario de esplendor intelectual, convertido en reluciente pináculo de pensamiento exacto ante un telón de fondo de fanatismo salvaje y maníaca estupidez. Nuestros denodados filósofos eran muy conscientes de que se encontraban en la cubierta peligrosamente inclinada de un barco que zozobraba; pero tal cosa no hizo sino imprimir una urgencia mayor a sus discusiones, que versaban sobre los límites del conocimiento. Todo apuntaba a que tenían poco tiempo. Algunos de los músicos de a bordo habían empezado ya a guardar sus instrumentos.
Hoy da la impresión de que aquella nave se hundió hace ya mucho. En nuestra era, millones de científicos y cientos de millones de amigos y familiares suyos dan por garantizada la cosmovisión científica. Si se les apura, reconocerán que puede verse amenazada por fundamentalistas religiosos de toda clase de credos, por un aluvión debilitante de cultura basura o, simplemente, por una falta de interés público de dimensiones epidémicas. Comparado con el resto de los peligros a los que nos enfrentamos, los que arrostra la ciencia pueden no parecer urgentes. Sin embargo, como revela la historia del Círculo de Viena, las cosas pueden cambiar de la noche al día.
El relato épico de la ascensión y caída del Círculo de Viena ocupa menos de medio siglo. El camarero de una cafetería podría haber sido testigo de toda su historia desde un lugar privilegiado, por decirlo así. De Piccolo, o camarero novato, habría servido un Einspänner mit Schlag (o sea, un café solo con nata montada) al corpulento Ernst Mach —el ojito derecho de una Viena imperial aturdida por el vals—, a quien habría tratado con el título honorífico de Hofrat, y siendo ya un anciano encorvado que respondía a la voz de Herr Ober!, se habría compadecido de un Wittgenstein de cara larga que protestaba por lo imbebible del sustituto del café (Ersatzkaffee) que se consumía en la posguerra.
Si fuese yo un Jim Jarmusch, transmitiría el relato del camarero a través de una serie de episodios breves que conformarían una película titulada Café y puro; pero, desgraciadamente, no soy ningún artista, sino solo un profesor universitario anciano y encorvado que creció a la sombra del Círculo. Por lo tanto, me limitaré a contar su historia desde el comienzo, de la mejor manera que me sea posible.
2Historia de dos pensadores
Viena, 1895-1906: contratan al célebre físico Ernst Mach para enseñar filosofía. Mach se dispone a llegar a un acuerdo con ella. Analiza las ondas de choque, la historia de la ciencia, el sentido del equilibrio y otras sensaciones. Rechaza «la cosa en sí misma». Rechaza el átomo. Rechaza el ego y el espacio absoluto. Asalta la metafísica. Celebrado en una Viena aturdida por el vals, se retira tras sufrir una apoplejía; lo sustituye el físico Ludwig Boltzmann. Boltzmann asegura que los átomos son necesarios y que el desorden no deja de aumentar, además de presentarse como sucesor de sí mismo. Equipara la metafísica con las migrañas y sufre de ambas. Se suicida ahorcándose. «Se veía venir», escribe Mach.
El alumno que contrató a un profesor
En 1895, la administración de una universidad por lo demás corriente tomó la osada decisión de otorgar una cátedra de filosofía a un físico. La universidad se hallaba en Viena y el físico se llamaba Ernst Mach.1
Durante el siglo XIX, habían empezado a elevarse muros insalvables entre las disciplinas y las jerarquías académicas se volvieron cada vez más rígidas. Si a un científico ya entrado en años le daba por adentrarse en el terreno de la filosofía, en fin, era problema suyo; pero confiarle una cátedra en la materia cuando ni siquiera había estudiado a Kant ni la escolástica se consideraba algo de todo punto inadecuado.
La aventura no empezó mal: la cátedra de la universidad vienesa parecía hecha a la medida de Mach. Con todo, apenas llevaba unos años en ella cuando tuvo que dimitir de forma inesperada al verse paralizado por una apoplejía repentina. Entonces, el centro confió sus clases a otro físico, el célebre Ludwig Boltzmann.2 Este, sin embargo, tampoco estuvo muchos años en el puesto, ya que se quitó la vida ahorcándose. Daba la sensación de que aquella hermosa tradición recién instaurada de nombrar a físicos para formar a filósofos hubiese muerto antes de tener tiempo de crecer. No obstante, fue a partir de ella como, un par de décadas más tarde, florecería el Círculo de Viena. Aquellos dos físicos de renombre mundial habían imbuido a toda una generación de estudiantes su pasión por la filosofía.
Mach y Boltzmann se asemejaban no solo en su aspecto físico, sino también en su trayectoria profesional. Compartían una complexión recia, una barba poblada y gafas de montura delgada, y ambos habían aprendido de los mismos profesores y habían gozado de un éxito más que notable en sus tiempos de estudiantes universitarios. Por encima de todo, tanto Mach como Boltzmann eran testarudos y de firmes convicciones, y se enorgullecían de ello. Ninguno evitaba jamás una controversia filosófica, y menos aún un debate entre ambos. De hecho, el feroz enfrentamiento que mantuvieron sobre la realidad de los átomos pasó a formar parte de la leyenda de la historia de la ciencia.
Curiosamente, el nombramiento de Mach como profesor de filosofía se debió, en gran medida, a un simple alumno, que más tarde daría la vuelta a la situación al obtener su doctorado bajo la supervisión de Mach. ¡Algo muy poco ortodoxo, se mire como se mire! Aun así, dicho estudiante no era ningún don nadie, sino Heinrich Gomperz (1873-1942), un joven con contactos.3
La de los Gomperz era una de las familias más ricas e influyentes de la ciudad. No tenía nada que envidiarles a los Rothschild, los Wittgenstein, los Lieben, los Gutmann ni los Ephrussi, las dinastías judías poseedoras de fabulosas fortunas amasadas en la liberal Gründerzeit [Edad de los Fundadores] vienesa. Los «fundadores» eran quienes habían creado empresas financieras o comerciales por toda Europa central. La monarquía dual de los Habsburgo (es decir, el Imperio austríaco y el reino de Hungría) estaba bien asentada y sus nuevos oligarcas disfrutaban de un auge económico sin precedentes que les permitía opulentos palacios urbanos, en su mayoría en la Ringstrasse, el nuevo bulevar circular de Viena; lugares de recreo en el campo semejantes a castillos; bailes organizados por Johann Strauss y palcos de lujo en el teatro de la ópera de Gustav Mahler, y mausoleos del mejor mármol en el ciclópeo cementerio central de Viena. Podrá pensar el lector lo que quiera de la belle époque, pero en aquellos tiempos valía la pena, sin duda, ser millonario.
El padre de Heinrich, Theodor Gomperz (1832-1912), había rechazado el futuro profesional que habían planeado para él y, en lugar de hacerse banquero o industrial, había optado por consagrarse a sus propios estudios privados. Nunca necesitó un doctorado: triunfó igualmente de manera espectacular y no tardó en ser reconocido como uno de los filólogos clásicos más destacados de Europa. Ingresó, como no podía ser menos, en la Academia Imperial de Ciencias y fue nombrado profesor titular de la Universidad de Viena. Su historia de la filosofía clásica en tres volúmenes, Pensadores griegos, fue durante muchas décadas una obra de referencia obligada.
Los intereses de Gomperz padre iban, eso sí, más allá de los clásicos para extenderse a filósofos como Auguste Comte (1798-1857) y John Stuart Mill (1806-1873). Estos positivistas, como se denominaban a sí mismos, deseaban romper con los dogmas y las doctrinas del pasado y desdeñaban los sacrosantos evangelios de todo credo religioso o metafísico. Nada de escrituras sagradas ni percepciones místicas: todo conocimiento debía basarse de forma exclusiva en hechos científicos puros y duros. Este enfoque, radicalmente nuevo, escandalizó a los acérrimos custodios de tradiciones filosóficas como la teología natural de santo Tomás de Aquino, la metafísica moral de Immanuel Kant y el idealismo absoluto de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, bien atrincherados todos ellos en los planes de estudios de las universidades de habla alemana. Aquellos guardianes de la tradición no dudaron en devolver el fuego y, gracias a sus empeños, palabras como positivista, materialista o utilitarista adquirieron en breve connotaciones muy negativas que hacían pensar en un alma superficial y una despreciable incapacidad para indagar las verdaderas honduras de la filosofía idealista.
Theodor y Heinrich Gomperz, sin embargo, no temían embarcarse en nuevas y atrevidas aventuras intelectuales y ambos admiraban las originales opiniones de Ernst Mach, que constituían un soplo de aire fresco frente al acervo tradicional de la filosofía. Cierta conferencia ofrecida por el ilustre físico experimental consiguió cautivarlos. Años después, Gomperz hijo —que a esas alturas ejercía ya de profesor numerario de filosofía— confiaría a Mach: «Después de una charla que impartió aquí, en Viena, a principios de los noventa, creo que en el Congreso de Naturalistas, mi padre me dio el texto original para que lo leyera. A la mañana siguiente, se lo devolví diciendo: “¡No hace falta que sigas buscando un filósofo para que ocupe la tercera cátedra de filosofía!”. Mi padre aceptó mi sugerencia, como ya sabe usted, de modo que yo, que entonces no era más que un alumno, fui, en cierto sentido, un factor decisivo en su nombramiento».4
Azuzado por su hijo, Theodore Gomperz no dudó en sondear a Mach, a quien conocía bien de la Academia Imperial de Ciencias: «Mi más respetado colega, me dirijo hoy a usted con un ruego de naturaleza muy poco usual y, además, incurriendo en la osadía de pedirle una pronta respuesta. De forma espontánea, entre mis colegas y yo mismo ha surgido el deseo de preguntarle humildemente si sería una empresa inútil para nosotros solicitar que aceptase una cátedra universitaria aquí, en Viena, pues hay varias vacantes y otras lo estarán en breve».5
Tan atenta solicitud recibió una cortés respuesta positiva por parte de Ernst Mach, que aceptó la nueva Cátedra de Historia y Teoría de las Ciencias Inductivas, rebautizada ex professo en su honor, de la Universidad de Viena. Mach llevaba tiempo barajando la posibilidad de dar semejante paso de la física a la filosofía. Tal como había escrito él mismo: «Mi misión vital consistía en empezar en el ámbito de la ciencia y, más tarde, encontrarme con la filosofía a mitad de camino».6
Mach alcanza la fama
Ernst Mach nació cerca de Brno (entonces Brünn), en Moravia, y se crio en Untersiebenbrunn, un pueblecito cercano a Viena tan rural como hace pensar su pintoresco nombre [Entre siete fuentes]. Su padre, antiguo maestro de escuela, tenía allí una granja y, en su tiempo libre, daba clases a sus hijos.
A los diez años lo enviaron a un internado del monasterio benedictino de Seitenstetten, en Baja Austria. Pronto, sin embargo, quedó claro que aquel chiquillo enfermizo no estaba hecho para las agotadoras exigencias del Gymnasium (un tipo de escuela secundaria austríaco), de modo que el pequeño Ernst regresó a la campestre Untersiebenbrunn. A fin de cuentas, su padre todavía estaba en posición de formarlo en casa. Para ocupar las numerosas horas de ocio con que lo dejaba semejante situación, el crío entró a trabajar de aprendiz en el taller de un ebanista.
Cierto día, mientras husmeaba por los estantes de la biblioteca de su padre, el curioso aprendiz topó con un título que le llamó la atención: Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. Su autor se llamaba Immanuel Kant. Aquel fue un momento decisivo, como a menudo recordaría Mach con cariño en el futuro. Dicho en sus propias palabras: «Aquel muchacho de quince años devoró con ansia el libro, escrito con lenguaje claro y relativamente accesible. Le produjo una impresión tremenda y destruyó su ingenuo realismo, despertó su apetito por la teoría del conocimiento y lo libró, gracias a la influencia del metafísico Kant, de cualquier inclinación que pudiera sentir por dedicarse a la metafísica […]. No tardé en apartarme del idealismo kantiano. Siendo aún un niño, reconocí que la “cosa en sí misma” no era sino una invención metafísica innecesaria, una ilusión metafísica».7
Más tarde, la enérgica oposición a Immanuel Kant uniría a todos los pensadores del Círculo de Viena. De hecho, las ideas del célebre filósofo prusiano jamás habían gozado de una gran aceptación en la capital. Tal como lo expresaba, bromeando, Otto Neurath: «Los austríacos averiguaron el modo de evitar el rodeo kantiano».8 Solo Karl Popper, en su apreciado papel de «oposición oficial», se mostraba afín a Kant, al menos a ratos. Con el tiempo, además, resultó que Kurt Gödel también era kantiano en secreto.
Poco después de su primer encuentro con la metafísica, el joven Ernst Mach volvió a intentar asistir a un Gymnasium, esta vez en el monasterio moravo de Kremsier (hoy Kromeˇrˇíž), perteneciente a la orden de los escolapios. Aquella segunda tentativa tuvo más éxito: «Los únicos momentos desagradables se debían a los interminables ejercicios religiosos, que, por cierto, producían el efecto contrario al que perseguían».9
Tras graduarse en aquel centro, Mach se matriculó en matemáticas y física en la Universidad de Viena. La Facultad de Física se hallaba en pleno apogeo gracias a la calidad de las investigaciones de Christian Doppler (1803-1853), Johann Loschmidt (1821-1895) y Josef Stefan (1835-1893). Aquel período embriagador carecía de precedentes. La universidad había estado sometida durante siglos al dominio de los jesuitas, y los monarcas de la casa de Habsburgo habían alentado los estudios musicales más que las ciencias exactas. Por eso hubo que esperar a 1847 para la fundación en Viena de una Academia Imperial de Ciencias, un par de siglos después de que se crearan organismos similares en Florencia, Londres y París. Ni siquiera las intensas presiones del polímata Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), en sí mismo un hombre orquesta del ámbito académico, habían servido de nada. Fue con el nacimiento del liberalismo cuando las ciencias austríacas pudieron al fin sacudirse aquel yugo. Había llegado el momento de ponerse a la par con el resto de Europa.
El joven Ernst Mach fue uno de esos talentos cuyo momento había llegado. Su iniciativa y su destreza manual, debida en parte al tiempo que había trabajado de ebanista, hicieron que cayera en gracia enseguida en la Facultad de Física. Siendo aún estudiante, construyó un ingenioso aparato que demostraba de manera convincente el efecto Doppler, que hace que percibamos más agudo el tono de un sonido a medida que se acerca a nosotros la fuente que lo produce. A fin de ilustrarlo, Mach fijó un silbato a un disco vertical. Al hacerlo girar, el tono subía y bajaba de forma alterna para quien estuviera situado en el plano del disco, en tanto que, a los oídos de un observador ubicado a lo largo del eje de rotación o cerca de él, se mantenía constante.
Mach recibió el doctorado a los veintidós años y, al año siguiente, se ganó el derecho a enseñar en la universidad. Apenas había cumplido los veintiséis cuando entró de profesor en la de Graz, primero de matemáticas y más tarde de física. Se casó en 1867.
Aquel mismo año lo nombraron catedrático de física experimental en Praga. Todavía no había cumplido los treinta. Allí permaneció las tres décadas siguientes, tras las cuales regresó a Viena. La Universidad de Praga, germanohablante, había sido fundada en la Edad Media, antes incluso que la de Viena. A la llegada de Mach, se encontraba sumida en una feroz batalla política. El emperador Francisco José, tras sufrir derrota ante la Prusia de Bismarck en 1866, se había visto obligado a conceder una amplia autonomía a los húngaros. ¡Y, en ese momento, los checos estaban reclamando los mismos derechos! Para los austríacos, algo así resultaba de todo punto impensable. Durante sus años de decano y, más tarde, de rector de la Universidad de Praga, Ernst Mach se encontró metido en medio de una violenta agitación nacionalista comparable al conflicto irlandés. Abogó por la creación de una nueva universidad checa desde cero en lugar de dividir la venerable Universidad de Praga, el Alma Mater Carolina, fundada nada menos que en 1348. Así y todo, al final su idea no prosperó.
Mucho más placentero le resultaba estudiar las ondas de choque en su laboratorio de física. No tardó en hacerse un nombre por ello; de hecho, de un modo bastante literal, pues, hasta nuestros días, hablamos de mach 1 para referirnos a la velocidad del sonido, mientras que mach 2 es el doble de dicha velocidad y así sucesivamente. Su trabajo experimental lo convirtió en pionero de la fotografía científica. Captó imágenes de balas al vuelo, logro nada desdeñable en una época en la que los retratos fotográficos salían movidos a menudo por la impaciencia que sobrevenía al modelo a medida que pasaban lentos los minutos. Sus instantáneas de flujos laminares y ondas de choque entusiasmaron a sus contemporáneos e inspiraron, décadas más tarde, los empeños de los futuristas italianos en capturar en imágenes la naturaleza de las grandes velocidades.
Un vistazo a lo que ocurría entre bastidores
Más aún que sus experimentos fueron las ideas de Mach sobre los fundamentos de la física lo que lo hizo merecedor de reconocimiento mundial. «Pocos grandes hombres —escribiría un tiempo después Karl Popper— han tenido un impacto intelectual sobre el siglo XX comparable al de Ernst Mach. Influyó en la física, la fisiología, la psicología, la filosofía de la ciencia y la filosofía pura (o conjetural). Influyó en Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, William James y Bertrand Russell, por nombrar solo unos cuantos».10
Ha habido muchos científicos que han filosofado y no pocos filósofos que han hecho incursiones en la ciencia; pero el caso de Mach era excepcional. Fue pionero de una nueva disciplina: la filosofía de la ciencia, que convirtió la ciencia en sí en objeto de investigación. No había momento más adecuado para ello, pues ya no era posible ver la ciencia como juguetito de un puñado de pensadores y visionarios aislados. En el siglo XIX se había transformado en una empresa mundial que abarcaba generaciones. Se había reconocido de manera universal como el motor que impulsaba la Revolución Industrial. La pregunta no podía esperar más: dado que el progreso humano está basado en la ciencia, ¿en qué se basa la ciencia misma?
Entender sobre qué se sustenta nuestro conocimiento era, y sigue siendo, una de las misiones principales de la filosofía. ¿Cómo sabemos que allí hay un árbol, que Napoleón existió o que los perros sienten dolor? Mach abordó una cuestión más práctica, una que no cabía eludir ni tomar con indiferencia: los fundamentos del conocimiento científico, ese conocimiento creciente y obtenido con sudor y lágrimas que nos pertenece a todos y a todos afecta. Planteó este interrogante en tres obras: Desarrollo historico-crítico de la mecánica (1883), Die Principien der Wärmelehre [Principios de termodinámica], (1896) y Die Prinzipien der physikalischen Optik [Principios de óptica física], publicado póstumamente en 1921.
¿Cuál es el verdadero significado de conceptos físicos como fuerza, calor o entropía? ¿Qué es la materia? ¿Cómo medimos la aceleración? Mach acometió estas preguntas desde abajo, empezando por las observaciones más simples para después emprender un análisis crítico de sus raíces históricas. Intuyó desde el principio que entre la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia existía un vínculo muy estrecho.
El primer párrafo de su Desarrollo historico-crítico de la mecánica ya va directo al grano: «El presente volumen no es un tratado sobre las aplicaciones de los principios de mecánica. Tiene el propósito de aclarar ideas, exponer la significación real del tema y eliminar oscuridades metafísicas». Poco más adelante leemos: «La esencia más elemental de las ideas mecánicas se ha desarrollado, en casi todos los casos, a través de la investigación de ejemplos especiales muy sencillos de procesos mecánicos. El análisis histórico del modo como se entendieron en un primer momento tales ejemplos siempre será el medio más eficaz y natural de revelar su esencia. Podríamos incluso asegurar que es la única vía capaz de desembocar en una comprensión total de los resultados generales de la mecánica».11
Los libros de texto, entonces como ahora, tienen por objetivo llevar al estudiante a los últimos avances con la mayor rapidez posible. En cambio, para un análisis crítico de las herramientas —conceptos y métodos—, resulta de gran ayuda conocer su evolución. Por tanto, Mach adopta un enfoque histórico respecto de la física. En cambio, en contraste con los filósofos tradicionales, mostraba muy poco interés por la historia de la filosofía. Habían llegado los tiempos modernos y, por consiguiente, valía más partir de cero y empezar a edificar sobre los conceptos más básicos.
Con perspicacia de psicólogo, Mach analiza nociones como, por ejemplo, la de «fuerza física», que, pese a ser bien conocida por todo el mundo, necesitó mucho tiempo para surgir con claridad científica: «Centremos la atención en el concepto de fuerza. […] La fuerza es una circunstancia que conduce al movimiento. […] Las circunstancias engendradoras de movimiento que mejor conocemos son nuestros propios actos volitivos, resultado de impulsos nerviosos. En los movimientos a los que nosotros mismos damos principio, siempre sentimos un empuje o un tirón. De este simple hecho se derivó nuestra costumbre de imaginar todas las circunstancias que dan lugar al movimiento similares a actos volitivos y, por ende, como tirones o empujones».12
Un físico concibe el vasto universo como lleno de toda clase de fuerzas, concepto que se deriva de un proceso intelectual tan largo como arduo. Parece extraño basar esta idea en sensaciones corporales íntimas que experimentamos por primera vez siendo bebés; pero ¿qué otra cosa podemos hacer? «Cada vez que tratamos de descartar esta concepción [de la fuerza] considerándola subjetiva, animista o poco científica, fracasamos de manera invariable. De poco provecho puede sernos, sin duda, violentar nuestros propios pensamientos naturales e inhibir deliberadamente nuestras mentes en este sentido».
De este modo, Mach redujo los conceptos de la física a sensaciones experimentadas de forma directa, como empujones o tirones; es decir: a impresiones sensoriales. Por consiguiente, sus intereses físicos lo condujeron, de manera inevitable, hacia la fisiología. En este cuerpo también dio en el blanco. Así, por ejemplo, ubicó en el oído interno el sentido del equilibrio, con lo que añadió un sexto sentido a los cinco que conformaban la célebre relación aristotélica. A tal descubrimiento llegó también, más o menos al mismo tiempo, Josef Breuer (1842-1925), médico vienés que más tarde contribuiría, junto con Sigmund Freud, a la fundación del psicoanálisis. Más tarde aún, Robert Bárány (1876-1936) amplió los hallazgos de Breuer y Mach y recibió por ello el Nobel de Medicina, el primero que se obtuvo en Viena. ¿Qué hizo de la ciudad un terreno tan fértil para los estudios sobre el mareo? ¿Pudo deberse a la moda —entonces en pleno apogeo— del vals?
Un pensamiento poco dado a despilfarros
La ciencia tiene que atenerse a hechos empíricos, pero, por supuesto, es más que una simple acumulación de ellos. Para Mach, el objetivo principal de la ciencia consistía en la economía del pensamiento, es decir, en describir cuanto fuese posible del modo más conciso imaginable. La ley de la gravitación universal de Newton, por ejemplo, abarca, en una ecuación brevísima, un número incontable de fenómenos que van desde la caída de una manzana hasta la órbita de la Luna. Mach escribe al respecto: «Toda la ciencia pretende remplazar la experiencia por modelos mentales o economizarla a través de ellos, ya que los modelos son más fáciles de tratar que las experiencias y, en determinadas situaciones, pueden llegar a sustituirlas. […] Al reconocer la condición fundamentalmente económica de la naturaleza, liberamos a la ciencia de todo misticismo».13
La concepción de Mach era radical, pues sostenía que las teorías no tienen otro cometido que simplificar el pensamiento. Las leyes naturales son simples prescripciones que guían nuestras expectativas y la causalidad no es más que la conexión real de acontecimientos. En este sentido, las relaciones causales no proporcionan una «explicación» adicional. «La mayoría de los investigadores atribuyen los conceptos básicos de la ciencia, como la masa, la fuerza o el átomo, a una realidad situada más allá de la mente humana, cuando lo cierto es que no tienen más propósito que el de conectar experiencias de un modo económico. Además, se tiene normalmente por cierto que estas fuerzas y masas constituyen el verdadero campo de investigación y que, de llegar a quedar especificadas, todo lo demás resultaría directamente del equilibrio y del movimiento de dichas masas».14
Sin embargo, semejante planteamiento confunde, según Mach, la realidad con la representación. La fuerza, la masa y el átomo no son más que simples conceptos, mero atrezo. «Quien no conociera el mundo sino a través del teatro y se topara con los artilugios mecánicos que quedan ocultos por la bambalina y los bastidores llegaría, de igual modo, a la conclusión de que el mundo real necesita tales artefactos detrás el escenario. […] En este sentido, no deberíamos confundir los fundamentos del mundo real con el atrezo intelectual que ayuda a evocar dicho mundo en la escena de nuestros pensamientos».15
Los principios económicos gobiernan no ya la actividad de la ciencia, sino también su enseñanza: «La formación científica del individuo pretende ahorrarle la labor de adquirir por sí mismo la experiencia al ponerlo en contacto con la experiencia adquirida por otros».16
Mach, que de pequeño había conocido vivencias desagradables en la escuela, albergaba la esperanza de librar a otros de una suerte similar y, en consecuencia, luchó incansablemente por la reforma de la educación y la introducción de planes de estudio mejorados. Escribió un libro de texto de educación secundaria, pero, a pesar del renombre de su autor, no fue nada fácil lograr que lo aprobase el Ministerio de Educación. La excelencia siempre resulta sospechosa.
Su capacidad innata para la docencia lo llevó a escribir espléndidos artículos destinados a explicar la ciencia al público y a abogar por la educación de adultos. Jamás se cansó de combatir las «barreras dispuestas de manera ingeniosa para evitar con bárbara tozudez que personas maduras dotadas de talento que no han tenido acceso a la escolarización asistan a instituciones de educación superior y puedan optar a profesiones cualificadas».17
Para Mach, la educación era ilustración: «Nadie podrá decir que me equivoco si sostengo que, sin al menos una formación elemental en matemáticas y en ciencia, el hombre seguiría siendo forastero en este mundo, forastero en la cultura que lo sustenta».18 La cultura, por cierto, no debía reservarse para uno de los dos sexos. Mach usaba aquí para hombre la palabra Mensch, «ser humano».
No solo en las teorías científicas, sino también en los estudios recibidos en los centros educativos, nuestros pensamientos pueden verse enredados en el desorden de los conceptos abstractos que se amontonan entre bastidores como una mosca en una telaraña. La educación en ciencia estaba aún en un estadio embrionario: «Sin duda, cabe esperar que la enseñanza de ciencia y matemáticas dará para mucho más tras la adopción de un método docente más natural. Esto significa, concretamente, que no debería arruinarse a los jóvenes exponiéndolos demasiado pronto a la abstracción. […] El modo más eficaz de perturbar el proceso de abstracción consiste en abrazarlo antes de tiempo».19
En otro pasaje escribe: «No conozco nada más deprimente que esas pobres personas que han aprendido demasiado. Lo que han adquirido es una telaraña de pensamientos, demasiado débil para sostenerlas, pero lo suficientemente complicada para confundirlas».20 Mach pretendía eliminar esta telaraña.
El ego y sus sensaciones
La obra filosófica más importante de Mach se publicó en 1886: Análisis de las sensaciones. Comienza con unas «Notas introductorias antimetafísicas», una proclama para echar abajo el Ding an sich, la «cosa en sí misma» y, ya de paso, cualquier «cosa» o sustancia. En su opinión, tales conceptos eran pesos muertos inservibles, abstracciones superfluas sin conexión alguna con nuestros órganos sensoriales. En la ciencia, que para él era «economía del pensamiento», no había lugar para semejantes extravagancias. Las efímeras impresiones sensoriales son lo único que tenemos para guiarnos.