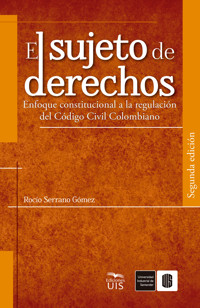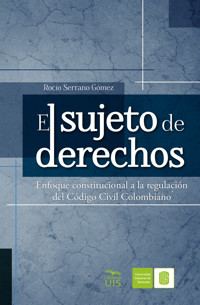
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones UIS
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Este libro de investigación, sobre los más significativos aportes jurisprudenciales y legales a la teoría jurídica del sujeto, está escrito en un lenguaje sencillo y asequible a cualquier lector, especialmente a estudiantes de derecho y litigantes. El componente humano que subyace en cada uno de los fallos de la Corte Constitucional y en el esfuerzo por reglamentar el ejercicio de los derechos derivados de la personalidad jurídica hacen pensar que esta obra podría contribuir con el debate más allá de lo jurídico, con componentes donde la filosofía, la medicina, la sociología y tantas otras ciencias humanas encontraran un lugar común, un escenario plural para abordar distintas problemáticas y ofrecer soluciones a la sociedad contemporánea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
El sujeto de derechos
Enfoque constitucional a la regulación
del Código Civil Colombiano
Rocío Serrano Gómez
Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias Humanas
Escuela de Derecho y Ciencia Política
Bucaramanga, agosto de 2023
Página legal
SERRANO GÓMEZ, ROCÍO
El sujeto de derechos: enfoque constitucional de la regulación del Código Civil Colombiano / Rocío Serrano Gómez
Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2023
194p.: il.
E.PUB: 978-628-7549-19-7
1. PERSONAS (DERECHO) - COLOMBIA 2. DERECHO DE FAMILIA – COLOMBIA 3 DERECHO CIVIL – LEGISLACIÓN – COLOMBIA 4. JURIPRUDENCIA CONSTITUCIONAL – COLOMBIA
CDD : 346.861012 Ed. 23
CEP - Universidad Industrial de Santander. Biblioteca Central
El sujeto de derechos
Enfoque constitucional a la regulación del Código Civil Colombiano
Rocío Serrano Gómez
Profesora, Universidad Industrial de Santander
© Universidad Industrial de Santander
Reservados todos los derechos
ISBN: 978-628-7549-19-7
Primera edición, agosto de 2023
Diseño, diagramación e impresión:
División de Publicaciones UIS
Carrera 27 calle 9, ciudad universitaria
Bucaramanga, Colombia
Tel.: (607) 6344000, ext. 1602
Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita de la UIS.
Impreso en Colombia
Dedicatoria
Para mis seres sintientes: Linda Margarita, Chavita, Chechi y Aleja
Introducción
Los más significativos ajustes al Código Civil Colombiano (1887) han provenido de leyes posteriores y, especialmente, del precedente de la Corte Constitucional. Pareciera que los esfuerzos para la actualización del texto de Andrés Bello se han quedado cortos ante el monumental esfuerzo de redactar un código nuevo más acorde a las costumbres sociales actuales y al modelo de Estado social de derecho que promueve la Constitución Política de 1991. Desde la fracasada propuesta de modificación del profesor Arturo Valencia Zea hacia la década de los años ochenta del siglo XX ningún colectivo había presentado proyecto alguno que retomara la idea de ajustar el derecho privado hasta que en el año 2020 la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia presentó su texto de unificación de Código Civil con el régimen de contratos y obligaciones del Código de Comercio. Tal magnífico esfuerzo ha sido socializado a la comunidad jurídica y académica en múltiples seminarios con la idea de recaudar aportes antes de imprimir el libro final que deberá presentarse para el trámite legislativo, cosa que no ha sucedido a la fecha de edición de este manuscrito.
Mientras aparece un nuevo código civil, docentes y litigantes han recurrido al precedente jurisprudencial para actualizar los temas de clase y sustentar alegatos presentados ante la jurisdicción. Este libro de investigación sobre los más significativos aportes jurisprudenciales y legales a la teoría jurídica del sujeto está escrito en un lenguaje sencillo y asequible a cualquier lector, especialmente a estudiantes de derecho y litigantes. Como puede apreciarse en el índice, se parte de los conceptos de persona, personalidad jurídica y capacidad de goce antes de abordar cada uno de los atributos tradicionales de la personalidad, postulando entre ellos al sexo por la importancia que este tiene para la expresión humana según pudo verificarse al realizar una investigación sobre los límites al poder de la representación parental en la firma del consentimiento informado para la readecuación del sexo de niños intersexuales, realizada en coautoría con la profesora Mary Verjel Causado y publicada por la Universidad Industrial de Santander1, trabajo que constituye una fuente importante en la redacción del capítulo correspondiente de este texto.
A propósito de la incidencia de la representación parental en la expresión de la capacidad de los niños, niñas y adolescentes, el capítulo de la capacidad humana expone la modificación al régimen por edad que gobierna la validez de sus negocios jurídicos en el Código Civil desde el enfoque de los principios constitucionales, para lo cual fue muy valioso el aporte de la tesis laureada de mis estudiantes, ahora abogadas, María Fernanda Marín Acuña y Elizabeth Salazar Niño, quienes aplicaron los principios protectores del interés superior y de la autonomía de los niños, niñas y adolescentes en procesos de terminación de la patria potestad ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga2.
La promulgación y paulatina implementación de la Ley 1996 de 2019 exigió analizar cada uno de sus efectos en el régimen de capacidad de los mayores de edad en situación de discapacidad mental, así como la modificación al régimen de la representación por medio de la institucionalización de apoyos, diseñada a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. En este capítulo explico los lineamientos procesales y extraprocesales para la designación del apoyo equilibrando en ese análisis las normas de la Ley 1306 de 2009 que no fueron derogadas por la ley del año 2019 y que se entienden vigentes para la curaduría de menores de edad emancipados.
Finalmente, en la cancelación de la personalidad jurídica explico los parámetros de la doctrina constitucional para la aplicación de la eutanasia y el suicidio asistido desde la histórica sentencia C-239 de 1997, de Carlos Gaviria Díaz, hasta la C-233 de 2021, de la magistrada Diana Fajardo Rivera, y la C-164 de 2022, del ponente Antonio José Lizarazo Ocampo, así como la T-048 de 2023 de la Magistrada Diana Fajardo Rivera. Igualmente, expongo las diferentes resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia sobre la aplicación del procedimiento para la muerte digna y, como un asunto que le es anejo, la reglamentación para la donación de órganos y tejidos.
Para alcanzar los resultados propuestos, hice uso de la metodología documental propia del método analítico-hermenéutico (Botero, 2016) basado en el análisis de fuentes que se dividieron en cuatro categorías: 1) sentencias de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, 2) legislación colombiana, 3) tratados internacionales y 4) bibliografía académica especializada; todas estas respondiendo de manera transversal y lógica con relación a cada una de las problemáticas abordadas. Para la recolección y sistematización de la información me fue útil la herramienta del análisis jurisprudencial estático y la elaboración de cuadros sinópticos y fichas bibliográficas.
El componente humano que subyace en cada uno de los fallos de la Corte Constitucional y en el esfuerzo por reglamentar el ejercicio de los derechos derivados de la personalidad jurídica me hacen pensar que esta obra podría contribuir con el debate más allá de lo jurídico, es decir, con componentes multidisciplinarios donde la filosofía, la medicina, la sociología y tantas otras ciencias humanas encontraran un lugar común, un escenario plural para abordar distintas problemáticas y ofrecer soluciones a la sociedad contemporánea.
Por último, agradezco a mis colegas de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, a la que pertenezco como profesora titular, por su acompañamiento y amistad a lo largo de los años; a Silvia M. Esparza-Oviedo por revisar y ajustar tanto el estilo como las normas técnicas del texto; a mis estudiantes por sus aportes en clase y por el afecto que hemos compartido, y a mi familia, especialmente a mis padres, hermanos y sobrinos, por ser el soporte y la felicidad de cada uno de mis días. Gracias a Dios, por todo.
1 SERRANO GÓMEZ Rocío y VERJEL CAUSADO Mary. Consentimiento informado para intervenciones quirúrgicas de readecuación sexual en menores de edad. En: Revista UIS Humanidades. Vol. 42, n.º 1. (ene-jun, 2014); pp. 33-52.
2 MARÍN ACUÑA María Fernanda y SALAZAR NIÑO Elizabeth. Aplicación del principio de autonomía progresiva en sentencias de procesos de privación de la patria potestad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el periodo 2012-2017. Trabajo sin editar dirigido por la doctora Mónica Cortés Falla. Universidad Industrial de Santander, Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Humanas.
Concepto de persona y personalidad jurídica
Desde tiempos inmemoriales, normas jurídicas y religiosas han concebido al ser humano como el centro del universo. Esta tendencia, conocida como antropocentrismo, desplazó del amparo jurídico a otros seres vivos como los animales, los ríos, los páramos y la naturaleza en general. La realidad de la deforestación y la consecuente extinción de las especies sobre la seguridad alimentaria y la viabilidad de la vida en general ha llevado a los legisladores y jueces a ampliar de manera benéfica el escenario de sujetos dignos de protección, de manera que, actualmente, el concepto sujeto de derechos se ajusta a todos los seres vivos merecedores de amparo legal, mientras que el de persona es exclusivo de los seres humanos.
La personalidad jurídica entendida como la emanación de la esencia del ser humano se reconoce como un derecho fundamental en el artículo 14 de la Constitución Política. Su profundidad y alcance han sido abordados por la Corte Constitucional y podría decirse que ampara la expresión de humanidad de cada persona y la legítima aspiración de que esta sea respetada por todos, incluyendo el Estado. El reconocimiento a la libre expresión y a la libertad propio de nuevas generaciones no compagina con las barreras y prejuicios normativos juiciosamente redactados por el derecho civil de otros días.
El supremo derecho a la personalidad jurídica es la decantada expresión de otros derechos fundamentales, como la dignidad y la igualdad, la libre expresión de la voluntad e incluso la autonomía para el manejo patrimonial, como se analizará en su momento con el nuevo régimen de la capacidad humana impuesto por el bloque de constitucionalidad en relaciones jurídicas relativas a niños, niñas y adolescentes (NNA) y a personas mayores de edad en situación de discapacidad mental.
Según informa el precedente nacional, el reconocimiento de la personalidad jurídica es exclusivo de la persona natural y responde a la necesidad de repudiar las ideologías que devaluaban al ser humano a la condición de cosa, y es contraria a la posición del individualismo del liberalismo radical del siglo XIX. Se trata de concebir al sujeto como protagonista del Estado social de derecho diseñado por «una política básica que promueve la libertad de la persona humana y proscribe toda manifestación racista o totalitaria frente a la libertad del hombre»3, es decir, un ser en todo su sentido a quien el Estado reconoce tanto su condición humana como su posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones en plenitud.
Solo para ilustrar la necesidad de asumir el compromiso de advertir en el otro su personalidad jurídica traigo a colación épocas, afortunadamente remotas, en las que el soberano, o quien fuera el representante del poder, reservaba para sí la gracia de otorgar la condición de persona a ciertos seres humanos haciendo uso de normas discriminatorias que ampararon la barbarie de la esclavitud tanto para indígenas —a quienes la ley llamó “salvajes”— como para personas de raza negra, quienes durante siglos fueron comercializados como cosas. El derecho, y más exactamente el lenguaje jurídico, ha servido de herramienta de exclusión y de injusticia durante siglos, como lo han estudiado juiciosamente algunos autores4. Darle su cabal sentido al mandato del reconocimiento de la personalidad jurídica en todos los seres humanos es un avance constitucional al cual el legislativo le debe aún varias manifestaciones.
El nasciturus y la categoría legal de persona. Existencia legal y existencia natural
Llegado este punto surge una pregunta crucial: ¿cuándo se adquiere la personalidad jurídica? Para ser consecuentes con lo afirmado, esta se adquiere cuando hay existencia humana, esto es, desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, la ley condiciona la categoría de persona al hecho del nacimiento y al de haber respirado un instante siquiera después del corte del cordón umbilical. Algunos podrían pensar que Andrés Bello —quien fue un hombre muy católico, según dicen— desconoció la titularidad de derechos al no nato por negarle la calidad de persona. No fue así. Al contrario, la oportuna referencia a la existencia legal que trae el artículo 90 del Código Civil indica que hay otra prevista en la legislación, precisamente la existencia natural, la del vientre materno, regulada por los artículos 91 y 93 del mismo código.
La vida del que está por nacer es valiosa per se, razón por la que se ordena al juez que actúe de oficio para defenderla. Es decir, no se requiere demanda para que el funcionario público se manifieste, y si la hubiere, será de su consideración los derechos del infieri. Este mandato puede actualizarse bajo los preceptos internacionales sobre la defensa a la vida y el artículo 11 de nuestra Carta, que facultarían a cualquiera, no solo al togado, para la interposición de acciones de tutela en defensa del nasciturus.
Por otro lado, la existencia legal aparece en el artículo 90 del Código Civil bajo la condición de nacer y respirar un instante siquiera. Por este hecho se adquiere la condición de persona, la personalidad jurídica se concreta y, simultáneamente, aparece la capacidad de goce que faculta al recién nacido como titular de derechos y obligaciones. Antes de eso, la posibilidad de ser titular proviene de una ficción legal que se redactó en el artículo 93 del Código Civil, siguiendo el principio romano del infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur,o más claro: “el no nacido se tiene como nacido para todo lo que le sea conveniente”. Entonces, ¿qué más conveniente que proteger sus derechos aún antes de ser persona? Lo anterior se logra dando por hecho, así no lo sea, que ya existe personalidad jurídica antes del nacimiento. De esta manera, la vida intrauterina y todo lo que le sea provechoso se ampara por la ley, como serían el caso de velar por eventuales derechos herenciales5, el derecho de alimentos, la pensión de sobrevivientes, el subsidio familiar y otros derechos derivados en su mayoría del parentesco, y serán representados por los padres, o al menos por uno de ellos, quien deberá actuar para solicitarlos y hacerlos efectivos6.
Como puede apreciarse, los derechos patrimoniales del no nacido son dignos de protección jurídica, solo que, si llega a morir en la gestación o si fallece en el instante de la separación umbilical sin respirar ni un instante, la ficción que le confirió anticipadamente la personalidad pierde efectos y los eventuales derechos se resuelven considerando que jamás existieron como tampoco lo hizo aquel que no alcanzó a ser persona, como lacónicamente lo anuncia el artículo 93 del Código Civil.
Pero si en el momento del parto el recién nacido alcanza a respirar habrá un principio de existencia para el goce de dichos derechos tal como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. La condición es simplemente que los frágiles pulmones de la criatura capten oxígeno lo que se demuestra con las pruebas médicas que sean del caso7. Si esto sucede, habría que anotar el nacimiento en el Registro Civil y de paso la muerte, con las consecuentes diligencias judiciales de liquidación de la herencia de la criatura, que les correspondería, por orden de la ley, a los padres.
De acuerdo con esto, todos los seres humanos, nacidos o no, gozan de la titularidad de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. A esta facultad se le conoce como capacidad de goce, legal o natural, yes consecuencia de la personalidad jurídica que se adquiere de forma ficcional para el no nato o de manera innegable para el que adquiere la existencia jurídica por nacer y respirar. Por ser inherente a la condición humana, la capacidad de goce no se interrumpe jamás sea cual sea la condición física o mental del sujeto porque no tiene que ver con la capacidad de razonar, ni con la privación de la libertad, ni mucho menos por limitaciones físicas o mentales; es nuestra esencia y el Estado no puede privarla, limitarla o desconocerla mediante sentencia o ley alguna, al contrario: su deber es reconocerla, como lo indica el artículo 14 de la Constitución Política.
Para algunos, el reconocimiento de derechos al no nato en el Código Civil, así como el postulado constitucional del derecho a la vida, pareciera estar en pugna con la interrupción voluntaria del embarazo reconocida por el precedente jurisprudencial en ciertos casos. Explicaré este controversial asunto desde la reglamentación privada y, posteriormente, desde la doctrina constitucional.
Derecho a la vida del no nacido
Ya hemos visto que el artículo 91 del Código Civil protege la vida del que está por nacer y encarga al juez, cualquiera que sea su jurisdicción y competencia, que actúe cuando exista peligro para la integridad del feto. ¿Qué clase de medidas podrían emplearse? En tiempos actuales, el Gobierno colombiano ha diseñado políticas públicas para proteger los derechos de los niños desde la concepción8, por lo que ningún funcionario público, sea togado o no, puede evadir la obligación de proteger la salud y el bienestar de los no nacidos.
Tanto la Constitución Política como la legislación especializada insisten en la protección a la vida intrauterina. El artículo 43 de la Carta relaciona los derechos de la mujer gestante de forma que goce durante su embarazo y después del parto de especial asistencia y protección del Estado. Se espera que tal soporte se logre por medio de un subsidio alimentario si estuviere desempleada o desamparada, así como por la aplicación de los beneficios legales a la mujer cabeza de familia, si se trata de este caso. Por su parte, la mujer trabajadora goza de garantías derivadas de tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 consagra cuidados especiales para la maternidad y la infancia; la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el C003 Convenio sobre la protección de la maternidad, ordena el pago de prestaciones suficientes para la madre y el hijo que espera, así como una especial atención para el parto. Precisamente de este último compromiso internacional se derivan las normas del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia en lo que respecta a la prohibición de despido para el empleador de mujeres gestantes que hayan cumplido el protocolo de notificación de su estado en los términos legales, la atención social en salud durante el embarazo y la licencia remunerada de maternidad9.
Por su parte, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece en el artículo 17 que el derecho a la vida, a la calidad de vida y al ambiente sano se garantizará desde la concepción.
En múltiples ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado amparando los derechos de los no natos por vía de tutela. Uno de estos fallos es la Sentencia T-223 de 1998, donde se afirmó que “los individuos que aún no han nacido, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada desde el momento mismo de la concepción la protección de sus derechos fundamentales”. Respecto de los derechos patrimoniales recordó que estos “penden sobre el nasciturus, se radican en cabeza suya desde la concepción, pero solo pueden hacerse efectivos, si y solo si, acaece el nacimiento”. La anterior cita a propósito de lo que se dijo sobre el principio del infans conceptus pro nato habetur y su relación con el artículo 93 del Código de Bello.
La referida sentencia tuteló los derechos de igualdad y de protección infantil de una niña a quien se la había negado el subsidio familiar por el hecho de que al momento de la muerte del padre ella estaba en el vientre materno por lo que, según la entidad demandada, ella no era considerada persona por el Código Civil y, como tal, titular del beneficio solicitado, pero advirtió la Sentencia T-223 de 1998 que los derechos patrimoniales en cuestión los adquirió la infanta “desde el instante en que fue engendrada —a pesar de que solo pudo hacerlo efectivo después de nacer—, debido a que así lo imponía la naturaleza misma de la prestación”.
El fallo consideró al no nacido como titular de los derechos de la Seguridad Social —entre los que se encuentra el mencionado subsidio— y catalogó dicho beneficio como derecho fundamental de todos los menores de 18 años. Además, precisó que, aunque el feto no es persona según el Código Civil, sí es ser humano para la Constitución Política y, por tanto, acreedor de todos los beneficios constitucionales, con excepción de aquellos que por simple lógica no podría ejercer quien está en el vientre materno, como son la libertad de cultos, la libertad personal, el debido proceso o la recreación.
Como vemos, la Corte Constitucional busca extender los estrechos términos del concepto persona del Código Civil a otros más incluyentes como ser humano o sujeto de derechos, y considerar que su protección radica en el preámbulo y en el artículo 11 de la Constitución Política por vía directa (derecho a la vida) y por vía indirecta por medio de la protección a la mujer gestante del artículo 43, así como en el 44 sobre los derechos de los niños, en los que se encuentra el nasciturus.
El mismo precedente expone la defensa de los derechos del no nato al citar tratados internacionales adoptados en normas internas que protegen no solo la integridad de la vida del feto, sino su derecho a alimentos frente a padres que los desconocen10. Especial protección merece la salud, incluyendo el periodo de gestación.
La cuestión del aborto frente a los derechos civiles y constitucionales del feto
Es preciso que consideremos que la visión civilista se enfoca más profundamente en el sujeto como titular de derechos patrimoniales sin desconocer que también lo sea de derechos fundamentales. Por lo anterior, el régimen de los derechos subjetivos exige diferenciar entre la persona y el ser humano; este último como un concepto más universal y general, relativo a nuestra especie, mientras que el primero, el de persona, como el portador de personalidad jurídica y la capacidad de goce, es decir, titular de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales.
La existencia legal, que comienza con el nacimiento, es determinante para que exista el derecho subjetivo porque sin sujeto, sin persona, no puede haber derecho. Por esa razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el precedente constitucional han afirmado sin ambages que no existe derecho a la vida prenatal. El cigoto no es persona en el sentido estricto del término, por lo que carece de capacidad de goce y de personalidad jurídica efectiva y material. El embrión, sin embargo, está protegido por la ley por ser la manifestación del valor jurídico de la vida; por eso el artículo 91 del Código Civil afirma que se protege la vida del que está por nacer, valor supremo que se adquiere desde la concepción y que, según el artículo 11 de la Constitución Política, es inviolable.
Ahora bien, si el derecho a la vida es de raigambre constitucional, ¿qué efectos tiene el precedente jurisprudencial que ha autorizado la interrupción voluntaria del embarazo en ciertos casos?
La Sentencia C-355 de 2006 fue la primera manifestación jurisprudencial sobre el tema. Este fallo ponderó el bien jurídico de la vida con los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y, especialmente, a la libertad sexual y reproductiva de las mujeres. Al aplicar el sistema de peso de derechos se concluyó que ningún derecho fundamental es absoluto y que, en consecuencia, puede sacrificarse alguno frente a otros considerados de mayor volumen constitucional, por decirlo así. En este caso, pesarían más los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, afectados por las siguientes circunstancias: (1) cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; (2) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico y (3) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido o de incesto11. De acuerdo con estos lineamientos, la interrupción voluntaria del embarazo puede realizarse en clínicas y hospitales sin riesgo para la vida y la salud de la madre sin consecuencias punibles ni para ella ni para el médico que adelante el procedimiento.
Otras de las aristas consideradas en su momento por el alto tribunal constitucional son, por un lado, la de la objeción de conciencia12, argumento presentado por algunas empresas prestadoras de salud para negar el procedimiento, y por otro lado, la del alarmante índice de mortalidad femenina en centros clandestinos de aborto y el efecto para la salud de quienes sobrevivían a estas intervenciones13. Frente a lo anterior, el alto tribunal señaló que la objeción de conciencia es exclusiva de los seres humanos, nunca de las personas jurídicas, por lo que no puede distraerse el mandato constitucional con tales argumentos y que, adicionalmente, se torna imperativo ya que Colombia ha suscrito compromisos internacionales para facilitar a las mujeres el acceso al procedimiento en procura de la defensa de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida.
Recientemente, el espectro de protección a los derechos de las mujeres se amplió en la sentencia C-055 de 2022, ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo y de Alberto Rojas Ríos. Dicha sentencia abordó nuevamente la problemática de la sanción penal del artículo 122 de tal ordenamiento, que puntualmente dice:
La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.
A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer realice la conducta prevista en el inciso anterior.
En esta oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 122 del Código Penal considerando que la conducta no configura delito cuando se practique antes de la semana veinticuatro (24) de gestación y sin sujeción a este límite, y tratándose de las tres situaciones previstas en la sentencia C-355 de 2006. De nuevo, se exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que implemente una política pública integral en la materia, sin que al momento de la escritura de este texto se haya asumido este mandato por los responsables.
Muerte del embrión antes de nacer
Cuando existe muerte antes del nacimiento, la vida del vientre no deja huellas jurídicas; concretamente, no habrá necesidad de protocolizar el certificado de nacimiento ni el de defunción. Sin embargo, debe surtirse una actuación ante las autoridades de higiene del municipio tendiente a autorizar la inhumación o a la incineración del cadáver14. Por otro lado, como los elementos anatómicos del feto podrían beneficiar la vida intrauterina de los no nacidos, el parágrafo segundo del artículo segundo de la Ley 1805 de 2016 previó el tráfico ilegal derivado del aborto y prohibió expresamente la donación de órganos y tejidos de niños no nacidos (fetos).
Posteriormente, la Sentencia C-294 del 26 de junio de 2019, con ponencia del Dr. José Fernando Reyes Cuartas, declaró inexequible tal restricción por encontrar que el Congreso de la República en ninguna de sus discusiones justificó la necesidad de una disminución en el nivel de protección a las personas beneficiarias de trasplantes anatómicos, además del retroceso que implicaba tal impedimento para la investigación derivada del uso de órganos o tejidos embrionarios en un país como el nuestro, afectado por el déficit de la oferta en componentes anatómicos.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-641 del 15 de junio de 2001. Expediente T-424175. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Entre ellos, puede consultarse el texto Lenguaje y Derecho: Habermas y el debate justfilosófico, de la autoría de Javier Orlando Aguirre Román, et al. Editorial Universidad Industrial de Santander, 2007.
5 Según el artículo 1019 del Código Civil, para tener capacidad herencial lo único que se requiere es «existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión».
6 Código General del Proceso, artículo 54 «Los concebidos comparecerán por medio de quienes ejercerían su representación si ya hubiesen nacido».
7 Con frecuencia se habla de la prueba de la docimasia pulmonar hidrostática, que consiste en sumergir los pulmones del niño en agua para comprobar si de ellos emerge o no alguna burbuja que constate aquel principio de vida del cual depende la titularidad de los derechos subjetivos.
8 Colombia ha formado parte de varios instrumentos internacionales de protección a la infancia y al no nato, tales como: NACIONES UNIDAS. Convención sobre los Derechos del Niño 1989. Madrid: UNICEF, 2015, p. 56; NACIONES UNIDAS. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995. Nueva York: Naciones Unides, 1996, p. 238; NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ciudad: Editorial, 2000, paginación. Precisamente de este último acuerdo surgieron el Programa de los Mil Díasy la política pública De Cero a Siempre. En el año 2005, nuestro país suscribió el documento CONPES 91, en el que se trazaron metas y estrategias para el logro de los ocho objetivos de desarrollo del milenio tendientes a reducir la mortalidad de menores de cinco años, a mejorar la salud sexual y reproductiva y a combatir el VIH, la malaria y el dengue. Posteriormente, en el año 2007, se estableció la política Colombia por la Primera Infancia, relacionada con el desarrollo integral desde la gestación hasta los seis años de vida. En lo que tiene que ver con el no nato, se diseñaron planes para ubicar a las mujeres en estado de embarazo y así brindarles atención en el primer mes de gestación, control prenatal, parto y post parto, así como una atención hospitalaria especializada y garantizada dirigida a evitar la muerte prenatal o del neonato. Los programas de atención en salud para la primera infancia han sido reglamentados por varias normas, entre ellas la Ley 1295 de 2009, la Ley 1438 de 2011, la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1804 de 2016. Con respecto de la Ley 1438 de 2011, esta reconoce prioridad política, económica y social a la primera infancia (0 a 6 años) al vincular no solo al Gobierno central, sino también a los territorios por medio de sus planes de desarrollo. Por su parte, el Decreto 4875 de 2011 consolida la política pública de la primera infancia y crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia por medio de redes políticas y programas para garantizar la atención desde la gestación; así mismo, diseñó la estrategia nacional conocida con la frase De Cero a Siempre. Por su parte, la Ley 1438 de 2011 establece el plan de acción de salud denominado Primeros Mil Días de Vida, derivado de compromisos internacionales con la Organización Panamericana de la Salud y con la Organización Mundial de la Salud; en este caso, la protección se enfoca en el rango de vida entre los cero y los tres años de edad, con la consideración de que este periodo es vital para el desarrollo físico, emocional y social del niño. En general, Colombia se ha comprometido diseñando políticas integrales de atención para la infancia y la gestación. Uno de los más recientes avances es el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, que contiene la política de salud pública y la reconoce como derecho fundamental de los ciudadanos y como el eje del desarrollo humano desde la gestación.
9 En Colombia, la licencia de maternidad es disfrutada por ambos padres, aunque para la madre es más extensa que para el padre. Según la Ley 1822 de 2017, la licencia remunerada por maternidad se extendió de 14 a semanas a 18, es decir, cuatro meses y medio, siendo el objetivo principal la lactancia exclusiva del niño y, por qué no, la convivencia tranquila entre la madre y la criatura. Según la ley laboral, se reconoce a la madre el cien por ciento del salario y, si es variable, el promedio según el último año de vinculación al Sistema de Seguridad Social en Salud. Si el parto es múltiple, la licencia aumenta a veinte semanas. Incluso, se reconoce el descanso remunerado en caso de aborto o si el niño nació muerto o si habiendo nacido la criatura esta muere en el periodo de licencia. El mismo número de semanas se concederá en caso de adopción, y el término se empezará a contar desde el mismo día en que el niño o niña es entregado a la familia por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En caso de parto, las semanas de licencia inician una o dos semanas antes del parto según concepto del médico tratante. Para el padre, el tiempo de compañía posparto es más reducido: según la Ley 755 de 2002, tendrá derecho a licencia remunerada de ocho días hábiles. Ambos padres deben estar vinculados al Sistema de Seguridad en Salud para recibir este beneficio, ya que el permiso lo expide la Empresa Prestadora de Servicios de Salud (EPS) correspondiente.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-179 del 7 de mayo de 1993. Expediente T-8139. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
11 Sobre el aborto eugenésico puede consultarse la Corte Constitucional. Sentencia C-198 de 2002 la malformación genética del feto fue abordada en la Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009; el aborto por acceso carnal violento e incesto y la exigencia de la denuncia a la mujer que solicite la interrupción voluntaria del embarazo fueron tratos en las sentencias T-013 de 1997 y T-388 de 2009 de la Corte Constitucional.
12 El precedente sobre la objeción de conciencia ha sido analizado, entre otras, en las sentencias T-209 de 2008 y T-301 de 2016 de la Corte Constitucional. Para ilustración del lector sobre la base jurisprudencial y el bloque de constitucionalidad sobre la eliminación de barreras para el acceso seguro a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), puede consultarse el texto del Ministerio de Salud y Protección Social y OLIVEROS-LEÓN, Liliana. Síntesis jurisprudencial sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, XX p. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/sintesis-jurisprudencia-ive-colombia.pdf
13 Se estima que el 33 % de las mujeres que tienen abortos clandestinos en Colombia sufre complicaciones médicas y que este promedio se incrementa al 50 % en el medio rural. Estadísticas disponibles en ÁMBITO JURÍDICO. Las cifras del aborto. {en línea} 21 de septiembre de 2011 {fecha de consulta}. Disponible en: https://www.ambitojuridico.com/noticias/informe/constitucional-y-derechos-humanos/las-cifras-del-aborto
14 Decreto 1260 de 1970, artículos 48 y 78.
Atributos derivados de la condición de persona
Se define a los atributos de la personalidad como «una serie de cualidades o propiedades que se predican de todos los seres humanos, sin distinguir su condición»15, o como «ciertos elementos necesariamente vinculados a toda persona e indispensables para el desenvolvimiento de ella como sujeto de derechos»16. Concretamente, los atributos son elementos de la esencia del ser humano que lo vuelven único frente a los demás y que se relacionan íntimamente con su personalidad jurídica. Según la doctrina los atributos son los siguientes: capacidad, nacionalidad, domicilio, estado civil y patrimonio; por considerar que es un verdadero elemento de la personalidad, he añadido el sexo como elemento de estudio.
Sin duda, los derechos fundamentales reseñados en la Constitución Política de 1991 y en el bloque de constitucionalidad17 constituyen verdaderas emanaciones de la personalidad jurídica, de forma tal que el concepto de atributo no riñe con el de derecho fundamental. El nombre, por ejemplo, es un derecho supremo de los niños, según el artículo 44 de la Constitución, lo mismo que el estado civil o parentesco, cuando la misma norma declara como otra de sus facultades la de tener una familia. Al mismo tiempo, el artículo 14 de la Carta reúne o engloba toda expresión de humanidad que emane de la persona (todo atributo) al advertir que es un derecho fundamental «el reconocimiento de la personalidad jurídica».
Al derivarse de la condición de persona, los atributos son absolutos, es decir, deben respetarse por todos los particulares y, obviamente, por el Estado y sus representantes. Se disfrutan toda la vida luego son ad vitam; como es lógico, no tienen carga patrimonial, por lo que no se encuentran en el comercio, no se adquieren ni se pierden por la prescripción y su importancia es tal que son considerados de orden público y de interés general.
La capacidad
En términos globales, la capacidad es el poder o la facultad para ser titular de derechos subjetivos y de actuar por sí mismo en la negociación o defensa de los mismos. La doctrina ha clasificado la capacidad en dos: de goce y de ejercicio, pero últimamente esa división ha perdido utilidad por la presunción de capacidad plena de todos los mayores de edad, según lo regulado en la Ley 1996 de 2019, y por el aporte del principio de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes (NNA) con respecto a las estancias de la capacidad en menores de edad. De todas formas, presentaré los conceptos por separado en aras de comprender tanto la modificación al régimen clásico como la naturaleza jurídica de este atributo.
La capacidad de goce la tienen todas las personas, desde el primero hasta el último de sus suspiros. Al adquirirse la categoría jurídica de persona, y con ella la personalidad jurídica, se manifiesta ope legem la facultad de ser titular de derechos y obligaciones, poder que la ley llama “capacidad de goce” y que es connatural al ser humano18, de forma que el Estado está obligado a reconocerla en todas las circunstancias de la vida de los asociados y no podría suspenderla jamás porque implicaría el desconocimiento de la personalidad jurídica.
El reconocimiento de la personalidad jurídica es un logro del derecho actual. En épocas remotas, el Estado se reservaba la posibilidad de conceder o no la capacidad de goce. En la legislación romana se utilizó la excusa de la protección a mujeres, niños y personas con discapacidad mental para limitar el goce de la mayoría de sus derechos por medio de la famosa capitis deminutio que, aplicada en mayor o menor grado, reducía a la incapacidad a unos al tiempo que incrementaba el ejercicio del poder en otros, como sucedió en el ejercicio ilimitado de la patria potestad y la curaduría. Algo similar aconteció después, cuando la corona española y la de otros imperios colonizadores negaron el reconocimiento de la titularidad de derechos y la condición de persona a nativos, considerándolos esclavos o simples cosas para someterlos al comercio humano y a la explotación, una tragedia compartida hasta mediados del siglo XIX con las personas de raza negra.
Con el paso del tiempo, y en parte por los aportes del derecho natural, tales vejámenes fueron superados. Actualmente, la condición humana es un valor tan preciado que ni siquiera con “prudencia y parsimonia” —como lo indicaba Bonecasse—, podría admitirse que mecanismos legales afectaran la esencia de la personalidad19.
En cuanto a la capacidad de ejercicio, de obrar o negocial, es conocida como la posibilidad de realizar por sí mismo y sin representación actos de disposición y gravamen sobre los derechos subjetivos que se tenían desde el nacimiento o los que se llegaren a adquirir después de la mayoría de edad. Tal autonomía incluye la de responder por obligaciones sin intermediación alguna, sea en el ámbito judicial o extrajudicial; en otras palabras, la capacidad de ejercicio es la facultad de actuar o celebrar negocios jurídicos válidamente por sí mismo, sin autorización de otro, y, se presume, en todos los que han alcanzado la mayoría de edad.
Capacidad negocial versus facultad, inhabilidad y capacidad política
La capacidad negocial es una manifestación de la facultad o poder que la ley entrega al sujeto para que disponga de sus derechos, aquellos radicados en su cabeza en virtud de la capacidad de goce20. Eso sí, se espera que quien así procede comprenda los efectos de sus actos; por esa razón, el artículo 1502 del Código Civil exige, como un requisito de la validez del contrato, que quien firma sepa lo que hace, que tenga su mente lúcida y lo suficientemente madura como para asumir las consecuencias de lo acordado.
Según la ley, tal posibilidad la tiene quien ha cumplido dieciocho años de edad. Podría suceder, sin embargo, que circunstancias externas o internas nublen o perturbenmomentáneamente la razón del contratante, llevando así al traste la presunción de su capacidad plena. La enfermedad mental o la ingesta de substancias como alcohol o alucinógenos en sujetos sin limitaciones cognitivas podrían afectar la capacidad negocial de la persona y se podría, por tanto, solicitar la nulidad de lo acordado en un juicio.
¡Hay que estar atentos! No se puede confundir la incapacidad con la inhabilidad. Puede suceder que quien firme esté facultado y goce de capacidad para actuar, pero se encuentre impedido para celebrar un acto en particular por expresa prohibición legal21. El derecho privado menciona algunas inhabilidades, tales como casarse entre parientes cercanos, sean consanguíneos o afines, o limitaciones para ser testigo en ciertos actos en los que la norma busca absoluta neutralidad entre los asistentes, como sería el caso del testamento, entre otros. El derecho público, por su parte, veta al funcionario público para celebrar contratos con parientes cercanos y así preservar el erario público de abusos y triquiñuelas que pudieran provenir de la mente de algunos servidores deshonestos…; ciertamente, una presunción de mala fe con fines saludables.
Tampoco puede confundirsela capacidad de ejercicio con la capacidad política. Ambas se adquieren a los dieciocho años, sin embargo, esta última apunta a los derechos de la participación en la vida pública: votar y ser elegido para ocupar cargos públicos. A los dieciocho años se puede reclamar la cédula de ciudadanía, que facultará al portador en este campo, pero también para identificarse y probar su autonomía cuando necesite disponer o limitar sus derechos patrimoniales o comparecer ante la justicia o cualquier autoridad.
La cédula de ciudadanía es elemento de prueba de la existencia de la capacidad de ejercicio, que se adquiere el mismo día en que se arriba a los dieciocho años; en ella se registra un numero serial NIUP que identificará al portador mientras viva, junto con el nombre y apellidos completos, el lugar y fecha de expedición, la firma, la huella y una fotografía del titular. La oficina encargada de expedirla es la Registraduría Nacional del Estado Civil, la misma que tiene a su cargo el registro de la historia civil del sujeto mediante la protocolización de las actas de nacimiento, matrimonio, defunción y de varios.
Sujetos incapaces según el artículo 1504 del Código Civil
Acorde con el artículo 1503 del Código Civil todas las personas son capaces, excepto aquellas que la ley señala como incapaces. Eso quiere decir que las restricciones a la capacidad son taxativas y de interpretación restrictiva, ¿quiénes son estos sujetos a los que la ley califica de incapaces?
El reconocimiento de los derechos humanos ha diezmado la lista de incapaces del artículo 1504 del Código Civil, compuesta por los llamados dementes, impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. Actualmente, se puede decir que solo los menores de edad son incapaces de negociar, aunque, según veremos, esta afirmación hace aguas frente al principio de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes.
Para ordenar la explicación, expondré primero la incapacidad por razones de edad; posteriormente, la que se predicaba de las personas limitadas en su audición y comunicación verbal, y, finalmente, la de quienes de manera voluntaria afectan su razón por el consumo de substancias. Cerraré el tema con la incapacidad de mayores de edad en situación de discapacidad mental de acuerdo con las leyes 1306 de 2009 y 1996 de 2019.
Incapacidad por edad: modificaciones al artículo 1504 del Código Civil según los principios del interés superior y de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes
Sorprende a los actuales estudiantes de derecho que Andrés Bello hubiera concebido un régimen de la capacidad basado en la edad guiado principalmente por la capacidad reproductiva del ser humano. Este enfoque se fundamenta en la importancia que tuvo la familia como eje de control social y en el interés jurídico de preservar el orden público. De tal forma, quienes llegaban a la edad en que eran aptos para engendrar podían actuar de manera autónoma en asuntos relativos a la familia y hasta disponer de unos bienes sobre los cuales se les reconocía autonomía. Igualmente, la capacidad reproductiva facultaba a los púberes para regular sus instintos de procreación en una unión reconocida por el Estado, el matrimonio, reconociendo legalidad a la descendencia y con concesiones jurídicas para disciplinar tanto a hijos como a la cónyuge.
Según la ley decimonónica, las niñas menores de doce años y los niños menores de catorce no tenían capacidad procreativa. Este criterio meramente biológico determinó que tanto infantes como impúberes fueran catalogados como absolutamente incapaces y, como tales, relevados de cualquier tráfico jurídico. Es más, sus actos no producirían «ni aún obligaciones naturales», como fatalmente lo determinó el inciso segundo del artículo 1504 del Código Civil. Para el derecho, sus actos no tenían eco alguno, entre otras cosas, por un criterio de protección legal exacerbado que, según se ha demostrado por el paso de los años, ha contribuido a reforzar modelos de exclusión y desigualdad.
La incapacidad legal de los menores de edad fue solventada con la asistencia de la representación derivada de la patria potestad cuyo origen es el derecho romano. Según el artículo 62 del Código Civil, los incapaces deben actuar a través de sus representantes legales, padres o curadores, como una condición para la validez del negocio jurídico22. A propósito de la curaduría, es una institución igualmente legendaria que se aplicó a hijos emancipados, es decir, sin patria potestad, y a mayores de edad en condición de discapacidad mental, asunto que se estudiará en capítulos posteriores.
En cuanto a los menores de edad, la Constitución Política de 1991 adicionó categorías no previstas en el artículo 34 del Código Civil, más adecuadas y contemporáneas. En vez de infante, impúber o púber, es adecuado referir a niño, niña, adolescente o joven, conceptos modernos relativos a la Ley 1098 de 2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia. Según esta norma, la adolescencia comienza a los doce años, siendo esta edad determinante en el cabal ejercicio de los derechos reconocidos por el precedente jurisprudencial al aplicar a casos concretos el principio de la autonomía progresiva de este grupo humano.
Paralelo al principio de la autonomía progresiva está el del interés superior del niño, o favor filii, juntos son verdaderos motores en la ampliación de la capacidad de obrar de esta población, hoy día considerada apta para manifestar su voluntad en la toma de decisiones trascendentales para su vida o su patrimonio23. Se sugiere, sin embargo, que la aplicación de estas guías superiores debe hacerse de forma flexible, atendiendo cada caso en particular, lo que implica que será la casuística la que imprima dinámica a su implementación.
Al aplicar las reglas superiores, la jurisprudencia insiste en la obligación de acatar los compromisos internacionales suscritos por Colombia, de manera que la legislación interna, entre ella el Código Civil, se adecúe a los postulados de la autonomía progresiva y del interés superior de niños y niñas, lo que hace evidente la afortunada distancia que existe entre el alieni iuris romano y el joven participativo de hoy.
En otras palabras, el dinamismo de la doctrina constitucional postula una nueva visión sobre la capacidad de los niños por edades, al tiempo que ha planteado nuevas maneras de desarrollar la crianza y la disciplina doméstica, específicamente en los derechos derivados de la representación parental24, como explicaré en los próximos renglones.
Aplicación de los principios protectores relativos a la minoría de edad
La apertura hacia la capacidad de los menores de edad, tanto en el ámbito negocial como en el social, tiene su antecedente en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
Según el bloque de constitucionalidad, el niño puede ejercer los derechos de los que es titular de forma paulatina hasta que alcance su madurez intelectual, haciendo referencia entonces a su propio discernimiento y libre expresión en aquellos asuntos que pudiere25. Por su parte, los adultos deben aportar a este crecimiento el debido reconocimiento, siendo este compromiso tan importante que incluso coloca en un lugar primordial los derechos de los niños y las niñas.
Este mandato, conocido como el principio del interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, fue acogido porel artículo 8 del Código de la Infancia y la Adolescencia como «el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos —los de los niños — que son universales, prevalentes e independientes». Por su parte, la Constitución Política en los artículos 42, 43, 44 y 45 desglosa el catálogo de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes —NNA— y los considera sujetos de especial protección constitucional. Por lo que todos, tanto la familia como la sociedad y los funcionarios públicos, están en la obligación de actuar como guardianes y garantes de sus derechos. Dicho encargo se conoce como el deber de corresponsabilidad. De esta manera, las políticas públicas, la producción normativa y las resoluciones de tipo administrativo, sean del Bienestar Familiar o de la Policía, se enfocarán de manera que honren el compromiso mencionado.
Sobre la aplicación de los mencionados principios, se destaca el trabajo de investigación de las abogadas María Fernanda Marín Acuña y Elizabeth Salazar Niño26, egresadas distinguidas de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander. Su obra desarrolla la línea jurisprudencial en casos particulares de la vida de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en su participación en procesos de terminación de la patria potestad ante el Tribunal Superior de Bucaramanga.