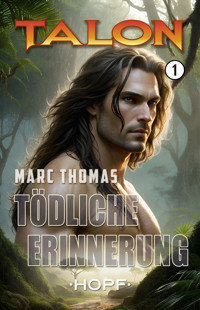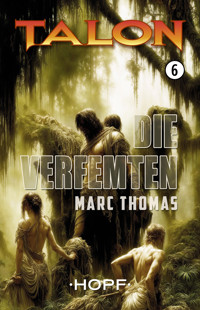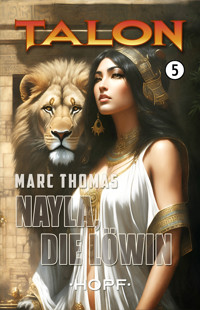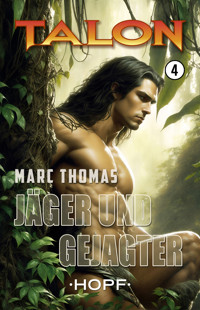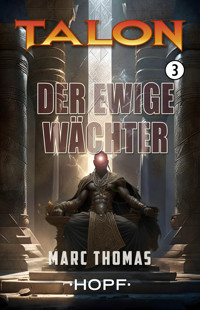13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Argentina está en crisis y los ingleses están al acecho. Nunca olvidaron la derrota de 1807. ¿Podrá el último presidente inglés salvar a la nación del desastre?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Alejandro Magro.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Thomas, Marc John Dylan
El último presidente inglés / Marc John Dylan Thomas. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2022.
518 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 978-987-817-048-0
1. Narrativa Inglesa. 2. Novelas. 3. Literatura Política. I. Título.
CDD 823
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Esta novela es una obra de ficción. Los nombres, personajes, negocios, lugares, eventos, locales e incidentes a los que se hace referencia en esta obra son producto de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier similitud con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2022. Thomas, Marc John Dylan
© 2022. Tinta Libre Ediciones
EL ÚLTIMO PRESIDENTE INGLÉS
Marc Thomas
Traducción: Melisa Polite
Corrección: Camila Carnevale
www.thelastbritishpresident.com
Capítulo 1
Necesito bajar de la moto ahora mismo. El dolor de espalda es insoportable.
Estaciono debajo de un eucalipto enorme, me arranco el casco y tomo a grandes sorbos el agua tibia de mi botella hasta casi ahogarme. Me vuelco lo que queda sobre la cabeza, me saco la campera y me desplomo sobre las hojas secas, que crujen bajo mi peso.
En medio de este calor agobiante y el ruido ensordecedor de las cigarras, se acercan unos nubarrones oscuros, anunciando una tormenta. Sé que debería seguir andando, pero no quiero moverme más.
Salí de Buenos Aires antes del amanecer; tomé caminos secundarios y evité las rutas principales, por las dudas. Nueve horas más tarde, solo deseo que todo esto no haya sido en vano. Me pregunto si el hombre más buscado de la Argentina aún estará esperándome o si ya lo habrán atrapado.
La vieja pistola reglamentaria que me puse en la campera me recuerda que hay grupos revolucionarios patrullando la frontera con Paraguay. Los ingleses no son muy populares en la Argentina, y yo soy uno de ellos.
No entiendo nada de armas, pero tener una cerca del pecho me da una extraña sensación de seguridad. Lo mismo me pasa con los tanques de diez litros de combustible que van atados a la parte trasera de la moto y que, en realidad, son más útiles que una pistola; por lo menos en este momento.
Clara me dio las coordenadas del GPS, pero en estos caminos de tierra es difícil saber exactamente dónde estoy. Ni siquiera son rutas como la gente, y no quiero ni pensar en tener que arrastrar la moto a través del barro y la lluvia durante la noche, así que me obligo a continuar.
Hay baches por todas partes, ya es prácticamente de noche y el sudor me está entrando en los ojos.
¿Quién es el hombre con el que voy a encontrarme? Yo no lo sé; creo que nadie lo sabe. Pienso en el correo electrónico de Clara y al menos me olvido del dolor de espalda. Ahora está escondida, por supuesto; eso les pasa a los periodistas que se involucran en política en América del Sur. Dos años de caos absoluto y su nombre ahora aparece en la lista de los más buscados. Bueno, más le vale que me cuente todo; por lo menos, eso es lo que espero.
Miro el GPS, incrédulo. ¿Faltan solo diez kilómetros? Imposible. Esta cosa no está funcionando.
¿Qué carajo fue eso? El cielo se iluminó como un enorme cartel de neón blanco, y ahora se ve un alambrado. Lo logré. Llegué. Estoy en la frontera. ¿Pero cómo voy a pasar por encima de eso? Esa cosa debe medir el doble que yo, o incluso más.
Hay una pendiente que puedo usar, así que acá voy. Retrocedo un poco para tomar impulso y arranco. Me elevo, cruzo y… ¡caigo!
Lo logré: estoy en Paraguay y no me dispararon. Todavía.
Los relámpagos encienden nuevamente el cielo y puedo ver una casa. Tiene que ser acá. El lugar se ve tal cual lo describió Clara: una típica casa de campo colonial de una sola planta, de color blanco. Pienso que será mejor esconder la moto detrás de aquel establo para que nadie la vea. Nunca se sabe.
A lo lejos, se escuchan ladridos y algo que parece ser un generador en funcionamiento. Considerando que estoy en el medio de la nada, tiene sentido. Tengo la campera adherida a la piel, así que me la saco de camino a la casa para no asfixiarme.
Mierda, ¿qué fue eso? Creo que se me reventaron los tímpanos. Después del trueno más ensordecedor que escuché en mi vida, me empezaron a caer enormes gotas de lluvia en la cabeza.
Apuro el paso, pero me tropiezo en los escalones de madera y caigo de piernas abiertas con la cara pegada a un par de zapatos de cuero pulidos a mano. Parecen dos espejos e incluso puedo verme reflejado en ellos.
—Ah, ahí está, joven. Entre —alcanzo a oír.
—Disculpe —digo mientras levanto la campera. Espero que este hombre tenga sentido del humor.
—Por su apariencia, supongo que le vendría bien un trago.
«No estaría nada mal», pienso.
—Muchas gracias, me vendría muy bien, señor Crawford —contesto.
Es más alto y delgado de lo que imaginaba y, para mi sorpresa, tiene puesto un saco. Sí, un saco. Con este calor. De no creer. Me da un fuerte apretón de manos y parece estar contento de verme. Realmente contento.
—Pase —dice—. Se avecina una tormenta fuerte.
Es un hombre sumamente formal, por supuesto, y no me sorprende, porque incluso Clara lo había mencionado. Cuando lo sigo hacia el living, siento que me transporto a un set de filmación de los años 50. Hay libros y cuadros por todos lados, unas hermosas bibliotecas de roble y hasta las paredes tienen roble. De hecho, donde sea que mire, hay roble. Es como estar en el Museo Británico, pero acá, en el medio de la nada.
—Dígame, ¿qué bebida puedo ofrecerle? —me pregunta por encima del hombro, con un aire despreocupado y una elegancia que parece de otra época.
Hace años que no me trataban con tanta formalidad. Le respondo que una cerveza me vendría muy bien, muchas gracias.
—Espléndido —contesta.
Aunque es verdaderamente un caballero, me sorprendo cuando agarra una pequeña campana de latón de la repisa de la chimenea y empieza a hacerla sonar como si estuviera anunciando que la cena está lista. Me parece un poco raro, a decir verdad.
Justo cuando estoy a punto de sentarme en un enorme sillón de cuero rojo, entra un hombre de aspecto miserable vestido con un traje negro, una camisa blanca y una corbata negra. Da la impresión de que está a punto de darme la extremaunción y no parece un hombre feliz en lo más mínimo.
—Ah, Pérez, traé una cerveza y un gin-tonic, por favor, que tenemos buena compañía. Y cerrá esas benditas persianas —dice Crawford, como si estuviéramos en un pretencioso club de caballeros.
Estoy seguro de que conozco a Pérez de algún lado e inmediatamente lo recuerdo: era una persona bastante importante, si la memoria no me falla.
Ahora es mi turno de hablar. Cuando Crawford por fin toma asiento enfrente de mí, me froto las manos y digo:
—Bueno, señor Crawford, logré llegar hasta acá, y créame que no fue un viaje fácil. Los baches del camino me destrozaron la espalda.
—Por supuesto, imagino que debe haber sido muy agotador —contesta, y estoy convencido de que su preocupación es genuina. Realmente da la impresión de ser un caballero hecho y derecho, de esos que ya no se encuentran.
Seguimos conversando y no puedo evitar reparar en su modo de vestir, tan refinado. Parece recién salido de la tienda Harrods. Lleva un saco azul marino como el que usaba mi padre, unos pantalones sastre color gris perfectamente planchados, o pantalones de vestir, o como sea que los llame Harrods hoy en día, y un pañuelo de cuello azul claro. Ni siquiera mi padre usaba esos pañuelos. Sin embargo, a Crawford le queda perfecto, sobre todo cuando te mira con esos ojos tan azules. Normalmente no haría un comentario así sobre otro tipo, pero Crawford es un hombre excepcionalmente atractivo. «Distinguido», hubiese dicho mi madre, que Dios la bendiga. Tiene el porte de una estrella de cine; hasta me genera cierta envidia.
Pérez se acerca por fin con las bebidas y las trae nada más y nada menos que en una bandeja de plata. Debe haber notado que tengo más sed que un perro muerto, y cuando termino mi cerveza, más pronto de lo que debería, Crawford me pregunta si quiero otra.
La tormenta sigue sin parar y, de no ser por el techo de chapa, que no entiendo por qué lo usaban en estas casas antiguas, no habría tenido que acercarme para poder oírlo. Hay muchísimo ruido afuera.
—Entonces, ¿cuándo se fue de Buenos Aires? Hace ya dos años, ¿no? Debe sentirse bastante mal por lo que pasó —pregunto.
—Se refiere al momento en que esos matones y vándalos se salieron con la suya, ¿verdad?
—Así es, me refiero precisamente a eso. ¿Qué desencadenó todo? ¿Qué está haciendo usted ahora? —pregunto.
Seguramente me estoy adelantando, pero no estuve arriba de esa moto casi doce horas hundiéndome en barro y bosta solo para sentarme acá a tener una charla amena junto a la chimenea mientras me tomo una buena bebida. Eso sin mencionar el estado lamentable de mi espalda.
—Por el momento, todos mis planes son un secreto entre Pérez y yo. ¿No es así, Pérez? —responde, lanzando una mirada por encima del hombro.
Pérez merodea cerca de una ventana y sé que intenta no mirarme.
—Por supuesto, señor Crawford, pero no estamos reunidos acá para hablar de su futuro, ¿verdad? —pregunto.
Sé que estoy siendo bastante directo, no voy a negarlo, pero, ¿qué espera? Después de todo, fue él quien pidió esta entrevista.
Lo observo mientras da un sorbo a su bebida y miro a mi alrededor. Hay retratos del Rey, de Winston Churchill, del Duque de Wellington y algunas fotografías enmarcadas de mujeres. Hay una en particular que me resulta muy familiar.
Pérez empieza a molestarme, sinceramente. No deja de revolotear por la ventana y puedo jurar que cada vez que cae un relámpago su cara se ve igual que la del monstruo de Frankenstein. Es una imagen bastante aterradora, y desearía que vuelva a meterse en la cocina o donde sea que le guste esconderse. Como si eso fuera poco, da la impresión de estar muy molesto, y me gustaría saber el motivo.
De hecho, Pérez murmura algo que no alcanzo a oír por el ruido que hay afuera, así que retomo las preguntas:
—Por cierto, ¿cómo conoció a Clara? Quiero decir, ¿dónde se conocieron? —pregunto—. Tengo curiosidad.
—Ah, sí. La dulce Clara —contesta.
Ahora, entrelaza los dedos y mira hacia el techo. Tengo la impresión de que este hombre tiene mucho que contarme. Sé que quiere hablar, así que agarro mi campera, que quedó en el otro extremo del sillón, y revuelvo hasta que finalmente encuentro mi grabadora de mano; quiero registrar todas y cada una de sus palabras.
—No le molesta que lo grabe, ¿o sí? —pregunto.
Sería muy maleducado de mi parte no preguntar, a decir verdad.
—Por supuesto que no —dice mientras me sonríe—, y espero que me acompañe para la cena. Pérez le ha preparado la cama en el cuarto de invitados. No me agrada la idea de que esté a la intemperie con este tiempo tan inclemente.
¿Quedarme a cenar? La invitación me toma por sorpresa, al igual que la oferta de una cama para pasar la noche. La única condición es que Pérez no se acerque a mi habitación. Ya me siento mejor, sobre todo por la lluvia torrencial que sigue cayendo afuera. ¡Qué alivio no tener que andar en la moto en medio de esta tormenta!
Pérez me trae otra cerveza y le sirve otro gin-tonic a Crawford. Lo curioso es que su expresión no cambió ni un poco. Lo único que alcanzo a imaginar es que debe haber sufrido bastante a lo largo de los años, y me pregunto si mi anfitrión en algún momento me dirá por qué.
—Por lo que tengo entendido, puede decirse que usted y el señor Pérez se conocen hace bastante tiempo. ¿Le gustaría comenzar por ahí? —pregunto, consciente de que la historia de este hombre deberá remontarse incluso a una época anterior.
Observo con atención cómo se inclina lentamente sobre la mesa que nos separa, cómo revuelve el hielo en la copa de cristal tallado y cómo gira imperceptiblemente el cuello para mirar por encima de su hombro. Es como si los dos estuviésemos unidos en una suerte de conspiración malvada, y siento una atracción magnética. No puedo dejar de mirar a este hombre.
—Todo a su debido tiempo, joven —dice, señalándome con el dedo—. Solo un puñado de personas sabe cómo he llegado hasta aquí, y usted tiene mucha suerte de haber llegado tan lejos.
A pesar del tono alarmante de sus palabras, no llego a percatarme en ese momento de lo poco preparado que estoy para lo que va a revelar.
Capítulo 2
A los diez años, Robert Crawford era un niño como cualquier otro en la mayoría de los aspectos, pero su educación distaba mucho de ser convencional. Dominaba el español y el inglés, y pasó su infancia aprendiendo a ser un gaucho, cabalgando junto a los peones en la estancia familiar, cerca del pequeño pueblo agrícola de Sancti Spiritu, a unos cuatrocientos kilómetros al oeste de Buenos Aires. A la salida de la escuela, se subía a su bicicleta y volvía a casa para la hora del almuerzo. Ni bien llegaba, montaba su caballo y se iba a trabajar en las vastas llanuras, acorralando al ganado y viviendo prácticamente como un vaquero.
Tenía la energía típica de un niño en edad de crecimiento; mientras que la mayoría de la gente del campo dormía la siesta hasta bien entrada la tarde para escapar del calor abrasador, era común encontrar a Robert montando su caballo preferido y saltando vallas, disfrutando cada segundo que pasaba en la silla de montar. Los peones lo llamaban el Inglesito, ya que a menudo lo escuchaban hablándoles en inglés a los caballos. No podía evitarlo: el inglés se había convertido en su lengua materna.
Sus padres, Horacio y Rose, eran su única familia. No tenía hermanos ni hermanas con quienes jugar y se contentaba con acompañar a su padre cuando reunía el ganado para llevarlo al mercado, una tarea que solía tomarles días debido a la extensión de la estancia. Horacio era un hombre fornido, alegre y pelirrojo, y tenía un bigote espeso; su piel estaba siempre quemada por el viento y el sol a causa del trabajo diario. Rose era una mujer menuda y alegre, llevaba su pelo rubio y ondulado recogido en la nuca y se vestía siempre con polleras largas y un delantal. Pasaba la mayor parte del día en la cocina junto a dos empleadas domésticas, preparando la comida para todos los que vivían y trabajaban en la estancia.
Cuando su marido y su hijo volvían de los laboriosos viajes con el ganado, que los obligaba a acampar durante varios días, Rose esperaba a Horacio ansiosamente en el corral y lo recibía abrazándolo con cariño. Luego se inclinaba, acariciaba las mejillas de Robert, lo besaba en la frente, le preguntaba si se había caído o lastimado y le apartaba los mechones de pelo rubio de la cara. Se sentía amado y protegido por sus padres, pero a medida que crecía, comenzó a cuestionarse algunas cosas acerca de ellos. Sentía una distancia intangible que no podía entender, aunque la aceptaba en silencio.
Gran parte de las cenas familiares quedaban acaparadas por largas discusiones sobre la historia de las Invasiones Inglesas de Buenos Aires a principios del siglo XIX, los oficiales ingleses que estuvieron involucrados y la cobardía de un general en particular y su eventual derrota, no una, sino dos veces. Las Invasiones se convirtieron en un tema recurrente que dominaba la vida familiar.
—Imaginate, Robbie: si hubieran tomado Buenos Aires, ahora seríamos parte del Imperio Británico —solía exclamar Rose.
—Pero ¿por qué? ¿Para qué? No lo entiendo —preguntaba él.
—Ya lo verás, Robbie, cuando seas un poco más grande —contestaba su madre.
Su mente joven, sin embargo, no alcanzaba a comprender lo que sus padres querían decir y, en lo que a él respectaba, las Invasiones no eran más que otro capítulo terriblemente aburrido de la historia. En la casa solo se hablaba en inglés, se respetaban costumbres inglesas —como servir el té de las cinco de la tarde en tazas de porcelana— y los horarios de las comidas se cumplían a rajatabla.
A lo largo de los años, llegaron varias visitas a la estancia. A uno de ellos lo conoció como «el tío Jack»: un hombre alto, de pelo rubio y ojos azules acerados, que siempre iba inmaculadamente vestido con un saco cruzado azul oscuro, pantalones color caqui y zapatos negros brillantes. A Robert siempre lo mandaban a la cama temprano mientras los adultos se quedaban bebiendo y fumando hasta altas horas de la noche, pero, a veces, se escabullía del dormitorio en pijama, se arrodillaba al lado de la puerta del living y escuchaba lo que sucedía del otro lado. Solo alcanzaba a oír algunos fragmentos de las conversaciones, pero siempre recordaba una noche en particular en la que el tío Jack le había hecho unas preguntas desconcertantes a su padre.
—Por cierto, ¿cómo va Robert con sus estudios? Sus estudios de cultura inglesa.
—El chico aprende rápido, Jack, y como podés ver, también crece muy rápido —le había contestado Horacio.
—¿Sabés cuán importantes son esos estudios, Horacio?
—Por supuesto, Jack. Lo sabemos.
—La asignación que reciben, ¿es suficiente? —había preguntado Jack un poco más tarde.
—Por el momento, sí.
Recordaba haber vuelto sigilosamente a su dormitorio para evitar que lo descubrieran; otras veces lo habían encontrado oyendo las conversaciones de los adultos a escondidas. No tenía ni idea de por qué el tío Jack preguntaba por esas aburridas clases de historia y por esa otra cosa llamada «asignación». En otra oportunidad, había oído a sus padres hablando en la cocina, a altas horas de la madrugada, acerca de papeles, huellas dactilares y documentos policiales.
Para cualquiera que lo conociera, Robert era simplemente un miembro más de una comunidad angloargentina, otra de las tantas comunidades agrícolas ricas que históricamente se habían asentado a lo largo y ancho del país desde finales del siglo XIX. Durante mucho tiempo, se admiró a los británicos por el papel que desempeñaron en la construcción de ferrocarriles, oficinas de correo y obras hidráulicas, y por haber fundado un gran número de ciudades y pueblos pequeños en el interior del país. Se los aceptaba con bastante naturalidad, a pesar de que algunos se referían a ellos como esos piratas ingleses. En la escuela, Robert lucía con orgullo su guardapolvo blanco y cantaba el himno nacional con entusiasmo cada mañana. Tenía un conocimiento ejemplar de la historia argentina, se destacaba en los deportes —sobre todo en el rugby— y le encantaba tomar mate, como a la mayoría de los argentinos. Efectivamente, llegó a convertirse en el ideal del ciudadano joven y era el modelo a seguir de sus compañeros más pequeños.
Robert amaba la vida que llevaba en la estancia, pero sus padres tenían otros planes para él. Al acercarse su decimotercer cumpleaños, sin previo aviso, lo enviaron a un internado inglés en Buenos Aires. Todo lo que le dijeron en aquel entonces fue que tenía que aprender cosas nuevas y emocionantes que necesitaría más adelante, y Robert no los cuestionó. No obstante, siempre recordaba esta experiencia con sentimientos encontrados: le molestaba ser esclavo de los prefectos, así como también la disciplina estricta, el miedo y la soledad.
Regresaba a Sancti Spiritu tres veces al año para las vacaciones, las cuales esperaba con ansias tachando los días en el diario que guardaba bajo su almohada.
Su educación, sin embargo, excedía los límites académicos: se le exigía que memorizara sus lecciones y que se quemara las pestañas estudiando. Con el paso de los años, absorbió e internalizó estos conocimientos por completo. Era habitual para él recibir la visita de una tutora que se presentaba para darle clases extracurriculares, un acuerdo que el director jamás cuestionó y que aceptó como un privilegio que aquellos padres, aparentemente ricos, deseaban concederle a su hijo.
Dos veces al mes, la señora Pack, una mujer adusta y severa de unos sesenta y cinco años, llegaba a la escuela para encontrarse con Robert, que la esperaba en el laboratorio de física, que ya estaba vacío. Durante cada clase de una hora, lo atiborraba con la historia del Imperio Británico, su pasado colonial, su larga y accidentada relación con Argentina y, sobre todo, con los orígenes del Plan Maitland, al que se refería sencillamente como «el plan». Solía citar los ejemplos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y la India como los principales casos de estudio de la influencia global de Gran Bretaña. Casi por ósmosis, Robert absorbió la idea de que la Argentina podría y debería haber sido la más importante anexión de todos los dominios del Imperio Británico. Ella le inculcó sus puntos de vista acerca del liderazgo, el carácter ominoso de la traición, la naturaleza desagradable del populismo y la corrección de los errores del pasado, que él llegó a creer constituían los valores centrales y fundamentales a los que debía aspirar.
La señora Pack, siempre ataviada en un traje de tweed marrón, acentuado por su rodete gris plateado de aspecto rígido, contestaba las preguntas de Robert con respuestas minuciosas y detalladas, relacionadas exclusivamente con el plan de estudios que ella había establecido, e ignoraba cualquier pregunta que él hiciera respecto a su procedencia. La mayor parte del tiempo, Robert aceptaba la situación por el miedo que le infundía su tutora. Era un muchacho joven sometido a un régimen escolar severo que no fomentaba el cuestionamiento a la autoridad; sin embargo, al mismo tiempo, su mentora cultivaba de forma activa su mente inquisitiva y su curiosidad natural. Al final de cada lección, la señora Pack le hacía preguntas sobre los contenidos aprendidos, y aprovechaba cada oportunidad posible para reforzarlos una y otra vez. No dejaba que Robert tomara notas y, cuando finalizaba cada encuentro, le hacía jurar al joven que no diría una sola palabra acerca de lo ocurrido en la clase y lo amenazaba con acusarlo ante sus padres si incumplía su promesa.
Tras graduarse del internado como delegado del curso y capitán del equipo de rugby, junto con otro puñado de reconocimientos a la excelencia académica, consiguió una vacante en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires para estudiar Derecho y Economía, carreras que tanto la señora Pack como sus padres consideraban fundamentales para su progreso.
A los dieciocho años, Robert se había convertido en un joven elegante, más alto que la mayoría de sus amigos y de contextura física atlética. Su larga melena rubia, siempre desordenada, y sus ojos inusualmente azules acentuaban sus facciones ya de por sí atractivas y lo hacían destacar entre la multitud: las muchachas de su edad caían rendidas a sus pies.
Capítulo 3
Una calurosa noche de marzo de 1976, Robert estaba tomando algo con unos amigos de la Universidad en un bar en la estación de tren de Martínez, el lujoso barrio residencial ubicado al norte de Buenos Aires. Los jóvenes disfrutaban sus cervezas mientras reían y bromeaban, y trataban de decidir en qué fiesta se colarían. De repente, oyeron una voz apagada en los altavoces del andén, que anunciaba que el próximo tren al centro de la ciudad sería el último en partir aquella noche.
—Me tengo que ir, muchachos —dijo Robert levantándose rápidamente y tomando de un trago lo que le quedaba de cerveza—. Si no, no voy a llegar más a casa.
Corrió por el andén junto a sus amigos Pimpi Pérez y Marco Bueno, y lograron subirse al último tren en el momento exacto en el que las puertas se cerraban. El vagón estaba prácticamente desierto, salvo por algún que otro mendigo y algún borracho que dormía acurrucado entre los asientos. El tren avanzó rápidamente y, durante los treinta minutos que duró el viaje, se detuvo solamente en unas pocas estaciones que parecían aleatorias.
—¡Qué raro! —exclamó Robert—. Se salteó mi parada. Pasamos por Belgrano sin frenar en ninguna estación.
Las ruedas del tren chirriaron al llegar a la enorme terminal de Retiro, con su característica cúpula de vidrio. No se veían inspectores por ningún lado, todas las taquillas estaban vacías y las pocas personas que se veían salían presurosas de la estación.
—Vamos. No sé qué carajo está pasando, pero si no nos apuramos vamos a pasar la noche acá encerrados —dijo Robert mientras corría por el andén y mientras los trabajadores ferroviarios, que se veían preocupados, cerraban con llave las enormes puertas de la terminal.
Salieron corriendo rumbo a Avenida del Libertador, pero frenaron en seco cuando una columna de enormes tanques verdes y negros, además de otros vehículos blindados de transporte de personal, pasaron lentamente frente a ellos con dirección a Plaza de Mayo.
Los tres amigos se miraron entre sí y luego observaron los tanques que llegaban uno a uno por la avenida, seguidos por filas de soldados que marchaban llevando sus armas por delante de ellos. Nunca antes habían visto despliegue semejante, pero cualquiera que conociera la turbulenta historia del país sabía que solo podía tratarse de una cosa: un golpe de Estado.
Robert se volvió hacia sus dos amigos y los miró con preocupación.
—No deberíamos estar en la calle, muchachos. Seguro decretan el toque de queda y nos arrestan a todos. Síganme, conozco a alguien que trabaja en la Embajada británica. Su departamento está justo acá a la vuelta —dijo, señalando.
Se escabulleron entre las columnas de tanques, subieron corriendo por una calle trasera, cruzaron una pequeña plaza y se detuvieron frente a un viejo bloque de departamentos de estilo francés. Una vez adentro del edificio, tomaron un antiguo ascensor hasta el cuarto piso. Robert tocó el timbre del departamento de su amigo y los tres esperaron nerviosos. Al cabo de unos instantes, la puerta se abrió unos centímetros y apareció un hombre alto y rubio con una expresión de preocupación en su rostro bronceado y de rasgos fuertes.
—¡Robert! ¿Qué hacés acá? —dijo, mirando hacia atrás, como si estuviera comprobando que no los habían seguido—. Rápido. Entren.
Cerró la puerta sin hacer ruido y los condujo a una gran sala de estar llena de humo. Los ventanales daban directo sobre Avenida del Libertador; al mirar hacia afuera, podía verse la terminal de trenes, el puerto un poco más alejado y el avance de las tropas militares, todo iluminado por las luces anaranjadas de las calles.
—¿Ya viste lo que está pasando, Guy? —preguntó Robert, con los ojos muy abiertos por la emoción—. No sabíamos a dónde ir —añadió, mientras Guy empezaba a hurgar en un alto archivador verde.
—Bueno, era lo que tenía que pasar —exclamó Guy mientras abría y cerraba de forma casual los cajones de acero—. Se está desatando una guerra civil allá afuera, por si no te habías dado cuenta. En fin, ¿alguno necesita una de estas? —preguntó, ofreciéndole a cada uno una pequeña pistola de mano.
—¿Quién es este tipo? —susurró Marco, dándole un ligero codazo a Robert.
—Guy Farlowe-Pennington. Es uno de los guardaespaldas del agregado naval. De los Royal Marines, creo —respondió Robert en voz baja.
—No. Estamos bien, gracias —dijo Robert, mientras miraba a sus compañeros.
Guy se guardó dos pistolas en los bolsillos interiores del saco, se ató otra al tobillo, abrochó los botones de su abrigo y cerró el armario de acero.
—¿Están listos? —preguntó.
—Pensé que nos íbamos a quedar acá —contestó Robert algo confundido.
—¿Y perdernos la diversión? —respondió Guy, sonriendo—. Hay un pub irlandés no muy lejos de acá. Ocampo’s, ¿te acordás? Vayamos a tomar algo ahí. ¿Qué les parece?
—Bueno. Te seguimos —exclamó Robert sonriente, pensando en la aventura que tenían por delante.
Guy se asomó por la puerta, miró hacia ambos lados y les indicó que lo siguieran. Cerró con llave las cuatro cerraduras y deslizó un palillo entre la esquina superior izquierda de la puerta y el marco.
—Nada de estupideces, ¿está claro?
Los tres asintieron y caminaron detrás de él rumbo a Plaza San Martín.
—El pub queda a unas diez cuadras en esa dirección —señaló Guy—. Plaza de Mayo va a estar llena de tropas, pero podríamos ir y mirar.
Los jóvenes asintieron, algo nerviosos.
—Muy bien, sigamos.
Caminaron por las calles mal iluminadas, cruzándose con muy poca gente, que parecía no tener apuro. Pasaron por algunas cafeterías con clientes y Robert no pudo evitar pensar cuán normal se veía todo. No se escuchaban sirenas, bombas, aviones ni explosiones; parecía una noche como cualquier otra en Buenos Aires.
Pararon en la esquina de la cuadra siguiente, frente a las puertas de un pequeño club nocturno. Podía escucharse la música de Pink Floyd que venía del interior. Robert se detuvo un momento y miró hacia atrás; Welcome to the Machine seguía sonando de fondo.
—Vamos, vamos. Tenemos que caminar un poco más —exclamó Guy, apurándolos para que bajaran por una angosta calle trasera, mientras la música se desvanecía a sus espaldas. En pocos minutos, habían llegado a Plaza de Mayo. Guy se asomó por la esquina y, llevándose el dedo índice a los labios, les hizo señas para que se acercaran.
La plaza estaba iluminada con reflectores. En el borde exterior, filas de vehículos de combate y de transporte de tropas apuntaban sus torretas hacia la Casa Rosada y cientos de soldados estaban formados. Los cuatro observaban esa imagen y hablaban en un susurro por miedo a que los descubrieran.
De pronto, se escuchó un zumbido y, después de un momento, apareció un gigantesco helicóptero militar sobrevolando la Casa Rosada. Luego, se elevó aún más, se movió hacia el centro de Plaza de Mayo y se mantuvo suspendido ahí durante unos segundos. El movimiento de las palas del rotor hacía que soplara el viento y doblaba las palmeras que rodeaban la fuente central de la plaza. Finalmente, empezó a descender, con los motores todavía en marcha.
—Vayamos al Cabildo para tener una mejor vista —dijo Guy en un susurro.
Avanzaron lentamente por el borde exterior de la plaza hasta que llegaron al edificio de estilo español pintado de blanco y se dieron cuenta de que no eran los únicos espectadores: una pequeña multitud se apiñaba bajo los arcos del Cabildo, desde donde se veía el helicóptero con claridad. Los soldados que iban delante parecían ignorarlos. Sus armas apuntaban a la Casa Rosada, a unos doscientos metros de distancia.
Cuando los rotores del helicóptero comenzaron a girar más lentamente, se abrieron las enormes puertas de la Casa de Gobierno y salieron dos oficiales del Ejército escoltando a un hombre alto y con el pelo oscuro, que llevaba una camisa blanca de cuello abierto manchada de sangre. Los seguía de cerca un pelotón de seis soldados fuertemente armados, vestidos de negro y con pasamontañas. Sujetaron al hombre por la fuerza y lo llevaron al centro de la plaza con los brazos esposados detrás de la espalda.
Lo arrastraron bruscamente hasta el helicóptero, que lo estaba esperando. Antes de subir, los dos oficiales que lo retenían se detuvieron y uno de ellos le dio un fuerte culatazo con su pistola en un lado de la cabeza. A continuación, lo hicieron girar hasta quedar de cara a la Casa Rosada. Permanecieron inmóviles durante unos instantes, y lo único que se escuchaba era el zumbido de las aspas del helicóptero y el viento cálido que soplaba entre las palmeras.
Los cuatro se quedaron paralizados ante la escena que se desarrollaba delante de ellos. Robert tragó con fuerza y fijó su mirada en el hombre al que estaban reteniendo. Observó cómo sus piernas flaqueaban y no tuvo ninguna duda de que aquel hombre era el presidente, elegido democráticamente por su pueblo, pero expulsado de su cargo legítimo en una fracción de segundo. Aquel momento quedaría grabado a fuego en su memoria.
Los dos oficiales dieron vuelta otra vez al presidente, tambaleante y herido, y lo empujaron con violencia hacia el interior del helicóptero. La puerta se cerró de golpe, el helicóptero se elevó y se alejó rumbo al Río de la Plata. Robert miró su reloj, que ya marcaba la una y media; miró a Guy, ambos asintieron y los cuatro caminaron hacia Avenida de Mayo sin decir una sola palabra.
Llegaron a Ocampo’s cinco minutos después. Bajaron dos tramos de escaleras hasta chocarse con una puerta pintada de verde. Los cristales circulares de la parte superior formaban un trébol y, a través de ellos, brillaba un cálido resplandor naranja.
—Yo invito la primera ronda —dijo Guy, con una enorme sonrisa en la cara, al mismo tiempo que atravesaba la puerta y se dirigía a la barra, que se extendía a lo largo de todo el cavernoso pub. Robert miró a su alrededor y el lugar le recordó a una inmensa bodega; estaba abarrotado de clientes ruidosos, aparentemente ajenos a lo que acontecía afuera. Siguió a Guy hasta un grupo de alegres irlandeses que estaban sentados alrededor de barriles de madera, que se utilizaban como mesas.
Una capa espesa de humo de cigarrillo flotaba en el aire y los hombres levantaban sus pintas de cerveza mientras charlaban con entusiasmo. Muy pronto, resultó evidente que Guy sabía desde el principio lo que iba a ocurrir esa noche.
—¿Ya sabías que iba a pasar esto? —lanzó Robert.
—Era inevitable —contestó Guy, mientras encendía un cigarrillo.
—Podrías haber dicho algo, por lo menos a mí.
—No, Robbie, no podía decirte nada.
Embriagados por los acontecimientos de la noche, pidieron más cerveza y se quedaron bromeando y charlando hasta el amanecer. Aunque Robert no estaba borracho, lo invadía una extraña mezcla de mareo y euforia, como si estuviera drogado, y tenía la impresión de que Argentina nunca volvería a ser la misma.
Cuando salieron a la cálida luz de la mañana, notaron que las calles de la ciudad no se habían alterado demasiado a pesar de los eventos recientes. Las cafeterías, los puestos de diarios y los vendedores ambulantes habían retomado sus actividades, y los colectivos y taxis circulaban en el ruidoso tráfico matutino. Sin embargo, cada una o dos cuadras podían verse vehículos de transporte de tropas estacionados en las calles y soldados armados hasta las cejas, que detenían y revisaban los autos de los civiles. Observaron cómo hacían bajar a hombres jóvenes para cachearlos, con los brazos extendidos sobre sus autos. Siguieron la marcha a paso acelerado y vieron a hombres armados, que usaban trajes oscuros, esposando a otros jóvenes y arrastrándolos con brusquedad hacia el interior de autos Ford Falcon color verde oliva, de aspecto poderoso y sin patente.
Después de caminar algunas cuadras más, consiguieron parar un colectivo. Al cruzar finalmente la puerta de entrada de su departamento, Robert cerró con llave, se inclinó hacia atrás, cerró los ojos e intentó asimilar lo que acababa de ocurrir en el país. La imagen del rostro ensangrentado del presidente derrocado, su camisa blanca manchada de sangre y su cabeza inclinada y derrotada sería un recuerdo imposible de borrar. Con frecuencia, se preguntaría qué habría pasado por la mente de aquel hombre y si volverían a verlo alguna vez.
En ese instante, miró su reloj y recordó que la horrible señora Pack llegaría en unos minutos con su bolso repleto de propaganda de adoctrinamiento. El solo pensarlo le produjo un nudo en la boca del estómago y un deseo irrefrenable de huir.
Capítulo 4
La mayoría de los argentinos sintieron alivio con la intervención militar. El país estaba sumido en una guerra civil librada por grupos de izquierda y otras facciones, y la situación estaba fuera de control. Miles de personas habían muerto a raíz de los ataques con coches bomba y los asesinatos cometidos a plena luz del día en las calles de la ciudad. Uno de los pilares de la nueva doctrina de la junta militar fue la represión indiscriminada de la población civil para eliminar a los terroristas. El alivio no tardaría en convertirse en espanto: los argentinos pronto cayeron en la cuenta de que las horrorosas tácticas del Gobierno de facto eran más que simples rumores.
En un contexto marcado por la desaparición de miles de personas inocentes, el absoluto descarte de la Constitución y la prohibición de los movimientos políticos y sindicales, Robert mantuvo un perfil bajo, se abstuvo de participar en la política y eligió a sus amigos con mucho cuidado. No quería ser otro de los tantos jóvenes que detenían en la calle y de los cuales nunca volvía a saberse nada.
Visitaba Sancti Spiritu con frecuencia, viajando en micros antiguos y llenos de humo. Durante el trayecto, se enfrascaba en sus libros para no llamar la atención de los matones de la policía secreta que registraban los vehículos en cada control militar que aparecía por el camino. Al llegar a la estancia, sus padres volvían a lavarle el cerebro y, en ocasiones, llegaron a reprocharle que se juntaba con los estudiantes equivocados, sus familias o amigos. Era habitual que le dieran sermones acerca de los boliches y los bares que debía evitar, los activistas políticos a los cuales no debía acercarse e incluso le indicaban lo que debía y no debía decirles a los matones de la policía en caso de que lo pararan por la calle los temidos patrulleros sin patente. Le explicaban, una y otra vez y con exhaustivo detalle, las consecuencias de no hacerles caso. No fue sino hasta muchos años después de terminada la dictadura militar que el horror de aquella época se hizo evidente para todos.
A veces llegaba a la estancia y se encontraba al tío Jack esperándolo, y una vez, cuando supo que Horacio y Rose habían salido, le había preguntado directamente por qué le daba clases la señora Pack.
—¿Por qué tengo que aprender todas esas cosas? Esa mujer no para de machacarme la cabeza con las Invasiones Inglesas, el Imperio Británico y lo que los ingleses deberían haber hecho y no hicieron. Una y otra vez, sin parar, mes a mes. Estoy harto, tío Jack.
—Escuchame, jovencito. Todo esto es para protegerte, y creo que no hace falta que te recuerde lo peligroso que es vivir ahora en este país. La junta militar no va a detenerse por nada con tal de ganar esta guerra sucia y…
—No estoy hablando de eso. ¿Por qué todos me presionan y tratan de lavarme el cerebro todo el tiempo? Ya fue suficiente. Me cansé de toda esta mierda —dijo, con lágrimas en los ojos.
—¿Lavarte el cerebro? —murmuró Jack con una sonrisa de satisfacción—. Nada de eso, muchacho. Nadie está haciendo algo semejante.
—Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué me obligan a aprender sobre los ingleses todo el tiempo?
Jack suspiró y se inclinó hacia delante en su silla.
—¿Nunca se te ocurrió pensar en lo que la Argentina podría y debería haber sido, si la historia hubiese sido distinta? ¿No aprendiste nada en absoluto? —le preguntó Jack impaciente.
—Pero claro que aprendí. No tuve otra opción, ¿o sí? ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué yo?
—¿Por qué? —había comenzado a decir Jack, levantando una mano—. Porque esperamos que un día asumas un papel de liderazgo en la Argentina. Por eso tenemos que protegerte. ¿Cómo es que todavía no lo entendés?
—No, no lo entiendo. ¿Qué es toda esta mierda? ¿De qué carajo estás hablando?
Jack se levantó de la silla, caminó hacia una de las ventanas del living y, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, miró detenidamente todo a su alrededor y dijo una frase que Robert nunca olvidaría:
—Todo a su debido tiempo. Una vez que seas capaz de cargar sobre tus hombros la gran responsabilidad que te espera, vas a obtener las respuestas que buscás.
Robert había regresado a la capital aún más confundido que antes. Por lo menos, ahora, tenía la esperanza de que había un propósito (aunque fuese lejano) y una justificación para todo lo que tenía que soportar.
Fue una época difícil para Robert. Su vida universitaria estuvo marcada por la pérdida: amigos que desaparecían a manos de la policía secreta o de los escuadrones de la muerte del Ejército; maestros y profesores que, de un día para otro, parecía que se los hubiese tragado la tierra, y los rumores alarmantes que dominaban la vida en el campus.
En aquel entonces, vivía en el elegante barrio de Belgrano, en un pequeño departamento de dos ambientes propiedad de sus padres y que le permitió, por primera vez en la vida, gozar de su independencia. Le habían entregado las llaves cuando cumplió diecinueve años, bajo el pretexto de que casi nunca iban y preferían que Robert cuidara el lugar antes de que lo destrozaran unos inquilinos desconocidos. Si bien disfrutaba de la libertad que le brindaba tener su propia casa, su felicidad se veía opacada por los peligros que lo acechaban en cada esquina y la abrumadora soledad que lo invadía noche tras noche al cerrar la puerta de entrada.
Además, sufría con las visitas mensuales de la señora Pack, a quien detestaba. A veces fingía que no estaba en la casa cuando le golpeaba la puerta, lo cual provocaba que la tutora insistiera con vehemencia e incluso que lo amenazara con acusarlo ante sus padres si no la dejaba pasar. Su resentimiento hacia la autoridad comenzó a manifestarse y Robert se dio cuenta de que no tenía nada en su vida que fuese suyo, que le perteneciera, que estuviese destinado únicamente a él; algo a lo cual pudiera aferrarse y no dejarlo ir.
Horacio y Rose seguían de cerca sus avances en la Universidad, no solo porque amaban a su hijo, sino también porque querían asegurarse de que recibiera la mejor educación posible para estar a la altura del papel que, según Jack les había dado a entender, Robert tendría en el futuro. Sin embargo, en el último año de la carrera, quedó claro que Robert no le estaba dedicando la atención necesaria a sus clases de Economía. Sencillamente, no lograba conectarse con los profesores de la Universidad e iba muy atrasado con respecto a sus compañeros de curso. Por este motivo, sus padres se pusieron en contacto con varios profesores particulares recomendados por amigos de la comunidad angloargentina. Una fue Margarita Campos, que daba clases en una escuela de habla inglesa en uno de los barrios acomodados del norte de la ciudad. Dominaba a la perfección el inglés, el español y el italiano; se había graduado con honores como licenciada en economía y tenía las mejores referencias. Al principio, a Robert lo agobiaba la idea de tomar clases adicionales: sus días ya estaban abarrotados de trabajos para la facultad y de las tutorías mensuales con la señora Pack. No obstante, después de una larga conversación con su padre, aceptó de mala gana reunirse con la señora Campos una tarde, después de que ella terminara su jornada laboral.
Robert se presentó en el departamento de la profesora con unos jeans rotos y una remera descolorida de Black Sabbath. Estaba convencido de que todo sería una pérdida de tiempo, así que tocó el timbre de mala gana y esperó en silencio, deseando que nadie respondiera. Al cabo de unos instantes, escuchó el ruido de las cerraduras y se encontró con la sonrisa brillante y cordial de la señora Campos, que le abría la puerta y lo saludaba con el tradicional beso en la mejilla derecha mientras lo invitaba a pasar.
Robert se sintió atraído de inmediato por su personalidad carismática, sus amables ojos verdes y su larga melena castaña que le llegaba hasta la cintura. La mujer, de contextura delgada, lo condujo a un living con amplios ventanales corredizos con vista a la ciudad y al centelleante Río de la Plata, que se extendía a lo lejos. Lo invitó a tomar asiento enfrente de ella, se sentó en el sillón cruzando sus bronceadas piernas y apoyó un codo en el brazo del sofá.
En cuanto empezaron a conversar, Margarita le preguntó por sus padres, su vida en la Universidad y todas esas cosas. Robert comenzó a relajarse y pensó que tal vez las clases particulares no eran tan mala idea después de todo. La señora Campos no mostraba la formalidad institucional de otros profesores universitarios. Por el contrario, parecía una persona abierta, con la que era fácil conversar, y parecía interesarse en él.
Mientras charlaban, Robert supuso que la mujer tendría al menos treinta años, aunque su actitud despreocupada la hacía parecer mucho más joven que otros adultos de su misma edad. Más allá de eso, le encantó su forma de sonreír —ligeramente de costado—, el modo en que entornaba los ojos cuando lo entendía y la curiosidad que le generaba y a la cual no podía ni quería resistirse.
No dudó en pedirle ayuda para ponerse al día con sus estudios y acordaron que volvería la semana siguiente a la misma hora para su primera lección.
Cuando llegó a su casa, lo invadió una extraña sensación de euforia ante la idea de tomar clases con la señora Campos. Con el correr de los días, esperaba cada vez con más ansias su primer encuentro e incluso fantaseaba con la idea de vestirse de traje y corbata especialmente para la ocasión. Sin embargo, aquel día optó por usar los mismos jeans rotos y descoloridos, y una remera blanca que la mucama había lavado y planchado.
Cuando iba a salir del departamento, sonó el teléfono. Era la señora Campos, que preguntaba si podían reunirse en la cafetería de la estación de tren que quedaba cerca de su casa. Al llegar al lugar, un local de techos altos y con mucha luz natural, la encontró sentada en una mesa al lado de la ventana, revolviendo su café y mirando hacia afuera. En cuanto lo vio, sonrió levemente y le hizo señas para que se acercara. Cuando Robert se inclinó para besarla en la mejilla, se sintió inmediatamente atraído por su perfume dulce y la blusa ajustada de rayas azules y blancas que acentuaba su figura.
La escuchó y la observó con atención mientras ella le mostraba la planificación para las clases siguientes y le explicaba algunas teorías económicas en su cuaderno de notas. No tardó en darse cuenta de que podía aprender algo de aquella mujer.
Después de una hora de trabajo, lo miró sonriendo.
—¿Qué te parece, Robert? ¿Preferís que las clases sean en inglés?
Además de expresarse con fluidez, Margarita hablaba con una tonada seductora que cautivó a Robert por completo.
—Sí, muchas gracias. ¡Usted hace que todo parezca tan fácil! Tengo que aprobar esos exámenes, de lo contrario…
—De lo contrario vas a tener problemas con mamá y papá —completó ella, sonriendo de un solo lado.
—Algo así, señora Campos —contestó Robert, sonrojándose y bajando la mirada.
—No hace falta tanta formalidad, podés decirme Margarita —replicó, inclinándose hacia delante—. Ahora que terminamos, ¿qué te parece si tomamos algo? ¿Qué te gustaría?
—¿Una cerveza? —preguntó él, jugueteando con su reloj, nervioso—. No quiero ser entrometido, pero ¿por qué me pidió que nos viéramos aquí? Espero no incomodarla con la pregunta —continuó.
Ella se pasó una mano por el pelo oscuro y brilloso, y se inclinó nuevamente hacia delante.
—Mi marido volvió temprano de la oficina y no le gusta que traiga alumnos a casa. A veces es un tanto peculiar, sobre todo cuando está cansado —contestó ella, poniendo los ojos en blanco.
—¿A qué se dedica?
—Trabaja en las oficinas de US Airways en el centro, aunque normalmente está viajando de un lugar a otro. De todas formas, cuando está en casa duerme casi todo el tiempo —dijo, haciendo un gesto con la mano y desestimando el asunto.
—¿Le resultaría más cómodo si hiciéramos las clases en mi departamento? —preguntó Robert—. Hay mucho espacio y no quiero ser una molestia para usted —añadió.
—No es ninguna molestia, Robert —dijo ella, sonriendo cariñosamente y tocando su antebrazo, provocándole un escalofrío que le recorrió las piernas—. Primero veamos qué tal nos va así, ¿te parece? Me gustaría saber más sobre vos. Mencionaste un lugar en el campo. ¿Cómo es?
Cuando les trajeron las bebidas, Robert hizo un animado relato de su vida. Mientras hablaba, se percató de que Margarita observaba con atención el movimiento de sus manos. No estaba acostumbrado a recibir tanta atención por parte de una mujer, menos aún de una tan hermosa y mucho mayor que él, así que clavó la mirada en su cerveza y se sonrojó nuevamente.
Ella volvió a inclinarse hacia delante.
—Entonces, ¿cuál es tu gran plan? ¿Alguna idea?
—Uf. No sé. Arreglar el mundo, supongo, si es que alguna vez nos deshacemos de estos asesinos y recuperamos la democracia —contestó él, señalando algún objeto imaginario en la plaza del otro lado de la ventana.
—Claro. Pero mejor no hablemos de ese tema. Me deprime —dijo ella, girándose para mirar por la ventana mientras daba un sorbo a su copa demalbec.
—Perdón.
—No pasa nada —contestó, mientras volteaba nuevamente para mirarlo—. Bueno, ¿cuándo te gustaría que volvamos a encontrarnos? —preguntó, sacando una gran agenda roja de su cartera—. Podría ser el viernes a las cinco; si no, tendríamos que vernos la semana que viene.
Robert tomó un poco de cerveza, observando el movimiento de sus pestañas al parpadear y la forma en que acariciaba su pelo mientras pasaba las páginas de la agenda. Cuando se inclinó hacia delante, él miró de reojo cómo la blusa se ajustaba a sus curvas. Luego, Margarita lo miró.
—Entonces, ¿qué preferís? —insistió ella mientras hacía girar una lapicera entre sus dedos.
Robert bajó rápidamente la vista, esperando que su atrevimiento pasara inadvertido.
—Sí. Viernes. El viernes está bien —contestó, incapaz de levantar la vista.
Ya no podía ignorar el hecho de que una sensación extraña y caótica se estaba apoderando de él. Le gustaba tenerla cerca, su perfume dulce, el modo en que centraba su atención en él… No podía levantarse para irse. Se hubiese sentido terriblemente avergonzado; ella se hubiese dado cuenta de lo que le provocaba, y eso lo arruinaría todo. Tenía que pensar rápido.
—¿Puedo invitarle otra copa? —preguntó.
—Está bien, pero solo una. Debería volver a casa. Stefan ya debe estar preguntándose dónde estoy. A no ser que todavía esté durmiendo, claro —contestó, poniendo nuevamente los ojos en blanco y haciéndole una seña al mozo.
No dejaron de hablar prácticamente un solo instante mientras tomaban la segunda ronda de copas.
Cuando Margarita por fin volvió a su casa, se tumbó en el sillón con la mirada perdida en los buques de carga que se movían lentamente en el río, y sonrió al pensar en su nuevo y joven alumno mientras hacía girar un mechón de pelo entre sus dedos. Inmediatamente después, pensó en Stefan, que roncaba ligeramente en el dormitorio, y en el terror que le infundía esa misma habitación cada vez que su marido llegaba a casa.
En el tren, camino a su departamento, Robert no podía dejar de pensar en Margarita. Al mirar por la ventana, percibió unas suaves notas de su perfume, Charlie, en su remera, y pensó que seguramente se le habría impregnado cuando se saludaron con un beso en la mejilla. Las imágenes de la tarde desfilaban por su mente, una atrás de la otra, y volvió a excitarse.
Al día siguiente, se despertó más temprano de lo habitual y, bostezando y arrastrando los pies, se encaminó a su pequeña cocina para preparar un café. Mientras desayunaba sentado en el sillón, con los pies apoyados sobre la mesa y escuchando el ruido del tráfico matutino que subía desde la calle, recordó el encuentro de la tarde anterior e inmediatamente una sensación cálida le recorrió todo el cuerpo. Estaba seguro de que la señora Campos se sentía atraída por él. Lo que más recordaba era su sonrisa, aquella blusa ajustada, el toque sutil de perfume impregnado en su remera y sus bromas un tanto provocativas. Pero ¿a quién estaba engañando? Era una mujer casada que le llevaba por lo menos diez años, y él era un simple estudiante de veintiún años cuyos padres pagaban por clases particulares para que aprobara esos exámenes de mierda.
Se dijo para sus adentros que aquello no era posible. Seguro que la señora Campos se comportaba así con todo el mundo. Después de todo, ¿qué tenía él de especial?
En el tren, mientras iba a la facultad, se preguntó si sus padres la habrían elegido para atender sus necesidades juveniles. «No, no serían capaces», pensó. Era una idea ridícula. Pero ¿estaría ella al tanto de la situación? ¿Era una más del grupo? ¿La habrían preparado sus padres y los otros? ¿Tendría órdenes de sus mentores? Para averiguarlo, tendría que ponerla a prueba en la clase siguiente. «Sí, eso es lo que voy a hacer» se convenció, mientras subía los escalones de la universidad bajo el sol de la mañana.
Durante la semana, Margarita lo llamó por teléfono y arreglaron para encontrarse en su departamento. Robert llegó unos minutos antes, nervioso. Ella abrió la puerta rápidamente esbozando una sonrisa, lo saludó con un beso en la mejilla y se acurrucó en el sillón. Le hizo unas preguntas rápidas sobre alguna aburrida teoría económica, y él se sorprendió al comprobar que sabía todas las respuestas.
Mientras le contestaba, no pudo evitar observar cómo estaba vestida: una blusa azul pálido ajustada, cuidadosamente desabrochada para exponer parte de su escote, y una pollera corta, plisada, de color azul oscuro. También podía oler la dulce fragancia a coco de su pelo recién lavado, el mismo aroma delicado que había sentido al cruzar el umbral de la puerta.
—Sentate acá en el sillón, Robert —lo invitó ella, mientras daba unas suaves palmaditas en el almohadón que tenía al lado—. Quiero mostrarte algo.
Robert le hizo caso, y ella extendió una pila de papeles sobre la mesa ratona que tenían delante y le pidió que diera su opinión sobre los diversos gráficos circulares y diagramas que aparecían en ellos.
—Vamos —dijo casi en un susurro—. Estoy esperando.
Se volvió hacia ella y notó cómo se le dibujaba una leve sonrisa en un lado de la boca. Mientras miraba hacia la mesa y explicaba las teorías representadas en los diagramas, Robert se estremeció de la excitación que le provocaba estar sentado tan cerca de ella. El corazón le latía a ritmo acelerado. Su larga melena oscura le rozó ligeramente el brazo cuando se inclinó para señalar algo en los papeles, y Robert casi jadeó al sentir el cosquilleo que le recorría las piernas.
Intentaba concentrarse en los diagramas cuando la pierna desnuda de Margarita rozó suavemente la suya; el aroma y el calor de aquella mujer lo envolvían por completo. Hizo un esfuerzo para enfocarse en la clase, pero sintió que ella lo observaba.
—Ahora el que sigue, por favor, Robert —dijo en voz baja.
Le costó mucho cumplir con la tarea asignada: titubeando, explicó una aburrida teoría matemática, pero internamente estaba deseando que la clase llegara a su fin para poder charlar de cosas más interesantes. Continuó como pudo, sin atreverse a mirarla, pero le resultaba imposible concentrarse.
—Seguí, Robert, todavía no terminamos. —Lo animó a continuar, utilizando el mismo tono suave que hacía unos instantes.
Las palabras brotaban de su boca, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Todo le daba vueltas, estaba terriblemente excitado, al punto de sentir que iba a explotar. Se abalanzó sobre ella para besarla y, con un movimiento torpe, puso su mano en uno de sus pechos.
—¡Robert, no! —gritó Margarita, retrocediendo en el sillón.
Robert se paralizó, mientras que, de fondo, se escuchaban las llaves destrabando la cerradura y el picaporte girando.
—¡Mierda! ¡Es Stefan! —balbuceó Margarita entre dientes apretados y bajando del sillón de un salto.
Mientras ella corría hacia la cocina, Robert comenzó a alisar frenéticamente su ropa, a garabatear jeroglíficos en uno de los diagramas y a hacer todo lo posible para actuar con naturalidad, pero las manos le temblaban de manera incontrolable.
Cuando la puerta se abrió, entró un hombre alto, delgado y muy pálido. Vestía un traje marrón a rayas y llevaba un maletín a tono, el cual depositó meticulosamente junto al paragüero de la puerta. Robert aún no podía verlo, pero pudo oír su voz grave lanzando un «¡qué tránsito de mierda!» y, a continuación, escuchó sus pasos mientras se dirigía desde la entrada hacia el living. Cuando finalmente lo vio, Robert se levantó y le extendió una mano con nerviosismo, mientras se pasaba rápidamente la otra por el pelo.
—Señor Campos, encantado de conocerlo —dijo, fingiendo la mayor normalidad posible.
El señor Campos se dio vuelta.
—Margarita, ¿quién es este tipo? —gritó.
Margarita salió corriendo de la cocina, limpiándose las manos con un repasador.
—Este es Robert, cariño. ¿No te lo había comentado? Es uno de mis alumnos, pero ya terminamos con la clase. ¿Verdad? —contestó ella con una expresión neutra y acomodándose ligeramente detrás del señor Campos.
—Sí, por supuesto. Ya terminamos, señor —alcanzó a decir.
—Tuve un día de mierda, así que voy a cambiarme. Juntá tus cosas, no quiero verte cuando vuelva —dijo, señalando con el dedo tanto a Robert como a los papeles desparramados sobre la mesa.
—Por supuesto, señor. Perdone —contestó Robert, con la mirada fija en el piso, mientras el señor Campos se sacaba sus enormes anteojos de armazón negro, los doblaba y los guardaba cuidadosamente en el bolsillo superior de su traje. Miró a Robert una vez más, se alejó por otro pasillo, encendió una luz y se encerró en una habitación.
En ese momento, Robert se cubrió la cara con las manos. Al levantar la vista, encontró a Margarita apoyada en una pared cerca de la puerta principal con los brazos cruzados. Juntó sus cosas y corrió hacia ella.
—Lo siento mucho. ¿Podrá perdonarme? —balbuceó.
—Vamos. Te acompaño al ascensor —dijo ella en voz baja, abriendo la puerta.
Mientras salían del departamento, Robert sintió que el corazón le daba un vuelco: estaba seguro de que Margarita no querría verlo nunca más.
—Yo… no sé cómo pedirle disculpas, señora Campos. No pude contenerme. Yo… Yo…
Margarita permaneció en silencio mientras pulsaba el botón del ascensor y observaba cómo los números se iluminaban de forma intermitente a medida que el ascensor se acercaba. Robert tenía la mirada clavada en el suelo.
—¿Señora Campos? —suplicó.
—Nos vemos a la misma hora la semana que viene —contestó ella con calma.
Regresó a su departamento con pasos lentos y cerró la puerta, justo cuando el ascensor anunciaba su llegada con un fuerte tintineo. Robert estaba convencido de que la había visto sonreír de costado cuando le respondió. Esperaba estar en lo cierto.
Al llegar a casa, sacó una botella de cerveza de la heladera, puso un casete en el equipo de música y se sentó en su sillón a observar las luces traseras de los autos que circulaban por las calles. Wish You Were Here sonaba a todo volumen en su departamento y pensaba en ella, y nada más que en ella.
Capítulo 5
Por influencia de sus padres, Robert se relacionó con la comunidad angloargentina, así que participaba con frecuencia de cócteles en la Embajada británica, fiestas en el jardín de la residencia del embajador y otros actos benéficos. En los pocos años que habían transcurrido desde su mudanza a la capital, había conocido a diplomáticos, así como también a sus familias, guardaespaldas y amigos. Se había apropiado de la esencia británica hasta tal punto que, en el extranjero, podrían confundirlo con un inglés nativo, pero podía volver a sus formas argentinas cuando lo deseara. Sus amigos más cercanos pensaban que era un joven algo extraño, aunque sumamente atractivo, y Robert se aseguraba de jugar esta carta a su favor, ya que todos consideraban sus modales perfectos y su acento británico de clase alta como algo exótico. Para los eventos formales, solía vestirse con un saco azul oscuro y corbatas de colores brillantes, pero para las fiestas universitarias, que inevitablemente duraban hasta el amanecer, usaba pantalones oxford y plataformas como cualquier otro joven de su edad.
Al momento de cumplir los veintiún años, había tenido una o dos novias; todavía no se había cruzado con alguien especial en su camino y le resultaba difícil mantener una relación durante mucho tiempo. Las chicas locales de su edad siempre le habían parecido un tanto remilgadas e histéricas. Las encontraba inmaduras: parecían adolescentes que estaban más interesadas en reírse con sus amigas que en tener relaciones con él. Con la señora Campos, sin embargo, la historia era completamente diferente: sabía que podía conectar con ella a otro nivel. Sentía que estaban en la misma frecuencia, aunque la atracción que sentía por ella lo consumía a cada momento del día y esperaba que las clases no terminaran nunca.
Todavía no había logrado sacarse la vergüenza por el humillante episodio de unas semanas atrás, aunque Margarita había aceptado sus disculpas y no habían vuelto a tocar el tema. Sin embargo, ante la posibilidad de que el señor Campos irrumpiera en la casa y echara violentamente a Robert con sus propias manos, optaron por continuar con las clases en el departamento del joven. A pesar de la atracción que sentía por ella, se concentró en su trabajo y consiguió aprobar todos los exámenes parciales que le faltaban para llegar a los finales, que serían un año después.
Dos semanas antes de presentarse a los finales, la señora Campos llamó para decirle que necesitaba una clase más antes de rendir. Robert estaba extasiado, así que se esforzó por ordenar el departamento y empezó a pasearse por el living mientras miraba ansioso el reloj. Los exámenes no le preocupaban en lo más mínimo: lo único que le interesaba era tenerla cerca nuevamente. Cuando sonó el timbre, Robert corrió a abrir la puerta. Margarita entró a toda prisa y le dio un beso en la mejilla, como de costumbre.
—Este es el momento decisivo, Robert. La última clase —dijo mientras se acurrucaba en el sillón y abrazaba un almohadón contra su pecho—. ¿Cómo te sentís?
—¿La última clase? ¿Está segura?
—Eso va a depender de cómo te vaya en el examen —contestó con desenfado mientras repasaba sus apuntes.
A pesar de todo, él esperaba que tal vez ella realmente lo hubiera perdonado. Robert sabía que podía aprobar los finales, pero no podía dejar de pensar que eso implicaría no volver a verla.
—¿Y si apruebo? —preguntó, con la mirada perdida en