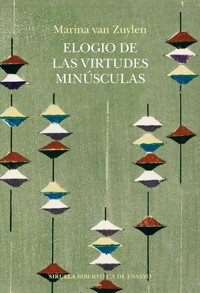
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
«Marina van Zuylen explora con rara elegancia uno de los temas más ignorados tanto en la vida como en la literatura: las virtudes de todos los que no somos héroes». Daniel Mendelsohn La mayor parte de nuestra existencia transcurre en mitad de una discreta penumbra: acciones y pensamientos que nos dejan solo medianamente satisfechos y que a menudo guardamos para nosotros mismos. Sin embargo, igual que ocurre en las obras de ficción, hay personajes secundarios esenciales, reveladores de sentimientos ordinarios y experiencias banales que constituyen, sin embargo, la esencia misma de nuestra vida interior. Siguiendo los pasos de autores como Marcel Proust, Antón Chéjov o el Samuel Beckett de «Inténtalo de nuevo. Fracasa otra vez. Fracasa mejor», la autora construye un ensayo verdaderamente lúcido, personal e inspirador, en el que al afán de perfección —que tan a menudo nos ciega y nos extravía— opone el poder de las pequeñas virtudes, invitándonos así a examinar y poner en valor, con una mirada matizada y comprensiva, nuestros defectos y cualidades ocultas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Observaciones finales
Agradecimientos
Notas
Créditos
Para Chacha, Cordelia, Vanesa
Para Simon, Sara, Jessica, Max, Benji
«La vida de Cesar tiene tan poco que mostrarnos como la nuestra: sea uno emperador o un hombre corriente, la suya no deja de ser una vida sujeta a los accidentes humanos».
MONTAIGNE, Ensayos
«Nadie puede ser demasiado mezquino, demasiado feo».
GEORG BÜCHNER, Lenz
«Probablemente fuera mediocre, después de todo, aunque en un muy honorable sentido de la palabra».
THOMAS MANN, La montaña mágica
«Quien prefiere el término medio, que vale lo que el oro, se libra, seguro, de las miserias de una casa arruinada; y se libra, sobrio, de un palacio que le valga envidias. El pino grande es el que los vientos más azotan, más dura es la caída de las torres altas, y es en la cima de los montes donde hiere el rayo».
HORACIO, Odas, II, 10.
«Mi ego está en caída libre mientras que mi superego carece de fronteras, no deja de recriminarme que mi existencia no es suficiente, nunca es suficiente, así que me dejo llevar por la compulsión en mis esfuerzos por hacerlo mejor, por ser mejor, y seguir ciegamente el evangelio del interés personal que mueve a este país, de manera que pueda demostrar mi valía personal al hacer aumentar mi patrimonio, hasta mi desaparición».
CATHY PARK HONG
«La flaqueza moral nace de la adoración exclusiva de esa tiránica deidad: el éxito. Esa es, junto a la triste interpretación pecuniaria que hacemos de la palabra “éxito”, nuestra enfermedad nacional».
WILLIAM JAMES
«Una madre no es ni buena ni mala…».
DONALD WINNICOTT
Prólogo
Cuando Jacques Lizène, artista belga, murió, su necrológica lo presentó como un atípico practicante del «insuccés». Según Lizène, existía otro tipo de arte, el arte de carecer de éxito, que brindaba a los artistas un camino que les permitía escapar de los altibajos de la fama y la fortuna. Su estética de la mediocridad aspiraba, paradójicamente, a reinstaurar la importancia de la «falta de importancia». Yo seguiré sus pasos e iré incluso más allá que Lizène: abriré los brazos a la porosidad entre esferas, y rechazaré la ecuación que se despliega entre sustancia y estatus. Muestro mi adhesión a la vida suficiente porque es una anticategoría, intencionadamente tentativa. Por un lado roza aquello a lo que aspiramos, mientras que por otro evita cualquier inclinación a la arrogancia. Si Lizène afirmaba practicar un arte sin talento, yo defenderé una manera muy distinta de identificar el talento, aislándolo de los signos exteriores del éxito. ¡Qué vocabulario más limitado tenemos en lo que respecta a la buena vida! Hay una línea demasiado delgada entre reconocimiento y olvido, entre elogio y desprecio. No hemos sido educados para interpretar a los seres humanos en función del envés de sus logros materiales. No hace tanto, recibir una mención assez-bien en nuestra licenciatura se consideraba una nota más que respetable. Hoy la entendemos a menudo como un signo de nuestro futuro insuccès. Nada podría considerarse un indicio más insignificante del yo que el résultat du bac. Y, con todo, assez-bien debería ser objeto de muchas interpretaciones.
Ese pequeño guion en assez-bien me obliga a mostrar una mayor cautela en mis juicios, lo que me servirá para adentrarme con mayor cuidado en los rincones ocultos de la conciencia humana. Los novelistas y los filósofos que me han servido de guías en este viaje por el mundo de la vida suficiente han extraído sus signos vitales de las manifestaciones más discretas, más que de las voces que se dejan oír y de las expectativas universales. Al retratar los pequeños traumas, el desdén social, las amistades alentadoras, el elogio ocasional, todos ellos me han abierto de par en par las puertas a historias ya olvidadas. Hasta las vidas más admirables cuentan con sus decepciones. Podemos considerarlas un aleccionador recordatorio de que la búsqueda de la perfección es un impedimento para apreciar la belleza de la discordancia. A la vida la nutren los acontecimientos impredecibles y los encuentros azarosos, muchos de los cuales solo resultan destacables al mirarlos en retrospectiva. Me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera adaptado antes mi mirada a los aspectos menos visibles, a lo que aparecía como una clave menor.
Este libro es una atalaya que ilumina las cualidades más discretas: dignidad y decencia sobre todo. Las etiquetas —mediocridad, falta de suficiencia— pueden reducir a una persona a la insignificancia. Y eso incluye las palabras que nos dedicamos también a nosotros mismos, y que pueden hacer añicos nuestro frágil ego. El desprecio autoinfligido no nace solo del continuado desdén ajeno, sino también del que nosotros mismos ponemos en liza contra nuestro propio yo. Si no somos alguien, entonces no somos nadie. De un modo apenas perceptible, a veces tan sutil que solo nosotros lo conocemos (pero con una certidumbre visceral), la exclusión penetra en el mismo tejido de nuestro sentido del yo, tanto presente como futuro. Las manifestaciones de la vergüenza y el descontento, de la felicidad o el orgullo, precisan del toque de un miniaturista para posibilitar su análisis y su decodificación. El pequeño guion que separa assez-bien, esa expresión que para mí expresa en sentido lato la vida suficiente, es ese toque. Nos concede una pausa, nos ayuda a observar sin tener que buscar conclusiones, a veces transformándose en empatía y bienveillance, en una inclinación a la indulgencia. Ser admitidos en las mejores escuelas, obtener un primer premio o una licenciatura con honores, son asuntos que monopolizan nuestra atención, y eclipsan todo lo demás. Yo quiero rescatar lo suficiente de su condición recesiva. Mi nuevo amigo, el humilde guion, evitará que nos convirtamos en caricaturas, nos inspirará un tipo muy distinto de sentido de la alerta. Despojados del anclaje que supone el deseo de ser aceptados, nos veremos inmersos en el proceso de la experiencia en sí. Nunca conseguiremos escapar del todo de la necesidad de aprobación o de ese impulso tan humano de estimar y valorar cuanto nos rodea, pero sí podremos condicionar sus dinámicas.
Medio cerebro
Muchas cosas contribuyeron a que deseara escribir sobre lo suficiente, pero fue un inquietante percance médico lo que, fortuitamente, me llevó hasta este opaco pero seductor concepto. Lo que hizo saltar la chispa fue la metedura de pata de un radiólogo. A raíz de unas terribles migrañas, decidí hacerme una resonancia magnética. El neurólogo sostenía los resultados de mi prueba cuando entré en su oficina, y, nervioso, tosió ligeramente antes de darme la sorprendente noticia: me faltaba una parte del cerebro. Debí palidecer, porque, tras preguntarme a qué me dedicaba profesionalmente, adoptó un tono de voz que intentaba parecer reconfortante, y me despachó con unas palabras tan insultantes como inolvidablemente extrañas: «Ah, si es profesora de literatura no tiene que preocuparse demasiado. Si se dedicara a las matemáticas, esto tendría un pronóstico bastante pesimista».
Aquella cita apocalíptica me enseñó algo muy extraño. En vez de angustia y temor, lo que sentí fue alivio. De modo que esa era la razón por la que siempre había sido tan consciente de mis propias limitaciones… Ahora podía racionalizar el motivo por el que había sido tan mala estudiante en el instituto, por qué había fracasado en matemáticas y física y por qué había obtenido la puntuación más baja posible en las pruebas de razonamiento analítico para ingresar en la universidad. En los días que siguieron a aquella revelación, sentí un profundo apego hacia mi medio cerebro. Me mimaba y me cuidaba, preparándome para anunciar mi condición a familiares y amigos, y poder justificar así, sin demasiado sentimiento de culpa, una existencia menos decidida.
Lo que parecía seguro a esas alturas era que, poco a poco, me estaba liberando de toda presión extenuante, de esas exigencias que llevan a que en la vida las obligaciones pesen más que la felicidad. Mi superego, repentinamente, había decidido darse un respiro. Para colmo, un especialista en el cerebro me había brindado la posibilidad de aceptar mi ineptitud, y de poder explicarla gracias a un diagnóstico tangible. Básicamente, yo no era otra cosa que una mujer con medio cerebro que había logrado superar heroicamente su minusvalía. Y, sin duda, todo cuanto había conseguido hasta entonces había sido suficiente.
Soñaba con los ojos abiertos acerca de cómo mi diagnóstico me libraría mágicamente de la presión de las fechas de entrega, de los manuscritos que pugnaban por nacer. Hasta me daba palmaditas en la espalda yo sola, diciéndome que ninguno de mis fracasos tenía que ver con la falta de voluntad. Pensaba una y otra vez de qué manera anunciaría a mis colegas que había nacido solamente con medio cerebro. ¿Eso me haría mejor a sus ojos o me destruiría? ¿Me observarían con expresión lastimera y mi trabajo se vería reevaluado desde el sobrecogimiento y el espanto? A menudo he soñado con escapar del ultracompetitivo mundo académico. Ahora al menos podía liberarme del juicio de mis pares; podía salvarme de esa recalcitrante necesidad de reconocimiento. Aquello pondría fin al juego del escondite que mi humildad y mi ambición se traían entre manos.
La alegría me duró poco. Cuando acudí a mi médico de cabecera y le mostré los resultados de los rayos X, no tardó en reparar en lo borrosos que eran. No era mi cerebro lo que faltaba, río entre dientes, sino parte de la imagen. Ordenó una nueva prueba y esta demostró que mi cerebro estaba perfectamente intacto. Mi médico se burló de mi credulidad y señaló que aquello no era una reposición de El mago de Oz, que no tendría que recorrer el camino de losas amarillas en busca de un nuevo cerebro. Le dije que el diagnóstico no me había supuesto ninguna sorpresa. «¿Qué quieres decir con eso de que siempre sospechaste que tenías medio cerebro? No busques cumplidos…», dijo, tomándome el pelo. No creía ni una palabra de lo que le decía. ¿Cómo iba a imaginar, ni él ni desde luego nadie que me conociese un poco, lo mucho que aquello encajaba en la narrativa de mi existencia? Ninguna otra cosa podía explicar mejor lo que siempre había sospechado. Yo no le había contado a mi médico que, cuando tenía seis años, mis padres habían hablado con un «especialista» para que evaluase mis diferentes «déficits». Con suma pedantería, tras hacerme una serie de preguntas incomprensibles, un tipo bastante estirado escribió un relato poco menos que apocalíptico. Lo encontré mucho tiempo después, escondido en el archivador de mi madre, pero la primera línea decía ya todo lo que necesitaba saber: petit budget nerveux. Esa forma diminutiva de definirme indicaba a las claras que yo no tenía demasiado en la mollera: un presupuesto intelectual bastante reducido con el que trabajar. Después de aquello, fracasé en sexto curso, me expulsaron de varios colegios y me sentí absolutamente fuera de lugar en un sistema educativo que daba por perdida a la gente como yo. Pero, volviendo a mi amable doctor, un hombre en las antípodas del tortuoso psicólogo de mi infancia, lo cierto es que no podía ignorar que, para mí, todos los diplomas universitarios que había obtenido seguían siendo como cortinas de humo, y que el episodio de mi medio cerebro, en vez de ser algo que me tomaba a risa, suponía algo similar a un indulto.
He recordado una anécdota sobre Alice James, al volver a pensar en mi decepción. Para ella fue muy difícil crecer a la sombra de dos hermanos famosos —William y Henry—, pero que la considerasen la hipocondríaca de la familia y se burlasen de ella por tener una imaginación demasiado calenturienta ya era demasiado. Así que, cuando le diagnosticaron un cáncer, los males de los que había estado quejándose toda la vida, y que todo el mundo había ignorado, se vieron instantáneamente legitimados. El veredicto de su médico bastó para sincronizar su cuerpo y su mente. De igual modo, mi supuesto diagnóstico suponía para mí una liberación, al menos en parte. Siempre me había sentido mediocre (y eso en el mejor de los casos), tanto en el colegio como en el instituto. Y en Francia, país en el que crecí, los profesores seguían llamando «burros» a los malos estudiantes. Varias veces me pusieron el famoso bonnet d’âne, y me pasearon por toda la escuela con las orejas de burro. Es imposible que el ego se recupere por completo de cosas así. Aquel gorro ridiculizador seguramente seguía dándome vueltas por la cabeza cuando tuvo lugar el episodio de los rayos X.
De manera similar, cuando hablo a mis amigos acerca de este libro, y sobre el incidente de mi medio cerebro, muchos se burlan cariñosamente de mí: ¿no es un poco hipócrita, me dicen, hablar de la vida suficiente cuando todos los indicios apuntan a que la disfruto como nadie, allá en lo alto de mi torre de marfil? Sus críticas tienen todo el sentido, pero no hay una sola historia que no tenga más de una cara.
Lo cierto es que me tomo a la ligera una aventura que también tiene su lado oscuro. ¿Por qué necesitaba yo un permiso para no alcanzar la excelencia? ¿Qué era lo que hacía que me diese tanto miedo no estar a la altura, que me viese obligada a aferrarme a la narrativa de mi medio cerebro? ¿Acaso la puritana que hay en mí se sentía coaccionada por las presiones de esa supuesta excelencia? ¿Y qué hubiera pasado si, de igual modo, aquel doctor hubiera localizado una mágica luz parpadeante en mi cerebro que indicara la existencia de una inconfundible genialidad, la prueba de que, de ponerme a ello con ganas, me convertiría en una estrella? ¿Esa revelación habría despachado de un plumazo mi supuesto apego por la vida suficiente? ¿Y si mi atracción por los personajes de fondo, las tramas secundarias y mi aversión a los grandes egos y las personalidades arrogantes no era más que una fachada, una excusa concebida para alejarme del meollo de la vida, apartarme de la búsqueda del éxito, que constituye nuestra existencia? Si me hubieran sido ofrecidas fama y fortuna, celebridad y reconocimiento, ¿habría apartado de mí la vida suficiente como si de una vulgar mosca se tratase? No se me escapaba que cuando enseñaba Cándido a mis alumnos, esa célebre defensa de la vida vivida con los pies en la tierra en vez de ir por el mundo con los brazos tendidos a la luna, el mensaje de Voltaire encontraba un público más atento entre los alumnos inseguros que en aquellos que rebosaban confianza. Nada como la humillación abre las puertas para vivir una vida modesta. Los que se han visto bendecidos por el éxito no se muestran tan interesados en la defensa que Voltaire hace de la vida a tamaño reducido, envalentonados como están por querer conquistar el mundo.
Capítulo 1
Los recelos que despierta
lo suficiente
Peligros de escribir sobre lo suficiente
Cuando ya tenía muy avanzado este libro, me di cuenta de que no era yo la única que escribía sobre la vida suficiente. Empezaban a publicarse algunos estudios acerca del tema, y muchos de ellos acusaban al capitalismo por su destructivo culto a una grandeza que se imponía a la moderación. También surgían debates en torno a las llamadas «madres tigre», que «entrenaban» a sus hijos para que se convirtieran en individuos capaces de conseguirlo todo en vez de ser, simplemente, personas que se conformaban con lo suficiente. Algunos defendían a esas «madres tigre» por querer lo mejor para sus hijos: ¡cómo no iban ellas a querer arrancar a su progenie de la oscuridad que había asolado sus propias vidas! Otros invocaban a la «madre suficiente» de Donald Winnicott, esa noción concebida por el pediatra de que si un progenitor perfecto es peligroso, también lo es la idea de la conducta impecable. Winnicott rogaba a sus pacientes que se olvidasen de esa musa maternal sin tacha que dominaba su imaginación y aceptasen que una madre suficientemente buena era mejor que su intachable contrapartida.1
Me llamó especialmente la atención un crítico literario que acusaba a un defensor de la vida suficiente de ser un clamoroso hipócrita. ¿Cómo era posible que la misma persona que se dedicaba en cuerpo y alma a escribir libros y a meter paja en su curriculum vitae asegurase repudiar toda voluntad competitiva?2 A otra escéptica le resultaba «un tanto sospechoso que todos estos consejillos vengan de personas… que persiguen su propia grandeza». Atacaba a un «defensor de lo suficiente» con muchísimos logros a sus espaldas reprochándole su doble moral. Me sentí directamente aludida. ¿Me reprocharían a mí las mismas cosas? Y lo que es más, ¿quién me confirió a mí el poder para decidir quién disfrutaba de una vida suficiente? ¿Acaso la persona a la que yo atribuyera dicha etiqueta no la recibiría como una señal de condescendencia por mi parte? Un amigo mío me tranquilizó: «Tu análisis actúa a posteriori. Tu indagación influye sobre lo que ocurre cuando has alcanzado el término medio de la felicidad».
Me tranquilizó, sí, pero aún tenía mis dudas. ¿Y si tú, lector, eres esa persona destinada a la «grandeza», a alcanzar la fama y el reconocimiento? Pero entonces te topas con alguien (o sea, yo) que te sermonea para que reconsideres tu existencia y retomes una «vida suficiente». ¿No sentirías rencor? Esta persona (yo) te asegura que se trata de un consejo de amigo. Quiere de corazón lo mejor para ti. La fama no dura mucho, te dice; si te enamoras del poder, perderás tu paz interior, añade, con aire de saber de lo que habla. Menciona a personas cuyas vidas se vieron destruidas cuando les tocó la lotería. Se volvieron suspicaces, incluso envidiosas; sus amigos las abandonaron, sus familiares codiciaban sus millones. Todas mis advertencias parecen de lo más sensatas, ¿por qué, entonces, quien tanto denigra la vida suficiente menosprecia mis argumentos, atribuyéndoles una competitividad larvada? Y remata su crítica con este solemne juramento: «No descansaré hasta que no haya arruinado mi vida en mi búsqueda de la fama… Todos luchamos y porfiamos hasta que nos sangran los dedos, y no deja de ser divertido».
¡Todos luchamos y porfiamos! ¿Entonces la búsqueda del término medio podría ser también una forma velada de lucha? ¿Y acaso la persona que te está diciendo que abraces la templanza no confía a su vez en que te pongas a su nivel? Pero entonces ¿por qué algunos de los más importantes pensadores están tan convencidos de que el camino acertado es el que lleva a la vida suficiente? ¿Por qué Aristóteles y Marco Aurelio convirtieron ese propósito en uno de sus principios fundamentales: «evita los extremos, cultiva el término medio»? Y, con todo, ¿cómo puedo estar tan segura de que las páginas que los lectores se disponen a leer están escritas de buena fe? He depositado todas mis esperanzas en que el lector llegue a comprender, mientras avanza a lo largo del tortuoso sendero que le tiendo, que la vida suficiente guarda menos relación con un concepto de ambición que ha perdido su sentido, o con una serie de desalentadores compromisos, que con el deseo de mirar a los demás de manera diferente, de prestar una mayor atención a lo que subyace en los logros más llamativos.
Escribir sobre la vida suficiente:
un ejercicio peligroso
Sea por elección o por necesidad, lo suficiente representará inevitablemente un dilema. Quien escriba o lea sobre ello se verá por fuerza atraído o repelido por sus consecuencias. Abrazar la ambición o huir de ella siempre provocará más de un alzamiento de cejas: lo mismo ocurre con la decisión de «asentarse», de elegir lo suficiente en medio del fragor de la existencia para cambiar el estatus personal, la propia vida. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Y si estamos atrapados ya por aquello que hacemos, y si el cambio no es siquiera una posibilidad? Esto es lo que cuestiona otro escéptico de lo suficiente, localizando el origen de esa misma expresión, «lo suficiente», en un lugar de privilegio. Pocos de nosotros, dice, podemos optar por el término medio. Solo alguien que ya ha alcanzado ciertos niveles de éxito, o, al menos, un sentido de la propia valía, puede decidir conscientemente que no insistirá en ascender por la escala del éxito. Describe la vida suficiente como un lujo
reservado a los pocos, y estos en su mayoría hombres blancos heterosexuales. Qué duda cabe de que uno de los mayores privilegios no reconocidos entre los hombres blancos es el derecho que tal condición les concede para fracasar sin miedo […]. Con todo, en los Estados Unidos la mediocridad es una forma de poder y de exclusión […] camuflada bajo las vestiduras de la meritocracia […]. Los negros, hispanos o asiáticos americanos que se quedan en la medianía demuestran la existencia de esa regla de la inferioridad racial que se extiende a toda su comunidad; la mediocridad de los hombres blancos solo les afecta a ellos mismos…3
Poca duda hay de que sin la libertad de medios y de espíritu, de cuerpo y de alma, es muy difícil detenerse a pensar en los pros y contras de la vida suficiente. Las personas a las que no cabe otra opción que la de trabajar hasta la extenuación no se verán reflejadas en la máxima del «derecho a fracasar sin miedo». Para un trabajador así, el fracaso es sinónimo de pérdida.
Por otro lado, si luchar por la vida suficiente es realmente un lujo, el glaseado de un pastel ya lo bastante suntuoso, despachar la cuestión como una mera aberración elitista supondría un grave error. Los más privilegiados no son solo aquellos que tienen la libertad de reflexionar y de ejercer un control sobre sus propias vidas. Las decisiones que nos permiten cambiar el rumbo de nuestra existencia igualmente pueden provenir de la oscuridad de una cárcel como sobrevenirnos mientras lavamos los platos. Todos los seres humanos, independientemente de su clase social, habitan ecosistemas altamente individuales. ¿Quién no es mínimamente sensible a la buena o la mala suerte de aquellos que nos rodean? La vida suficiente, como me dispongo a demostrar, no es un estado del ser estanco. Puede ocupar los primeros planos o replegarse al fondo, podemos desearla o vilipendiarla, elogiarla o darle la espalda.
Desde que miro la literatura y la vida a través de estas lentes, la gente a mi alrededor se me ha vuelto mucho menos definida: ya no encaja tan a las claras en su uniforme público. Como un palimpsesto, reflexionar sobre la vida suficiente ha añadido una complejidad más a mi anterior manera de comprender el mundo; me detiene en seco cuando por inercia estoy a punto de colgarle a alguien tal o cual etiqueta. Ahora me irritan palabras como «éxito» o «fracaso», «poco interesante» o «aburrido». Eso no quiere decir que no las use o no las tenga en cuenta, pero sí es cierto que trato de apagar esa parte de mi cerebro y poner en práctica una manera de pensar que abandone esas categorías. Después de todo, ¿no hay un mundo ahí fuera lleno de personas tan herméticas para mí como lo soy yo para ellas? Y hablo de las mismas personas que por lo general se resisten a enumerar sus puntos fuertes, y que podrían verse completamente ignoradas si yo no reprimiera mis prisas por juzgar. Todo ello me lleva a pensar en «la hora undécima» evocada por Emily Dickinson, esa hora en la que se disipan las primeras impresiones:
¿Por qué no hay una «hora undécima» en la vida de la mente como la hay en la vida del alma? Los pecadores de cabellos grises son salvados, las muchachas simples se vuelven sabias, ¿quién sabe?
¿Quién es sabio o imprudente, digno de perdón o de rencor? ¿Quién no es lo suficientemente bueno? Sé que no he prestado atención a muchas personas y objetos maravillosos. Por ese motivo mi versión de la vida suficiente implica tanto la noción de modificar mi mente como la de adaptarla a la undécima hora. Spinoza, Eliot, Woolf, Levinas y Ferrante se cuentan entre aquellos que me han proporcionado las mejores herramientas para calcular la distancia que media entre las primeras impresiones y una imagen oculta y mucho menos obvia. Las vidas suficientes que he conocido no son en su mayoría performativas y, por tanto, resulta más difícil reparar en ellas. Esa dificultad es lo que me ha llevado a conectar con una dimensión contraintuitiva de mi cerebro y a ponerme en alerta ante esos estados suspendidos, esas oscilaciones entre aceptación y resistencia.
Cuando me regodeo en mis propias narrativas, tan carentes de todo encanto, tiendo a pasar por alto la inusual honestidad de los otros, y me centro en cambio en sus defectos y fracasos con una patética falta de imaginación en lo que concierne a sus vidas interiores. Durante esos melancólicos momentos me olvido de aplicar a los demás todas esas variadas narrativas a las que echo mano para justificarme. Lo único a lo que tienen derecho en esos momentos es a un juicio generalista que vale para todos. No sucede así con los personajes que aparecen en este libro. Todos ellos tienen el insólito don de no hacer juicios de valor y observar la vida mientras sucede, atentos al proceso más que al resultado. Es a ellos a quienes recurro para desentrañar la belleza de la vida suficiente.
Las dos caras de la mediocridad:
¿lo suficiente o no lo suficiente?
No importa quiénes somos ni qué hemos conseguido: pocos escapamos a la sensación de que podríamos haber hecho más en nuestra vida. Sí, recordamos momentos en los que nuestros logros nos produjeron vértigo, en que nos sentíamos en la cima del mundo. Pero por lo general momentos así duran un suspiro, y nos abocan a un sinfín de dudas acerca del lugar que ocupamos, el legado que vamos a dejar, el impacto que producimos en el tejido de la existencia. Por desasosegantes que sean las noticias de la mañana —terremotos, guerras, asesinatos—, la mayor catástrofe que podemos temer no es otra que nuestra posible insignificancia personal. Preguntemos a un amigo cercano al que haya golpeado de lleno la crisis de los cincuenta qué fue lo que le llevó a dejar una relación suficientemente buena por la incertidumbre y el caos, y que prefiriese a la larga las mayores penurias al hastío y a las dudas sobre su propia persona. La búsqueda de una vida mejor, en pos de un reconocimiento que solo parece que es posible alcanzar en otra parte, ha alejado a mucha gente de la servil rutina, gente que no ha tardado en descubrir las dificultades que presenta sortear las asechanzas de la vida insuficiente. Pero por mucho que los individuos más inquietos traten de abandonar la monotonía cotidiana, siempre habrá momentos en los que, inevitablemente, se detendrán a reflexionar sobre aquello que los antiguos llamaban aurea mediocritas, ese áureo territorio intermedio que marcaba distancias respecto a los excesos y tachaba de ilusorio todo lo que no fuera animado por el espíritu de la proporción y la mesura.
Hubo, sin duda, un tiempo en el que la buena mediocridad se aparecía como un cumplido, un elogio brindado por individuos tales como Aristóteles, Horacio y Marcial. Ocupar ese territorio intermedio no era nunca una excusa para los que no habían logrado nada más, ni una justificación del status quo. La mediocridad, de hecho, puede ser áurea. Aurea mediocritas, la preciosa mediocridad, era el camino que tomaban quienes asumían la prudencia como norma existencial y se alejaban de los extremos, en especial cuando el éxito y el engreimiento suponían una amenaza para una vida equilibrada. Jorge Luis Borges no erraba el tiro cuando bromeaba acerca de «la más burda de las tentaciones del arte: la de ser un genio».4 La hibris nos hace soñar con la grandeza, pero ese sueño es transitorio, por más que nos proteja —aunque temporalmente— de la amenaza de pasar desapercibidos, de que otros nos dejen atrás. Así pues, ¿cómo reconciliar esos placeres efímeros del éxito con los posibles aunque contraintuitivos beneficios de no ser el centro de todas las miradas? ¿Por qué tantos filósofos desde Aristóteles a Spinoza, y tantos escritores desde George Eliot a Emmanuel Bove, han sido fervientes defensores de quienes no se dejan ver?, ¿por qué esa insistencia en despojar de su estigma la mediocridad y convertirla en una vida suficiente? Woolf nos pide que «por un momento examinemos una vida corriente en un día corriente». Lo que ella define como «corriente» es una amalgama de elementos «fantásticos, evanescentes, o engastados con la dureza del acero».5 Para Woolf, lo cierto es que nada es corriente, todo es un instante del ser, por más que desde el exterior la mayoría de las existencias parezcan forjadas sobre todo por los más irrelevantes instantes del no-ser.6 Lejos quedan ya, para mí, los días en que mi actitud fluctuaba en los extremos, en los que buscaba a todas horas los más dramáticos héroes y heroínas, desalentada e intimidada por la brillantez alarmante de los otros. Hoy solo tengo ojos para los escépticos de la reputación, para aquellos que abrazan alegremente las complejidades del territorio medio. No es tan sencillo reparar en el aurea mediocritas; solo brilla para quien se muestra atento y aspira a separar lo público de lo privado, lo infravalorado de lo que llama la atención.
Perseguir la mediocridad áurea no significa aceptar lo que resulta estático y reconfortante. Hay días en los que me pongo de parte de Dédalo cuando advertía a su hijo que no debía volar ni demasiado alto ni demasiado bajo; otras veces comprendo por qué Ícaro no podía alejarse del sol ni se resistía a estar cerca de las olas. Un mar encrespado resulta infinitamente más hipnótico y emocionante que la tierra firme, pero es terriblemente decepcionante imaginar la propia vida como una elección entre tales extremos. La ambición y la renuncia dependen demasiado la una de la otra. Pertenecen a un continuo en el que los límites de ambos tienden a hacer desaparecer el espacio central. Lejos de mi intención querer asaltar la cima mientras cuento maravillas del terreno intermedio, pero eso no me impide querer recuperar el tiempo perdido y poner la mirada en ese centro invisible. ¿Existe alguna forma que permita prestar una atención distinta a la manera en la que ciertos personajes, reales o ficticios, ocupan el fondo de la escena? ¿Cómo hacen para eludir los primeros planos, sin por ello dejar de habitar un lugar relevante? Solo cuando examinamos todo esto desde una perspectiva clarificadora empezamos a reparar en la forma en que actúan estos individuos manifiestamente neutrales: lo hacen a la manera de un revelado químico, transformando en elementos visibles lo que no estaba sino en un estado latente, y qué mejor para desenredar esa tela bizantina que da lugar a una vida bien vivida.
¿Qué tiene de malo el punto medio?
Del latín medial (medio) y ocris (montaña), el término «mediocridad» significa etimológicamente «encontrarse varado en un espacio intermedio», un recoveco indistinguible en medio de una escarpada montaña. Si te ves atrapado en ese indeseable agujero te vuelves invisible, carente de todo rasgo propio. Eres como la criada de «Máscaras mexicanas», de Octavio Paz. El narrador «recuerda que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío», levanta la voz y pregunta: «“¿Quién anda por ahí?” Y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó: “No es nadie, señor, soy yo”».7 El mundo está repleto de esas figuras «desaparecidas» tanto como de quienes tienen la capacidad de «hacer desaparecer» a otros. ¿Quién no se ha sentido invisible alguna vez? Esa es una de las razones por las que siento un inmenso agradecimiento hacia los poetas, los novelistas o los dramaturgos que celebran un tipo distinto de presencia, aunque sea una presencia en clave menor.
Nuestra época no tiene paciencia para el camino intermedio. Parece que ya hemos decidido dejar de honrar la eudemonia de Aristóteles, la medida áurea que tolera, e incluso recibe con los brazos abiertos, nuestras inevitables limitaciones.8 Aristóteles y Horacio, entre otros, nos alentaron9 a honrar ese territorio intermedio que se sitúa entre las formas extremas del dolor o el placer. Si a ellos les funcionó, ¿por qué el resto nos hemos alejado tanto de un camino tan ecuánime? Lo que Aristóteles consideraba una cauta distancia de los juicios apresurados y temperamentales, ahora quizá lo veamos como una total ausencia de apetito por el riesgo y una rastrera falta de compromiso: el mismo rasgo paralizante del que Dante se mofaba en la Divina Comedia, «la mísera suerte» que se apodera de «las tristes almas de esas gentes / que vivieron sin gloria y sin infamia» (senza infamia e senza lode). Codeándonos con «ángeles cobardes»: esa no es precisamente la manera en que queremos ser recordados. Pero ¿y si la postura adoptada por Dante ha robado a nuestra idea del logro un significado más sutil? ¿Acaso no puede haber más de una manera de surcar las aguas que separan una vida inútil de otra agasajada por los más generosos aplausos? Quién sabe: quizá pasearse entre ángeles poco excepcionales sea algo que merece una mirada más atenta.10
Es fácil comprender por qué cabe considerar a la sophrosynè de Aristóteles poco extremista.11 De la caja de Pandora escapó Sofrosina, el espíritu de la moderación y de la templanza, que regresó, volando, al monte Olimpo, abandonando a la humanidad. ¿Podemos imaginar a un apasionado joven de veinte años sermoneando acerca de las bondades de la sobriedad y la circunspección? Todo cuanto se agita en la caja de Pandora resulta mucho más interesante, o así al menos me lo parecía a mí cuando tenía esa edad y disfrutaba sin complejos con las páginas de las lúgubres novelas rusas y sus finales trágicos. Todavía me pregunto, tantos años después, qué clase de joven querría adoptar la buena vida preconizada por Aristóteles. «Nada en exceso», como exhorta la inscripción en el templo de Delfos, no era algo por lo que yo fuera a perder la cabeza. De hecho, toda esa perfección bajo control se oponía frontalmente a cuanto se defendía en los cursos a los que asistía por aquel entonces. El tortuoso Raskolnikov de Dostoievski resultaba mucho más atractivo que la virtuosa heroína de Dickens en Casa desolada, Esther Summerson, o que la Ismene de Sófocles.12 La media áurea, o el áureo camino intermedio, parecía más bien una excusa para aquellos que no se esforzaban lo suficiente. ¿Por qué iba yo a sentirme atraída por la monotonía de los espacios centrales, cuando el exceso (creía yo) inspiraba al espíritu de la gran literatura y a las fatídicas emociones de las relaciones?





























