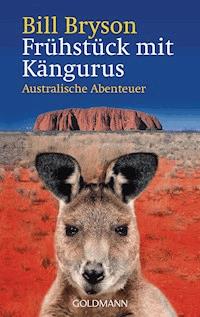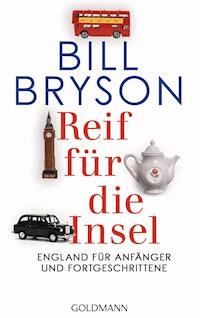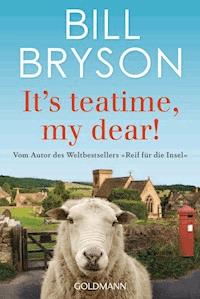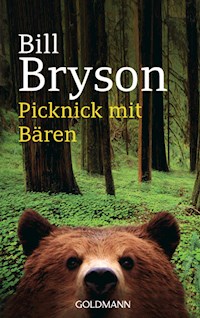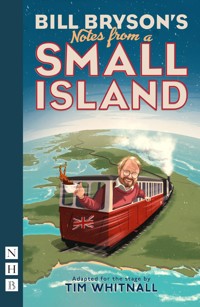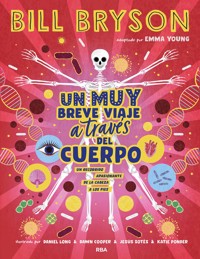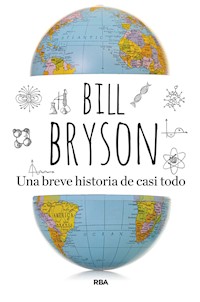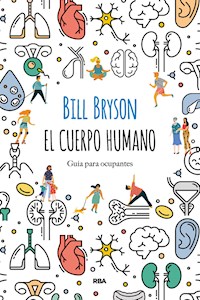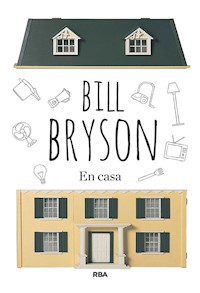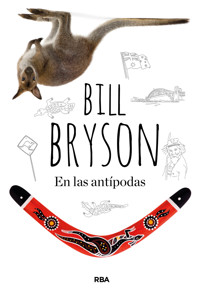
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un maravilloso retrato de Australia con el ingenio característico de Bill Bryson. Australia es mucho más que un enorme país. Y mucho más que la isla más grande del mundo. Es un universo aparte. Seco, árido, yermo, con un clima extremo y una fauna atípica. Un país donde el gusano más peludo mata con su venenoso pinchazo, donde las conchas marinas no solo pican, sino que te persiguen, donde un tiburón puede zamparte o unas irresistibles aguas arrastrarte mar adentro. Ignorando estas amenazas, Bill Bryson viajó a Australia y se enamoró del país. ¿Quién podría culparlo? La gente es alegre, ingeniosa y atenta; sus ciudades son seguras, limpias, modernas; la cerveza está fría y el sol brilla con frecuencia. La vida no puede ser mucho mejor que esto. Un libro que desmenuza los tópicos australianos. Curiosidades de la cultura y el país con un toque humorístico. Un libro de viajes atípico, con mil anécdotas, que se lee con una sonrisa de principio a fin. Para enamorarse de Australia a través de los ojos y la pasión de Bryson por este país singular.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Down Under.
© Bill Bryson, 2000.
© de la traducción: Esther Roig i Formosa, 2000.
© de los mapas e ilustraciones: Neil Grower, 2000.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: octubre de 2024.
ISBN: 978-84-9006-738-3
REF.: OEBO287
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Índice
Portadilla
Agradecimientos
En Las Antípodas
Primera Parte. Hacia El Outback
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Segunda Parte. La Australia Civilizada
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Tercera Parte. En Los Límites
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Bibliografía
Notas
A David, Felicity, Catherine y Sam
Agradecimientos
De toda la gente con la que estoy en deuda por su ayuda en la preparación de este libro, deseo expresar particularmente mi agradecimiento a Alan Howe y Carmel Egan, por compartir generosamente su tiempo conmigo y por su hospitalidad a pesar de saber que iba a mencionarlos en mis libros; a Deirdre Macken y Allan Sherwin, por sus astutas observaciones y su deportiva participación en lo que sigue; a Patrick Gallagher, de Allen & Unwin, y Louise Bourke, de la Australian National University, por su generosa provisión de libros y otro material de investigación, y a Juliet Rogers, Karen Reid, Maggie Hamilton y Katie Stackhouse, de Random House Australia, por su ayuda concienzuda y su buen humor.
También estoy en deuda en Australia con Jim Barrett, Steve Garland, Lisa Menke, Val Schier, Denis Walls, Stella Martin, Joel Becker, Barbara Bennett, Jim Brooks, Harvey Henley, Roger Johnstone y Ian Nowak, con el personal de la State Library de Nueva Gales del Sur en Sydney, y con la difunta y querida Catherine Veitch.
Estoy especialmente agradecido al profesor Danny Blanchflower, del Dartmout College, por su gran ayuda en cuestiones de estadística; a mi gran amiga y agente Carol Heaton, y a los amables e incomparables talentos de Transworld Publishers en Londres, entre los cuales debo mencionar a Marianne Velmans, Larry Finlay, Alison Tulett, Emma Dowson, Meg Cairns y Patrick Janson-Smith, que sigue siendo el mejor amigo y mentor que puede desear un escritor. Por encima de todo, y como siempre, mi agradecimiento más profundo a mi querida, paciente e incomparable esposa, Cynthia.
EN LAS ANTÍPODAS
PRIMERA PARTE
HACIA EL OUTBACK*
Capítulo 1
I
En el avión que me llevaba a Australia, suspiré al darme cuenta de que había vuelto a olvidar quién era su primer ministro. Siempre me pasa lo mismo con el primer ministro australiano, me fío de mi memoria y lo olvido (generalmente casi al instante), y eso me hace sentir muy culpable. A mi juicio debería haber alguien más fuera de Australia que lo supiera.
Pero es que resulta difícil estar al corriente de lo que sucede en Australia. En mi primera visita, hace algunos años, pasé el largo rato de vuelo desde Londres leyendo una crónica política australiana del siglo XX, donde descubrí la sorprendente noticia de que en 1967 el primer ministro, Harold Holt, estaba paseando por la playa de Victoria cuando se lo llevó una ola y desapareció. Nunca más se supo del pobre hombre. Esto me resultó doblemente sorprendente: primero, porque Australia hubiese perdido un primer ministro (vaya, que no es normal) y, segundo, porque nunca me hubiera enterado de ello.
La verdad es que prestamos poquísima atención a nuestros queridos primos de las antípodas, aunque supongo que esto tampoco es tan extraordinario. Al fin y al cabo, Australia está casi vacía y en el confín del mundo. Su población, unos diecinueve millones de personas, es escasa según el término medio mundial —el crecimiento anual de China ya es mayor—, y el lugar que ocupa en la economía es, en consecuencia, secundario; como entidad económica, tiene más o menos la importancia de Illinois. De vez en cuando nos manda alguna cosa útil —ópalos, madera de merino, Errol Flynn, el bumerán— pero nada de lo que no podamos prescindir. Más que nada, Australia no se porta mal. Es estable, pacífica y buena. No tiene golpes de estado, sobrepesca abusiva o simpáticos déspotas armados, no cultiva coca en cantidades provocativas ni se dedica a arrollar a otros de una forma presuntuosa e impresentable.
Pero aun reconociéndolo, resulta curiosa nuestra falta de interés por los asuntos australianos. Como era de esperar, esto es aún más evidente cuando se vive en Estados Unidos. Antes de salir de viaje fui a la biblioteca de mi pueblo, en New Hampshire, y busqué «Australia» en el New York Times Index para ver cuánta atención se le había dedicado en mi país en los últimos años. Empecé por el volumen de 1997 simplemente porque estaba abierto sobre la mesa. Durante todo el año, entre los temas de posible interés —política, deportes, viajes, los próximos Juegos Olímpicos de Sydney, gastronomía y vino, arte, necrológicas, etcétera— el New York Times contenía 20 artículos que trataran principalmente de asuntos australianos. En el mismo período, para establecer una comparación, había encontrado 120 artículos sobre Perú, al menos ciento cincuenta sobre Albania y una cantidad parecida sobre Camboya, más de trescientos sobre cada una de las Coreas, y más de quinientos sobre Israel. Como lugar que atrajera el interés de Estados Unidos, Australia estaba al mismo nivel que Bielorrusia y Burundi. Entre los temas generales que trataba había globos y aeronautas, la Iglesia de la Cienciología, perros (pero no de trineo), y Pamela Harriman, la antigua embajadora, que era por cierto muy conocida y había muerto en febrero, una desgracia que sin duda exigía que apareciera 22 veces en el Times durante aquel año. Hablando claro, en 1997, Australia era ligeramente más importante para los americanos que los plátanos, pero no tanto como los helados.
No obstante, aquel año había resultado especialmente abundante en noticias australianas en Estados Unidos. En 1996 el país había sido objeto sólo de nueve artículos y en 1998 de seis. En otras partes del mundo las noticias pueden ser más abundantes, pero con la diferencia, eso sí, de que nadie se las lee. (Que levanten la mano todos los que sepan cómo se llama el actual primer ministro australiano, en qué estado está Melbourne o sean capaces de contestar algunas preguntas sobre las antípodas que no se refieran al cricket, al rugby, a Mel Gibson o a la serie de televisión Vecinos.) A los australianos no les hace ninguna gracia que el mundo exterior les preste tan poca atención, y no puedo culparles. Es un país en el que suceden cosas interesantes, y muchas.
Centrémonos en uno de los artículos que aparecieron en el New YorkTimes en 1997, aunque desterrado al cajón de sastre de la Sección C. En el mes de enero, según un artículo escrito en Estados Unidos por un periodista del Times, los científicos estaban investigando seriamente la posibilidad de que un misterioso movimiento sísmico en el remoto outback australiano ocurrido hacía casi cuatro años pudiera haber sido una explosión nuclear provocada por miembros del culto japonés del día del juicio final Aum Shinrikyo.
Resulta que a las 23:03, hora local, del 28 de mayo de 1993, las agujas de los sismógrafos de toda la región del Pacífico se agitaron y garabatearon en respuesta a un movimiento a muy gran escala detectado cerca de un lugar llamado Banjawarn Station en el Gran Desierto Victoria de Australia Occidental. Algunos camioneros de los que cubren grandes distancias y unos pocos exploradores, prácticamente los únicos que se encontraban en esa solitaria extensión, informaron de un resplandor súbito en el cielo y de haber oído o sentido una potente pero lejana explosión. Uno manifestó que una lata de cerveza se había tambaleado sobre la mesa de su tienda.
El problema era que no existía una explicación clara. Las señales del sismógrafo no se ajustaban al perfil de un terremoto o la explosión de una mina, y además el estallido era 170 veces más fuerte que la explosión más potente de cualquier mina registrada en la zona. La sacudida fue parecida a la producida por la caída de un gran meteorito, pero el impacto habría abierto un cráter de centenares de metros de circunferencia, y no se encontró nada por el estilo. El resultado fue que los científicos dieron vueltas al incidente durante un día o dos, y luego lo archivaron como una curiosidad inexplicable, como una de aquellas cosas que probablemente suceden de vez en cuando.
Pero en 1995, Aum Shinrikyo obtuvo una súbita notoriedad soltando exorbitantes cantidades del gas nervioso sarin en el metro de Tokio, que mató a doce personas. En las investigaciones que provocó el suceso, se descubrió que entre las cuantiosas propiedades de Aum se contaba una extensión de desierto de 200.000 ha en Australia Occidental, muy cerca del lugar del misterioso suceso. Allí, las autoridades encontraron un laboratorio de una sofisticación y especialización insólitas, así como pruebas de que los miembros del culto habían estado extrayendo uranio. Por otra parte, se descubrió que Aum había reclutado a dos ingenieros nucleares de la antigua Unión Soviética. El objetivo declarado del grupo era la destrucción del mundo, y parecía que el suceso del desierto hubiera sido un ensayo para volar Tokio.
Ya veis por donde voy. Se trata de un país que pierde a su primer ministro, y tan extenso y vacío que una pandilla de entusiastas aficionados podría haber lanzado la primera bomba atómica no gubernamental del mundo en su territorio sin que se enterara nadie al cabo de cuatro años. Sin duda, se trata de un lugar que vale la pena conocer.
Y por eso, porque sabemos tan poco de él, no estaría de más contar cuatro cosas.
Australia es el sexto país más grande del mundo y la isla más extensa. Es la única isla que es al mismo tiempo un continente, y el único continente que también es un país. Fue el primer continente conquistado desde el mar, y el último. Es la única nación que empezó como una prisión.
Es el hogar del ser vivo más grande de la Tierra, la Gran Barrera Australiana, y del monolito más famoso e impresionante, Ayers Rock (o Uluru, si utilizamos un nombre aborigen más respetuoso, y ahora oficial). Tiene más cosas que pueden matarte que ningún otro lugar. Las diez serpientes más venenosas del mundo son australianas. Estos cinco animales: la araña de tela de embudo, la medusa cofre, el pulpo de anillos azules, la garrapata paralizadora y el pez piedra son los más letales de su especie en el mundo. Es un país en que el gusano más peludo puede dejarte seco con su venenoso pinchazo, donde los moluscos no sólo pican sino que a veces te persiguen. Si recoges una inocua caracola de la playa de Queensland, como suelen hacer los incautos turistas, descubrirás que el animalito que hay dentro no es sólo sorprendentemente veloz e irritable, sino muy venenoso. Si no te pican ni muerden mortalmente de forma inesperada, se te puede zampar un tiburón o un cocodrilo, unas irresistibles corrientes te arrastrarán mar adentro o morirás implacablemente abrasado en el asfixiante outback. Es un lugar duro.
Y antiguo. Hace 60 millones de años, desde la formación de la Gran Cordillera Divisoria, que Australia guarda silencio geológicamente hablando, lo que le ha permitido conservar muchas de las cosas más atávicas descubiertas en la Tierra —las rocas y los fósiles más primitivos, las más tempranas huellas de animales y lechos de ríos, los primeros y apenas perceptibles signos de vida—. En un momento indeterminado de su remoto pasado —quizá hace 45.000 años, quizá 60.000, pero sin duda antes de que hubiera humanos modernos en las Américas o en Europa—, fue invadida pacíficamente por unas gentes profundamente inescrutables, los aborígenes, que no tienen un parentesco racial o lingüístico claro con sus vecinos de la región, y cuya presencia en Australia puede explicarse sólo postulando que fueron quienes inventaron el oficio de la navegación oceánica al menos treinta mil años antes que nadie emprendiera otro éxodo, y después olvidaran o abandonaran casi todo lo que habían aprendido, pues pocas veces volvieron a hacerse a la mar.
Es una gesta tan singular y extraordinaria, tan imposible de entender, que los libros de historia la ventilan en un par de párrafos, y pasan a la segunda invasión, más explicable: la que empieza con la llegada del capitán James Cook y su esforzada nave de la marina británica Endeavour a Botany Bay en 1770. No importa que el capitán Cook no descubriera Australia y que ni siquiera fuera capitán en el momento de su visita. Para casi todo el mundo, incluidos muchos australianos, es entonces cuando comienza la historia.
El mundo que esos primeros caballeros ingleses descubrieron estaba curiosamente invertido —las estaciones al revés, las constelaciones cabeza abajo— y no se parecía a nada de lo que habían visto antes, ni siquiera en latitudes cercanas del Pacífico. Sus seres vivos parecían haber evolucionado sin haberse leído el manual. El más característico de ellos no corría, trotaba o galopaba, sino que daba saltos, como bota una pelota. El continente hervía de una vida inverosímil. Había un pez que se encaramaba a los árboles; una zorra que volaba (no era sino un murciélago); crustáceos tan grandes que un hombre podía introducirse en su concha...
En resumen, no había otro lugar igual en el mundo y sigue sin haberlo. El 80 % de las plantas y animales de Australia no existe en ninguna otra parte. Y en una abundancia tal que parece incompatible con la dureza del territorio. Australia es el más seco, llano, caluroso, árido, yermo y climáticamente agresivo de los continentes habitados. (Sólo la Antártida es más hostil a la vida.) Es un lugar tan inerte que incluso el suelo es, técnicamente hablando, fósil. Y sin embargo hierve de vida. Sólo en insectos, los científicos no tienen ni la más ligera idea si el número total de especies es de 100.000 o más del doble. Un tercio de estas especies continúa siendo desconocido para la ciencia. En el caso de las arañas, la proporción alcanza el 80 %.
He mencionado precisamente los insectos porque conozco una anécdota de un bichito llamado Nothomyrmecia macrops que ilustra perfectamente, aunque de forma indirecta, cuán excepcional es este país. Es un cuento un poco enmarañado pero bueno, sed indulgentes, por favor.
En 1931, en la península de Cape Arid de Australia Occidental, unos naturalistas aficionados indagaban entre la maleza cuando encontraron un insecto que no habían visto nunca. Se parecía vagamente a una hormiga, pero con un curioso color amarillo pálido y unos ojos raros, fijos, y palpablemente inquietos. Se recogieron algunos especímenes, se mandaron al despacho de un experto del Museo Nacional de Victoria en Melbourne, y éste los identificó sin duda como Nothomyrmecia. El descubrimiento causó una gran excitación porque, que se supiera, no había existido nada así en la Tierra desde hacía centenares de millones de años. El Nothomyrmecia era una protohormiga, una reliquia viva de una época en que las hormigas evolucionaban a partir de las avispas. En términos entomológicos, era tan extraordinario como que alguien hubiera encontrado una manada de triceratops pastando en alguna verde y remota estepa.
Se organizó una expedición inmediatamente, pero a pesar de una búsqueda escrupulosa nadie pudo encontrar la colonia de Cape Arid. Posteriores búsquedas acabaron igualmente con las manos vacías. Casi medio siglo después, cuando se corrió la voz de que un equipo de científicos americanos planeaba una búsqueda de la hormiga, seguramente con una tecnología que haría parecer aficionados y mal organizados a los australianos, científicos del gobierno de Canberra decidieron hacer un último intento por encontrar las hormigas. Así que un equipo se dirigió a explorar el país.
En el segundo día de viaje, mientras cruzaban el desierto del sur de Australia, uno de sus vehículos empezó a echar humo y chispas y se vieron forzados a hacer un alto para pernoctar en un lugar del camino llamado Poochera. Durante la noche, uno de los científicos, llamado Bob Taylor, salió a tomar el aire e iluminó el terreno circundante con su linterna. Podéis imaginaros su estupefacción cuando descubrió, subiendo por el tronco de un eucalipto cercano al campamento, una próspera colonia de nada más y nada menos que Nothomyrmecia.
Pensemos en las probabilidades. Taylor y sus colegas estaban a unos mil doscientos kilómetros del lugar donde pretendían iniciar la búsqueda. En los casi 8.000.000 km2 de extensión vacía que es Australia, uno de los pocos grupos de personas capaces de identificar aquel insecto, uno de los más raros y buscados de la Tierra, acababa de encontrarlo —un insecto que sólo se había visto una vez, casi medio siglo antes— y todo porque una furgoneta había tenido una avería en ese sitio. Por cierto, el Nothomyrmecia nunca se ha vuelto a encontrar en su lugar original.
Seguro que veis por donde voy. Este es un país que está al mismo tiempo asombrosamente vacío y sin embargo repleto de cosas interesantes, atávicas, cosas que no son fáciles de explicar. Cosas que todavía están por descubrir.
Creedme, es un lugar muy interesante.
II
Cada vez que uno va en avión de Norteamérica a Australia, y sin que nadie te pregunte si te parece bien, te roban un día al cruzar la línea de cambio de fecha internacional. Salí de Los Ángeles el 3 de enero y llegué a Sydney, catorce horas después, el 5 de enero. Yo no viví el 4 de enero. Ni siquiera un poco. Adónde fue a parar, no sabría decirlo. Lo único que sé es que durante un período de veinticuatro horas, por lo visto no existí.
Me pareció muy misterioso, por decirlo de algún modo. Quiero decir que si, mirando el billete, uno encontrara una advertencia que dijera: «Se avisa a los pasajeros de que en algunos trayectos puede producirse la pérdida de existencia» (que es sin duda como lo formularían, como si ocurriera de vez en cuando) seguramente te levantarías a indagar, agarrarías a alguien del brazo y le dirías: «Usted perdone...». Todo hay que decirlo, se obtiene un cierto consuelo metafísico en saber que puedes dejar de tener forma material sin que te duela, y además, para ser justos, te devuelven el día en el viaje de vuelta cuando cruzas la línea de cambio de fecha en dirección contraria y consigues llegar a Los Ángeles antes de salir de Sydney, lo que, francamente, es un truco todavía más logrado.
No sé si llego a comprender el principio del asunto. Entiendo que tiene que haber una línea teórica en que un día termine y empiece el siguiente, y que cuando cruzas esa línea temporal es normal que sucedan cosas raras. Pero eso no quita que en un viaje entre América y Australia experimentes algo que, en otras circunstancias, sería totalmente imposible. Por mucho que te prepares y concentres, vigiles tu dieta, y por mucho ejercicio que hagas, nunca estarás tan en forma que dejes de ocupar un espacio durante veinticuatro horas o que seas capaz de llegar a una habitación antes de haber salido de otra.
A lo mejor por eso, llegar a Australia conlleva una cierta sensación de hazaña, y es un placer y una satisfacción dejar la terminal del aeropuerto y entrar en la deslumbrante claridad de las antípodas, dándote cuenta de que tus átomos, hace un momento perdidos y en paradero desconocido, se han vuelto a ensamblar de una forma más o menos normal (descontando algunas células grises que se quedaron mirando la película de Bruce Willis). En esas circunstancias, es un placer encontrarte en cualquier lugar, y que ese lugar sea Australia es un aliciente adicional.
Dejadme decir de entrada que me encanta Australia —me gusta muchísimo— y en cada ocasión que la visito me entusiasmo tanto como la primera vez. Uno de los efectos de prestar tan poca atención a Australia es que sea siempre una sorpresa tan agradable descubrir que sigue allí. Nuestros instintos culturales y nuestras experiencias anteriores nos dicen que cuando se viaja tan lejos se debería encontrar, por lo menos, gente a camello. Debería haber signos irreconocibles en los anuncios, y hombres cetrinos envueltos en túnicas bebiendo café en copas del tamaño de un dedal y fumando en narguile, y autobuses desvencijados y baches en las carreteras y la posibilidad de contraer enfermedades al tocar cualquier cosa; pero no es así en absoluto. Es todo cómodo, limpio y familiar. Dejando a un lado la tendencia entre los hombres de cierta edad a llevar calcetines hasta la rodilla y pantalón corto, esta gente es como tú y como yo. Es algo maravilloso. Produce una sensación de euforia. Por eso me encanta ir a Australia.
También hay otras razones, naturalmente, y es un placer dejar constancia de ellas. La gente es inmensamente simpática —alegre, extravertida, ingeniosa y atenta—. Sus ciudades son seguras y limpias y casi siempre están cerca del agua. Se trata de una sociedad próspera, bien ordenada e instintivamente igualitaria. La comida es excelente. La cerveza, fría. El sol brilla casi siempre. Hay café en cada rincón. Rupert Murdoch* ya no vive allí. La vida no puede ser mejor.
Este era mi quinto viaje y en esta ocasión, por primera vez, iba a ver la auténtica Australia: el enorme y abrasador centro desértico, el vacío ilimitado que se extiende entre las costas. Nunca he entendido muy bien por qué cuando la gente te anima a conocer el país «auténtico» te manda a las zonas desoladas donde nadie que estuviera cuerdo querría vivir, pero así es. No puedes decir que hayas estado en Australia hasta que no has cruzado el outback.
Lo mejor de todo es que iba a hacerlo de la forma más ostentosa posible: en el legendario ferrocarril Indian Pacific que va de Sydney a Perth. El Indian Pacific cruza la tercera parte inferior del país a lo largo de 4.400 km agradablemente tortuosos por los estados de Nueva Gales del Sur, Australia Meridional y Australia Occidental, y es el rey de los trenes del hemisferio sur. Desde Sydney asciende suavemente a través de las Blue Mountains, avanza renqueando por las interminables extensiones de pastos de ovejas, sigue el río Darling hasta el Murray y éste hasta Adelaida, finalmente cruza la impresionante llanura de Nullarbor hasta los campos auríferos que rodean Kalgoorlie, y llega suspirando a un merecido descanso en la lejana Perth. El Nullarbor, una extensión casi inconcebible de feroz desierto, era algo que deseaba ver especialmente.
El dominical del Mail on Sunday estaba preparando un número especial sobre Australia, y me habían encargado un reportaje. Hacía tiempo que pensaba venir de todos modos para escribir un libro, y aquello representó un incentivo adicional: una oportunidad de conocer el país de una forma sumamente cómoda a costa de otro. Me pareció fantástico. Con este fin, viajaría durante una semana más o menos en compañía de Trevor Ray Hart, un joven fotógrafo inglés procedente de Londres, a quien conocería a la mañana siguiente.
Pero primero tenía un día para mí solo, y esto me producía una desmesurada satisfacción. Había estado en Sydney con ocasión de alguna gira de promoción de libros, por lo que mis conocimientos de la ciudad se reducían a trayectos en taxi por distritos desconocidos como Ultimo y Annandale. La única ocasión en que había visto algo de la ciudad había sido unos años antes, en mi primera visita, con un amable representante de mi editor que me invitó a dar una vuelta en coche, con su esposa y sus dos hijas en el asiento trasero, y quedé fatal con ellos porque me quedé dormido. No fue por falta de interés o porque no me gustara, creedme. Es que aquel día hacía calor y yo acababa de llegar al país. Por desgracia, casi al principio, el desfase horario se apoderó de mí y me desplomé en una especie de coma sin poder evitarlo.
No soy, me cuesta reconocerlo, un durmiente discreto y atractivo. La mayoría de la gente, cuando duerme, parece que necesite una manta; yo parezco necesitar atención médica. Duermo como si me hubieran inyectado un potente relajante muscular en fase experimental. Se me abren las piernas de forma grotesca y provocativa; me cuelgan los nudillos a ras del suelo. Todo lo que tengo dentro —lengua, campanilla, babas o aire intestinal— pugna por salir afuera. De vez en cuando, como uno de esos patos de juguete que bajan la cabeza, la mía cae hacia delante y vacío casi un litro de saliva viscosa en las rodillas, y luego cae hacia atrás para recargarse emitiendo un ruido parecido al de una cisterna de retrete al llenarse. Y ronco, con fuerza y constancia, como un personaje de dibujos animados, con los labios gomosos temblequeantes y emitiendo prolongadas exhalaciones a modo de válvula de vapor. Durante largos períodos me quedo inmóvil de una forma anormal, lo que hace que los observadores intercambien miradas y se acerquen a observarme con cierta preocupación; entonces me pongo artificialmente rígido y, después de una angustiosa pausa, empiezo a agitarme y a sacudirme en una serie de espasmos corporales que recuerdan los de una silla eléctrica cuando se acciona el interruptor. Después me estremezco un par de veces de forma excéntrica y afeminada y, cuando me despierto, descubro que todo movimiento en un radio de 500 m se ha detenido y los niños menores de ocho años se agarran a las faldas de sus madres. Es un peso terrible con el que tengo que cargar.
No tengo ni idea del rato que dormí en el coche pero seguro que no fue breve. Sólo sé que cuando me desperté había un pesado silencio en el coche: aquel silencio que te envuelve cuando te encuentras conduciendo alrededor de la ciudad en compañía de una persona desplomada y sacudida vagando de un monumento a otro sin que se dé cuenta.
Miré a mi alrededor despistado, sin tener muy claro quién era aquella gente, me aclaré la garganta y adopté una posición más digna.
—Pensamos que quizá le gustaría comer algo —dijo mi guía sosegadamente cuando vio que había abandonado por el momento mi particular ambición de inundarle el coche de saliva.
—Es una idea estupenda —contesté en voz baja y servil, descubriendo al mismo tiempo, horrorizado, que mientras yo dormía, una mosca inmensa me había vomitado encima. Para intentar desviar la atención de aquel brillo húmedo anormal y al mismo tiempo reafirmar mi interés por el paseo, añadí más animadamente—: ¿Todavía estamos en Neutral Bay?
Se oyó un discreto e involuntario bufido de esos que se te escapan cuando la bebida te entra por el mal camino. Y después, con una tensa precisión:
—No, esto es Dover Heights. Neutral Bay —una pausa de un microsegundo, sólo para aclarar la cuestión— lo hemos dejado atrás hace un rato.
—Ah. —Puse una cara seria, como si no entendiera qué podría haber pasado durante todo aquel rato.
—Hace bastante, desde luego.
—Ah.
No hablamos más hasta que llegamos al restaurante. La tarde fue un poco mejor. Cenamos pescado en el muelle de Watsons Bay, después fuimos a ver el Pacífico desde los altos acantilados batidos por las olas que se levantan sobre la bocana del puerto. De vuelta a casa, el paseo ofrecía algunas vistas del que es sin duda el puerto más hermoso del mundo: aguas azules, veleros meciéndose, el lejano arco de hierro del Harbour Bridge y el Opera House agazapado alegremente a su lado. Pero aun así no había visto Sydney como dios manda, y a primera hora del día siguiente me marchaba a Melbourne.
Por eso estaba deseoso, como es de suponer, de ponerle remedio. Los Sydneysiders, como curiosamente se conoce a sus habitantes, tienen un deseo evidente e insaciable de mostrar la ciudad a los visitantes, así que tuve otra amable oferta, esta vez de una periodista del Sydney Morning Herald, Deirdre Macken, una alegre y avispada mujer de mediana edad. Deirdre fue a buscarme al hotel con Glenn Hunt, un joven fotógrafo, y fuimos andando al Museo de Sydney, una pulcra y elegante institución que consigue parecer interesante e instructiva sin ser ninguna de las dos cosas. Pasas el rato mirando unas vitrinas ingeniosamente dispuestas pero mal iluminadas, llenas de curiosidades de la inmigración, en una sala empapelada con páginas de revistas populares de los años cincuenta, sin que te quede muy claro qué conclusión se espera de ti. Pero tomamos un buen café con leche en el restaurante anejo, mientras Deirdre nos explicaba el plan del atareado día.
Primero iríamos paseando a Circular Quay, donde cogeríamos el ferry que cruza el puerto hasta el muelle de Taronga Zoo. No visitaríamos el zoo, era mejor caminar por la zona de Little Sirius Cove y subir las pronunciadas y selváticas colinas de Cremorne Point hasta la casa de Deirdre. Allí cogeríamos toallas y tablas de boogie boarding e iríamos en coche a Manly, una playa del Pacífico. En Manly almorzaríamos, y después de una estimulante sesión de boogie boarding nos arreglaríamos e iríamos a...
—Perdona que te interrumpa —apunté yo—, pero ¿en qué consiste exactamente el boogie boarding?
—Oh, es muy divertido. Te encantará —dijo ella en tono alegre, pero en mi opinión un poco evasivo.
—Sí, pero ¿en qué consiste?
—Es un deporte acuático. Es divertidísimo. ¿A que es divertidísimo, Glenn?
—Muchísimo —aseguró Glenn que, como todo el mundo a quien pagan los carretes, se dedicaba a tomar un infinito número de fotografías. Bizz, bizz, bizz, cantaba su cámara al hacer tres rápidas e ingeniosas instantáneas idénticas de Deirdre y yo charlando.
—Pero ¿qué hay que hacer exactamente? —insistí.
—Coges una especie de tabla de surf en miniatura y entras en el mar chapoteando, esperas a coger una ola grande y vuelves a la playa en la tabla. Es fácil. Te gustará.
—¿Y los tiburones? —pregunté inquieto.
—Oh, ahí casi no hay tiburones. Glenn, ¿cuánto tiempo hace que un tiburón no ha matado a nadie?
—Oh, siglos —dijo Glenn, pensándolo—. Al menos un par de meses.
—¿Un par de meses? —gemí.
—Por lo menos. Con los tiburones se ha exagerado mucho —añadió Glenn—. Demasiado. Son los rips los que pueden acabar contigo. —Reanudó sus fotografías.
—¿Rips?
—Corrientes submarinas que corren en diagonal a la costa y a veces arrastran a la gente mar adentro —explicó Deirdre—. Pero no te preocupes. No te pasará.
—¿Por qué no?
—Porque aquí estamos nosotros para cuidar de ti. —Sonrió serenamente, apuró su copa y nos recordó que había que ponerse en marcha.
Tres horas después, una vez cubiertas todas las demás actividades, fuimos a una playa aparentemente remota en un lugar llamado Freshwater Beach, cerca de Manly. Era una enorme bahía en forma de U, rodeada de colinas de maleza baja, con unas olas, que a mí me parecían espantosamente grandes, que llegaban de un mar vasto y caprichoso. A cierta distancia, varias almas alocadas enfundadas en neopreno surfeaban hacia unos espumosos salientes del promontorio rocoso; un poco más cerca algunos aficionados se dejaban engullir continua, y parece que felizmente, por olas explosivas.
Apremiados por Deirdre, que parecía morirse de ganas de entrar en el proceloso mar, procedimos a desnudarnos —en mi caso con intencionada lentitud; en el suyo, afanosamente— y nos quedamos con el traje de baño que nos había dicho que lleváramos debajo de la ropa.
—Si te pilla una corriente —me decía Deirdre—, lo importante es no perder la calma.
La miré fijamente.
—¿Quieres decir que me ahogue sin perder la calma?
—No, no. Que no pierdas la cabeza. No intentes nadar contra corriente. Intenta cruzarla. Y si sigues teniendo problemas, mueve los brazos así —hizo un gesto amplio y lánguido con el brazo que sólo un australiano podría considerar una señal de ahogo— y espera a que venga el socorrista.
—¿Y si el socorrista no me ve?
—Te verá.
—Pero ¿y si no me ve?
Pero Deirdre ya estaba entrando en el mar, con su tabla bajo el brazo.
Tímidamente dejé caer la camisa en la arena y me quedé sólo con mi amplio bañador. Glenn, que nunca había visto nada tan grotesco y singular en una playa australiana, al menos algo vivo, sacó su pequeña cámara y se puso a tomar primeros planos de mi estómago con gran animación. Bizz, bizz, bizz, bizz, cantaba su cámara alegremente mientras me seguía mar adentro.
Permitidme que haga una pausa para intercalar un par de historietas. En 1935, no muy lejos de donde estábamos, unos pescadores capturaron un tiburón beige de cuatro metros y lo llevaron al acuario público de Coogee, donde se expuso al público. El tiburón nadó un par de días en su nuevo hogar y, entonces, sin más ni más, y para sorpresa del público que lo contemplaba, vomitó un brazo humano. La última vez que se había visto aquel brazo iba ensamblado a un joven llamado Jimmy Smith, que, sin duda, había mandado señales de su apurada situación con un gesto amplio y lánguido.
Ahora la segunda historia. Tres años después, en una tarde clara, soleada y tranquila de domingo en Bondi Beach, tampoco muy lejos de donde estábamos, llegaron, de no se sabe dónde, cuatro olas brutales de seis metros cada una. La resaca arrastró a más de doscientas personas mar adentro. Afortunadamente, aquel día había cincuenta socorristas de guardia, y consiguieron salvarlas a todas menos a seis. Soy consciente de que hablo de incidentes que sucedieron hace muchos años. Me da igual. Mi tesis es la misma: el océano es un lugar traicionero.
Con un suspiro, me introduje en el agua verde pálido salpicada de manchas crema. Sorprendentemente la bahía era, poco profunda. Avanzamos unos treinta metros y el agua seguía llegándome sólo a las rodillas, aunque incluso allí había una corriente extraordinariamente fuerte, tan fuerte que te tiraba si no estabas alerta. Las olas rompían otros cuatro metros más adentro, donde el agua nos llegaba a la cintura. Si descuento unas pocas horas en las tranquilas aguas de la Costa del Sol en España, y una gélida zambullida de la que me arrepentí enseguida en Maine, casi no tengo experiencia del mar, y me resultaba francamente desconcertante vadear una montaña rusa de agua. Deirdre chillaba de placer.
Acto seguido me enseñó a manejar la tabla. Al principio parecía sencillo. Cuando pasaba una ola, ella saltaba sobre la tabla y se deslizaba por la cresta durante varios metros. A continuación lo intentó Glenn y llegó incluso más lejos. Sin duda parecía divertido. Tampoco daba la impresión de ser demasiado difícil. Incluso tenía ganas de intentarlo.
Me situé para pillar la primera ola, salté sobre la tabla y me hundí como un yunque.
—¿Qué has hecho? —preguntó Glenn maravillado.
—Ni idea.
Repetí el ejercicio con el mismo resultado.
—Qué raro —dijo.
Así pasó media hora, en que los dos me miraban primero con disimulada diversión, después estupefactos, y finalmente compasivos, mientras yo desaparecía bajo las olas y era arrastrado por una extensión del lecho océanico más o menos del tamaño del condado de Polk, en Iowa. Al cabo de un tiempo indefinido pero desde luego largo, salía a la superficie, medio ahogado y desorientado, en un punto a una distancia entre dos metros y dos kilómetros más allá, y la siguiente ola me volvía a arrastrar al fondo del mar. Al poco rato, la gente de la playa estaba de pie haciendo apuestas. Todos estaban de acuerdo en que lo que yo hacía era físicamente imposible.
Desde mi punto de vista, cada experiencia bajo el agua era esencialmente la misma. Intentaba aplicadamente copiar los delicados movimientos de manos y pies que Deirdre me había enseñado y procuraba ignorar que no iba a ninguna parte y que me estaba ahogando. Como no había nadie que me dijera lo contrario, daba por supuesto que lo estaba haciendo bien. No puedo decir que estuviera pasándolo en grande, pero la verdad, considero un misterio que alguien pretenda chapotear en un entorno tan poco misericordioso y encima pasar un buen rato. De todas formas estaba resignado a mi suerte, consciente de que un día u otro aquello se acabaría.
Quizá por la falta de oxígeno, me encontraba sumido en mi pequeño mundo cuando Deirdre me agarró del brazo antes de que volviera a hundirme y dijo con voz ronca:
—¡Cuidado! Hay un bluey.
Glenn puso inmediatamente cara de susto.
—¿Dónde?
—¿Qué es un bluey? —pregunté, abrumado al descubrir que había otros peligros de los que no me habían hablado.
—Una carabela portuguesa —explicó ella, y señaló una pequeña medusa (como después hojeando un grueso volumen titulado, si no recuerdo mal, Cosas que pueden matarle horriblemente en Australia: Tomo 19), conocida en todas partes como «el guerrero portugués». La miré mientras pasaba. No parecía nada del otro mundo, era como un condón azul con cuerdas colgantes.
—¿Es peligrosa? —pregunté.
Ahora, antes de que oigáis la respuesta que me dio Deirdre mientras yo atendía de pie, vulnerable y arañado, temblando, casi desnudo y medio ahogado, dejadme transcribir un extracto del artículo que escribió al poco para el Herald:
Mientras el fotógrafo dispara la cámara, Bryson y su tabla son arrastrados 40 m mar adentro por la corriente. La corriente costera va de sur a norte, a diferencia de la interna, que va de norte a sur. Bryson no lo sabe. No ha leído el aviso que hay en la playa.*Tampoco sabe nada de la carabela portuguesa que se acerca en su dirección —ahora a menos de un metro de distancia— con su peligroso aguijón, que puede producirle 20 minutos de agonía y, si no tiene tanta suerte, una reacción alérgica muy desagradable que llevará en el torso de por vida.
—¿Peligrosa? No —contestó Deirdre mientras mirábamos boquiabiertos la carabela portuguesa—. Pero no la toques.
—¿Por qué no?
—Porque luego resulta incómodo.
La miré con una expresión de interés que lindaba con la admiración. Los trayectos largos en autobús son incómodos. Los bancos de listones de madera son incómodos. Los silencios en las conversaciones son incómodos. El picotazo de un guerrero portugués —incluso los de Iowa lo saben— es un tormento. Pensé que los australianos están tan rodeados de peligros que han desarrollado un vocabulario nuevo para hablar de ellos.
—Eh, ahí viene otro —dijo Glenn.
Vimos cómo pasaba por nuestro lado. Deirdre escudriñaba el mar.
—A veces vienen en oleadas —dijo—. No sería mala idea salir del agua.
No tuvieron que repetírmelo. Había algo más que Deirdre creía que yo debía ver si quería hacerme una idea de la vida y la cultura australianas, así que, después, cuando la tarde dio paso a la palidez rosada de la noche, cruzamos en coche la centelleante extensión de los suburbios occidentales de Sydney y llegamos a la falda de las Blue Mountains, a un lugar llamado Penrith. Nuestro destino era un edificio enorme y lustroso, rodeado de un aparcamiento aún más enorme y lleno hasta los topes. Un rótulo luminoso lo anunciaba como El Mundo de Diversión de los Penrith Panthers. Los Panthers, me explicó Glenn, eran un club de rugby.
Australia es un país de clubes —clubes de deportes, clubes de trabajadores, clubes de militares retirados, clubes afiliados a distintos partidos políticos—, todos teóricamente, y a veces sin duda activamente, dedicados al bienestar de un sector concreto de la población. No obstante, para lo que realmente están es para generar mucho dinero con las bebidas y el juego.
Había leído en el periódico que los australianos son los más jugadores del planeta —me impresionó la estadística de que el país tiene menos del uno por ciento de la población mundial pero más del veinte por ciento de sus máquinas tragaperras, y que los australianos gastan 11 mil millones* de dólares al año (2.000 dólares por persona) en juegos de azar variados. Pero no había visto nada que hiciera pensar en tal pasión por el riesgo hasta que entré en el Mundo de la Diversión. Era inmenso, deslumbrante y estaba increíblemente bien montado. El movimiento asociativo en Australia es enorme. Sólo en Nueva Gales del Sur, los clubes emplean a 65.000 personas, más que ninguna otra industria, y crean 250.000 puestos de trabajo adicionales de forma indirecta. Pagan más de dos mil millones de dólares en sueldos y 500 millones de dólares en impuestos gravados sobre el juego. Es un negocio enorme y prácticamente se basa en una máquina tragaperras conocida como pokie.
Había dado por supuesto que tendríamos que romper las reglas para que nos dejaran entrar —era un club, al fin y al cabo— pero descubrí que todos los clubes australianos permiten que uno se haga socio al instante, tan deseosos están por compartir los variados placeres de la máquina de póquer. Basta con firmar en un libro de socios provisionales en la puerta y te dejan pasar.
Vigilando a la multitud con mirada benévola y alegre había un hombre cuyo distintivo lo identificaba como Peter Hutton, director. En consonancia con la mayoría de australianos, tenía un carácter sencillo y abierto. En seguida supe por él que aquel club en concreto tenía 60.000 socios, de los que 20.000 acudían las noches más concurridas, como la de Fin de Año. Aquella noche la cifra rondaba los dos mil. En el club había muchos bares y restaurantes, gimnasios, una zona de juegos infantiles, clubes nocturnos y teatros. Estaban a punto de construir un cine con trece salas y una guardería que acogería a 400 niños.
—¡Uau! —dije, porque estaba impresionado—. ¿Entonces éste es el club más grande de Sydney?
—El más grande del hemisferio sur —dijo el señor Hutton con orgullo.
Deambulamos por el enorme y centelleante interior. Centenares de pokies se alineaban ordenadamente, y ante cada una había una figura sentada que la alimentaba con el dinero de la hipoteca. Son básicamente máquinas tragaperras, pero con un deslumbrante despliegue de botones luminosos y luces parpadeantes que te permiten ejercer una variedad de opciones: seguir en una línea concreta, doblar la apuesta, retirar una parte de las ganancias, y quién sabe cuántas cosas más. Observé desde una distancia discreta a varios jugadores, pero no fui capaz de comprender qué estaban haciendo, aparte de introducir monedas sin cesar en una caja resplandeciente y poner cara de pena. Deirdre y Glenn eran igual de ignorantes en los entresijos de las pokies. Metimos una moneda de dos dólares en una, para ver qué pasaba, y nos devolvió inmediatamente 17 dólares. Esto nos hizo inmensamente felices.
Volví al hotel como un chiquillo que ha pasado todo el día en la feria del pueblo, agotado pero absolutamente feliz. Había sobrevivido a los peligros del mar, había estado en un club suntuoso, había contribuido a ganar 15 dólares y tenía dos nuevos amigos. No puedo decir que estuviera mucho más cerca que antes de conocer Sydney, pero ya llegaría el momento. Mientras tanto, tenía una noche por delante para dormir y me esperaba un tren al día siguiente.
Capítulo 2
Creo que me di cuenta de que me iba a gustar el centro australiano cuando leí que el desierto de Simpson, un área mayor que algunos países europeos, fue bautizado en 1932* con el nombre de un fabricante de lavadoras (concretamente, Alfred Simpson, que fundó un servicio de reconocimiento aéreo). No tuvo que ver tanto la agradable simplicidad del nombre como saber que una extensión de Australia de más de 250.000 km2 no tuviera nombre hasta hace menos de setenta años. Tengo parientes próximos cuyos apellidos se remontan más atrás.
Pero ésta es la gracia del outback, tan inmenso y formidable que gran parte de él apenas aparece en los mapas. Incluso Uluru sólo lo conocían sus cuidadores aborígenes hasta hace poco más de un siglo. Ni siquiera es posible decir exactamente dónde está el outback. Para los australianos, todo lo que sea vagamente rural es el bush. Y en algún momento sin determinar el bush se convierte en el outback. Si sigues unos tres mil kilómetros más allá, de nuevo vuelves a encontrarte en el bush, después en una ciudad y más tarde en el mar. Así es Australia.
Así que, en compañía del fotógrafo Trevor Ray Hart, un simpático joven en pantalón corto y con una camiseta descolorida, fuimos en taxi a la Estación Central de Sydney, una imponente mole de ladrillos de Elizabeth Street, y allí buscamos nuestro tren entre la confusa y venerable muchedumbre.
Con una longitud de medio kilómetro extendido a lo largo de un andén curvo, el Indian Pacific era tal como el folleto ilustrado prometía —plateado y lustroso, brillante como una moneda nueva, zumbando con esa sensación de aventura inminente que conlleva el inicio de un largo viaje en una máquina potente—. El vagón G, uno de los diecisiete, estaba a cargo de Terry, un animado asistente, que tenía la gracia de ofrecer algo del sabor local acompañando sus observaciones con un optimista giro de la frase típicamente australiano.
Que necesitas un vaso de agua:
—No se preocupe, señor. En seguida lo tendrá.
Que acaban de decirte que tu madre ha muerto:
—Tranquilo. Seguro que está estupendamente.
Nos enseñó nuestras cabinas, un par de compartimentos individuales enfrentados en un estrecho pasillo artesonado. Eran pasmosamente diminutas, tanto que al inclinarte podías quedarte empotrado.
—¿Es esto? —dije un poco consternado—. ¿Ya está?
—No se preocupe —dijo Terry con una amplia sonrisa—. Es un poco estrecha, pero verá como tiene todo lo que necesita.
Y tenía razón. Allí había todo lo que se necesita en un espacio vital. Era realmente compacta, y no mayor que un armario normal. Pero era una maravilla de la ergonomía. Incluía un confortable asiento empotrado, un lavabo y un retrete escondidos, un armario en miniatura, un estante sobre la cabeza suficiente para una pequeña maleta, dos lámparas de lectura, un par de toallas limpias y una bolsita con productos de aseo. En la pared había una estrecha litera abatible, que más que bajar cayó como un cadáver guardado a toda prisa cuando lo descubrí, supongo que como muchos otros pasajeros en despreocupada fase experimental, después de examinar reflexivamente la puerta y pensar: «¿Qué habrá ahí detrás?». Pero resultó una sorpresa interesante, y liberar mis protuberancias faciales de sus muelles me ayudó a matar la media hora previa a la partida.
Finalmente el tren cobró vida y salimos majestuosamente de la estación de Sydney. Estábamos en camino.
Si se hace de un tirón, el viaje a Perth lleva unos tres días. Pero nuestras instrucciones eran bajar en la antigua ciudad minera de Broken Hill para catar el interior y comprobar qué criatura podía mordernos. De modo que Trevor y yo haríamos el viaje en tren en dos etapas: una noche hasta llegar a Broken Hill, y después dos días más cruzando la llanura de Nullarbor.
El tren atravesaba pesadamente los inacabables suburbios occidentales de Sydney —Flemington, Auyburn, Parramatta, Doonside y un nombre que me encanta, Rooty Hill—,* después tomó un poco de velocidad cuando entramos en las Blue Mountains, donde las casas escaseaban más, y pudimos disfrutar de amplias vistas del atardecer sobre valles profundos y bosques brumosos de eucaliptos, cuya calmosa respiración confería a las colinas el tono que les daba nombre.
Salí a explorar el tren. Nuestro dominio, la sección de primera clase, consistía en cinco coches-cama, un vagón comedor en un estilo afelpado y aterciopelado que podría denominarse casa de citas fin de siècle, y un bar un poco más moderno. Estaba amueblado con mórbidas butacas y una pequeña pero prometedora barra, y ofrecía una música íntima pero insistente, basada en una recopilación de veinte volúmenes denominada, imagino, «Canciones que usted esperaba no volver a oír jamás». Mientras lo cruzaba sonaba un lúgubre dúo de El fantasma de la ópera.
Tras la primera clase venía la clase turista, ligeramente más barata, bastante parecida a la nuestra excepto en que el comedor era un vagón buffet con mesas de plástico. (Por lo visto aquella gente necesitaba que le limpiaran la mesa después de las comidas.) Después de la clase turista el paso estaba cortado por una puerta opaca, cerrada.
—¿Qué hay ahí detrás? —pregunté a la chica del buffet.
—La tercera clase —dijo estremeciéndose.
—¿Esa puerta está cerrada?
Ella asintió seriamente.
—Siempre.
La tercera clase se convertiría en mi obsesión. Pero antes tenía que cenar. Los altavoces anunciaron el primer turno. Ethel Merman cantaba a voz en grito «There’s No Business Like Show Business» cuando volví a cruzar el bar de primera clase. Digan lo que digan, esa mujer tiene pulmones.
Por muchos aires de venerabilidad que se dé, el Indian Pacific no es más que un recién nacido en el mundo del ferrocarril, porque se creó en 1970 cuando se construyó una nueva línea de vías de ancho estándar por todo el país. Anteriormente, por varias razones misteriosas relacionadas con la desconfianza y la envidia entre regiones, los ferrocarriles australianos tenían varios anchos de vía. Nueva Gales del Sur tenía vías de metro y medio. Victoria optó por un ancho más cómodo de 1,60. Queensland y Australia Occidental decidieron economizar con un ancho de 1,10 (similar al de las atracciones de feria; la gente debía de ir con las piernas colgando de las ventanas). Australia Meridional tuvo la gran idea de aceptar las tres. En los viajes entre las costas este y oeste los pasajeros y las mercancías tenían que cambiar cinco veces de tren, en un proceso enloquecedor y tedioso. Finalmente la cordura se impuso y se construyó una línea nueva. Es la segunda línea más larga del mundo, después del Transiberiano ruso.
Lo sé porque Trevor y yo nos sentamos a cenar con Keith y Daphne, una pareja de tranquilos maestros de mediana edad del norte rural de Queensland. Suponía un gran viaje para ellos debido a su escaso sueldo, y Keith ya había hecho sus deberes. Habló con entusiasmo del tren, del paisaje, de los últimos incendios —estábamos pasando por Lithgow, donde centenares de hectáreas de maleza habían ardido y dos bomberos habían perdido la vida recientemente—, pero cuando pregunté por los aborígenes (el tema de la reforma agraria abundaba en las noticias) se volvió de repente ambiguo y confuso.
—Es un problema —dijo, fijando la mirada en el plato.
—En la escuela donde enseñamos —siguió Daphne, dudosa—, los padres aborígenes..., bueno, cobran el subsidio, se lo gastan en bebida y después desaparecen. Y los maestros tienen... bueno, tienen que dar de comer a los niños. De su propio bolsillo. De otro modo los niños no comerían.
—Es un problema —repitió Keith, sin apartar la mirada del plato.
—Pero es una gente encantadora. Cuando no beben.
Y se puede decir que esto puso fin a la conversación.
Después de cenar, Trevor y yo nos aventuramos en el vagón bar. Mientras Trevor iba a la barra a pedir las bebidas, yo me senté en una butaca y contemplé el oscuro paisaje. Era un país de granjeros, vagamente árido. La música de fondo, advertí sin demasiado interés, había pasado de «Las mejores canciones del musical» a «Fiesta en el asilo». «Roll Out the Barrel» terminaba cuando llegamos y fue seguida sin pausa por «Toot Toot Tootsie Goodbye».
—Una selección musical interesante —comenté secamente a la joven pareja sentada ante mí.
—Oh, sí, ¡preciosa! —contestaron los dos con el mismo entusiasmo.
Disimulando un escalofrío, me giré hacia el hombre que estaba a mi lado: una persona mayor con aspecto educado y vestido con traje, lo que era curioso porque todos los demás viajeros llevaban ropa informal. Charlamos un poco de todo. Era un abogado jubilado de Canberra e iba a Perth a visitar a su hijo. Parecía alguien razonable y perspicaz, y entonces le mencioné, en tono confidencial, mi desconcertante conversación con los maestros de Queensland.
—Ah, los aborígenes —dijo, asintiendo solemnemente—. Son un gran problema.
—Eso parece.
—Habría que ahorcarlos a todos.
Lo miré sobresaltado, y vi su expresión al borde de la furia.
—A todos y cada uno —dijo con la mandíbula temblorosa. Y, sin decir más, se alejó.
Los aborígenes, pensé, era un tema a investigar. Pero por el momento decidí charlar sobre temas más sencillos —el tiempo, el paisaje, las canciones populares— hasta que estuviera mejor informado.
La gracia —por obvia que sea—, de un tren, en comparación con una habitación de hotel, es que el paisaje cambia continuamente. Por la mañana me desperté en un nuevo mundo: suelo rojizo, maleza, cielos inmensos y un horizonte que lo abarcaba todo, roto de vez en cuando por un ocasional esqueleto de eucalipto. Miré con ojos legañosos desde mi estrecho compartimento y vi un par de canguros que botaban a lo lejos, ahuyentados por el paso del tren. Fue un momento emocionante. ¡Ahora sí que estábamos en Australia!
Llegamos a Broken Hill poco después de las ocho y nos apeamos del tren parpadeando. Un calor sin brisa pesaba sobre la tierra —ese calor que te golpea cuando abres la puerta del horno para comprobar el pavo—. En el andén nos esperaba Sonja Stubing, una simpática joven de la Oficina Regional de Turismo que habían mandado a recogernos a la estación para acompañarnos a alquilar un coche con que explorar el outback.
—¿A cuántos grados se llega aquí? —pregunté, respirando pesadamente.
—Bueno, el récord es 48.
Reflexioné un minuto.
—¡Eso son 118 °F! —dije.
Ella asintió serenamente.
—Ayer tuvimos 42.
Otro breve cálculo: 107 °F.
—Eso es mucho calor.
Ella asintió.
—Demasiado.
Broken Hill era una pequeña comunidad absolutamente encantadora: limpia, ordenada y alegremente próspera. Por desgracia no era precisamente lo que yo quería. Queríamos un outback de verdad: un lugar donde los hombres fueran hombres y las ovejas, asustadizas. Allí había cafeterías y una librería, incluso agencias de viajes con tentadoras ofertas de viajes a Bali y Singapur. Se estaba representando una obra de Noel Coward en el centro cívico. Aquello no era outback ni era nada. Aquello era como Guilford con la calefacción a tope.
Las cosas se pusieron mejor cuando fuimos a Alquiler de Vehículos Len Vodic a recoger un todoterreno para hacer una excursión de dos días por la abrasadora estepa. Respondía al nombre de Len un hombre mayor, fuerte, enérgico y simpático, que parecía que hubiera pasado toda su vida al aire libre. Se sentó al volante y nos puso al día con la rapidez y precisión que utilizan algunos para dirigirse a gente inteligente y capaz. El interior presentaba un asombroso despliegue de cuadrantes, palancas, interruptores, indicadores y otros muchos aparatos.
—Veamos, imaginen que se quedan atascados en la arena y necesitan aumentar el diferencial derecho —iba diciendo en una de las interminables ocasiones en que interrumpí su lección—. Mueven esta manilla así, seleccionan un nivel de hiperconducción entre 12 y 27, elevan los alerones y ponen en marcha ambos motores de tracción, pero el de la izquierda no. Esto es muy importante. Y hagan lo que hagan, vigilen los indicadores y no sobrepasen los ciento ocho grados de combustión, o todo explotará y se quedarán encallados.
Salió y nos pasó las llaves.
—Hay 25 litros de gasóleo extra atrás. Tendrían que tener de sobra si se pierden. —Volvió a mirarnos, con más atención—. Iré a buscar más gasóleo —decidió.
—¿Has entendido algo? —susurré a Terry cuando el hombre se fue.
—Después de lo de poner la llave en el contacto, nada.
Llamé a Len:
—¿Qué pasa si nos quedamos atascados o nos perdemos?
—¡Vaya, que morirán..., por supuesto!
No dijo eso realmente, pero seguro que lo pensaba. Había leído relatos de gente que se había perdido o se había quedado atascada en el outback, como el explorador Ernest Giles, que se pasó días deambulando sin agua y medio muerto antes de encontrar por casualidad una cría de ualabí que había caído de la bolsa de su madre. «Me eché encima de ella —contaba en sus memorias—, y me la comí viva, cruda, agonizante; el pelo, la piel, los huesos, el cráneo, todo.» Y aquel relato era uno de los más optimistas. Creedme, es mejor no perderse en el outback.
Empezaba a sentir el temblor de una premonición, una sensación que no disminuyó cuando Sonja pegó un gritito de placer al ver una araña a nuestros pies y dijo:
—¡Eh, miren, una viuda negra australiana!
Una viuda negra australiana, por si alguien no lo sabe, es la muerte de ocho patas. Mientras Trevor y yo lloriqueábamos intentando subirnos uno en brazos del otro, ella la recogió y nos la mostró en la punta de un dedo.
—No pasa nada —dijo riendo—. Está muerta.
Miramos cautelosamente el pequeño objeto de la punta de su dedo, con una reveladora forma roja de reloj de arena en el brillante dorso. Parecía imposible que algo tan pequeño provocara una agonía instantánea, pero no nos engañemos, un simple picotazo de una maliciosa viuda negra australiana representa a los pocos minutos un «escozor desesperante, un flujo profuso de líquidos corporales y, si no hay atención médica, la muerte segura». O eso cuentan los libros.
—Seguramente no volverán a ver una viuda negra australiana por aquí —nos tranquilizó Sonja—. Las serpientes sí que son un problema.
Esta información fue recibida con dos pares de cejas arqueadas y expresiones que decían:
—Sigue, sigue.
Ella asintió.
—Serpiente parda común, víbora bufadora, serpiente de hocico de cerdo... —No sé cuántas dijo exactamente, pero era una larga lista—. Pero no se preocupen —siguió—. En general, las serpientes no le hacen daño a nadie. Si están entre la maleza y aparece una serpiente, deténganse inmediatamente y dejen que se deslice sobre sus zapatos.
Era el consejo con menos probabilidades de ser seguido que había oído jamás.
Una vez cargado el gasóleo adicional, subimos al coche y, rascando las marchas, sacudiendo el vehículo como un potro y con un animado (aunque no pretendido) saludo de los limpiaparabrisas, nos lanzamos a carretera abierta. Nuestras instrucciones eran conducir hasta Menindee, 110 km al este, donde nos esperaba un tal Steve Garland. La verdad es que el trayecto hasta Menindee fue un chasco. El paisaje temblaba con el calor, era de una belleza imponente y nos gratificó con nuestro primer willy-willy, un torbellino de polvo de 30 m de altura que giraba a nuestra izquierda por las inacabables llanuras. Pero aquello fue lo más aventurero que experimentamos. La carretera estaba recién asfaltada y se viajaba relativamente bien. En un momento en que Trevor se paró a tomar fotos, conté cuatro coches que pasaban. En caso de avería, no habríamos tenido que esperar más de unos minutos.
Menindee era una modesta aldea a orillas del río Darling: un par de calles de bungalows quemados por el sol, una estación de servicio, dos tiendas, el Burke and Wills Motel (bautizado por un par de exploradores del siglo XIX que acabaron pereciendo inevitablemente en el implacable outback) y el famoso Maidens Hotel, donde en 1860 pasaron su última noche en la civilización los mencionados Burke y Wills antes de enfrentarse a su desgraciado destino en el árido desierto del norte.
Nos encontramos con Steve Garland en el motel y, para celebrar nuestra feliz llegada y el reciente descubrimiento de la quinta marcha, cruzamos la calle hasta el Maidens y nos unimos al ruidoso bullicio del local. La larga barra del Maidens estaba llena, de punta a punta, de hombres apergaminados por el sol en pantalones cortos, con camisas manchadas de sudor y sombreros de ala ancha. Fue como introducirse en una película de Paul Hogan. Era más real incluso.
—¿Por dónde lanzan los cuerpos? —pregunté al atento Steve cuando nos sentamos, pensando que Trevor probablemente querría preparar su equipo fotográfico y disparar cuando empezara a salir gente volando.
—Oh, aquí no pasa eso —dijo—. En el outback no somos tan salvajes como la gente cree. Desde luego es todo bastante civilizado. —Echó una mirada alrededor con un afecto evidente, y saludó a una pareja de personajes de aspecto polvoriento.
Garland era fotógrafo profesional en Sydney hasta que su compañera, Lisa Menke, fue nombrada directora del Kinchega National Park. Entonces aceptó un empleo en la Oficina de Desarrollo de Turismo Regional. Su territorio cubría 70.000 km2