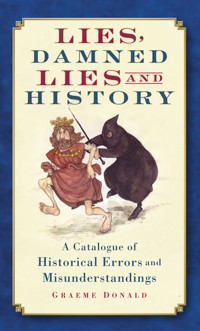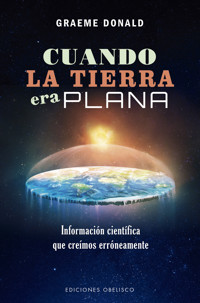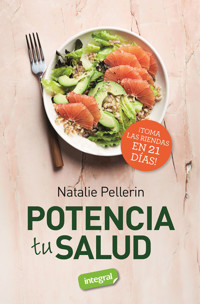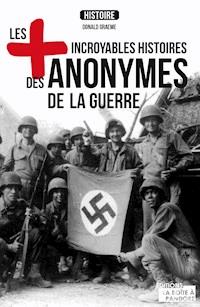9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Envenenó Salieri a Mozart? ¿Fue Elizabeth Báthory la verdadera condesa Drácula? ¿Hay algo de verdad en la leyenda negra de la Inquisición española?Como dijo una vez Napoleón: "La historia es una versión de acontecimientos pasados sobre los que la gente ha decidido ponerse de acuerdo". Anotada en documentos históricos, copiada y ampliamente repetida, no se tarda mucho tiempo en conseguir que una versión de la verdad se acepte como un hecho. Pero ¿quién inventa estas falsedades y por qué ganan terreno tan rápido? Lejos de referirse a las partes oscuras e insignificantes de nuestra historia, estas inexactitudes y mentiras absolutas tiñen la descripción de muchos personajes históricos y de los sucesos cruciales que aprendimos en la escuela. Cleopatra, Marco Polo, el capitán Cook, Juana de Arco… la mayoría de nosotros probablemente podríamos contar un hecho o dos sobre cada uno de ellos. Pero, como revela este intrigante libro, un examen más detallado de nuestra historia social y política nos muestra que, a menudo, no todo era lo que parecía, y que los planes de los responsables de registrar estos sucesos influían en lo que se informaba y en lo que se escondía. Enigmas de la historia es un recorrido entretenido a través de los siglos, que separa los mitos de los hechos y revela los grandes misterios que rodean algunas de las partes más inexactas y engañosas de nuestro pasado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original inglés: The Mysteries of History. Unravelling the Truth from the Myths of Our Past.
© del texto: Graeme Donald, 2018.
© Publicado por primera vez en Gran Bretaña por Michael O’Mara Books Limited, 2018.
© de la traducción: Cristina Martín Sanz, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189-08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: junio de 2023.
REF.: OBDO192
ISBN: 978-84-1132-392-5
EL TALLER DEL LLIBRE · REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
PARA RHONA, ELLA SABE POR QUÉ
Introducción
abcd
VOLTAIRE DIJO EN CIERTA OCASIÓN QUE LOS HISTORIADORES no eran más que unos chismosos que se burlaban de los muertos, glorificaban a quienes no tenían gloria alguna, y vilipendiaban a los que eran dignos de encomio/alabanza pero impopulares entre aquellos que estaban pagando para que se escribieran los libros de historia.
Y hasta cierto punto tenía razón. Hay importantes acontecimientos de la historia que todavía hoy se presentan como un laberinto de desinformación contradictoria y de opinión sesgada que obligan al lector moderno a hacer un esfuerzo por buscar la verdad a través de una maraña de datos. Cuando se examina de nuevo la reputación de personajes prominentes de nuestro pasado, tras un cuidadoso escrutinio algunos emergen despojados de su pátina de nobleza, mientras que otros, que antes se consideraban poco respetables, salen significativamente reforzados/mejor parados.
En la reescritura subjetiva de la historia se incluyen el fiasco casi delictivo que supuso la carga de la Brigada Ligera, a la que, para poder salvar la cara, fue necesario cambiar de nombre y presentarla como un brillante ejemplo del incuestionable heroísmo del soldado británico medio, y también el supuesto caso monstruoso del doctor Crippen, quien fue llevado precipitadamente a la horca por un joven científico forense empeñado en labrarse un nombre. O la verdadera historia de Elizabeth Báthory, la mujer conocida como la condesa de Drácula, la cual distaba mucho de ser el horrendo personaje en que la convirtieron, pues en realidad fue víctima de sus enormes riquezas.
A la hora de escribir este libro, he puesto sumo cuidado en evitar las trampas propias de confiar en fuentes sesgadas, de modo que, por muy eminente que sea el autor de una fuente en particular, todas las fechas y las informaciones se han contrastado con otros autores que abrigan opiniones tanto concordantes como contrarias. Dicho esto, si el lector descubriera algún error, con mucho gusto realizaría las correcciones pertinentes.
GRAEME DONALD
1Cortinas de humo
abcd
JUANA DE ARCO: UN DELIRIO DE GRANDEZA DE LOS FRANCESES
HAY MUCHOS RELATOS SOBRE JUANA DE ARCO EN LOS QUE se la describe como una heroína de principios del siglo XV. Cuentan que condujo a los ejércitos de Francia a innumerables victorias contra los invasores ingleses y sus aliados borgoñeses, hasta que fue capturada y quemada por bruja en la plaza del mercado de Rouen. Pero, de hecho, entre otras cosas, parece ser que no era francesa, que jamás mandó ningún ejército, que ni siquiera luchó en batalla alguna y que no fue ejecutada por ejercer la brujería. Entonces, ¿de qué modo contribuyeron semejantes inexactitudes a moldear a este personaje tan simbólico o representativo?
Juana nació en 1412 en Domrémy, en la Lorena, un ducado que era independiente y no sería incorporado a Francia hasta el año 1766. Su padre era Jacques Darce, un apellido que aparece con diversas variantes: Darx, Darc e incluso Tarce, pero no d’Arc, ya que el apóstrofo nunca se utilizaba en los apellidos franceses del siglo XV y tampoco existía una localidad denominada Arcde la que pudiera ser oriundo. Su madre era Isabelle de Vouthon, y tanto ella como Jacques decidieron que se los conociera por el apellido de Romée, aunque no está claro cuál de los dos habría realizado la peregrinación a Roma, en caso de haberla hecho alguno, para legitimar la adopción de dicho apelativo. La hija que tuvieron fue bautizada como Jehanette, no Jeanne (Juana), y no fue hasta el siglo XIX cuando apareció el epíteto de Jeanne d’Arc o Juana de Arco debido a una lectura errónea de Darc; durante toda su vida se la conoció como la Pucelle, «la Doncella». Los Romée no eran simples campesinos; Jacques era un granjero muy próspero y un ciudadano destacado que, al parecer, había amenazado con «estrangularla [a Jehanette] con mis propias manos si va a Francia». Ya solo con eso podemos asumir sin temor a equivocarnos que los habitantes de Domrémy se consideraban de todo menos franceses.
Gran parte de lo que se cuenta sobre Jehanette procede de unas crónicas descubiertas en Notre Dame en el siglo XIX, pero no todo el mundo está convencido de que esos documentos sean auténticos. Según Roger Caratini, considerado uno de los historiadores más prestigiosos de Francia:
Mucho me temo que muy pocas cosas de las que nos han enseñado en el colegio a los franceses acerca de Juana de Arco son ciertas [...]. Por lo que parece, fue casi por completo un personaje inventado por la urgente necesidad que Francia tenía en el siglo XIX de contar con una figura patriótica a modo de talismán. El país quería un héroe, los mitos de la revolución eran demasiado sanguinarios, y Francia más o menos se inventó la historia de su santa patrona. La realidad, tristemente, es un poco distinta [...]. Juana de Arco no desempeñó ningún papel, o como mucho tan solo uno de menor importancia, en la guerra de los Cien Años. No fue la libertadora de Orleans por la sencilla razón de que dicha ciudad nunca fue sitiada. Y los ingleses no tuvieron nada que ver con su muerte. Me temo que fueron la Inquisición y la Universidad de París las que la juzgaron y condenaron [...]. Me temo que lo cierto es que fuimos nosotros quienes matamos a nuestra heroína nacional. Es posible que tengamos un problema con los ingleses, pero en realidad no deberíamos tenerlo en relación con Juana.
VOCES IMAGINARIAS
La figura apenas bosquejada de «Juana» suscitó escaso interés, incluso en Francia, hasta que Napoleón decidió resucitarla como figura de culto. Pero si fue cierto que Juana condujo a sus subordinados a victorias tan asombrosas en la guerra de los Cien Años, ¿dónde están todos los relucientes testimonios que den fe de ello? Lo único que tenemos en realidad es el relato impreciso de una joven que oía voces y «veía cosas». Se dice que afirmaba que las dos «voces» principales que oía eran las de santa Margarita de Antioquía y santa Catalina de Alejandría. Si bien en su época se aceptaba la existencia de ambas, posteriormente ha quedado demostrado fuera de toda duda, incluso para los hagiógrafos más fervientes, que en realidad ninguna de las dos existió jamás. Lo cual nos deja con una heroína probablemente ficticia a la que supuestamente guiaron las voces de otras dos mujeres que no existieron. Sin embargo, nada de esto impidió que fuera canonizada en 1920.
Caratini no es el único, ni mucho menos, que postula la idea de que Juana fue un invento del siglo XIX o, en el mejor de los casos, «una de las muchas doncellas que seguían al ejército portando un estandarte y cobrando el mismo jornal diario que un arquero». En aquella época, Francia era un polvorín. Los ingleses, ayudados por sus aliados, los borgoñeses, controlaban amplias extensiones del país, por lo que la corte francesa se trasladó para ponerse a salvo a Chinon, en el Loira. Si hemos de aceptar la leyenda tal como se cuenta, tenemos que creer que una joven campesina de dieciséis años, sin estudios, que apenas si sabía escribir su propio nombre, simplemente fue a caballo hasta Chinon y, tras identificar de forma inequívoca al Delfín, quien se ocultaba entre sus cortesanos para ponerla a prueba, le contó lo de sus «voces», repitió unas cuantas profecías y acto seguido salió de allí con paso orgulloso tras ser designada como comandante en jefe. Aun cuando el Delfín hubiera sido lo bastante tonto como para llevar a cabo semejante nombramiento, ¿resulta creíble pensar que las tropas endurecidas en la batalla que se asignaron al estandarte de Juana se limitaron a seguirla dócilmente, cuando ella no sabía nada de tácticas de guerra ni de armas?
Si la doncella de Orleans fue legendaria por sí sola, resulta desconcertante que la primera obra biográfica que narra su vida en detalle no se escribiera hasta el siglo XVII, de la mano de Edmond Richer, director de la Facultad de Teología de la Sorbona de París, cuyo manuscrito permaneció en los archivos inédito hasta 1911. Después de Richer, el siguiente en abordar el tema fue Nicholas Lenglet Du Fresnoy en 1753, al que siguió un siglo después Jules Quicherat, que trabajó con denuedo para producir una obra en cinco volúmenes que la mayoría aceptan como la obra definitiva sobre la vida, el juicio y la muerte de la doncella de Orleans. ¿Pero en qué se basan estas tres obras? La primera es del siglo XVII, la segunda del XVIII y la tercera del XIX; difícilmente constituyen una cadena ininterrumpida de observaciones y valoraciones que se remonten a principios del siglo XV.
Existen bastantes ideas erróneas asociadas a la leyenda del juicio de Juana, que no se debió a ninguna acusación de brujería presentada contra ella por la Inquisición francesa, precursora de la española, de peor fama. Según los documentos hallados en Notre Dame que se mencionan con anterioridad, el único representante de la Inquisición presente en el juicio fue Jean LeMaître, quien, haciendo caso omiso de las amenazas del contingente inglés, protestó por la ilegalidad y la caótica incompetencia del procedimiento. La doncella de Orleans fue juzgada por afirmar que las voces que oía tenían origen divino y por llevar indumentaria masculina, lo que contravenía la norma recogida en la Biblia, en el Deuteronomio 22:5, donde se prohíbe toda clase de travestismo. Supuestamente, hubo otras acusaciones, relativas al hecho de que llevara armadura y se dedicara a comandar un ejército, pero esto también suena a falso, porque en los siglos XIV y XV el hecho de que hubiera mujeres con armadura conduciendo ejércitos era mucho más común de lo que podríamos imaginar en la actualidad.
Juana de Montfort (m. 1374) organizó la defensa de Hennebont y seguidamente, vestida con armadura y yendo a la cabeza de una columna de caballería de trescientos efectivos, se abrió paso batallando hasta Brest. En 1346, Philippa de Hainaut, esposa del rey de Inglaterra Enrique III, condujo un ejército contra doce mil invasores escoceses en ausencia de su marido. También en el siglo XIV, Juana de Belleville, la tigresa bretona, repartía su tiempo entre asaltar a los ingleses que navegaban por el canal y dirigir su ejército en el norte de Francia. Y en 1383 nada menos que el papa Bonifacio escribió en términos elogiosos sobre las hazañas de las damas genovesas que, ataviadas con armadura, lucharon en las cruzadas. Margarita de Dinamarca, Juana de Penthièvre, Jacqueline de Baviera, Isabel de Lorena y Juana de Châtillon; todas ellas llevaron armadura y condujeron ejércitos en su época. Incluso los traicioneros borgoñeses, aliados de los invasores ingleses y que tanto exigían la muerte de la doncella de Orleans, contaban con batallones de artillería integrados por mujeres. Francia rebosaba de doncellas guerreras vestidas con armadura y, si eso no molestaba al papa, ¿por qué iban a enfurecerse tanto los clérigos de Rouen por otro ejemplo más?
Levantan también sospechas las supuestas actas del juicio, que describen a la acusada como una persona muy leída y de gran elocuencia, capaz de hacer frente a sus acusadores en un debate de admirable erudición y de comprender a la perfección los detalles teológicos más enrevesados, lo que causó una gran admiración incluso entre aquellos que estaban decididos a quemarla en la hoguera. En la fecha en que presuntamente tuvo lugar el juicio, debía de tener diecinueve años y ser todavía analfabeta, de forma que parece poco probable que poseyera esos conocimientos tan impresionantes. También parece claro que, si el juicio y la ejecución realmente se produjeron, Juana no se mantuvo firme hasta el final, como dice la leyenda. La mañana del 24 de mayo de 1431, la sacaron para llevarla al patíbulo y, al enfrentarse a un final tan horrible, optó por retractarse de todo a cambio de una sentencia a cadena perpetua; reconoció que las «voces» que oía no eran divinas y prometió no volver a llevar indumentaria de hombre en el futuro. Su abjuración fue aceptada, pero, cuando el 29 de mayo los obispos le hicieron una visita improvisada en la cárcel, la encontraron de nuevo vestida como un hombre y de inmediato la declararon hereje relapsa y ordenaron que fuera quemada en la hoguera al día siguiente. El 30 de mayo de 1431, Juana fue atada a una estaca en el mercado viejo de Rouen y, presuntamente, quemada.
Para complicar aún más las cosas, hay quienes sostienen que la denominada doncella de Orleans no ardió en Rouen porque en unos documentos hallados en los archivos de esa ciudad se afirma que las autoridades municipales autorizaron que se le pagaran 210 libras «por servicios prestados durante el asedio de dicha ciudad» el 1 de agosto de 1439. Esos documentos, sumamente sospechosos, fueron sacados a relucir por primera vez por el político francés François Daniel Polluche a finales del siglo XVIII y les concedió credibilidad en el siglo siguiente un anticuario belga llamado Joseph Octave Delepierre. En 1898, el doctor E. Cobham Brewer, autor del Diccionario Brewer de frases y fábulas, escribió lo que sigue:
El señor Octave Delepierre ha publicado un panfleto titulado Doute Historiqueen el que niega la leyenda de que Juana de Arco fuera quemada en Rouen por brujería. Cita un documento descubierto por el padre Vignier en el siglo XVII, en los archivos de Metz, que demuestra que se convirtió en la esposa de Sieur des Armoise, con el cual residió en Mertz, y que fue madre de familia. Posteriormente, Vignier encontró entre los documentos de la familia el contrato de matrimonio entre Robert des Armoise, caballero, y Jeanne D’Arcy, apodada la doncella de Orleans. En 1740 se hallaron en los archivos de la Maison de Ville de Orleans registros de varios pagos efectuados a ciertos mensajeros de Juana cuyos despachos se dirigían a su hermano Juan, con fecha de 1435 y 1436. También se encuentra anotada una entrega que el ayuntamiento de la ciudad realiza a la doncella por sus servicios durante el asedio (fechada en 1439). El señor Delepierre ha aportado numerosos documentos adicionales que corroboran el mismo hecho y muestran que la historia del martirio de la joven se inventó con el fin de arrojar odio sobre los ingleses.
Existen otras fuentes que afirman que Juana estaba viva después de 1431. Tanto los antiguos registros de la Maison de Ville de Orleans como la Crónica del decano de San Thibault-de-Metz hacen referencia a una Juana posterior a Rouen. Polluche expuso sus argumentos en Problème Historique sur la Pucelle d’Orléans (1749), que en parte constituyen la base para Delepierre, quien publicó por primera vez sus conclusiones en la revista Athenaeum el 15 de septiembre de 1855. En cualquier caso, existen un mar de dudas respecto de la veracidad de la historia de Juana de Arco e importantes interrogantes acerca de numerosas cuestiones, desde su nombre y nacionalidad hasta sus hazañas, juicio y muerte.
ABC
ELIZABETH BÁTHORY: LA VERDADERA CONDESA DE DRÁCULA
PROBABLEMENTE SEA ACERTADO DECIR QUE NO HAY OTRA mujer en toda la historia que haya sido tan injustamente vilipendiada como Elizabeth Báthory. Más habitualmente conocida hoy en día como condesa de Drácula, muchos llegaron a creer que se bañaba en la sangre de muchachas vírgenes para conservar su gran belleza y que fue, según los casos, una vampira o una mujer loba. Entre los años 1600 y 1610, esta mujer húngara asesinó supuestamente a más de 650 vírgenes procedentes de las diecisiete aldeas que rodeaban su castillo y quedaban bajo su control feudal, una cifra que, teniendo en cuenta el número de habitantes que había en la Hungría rural de principios del siglo XVII, parece un tanto exagerada, ya que sumando la población de esas diecisiete aldeas se obtenía un total de menos de cuatrocientas almas. Así como sucede con la reputación actual de Vlad Drácula, que antaño fue gobernador de Valaquia, en la Rumanía moderna, todos esos cuentos son simples fantasías libidinosas.
Resulta interesante señalar que la primera vez que se menciona el secuestro de esas 650 vírgenes para proveer el insólito baño de la condesa no se hace sino en el año 1729, es decir, más de un siglo después de su muerte. Esa misma fuente sería también la responsable de atribuirle acusaciones de canibalismo, retozos vampíricos y torturas sádico-sexuales de otras tantas muchachas. El destino de los sirvientes en una casa noble húngara de principios del siglo XVII no era en absoluto envidiable, pues a la menor transgresión recibían crueles palizas, y, en materia de brutalidad, Báthory no era distinta de sus iguales. Sin embargo, lo que la hizo sucumbir en última instancia fueron sus riquezas, y parece probable que cayó víctima de la avaricia y de ciertas maniobras políticas. Pero ¿quién quería quitarla de en medio y por qué?
Tras nacer rodeada de lujos y privilegios en Nyírbátor, una localidad que se encuentra en el extremo más occidental de la Hungría moderna, a la edad de diez años Báthory fue prometida en matrimonio a Ferenc Nádasdy, que tenía dieciséis. Un matrimonio político para formar una alianza entre las dos familias más poderosas del reino. No fue una unión por amor, y pocos años después Ferenc estaba entretenido con diversas guerras, de modo que Elizabeth se dedicó a continuar su educación. En 1604, cuando falleció Ferenc a la edad de cuarenta y ocho años, Báthory ya se había convertido en una mujer formidable que no solo hablaba con fluidez varias lenguas, entre ellas el latín y el griego, sino que además era una mujer de pensamiento independiente que no estaba dispuesta a «saber cuál era su sitio» en una sociedad por aquel entonces dominada por los hombres. Se trataba de una época en la que pocos miembros de la nobleza húngara sabían escribir su propio nombre, y Báthory nunca se arredró a la hora de levantar ampollas a unos cuantos. Como ahora tenía bajo su control las dos fortunas, la Báthory y la Nádasdy, muchas miradas se estaban volviendo hacia ella con gesto avaricioso, y la fábrica de rumores se encontraba en plena ebullición. Todos los veteranos mensajeros y consejeros de Báthory eran mujeres, así que pronto comenzó a circular el rumor de que su corte no era sino un aquelarre de brujas mal disimulado. Se precisaba hacer algo para poner a Báthory en su sitio.
Los principales integrantes de ese complot fueron el rey Matías II de Hungría y su primer ministro Gyórgy Thurzó, que también era primo de Báthory. Quizá de forma imprudente, Báthory presionaba constantemente a Matías, un rey en bancarrota financiera y moral, para que saldase las enormes deudas que mantenía con las propiedades de Báthory, mientras el propio Thurzó le debía más de lo que nunca podría pagarle en toda su vida. Este ya había intentado saldar su particular deuda con una cínica propuesta de matrimonio, pero Báthory se había reído en su cara. Matías ordenó entonces a Thurzó que detuviera a Báthory, pero que procediera con cuidado, pues ella poseía un gran número de poderosos aliados en toda Hungría y en la cercana Polonia, donde gobernaba su tío, el rey Esteban Báthory. Una vez trazados los planes, Thurzó arrestó a Báthory el 29 de diciembre de 1609 o 1610 (las fuentes difieren) alegando que la había sorprendido, de forma bastante literal, con las manos manchadas de sangre, en plena tortura de una pobre muchacha mientras su víctima anterior yacía muerta a un lado. Eso fue lo que Thurzó contó a todo el mundo, pero su orden de arresto, en la que no se indicaba acusación alguna, fue retirada tras la detención, y nadie tuvo nunca oportunidad de interrogar a la joven superviviente ni de ver el cadáver de la chica muerta. Al parecer, Thurzó se lo inventó todo para generar un mayor efecto dramático.
Manteniendo a Báthory bajo arresto domiciliario, Thurzó apartó a cuatro miembros de su personal más cercano y de mayor confianza —Ilona-Jó, Dóra, Kata y János Ficzkó— y los torturó hasta que accedieron a corroborar todo lo que él había alegado. Tras verse privados de diversas partes del cuerpo y sometidos a la hoguera de Thurzó, los cuatro afirmaron que Báthory era efectivamente una bruja que practicaba la magia negra en su castillo y que de manera rutinaria torturaba y asesinaba a jóvenes vírgenes en su altar satánico. Thurzó nombró juez a uno de sus amigos íntimos y asimismo llenó el banquillo del jurado con amigos y subordinados. Convocó un juicio el 2 de enero de 1611, pero armó tal revuelo con la organización que se vio obligado a interrumpir él mismo la vista.
Para cuando dio comienzo el segundo juicio, el 7 de enero, Thurzó había descubierto, de forma milagrosa, lo que afirmó que era un escabroso documento de la propia Báthory que constataba todos los actos satánicos y asesinatos que iba llevando a cabo. Pero la letra con que estaba escrito obviamente no guardaba el menor parecido con la que figuraba en otros documentos contemporáneos redactados por ella. Con el fin de eludir la posibilidad de que alguien cuestionara su «prueba», Thurzó ordenó que el juicio continuase en latín y que varios de los testigos fueran conducidos al tribunal maniatados y amordazados, para que solo pudieran afirmar o negar con la cabeza las preguntas que se les formularan. Los testigos a los que se permitió hablar tan solo aportaron «pruebas» recogidas de oídas.
Mientras que el juez permitió que se admitieran como pruebas falsedades que eran de lo más llamativo, a pesar de que la cronología las impugnase, todo aquello que resultaba incómodo para emitir un veredicto de culpabilidad fue considerado inadmisible. No se llamó a declarar ni a un solo miembro de las familias de las presuntas víctimas de Báthory, y los escribientes que iban documentando el proceso tuvieron que pasar media noche en vela redactando de nuevo lo que ellos mismos habían escrito, a fin de corregir molestas incoherencias y contradicciones. El circo montado por Thurzó no era más que una ridícula farsa, y la propia Báthory tuvo la sensatez de no declarar ni tampoco de presentar alegaciones.
LA LEYENDA ESCABROSA
Con independencia del hecho de que los supuestos crímenes cometidos fueran una invención de aquellos hombres que pretendían su dinero, la mítica Elizabeth Báthory ha dado pie a una verdadera industria de libros, obras de teatro, películas y hasta juguetes y videojuegos.
Los hermanos Grimm la retrataron como si fuera un espectro demoníaco en varios de sus cuentos más siniestros, y también sirvió de inspiración para la primera novela sobre vampiras lesbianas, titulada Carmilla (1871), del autor Sheridan Le Fanu, en la que se basaría después el Drácula de Bram Stoker. Asimismo fue la inspiración de Leopold von Sacher-Masoch, quien dio nombre al masoquismo a la hora de escribir su famosa novela corta Eterna juventud (1874).
En conjunto, hasta la fecha la escabrosa leyenda de Báthory ha inspirado o ha aparecido en cincuenta y ocho novelas, cuatro poemas y doce obras de teatro, además de innumerables programas de televisión —el último de ellos ha sido el titulado American Horror Story: Hotel (2015), con Lady Gaga en el papel de condesa, basado en la figura de Báthory—, cuarenta y siete largometrajes, dieciocho óperas y musicales, y treinta y cuatro canciones de heavy metal. Además, un detalle más bien inquietante, Báthory se ha convertido en una superventas dentro de la gama de productos «Living Dead Dolls» (muñecas de muertos vivientes), por delante de Drácula y de Jack el Destripador.
Como es natural, una vez echada la suerte, Thurzó y Matías se salieron con la suya, y, mientras Báthory era declarada culpable de todos los cargos, la esposa de Thurzó recorría el castillo de la acusada arramplando con todo objeto de valor que le saliera al paso. Tras declararse nulas las deudas de Matías y Thurzó, el grueso de las tierras y las riquezas de Báthory se dividió entre las partes interesadas, al mismo tiempo que los cuatro testigos principales fueron conducidos a su ejecución inmediata, solo para mantener las cosas limpias y ordenadas. Thurzó, sabedor de que se había extralimitado, no ordenó que encerrasen a Báthory en una habitación para que muriera de hambre, tal como nos hace creer la leyenda, sino que le permitió seguir viviendo en su castillo de Cachtice, ubicado en los montes Cárpatos, a condición de que mantuviera la boca cerrada y no armara revuelo. Y allí se quedó, hasta que finalmente murió por causas naturales en 1614, a la edad de cincuenta y cuatro años.
Con todo, a pesar de lo extravagante de las acusaciones que Thurzó presentó contra ella, no se mencionó en absoluto que tuviera la costumbre de tomar baños de sangre ni tampoco, desde luego, que llevara a cabo rituales vampíricos en los que bebía sangre; ni siquiera Thurzó era tan imaginativo. Eso proviene de la mente muy fantasiosa de un jesuita claramente desequilibrado que se llamaba László Turóczi y de su libro Ungaria Suis cum Regibus Compendio Data, es decir, Breve descripción de Hungría junto con sus reyes (1729). Turóczi, decidido a que su obra se convirtiera en alguna medida en una lectura apasionante, por lo visto inventó todo eso de los baños de sangre y de las prácticas satánicas. Si hacía falta probar esa frase por la que una buena mentira es capaz de recorrer medio mundo mientras la verdad todavía está calzándose las botas, aquí tenemos un ejemplo.
ABC
EL DOCTOR JAMES BARRY: UN DISFRAZ NECESARIO
AUNQUE LA IDEA DE UNA MUJER PAPA CARECE DE FUNDAmento (véasela página 45), ha habido mujeres que, vistiéndose de hombres, han montado espectaculares farsas que han durado un tiempo considerable, y ninguna mayor que la joven que consiguió ascender a un alto cargo del ejército británico en el siglo XIX.
Si bien aún hoy en día siguen siendo objeto de debate su apellido, su fecha de nacimiento y su parentesco, la joven que habría de convertirse en el doctor James Barry nació en Cork, tal vez en 1789 o en 1792, y se crio en la comuna de artistas con base en Londres que por entonces presidía el influyente artista irlandés James Barry. En ese mismo grupo se encontraba Mary Ann Bulkley, hermana del artista, a la que la joven Barry se refería como su tía, aunque algunos sospechan que en realidad era su madre. También se contaba un revolucionario venezolano exiliado, el general Francisco de Miranda, y David Steuart Erskine, undécimo conde de Buchan. En la periferia del grupo había figuras más estables y poderosas, entre otras, la de Fitzroy Somerset, más conocido como lord Raglan, y su hermano lord Charles Somerset, que después sería gobernador de la Colonia del Cabo en Sudáfrica. En resumen: la joven, que por aquel entonces atendía al nombre de Margaret, se crio contando con hilos sumamente bien conectados de los que poder tirar más adelante en la vida.
En algún momento posterior, abandonó el uso del nombre de Margaret y decidió que se la conociera por el de Miranda, tomado del general que, junto con Erskine —un personaje entregado a la causa, aunque un tanto excéntrico, de que las mujeres tuvieran acceso a la educación—, aconsejó encarecidamente a su tocaya que, si de verdad quería estudiar medicina, como era su intención, solo lo conseguiría si adoptaba una identidad masculina. En la época en que se propuso dicho ardid, aún faltaban cincuenta y tantos años para que se les permitiera a las mujeres estudiar y practicar la medicina: el primer médico del Reino Unido que era mujer ya a la vista de todos, Elizabeth Garrett, se tituló en 1865. Sea como fuere, tanto si el «juego» comenzó siendo una broma como si se trató de una especie de insensato experimento sociológico por parte de Erskine, lo cierto es que estableció un patrón en la vida de Miranda. Tras recibir una preparación intensiva por parte del doctor Edward Fryer, que había asistido al artista James Barry en su última y fatal enfermedad, Miranda fue absorbiendo conocimientos de medicina a una velocidad tan alarmante que en noviembre de 1809 ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo con el nombre de James Miranda Steuart Barry. Como era de estatura baja, de constitución menuda y facciones delicadas, entre los profesores alguien se olió una impostura... aunque no acertaron. Creyeron que Barry, con su físico de sílfide, era un niño y por lo tanto demasiado joven para presentarse a los exámenes finales en 1812. Pero Erskine, afirmando saber de buena tinta que Barry tenía edad suficiente, consiguió intimidar al claustro de profesores hasta que cedieron. Barry se presentó a los exámenes finales y quedó la primera de la clase con una tesis sobre hernias femorales que, dedicándosela a Erskine, redactó enteramente en latín, solo para convencerlos del todo.
Todavía contando apenas veinte años, volvió a Londres para continuar formándose en Guy’s y en St. Thomas’, y en 1813 fue admitida en el Royal College of Surgeons y seguidamente se incorporó al Departamento Médico del ejército, donde demostró ser tremendamente capaz pero también tremendamente impopular. Empleaba un lenguaje soez y solía hablar con una sinceridad tal que rayaba en la falta de sensibilidad y la indiferencia; no se reprimía a la hora de criticar a los demás, fuera cual fuese su rango, por sus equivocaciones o su falta de eficiencia, hasta el extremo de que aquellos sobre los que recaía su hastío veían que no les quedaba más remedio que aguantar sus humillaciones, debido a la influencia que tenía Barry en todo Whitehall en particular y en Londres en general. En 1816, fecha en la que Barry ya había alcanzado el rango de cirujano teniente, la enviaron a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, a trabajar en el hospital militar de Table Bay como cirujano ayudante. Nada más llegar, no perdió el tiempo en cortesías, sino que de inmediato informó a su superior, el cirujano-comandante McNab, de que no iba a necesitar el austero barracón que le habían asignado, pues pensaba alojarse en la residencia del gobernador.
A lo largo de los diez años siguientes, Barry y el gobernador, lord Charles Somerset, fueron estrechando lazos, tanto que, de hecho, por toda Ciudad del Cabo no tardó en extenderse el rumor de que entre ellos existía una relación amorosa homosexual. Y dicho rumor se incrementó todavía más cuando Somerset nombró al joven Barry para el puesto de Inspector General de todos los centros médicos de la provincia. Tal vez su relación personal en efecto se extendió a la parte física; no en vano, cuando Barry falleció se descubrió que tenía marcas de estrías en el cuerpo, y en 1819 salió repentinamente de Ciudad del Cabo para viajar a Gran Bretaña y tardó en volver varios meses, dos detalles que sugieren un embarazo. También se ausentó sin previo aviso en 1829 para regresar a Inglaterra a atender al afligido lord Charles Somerset, que en 1826 había renunciado al cargo de gobernador debido a sus problemas de salud. Estos no fueron sus únicos arrebatos de absentismo, cualquiera de ellos le habría costado a otro oficial un consejo de guerra; en cambio, a Barry ni siquiera se le cuestionó, ni una sola vez, el hecho de que abandonara repetidamente su puesto.
Dejando aparte su actitud despótica en lo militar, el trabajo que llevó a cabo en Sudáfrica resultó intachable. Adelantándose a su tiempo, instituyó estrictas pautas de higiene en todos los hospitales militares, así como un plan de atención médica para las familias de todos los soldados en activo. El 25 de julio de 1826, en una precipitada operación sobre una mesa de cocina, llevó a cabo la primera cesárea realizada por un europeo de la que existe constancia documental, a Wilhelmina Munnik, la esposa de Thomas Munnik, un comerciante local. Fue una de las primeras cesáreas en las que sobrevivieron tanto la madre como el recién nacido, y el matrimonio, agradecido, le puso al niño el nombre de James Barry Munnik. El descendiente de dicho niño, James Barry Munnik Hertzog, sería más adelante primer ministro de Sudáfrica, entre los años 1924 y 1939.
En cuanto a su vida personal, era, en el mejor de los casos, contradictoria. Siempre gozó de gran aceptación entre las mujeres, para quienes era un caballero con el que resultaba fácil conversar (cosa que no es de sorprender). Además, era una coqueta empedernida, y en cierta ocasión tuvo que batirse en un duelo a pistola con el capitán Josias Cloete, ayudante de campo del gobernador, tras haber estrechado demasiado los lazos con una dama amiga suya. Ambos sobrevivieron y terminaron siendo grandes amigos.
ENFRENTAMIENTOS CON FLORENCE NIGHTINGALE
En 1854, durante la guerra de Crimea, la doctora Barry introdujo sus estrictas pautas de higiene hasta tal punto que los heridos que eran atendidos en centros médicos bajo su control gozaban de las tasas de supervivencia más elevadas de la guerra. Su avanzada manera de pensar sobre cómo debía dirigirse un hospital provocaba constantes y repetidos enfrentamientos con Florence Nightingale. Esta enfermera era partidaria de la teoría de los miasmas, según la cual todas las enfermedades e infecciones eran causadas por vapores nocivos; más adelante satirizaría a Louis Pasteur por sugerir que las enfermedades las causaban los gérmenes. Era frecuente que Barry y Nightingale, cuya unidad presentaba una de las tasas de mortalidad más elevadas de la guerra de Crimea, se enfrentasen en enconadas disputas en las que la enfermera «lo» describía como la persona más bruta que había conocido jamás.
Tras una breve estancia por trabajo en Canadá, y habiendo alcanzado el rango de Inspector General de Hospitales Militares, el equivalente de Brigadier General, fue relevada de su puesto por problemas de salud y enviada de vuelta a Londres, donde falleció el 25 de julio de 1865. Había dejado instrucciones explícitas de que la enterrasen inmediatamente y vestida con la ropa con que muriera, pero Sophia Bishop, una limpiadora, decidió no hacer caso de dicha orden y preparó el cuerpo como era debido. Ya había visto más que suficiente cuando llegó el cirujano-comandante D. R. McKinnon para sacarla de la estancia y emitir un certificado de defunción en el que se afirmaba que Barry era un varón que había muerto de disentería. Justo después de McKinnon llegó, en carruajes sin distintivos, una brigada de lo que en la era victoriana equivaldría a la Special Branch,[1] para llevarse hasta el último papel que hubiera en el domicilio de Barry en Marylebone y la mayoría de sus objetos personales. Al sirviente jamaicano que tenía Barry, llamado John, se le advirtió muy seriamente que debía olvidarse de todo cuanto hubiera visto u oído poco antes de entregarle un sobre con dinero y un billete de vuelta a su país, y lo llevaron a los muelles en uno de los carruajes. Permaneció prácticamente detenido en el interior de su camarote, vigilado por tres gorilas victorianos hasta que zarpó su barco, y ya no se volvió a saber jamás de él.
Unos días después, Sophia Bishop fue a ver a McKinnon para exigir que le pagasen por guardar silencio, y, cuando este la puso de patitas en la calle, fue directa a los periódicos a contar su historia. Pero para ese entonces Barry ya había sido enterrada con honores militares en el Kensal Green Cemetery de Londres, y todos sus documentos habían desaparecido misteriosamente de la Oficina de Guerra; fue como si el doctor Barry no hubiera existido nunca. Tal como cabría imaginar, se ha especulado abundantemente y con mucho morbo acerca de la verdadera identidad de James Miranda Steuart Barry; ¿fue acaso el producto del flirteo de un miembro de la realeza? La verdad es que tuvo personas muy poderosas que vigilaron de cerca su vida.
ABC
FANTASMAS Y PINTURA EN LA CARA: EL MITO OCCIDENTAL DEL NINJA VESTIDO DE NEGRO
BUENA PARTE DE LO QUE MUCHOS DE NOSOTROS CREEMOS saber acerca de la historia de la cultura del Japón queda bastante lejos de la verdad. Por ejemplo, el sushi no es pescado