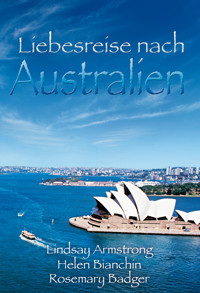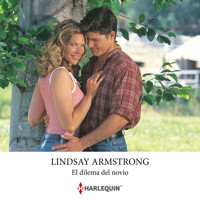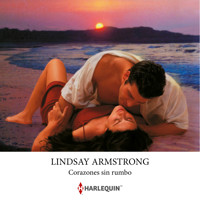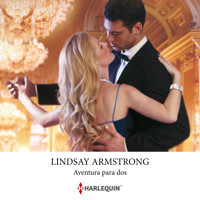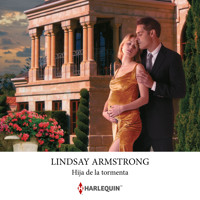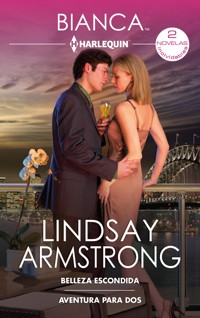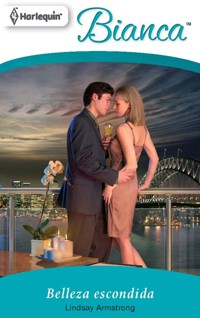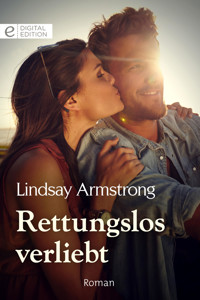2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Estaba dispuesta a casarse por el bien de su familia, pero no iba a aceptar de buen grado el papel de esposa obediente Los Theron siempre habían sido una de las familias más ricas y poderosas de Australia y no creían que Reith Richardson, un empresario que se había hecho a sí mismo tras criarse en una humilde granja, fuera digno de negociar con ellos. Hasta que la situación cambió drásticamente y Reith se convirtió en el único hombre que podía salvarlos de la ruina. Pero si Francis Theron quería que lo ayudara iba a tener que pagar un alto precio.... nada menos que su hija Kimberley.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Lindsay Armstrong. Todos los derechos reservados.
ENTRE VINO Y ROSAS, N.º 2212 - febrero 2013
Título original: When Only Diamonds Will Do
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2635-9
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Prólogo
Reith Richardson colgó el teléfono con violencia y masculló en voz baja.
Su secretaria, Alice Hawthorn, una eficiente mujer de avanzada edad y pelo gris, arqueó las cejas.
–¿Francis Theron, por casualidad?
–El mismo –respondió Reith–. Su negocio está al borde de la quiebra, mi oferta es la única que va a recibir y aun así no me considera digno de acercarme a menos de cien kilómetros de su amadísima bodega.
–Umm –murmuró Alice–. Los Theron de Balthazar y Saldanha son una familia muy prominente... y muy orgullosa.
–Cuanto mayor sea su orgullo, mayor será su caída. Pero allá ellos. Voy a retirar mi oferta y que se las apañen como puedan –juntó los papeles que tenía delante y se los pasó a Alice.
–¿Sabes que tienen una hija preciosa de veintipocos años? –dijo ella mientras guardaba los papeles en una carpeta.
–Pues quizá deberían buscarle un marido rico que pueda salvarlos a todos.
–También tienen un hijo.
–Lo sé. Ya lo conozco. Fue a las mejores escuelas y es un jugador profesional de polo, pero no tiene talento para los negocios –esbozó una sonrisa sarcástica–. Quizá deberían buscarle a él una esposa rica y aficionada a los caballos.
Alice se rio y se levantó.
–¿Vas a estar en Perth o en Bunbury los próximos días?
–En Bunbury, probablemente. Hay allí un semental que estoy pensando en adquirir –dijo Reith mientras paseaba la mirada por el despacho de la nueva oficina en Perth con vistas al río Swan–. No me gusta esta decoración. No me preguntes por qué. Simplemente, no va conmigo.
Alice observó los paisajes impresionistas y la vida marina que colgaban de las paredes.
–A lo mejor deberías elegir tú mismo los cuadros...
Reith se levantó y se acercó a las ventanas.
–Lo haré en cuanto tenga tiempo. Gracias, Alice.
Ella captó la indirecta y volvió a su mesa, pero durante un buen rato estuvo pensando en su jefe. No era propio de él equivocarse en los negocios y hacer una oferta que fuese rechazada. Tenía un don para comprar empresas con problemas y convertirlas en negocios prósperos y lucrativos, pero aquella vez se trataba de algo muy distinto. Los Theron procedían de los hugonotes, de Sudáfrica, y desde siempre habían llevado la vinicultura en las venas. Reith Richardson, en cambio, procedía de una granja de ganado del interior de Australia.
Alice se encogió resignadamente de hombros y tocó la carpeta que se disponía a archivar. En lo que concernía a su jefe, había ocasiones en las que desearía ser veinte años más joven y otras en las que se sentía como una madre. Aquel día pertenecía al segundo tipo, cuando nada le gustaría más que su jefe fuese un poco más comprensivo y menos implacable. Lo que realmente necesitaba era la influencia apaciguadora en su vida de una esposa. Muchas mujeres estarían dispuestas a serlo, pero Reith no parecía dispuesto a volver a casarse después de haber perdido a su primera mujer.
El teléfono empezó a sonar, interrumpiendo sus divagaciones, y se percató de que su jefe estaba mirando una foto enmarcada que tenía en su mesa. Pensando, sin duda, en su difunta esposa.
No era una foto de su mujer, sino de un chico, pecoso y rubio, llamado Darcy Richardson. Su único hijo. Nacido de una chica que apenas tenía diecinueve años cuando lo concibió y que murió al dar a luz por complicaciones en el parto.
Reith estaba convencido de que jamás superaría el sentimiento de culpabilidad. Todo había sucedido demasiado rápido. Lo último que se esperaba era que su novia se quedara embarazada, después de que ella le asegurase que no había ningún riesgo. Ella, una ingenua chica de campo que había dejado de tomar la píldora porque le provocaba náuseas. Pero aun así se sentía culpable por su muerte, como si él hubiera sido el causante.
Y luego estaba la culpabilidad por Darcy, su hijo, a quien había cuidado su abuela materna hasta que ella murió, seis meses antes. Darcy, quien se revestía de una coraza protectora que su padre no podía traspasar.
Darcy, quien pronto regresaría del internado, no solo para recordarle a su padre a la mujer perdida, con quien compartía los rasgos y facciones, sino también para ser el invitado perfecto en su propia casa.
Reith Richardson se metió las manos en los bolsillos y respiró profundamente. Lo suyo eran las frías relaciones empresariales más que las personales, mucho más complejas y profundas. Pensó en lo que le había dicho Frank Theron por teléfono: «No solo tengo que pensar en mi familia, sino también en mi orgullo».
El señor Theron debería preocuparse más por su familia y dejar a un lado el orgullo, reflexionó Reith. Y endureció los músculos de la cara al pensar en Francis Theron y su hijo Damien.
Capítulo 1
Señorita! ¿Es que se ha vuelto loca? –exclamó el desconocido saliendo del coche.
Una nube de polvo se arremolinaba alrededor de ellos, provocada por el frenazo del todoterreno de lujo que, en respuesta a su señal de ayuda, casi se había empotrado contra un árbol. El conductor debía de tener unos reflejos formidables, porque consiguió evitar el choque en el último segundo.
–Lo siento –se disculpó ella rápidamente–. Me llamo Kimberley Theron y tengo mucha prisa, pero parece que me he quedado sin gasolina. ¿Sería tan amable de ayudarme?
–¿Kimberley Theron? –repitió el hombre.
–Puede que haya oído hablar de... bueno, no de mí, pero sí de mi apellido –lo miró con atención y abrió los ojos como platos ante su imponente aspecto.
Era alto y arrebatadoramente atractivo, de facciones duras y curtidas, anchos hombros y un físico impresionante que apenas podían ceñir su pantalón de algodón y una sudadera gris. Debía de tener unos treinta y cinco años. Tenía el pelo corto y oscuro, los ojos también oscuros y lucía un saludable bronceado.
–Kimberley Theron –volvió a repetir. La recorrió con la mirada de arriba abajo y a continuación observó su descapotable plateado, con la tapicería de cuero color crema cubierta de polvo–. Bien, señorita Theron. ¿Nadie le ha dicho que podría causar estragos levantándose la falda en medio de la carretera?
–La verdad es que... –se calló un momento y arrugó la frente–, no, no me lo había dicho nadie hasta ahora –se miró las piernas, que de nuevo volvían a estar recatadamente ocultas bajo la falda vaquera, y levantó la mirada con un brillo de regocijo en sus brillantes ojos azules–. Lo siento, pero tendrá que admitir que la cosa tiene gracia. No se me ocurrió ninguna otra manera para conseguir que parara.
Al hombre no parecía hacerle ninguna gracia. Masculló en voz baja y miró a su alrededor. Estaban en una carretera secundaria que discurría entre extensos prados de color ocre. No se veía el menor rastro de civilización, no pasaban más coches y el sol empezaba a ponerse.
–No puedo darle gasolina porque mi coche es de gasoil. ¿Adónde se dirige?
–A Bunbury. ¿Usted también va hacia...? Sí, claro que sí. Va en la misma dirección que yo. ¿Podría llevarme?
El hombre volvió a mirar a Kimberley Theron de la cabeza a los pies. Debía de tener veintipocos años, y era realmente espectacular. Pelo rubio rojizo, radiantes ojos azul zafiro, impresionante figura... Sin olvidarse, naturalmente, de sus despampanantes piernas. Su cuerpo irradiaba una vitalidad innata imposible de pasar por alto, aunque hubiera estado a punto de provocar un accidente mortal.
Pero había algo más. Tras aquella fachada frívola y divertida latía la convicción de ser más que una simple mortal. Era una Theron. Y, como tal, no corría el menor riesgo al pedirle a un desconocido que la llevase en su coche.
–De acuerdo –aceptó él con una mueca–, pero ¿va a dejar su coche aquí?
–No –dudó–. Pero mi teléfono se ha quedado sin batería. ¿Podría usar su móvil para llamar a casa y pedirles que vengan a recoger el coche? Le pagaré la llamada, naturalmente, y también el gasoil que necesite para llegar a Bunbury.
–No es nece...
–Insisto –lo interrumpió ella con un ademán imperioso.
Él la miró un instante, se encogió de hombros y sacó el móvil del bolsillo para ofrecérselo. Segundos después se encontró al margen de una conversación entre dos Theron.
–Hola, mamá. Soy Kim. No vas a creerte lo que... –siguió un detallado relato del incidente y una breve pero exacta descripción del todoterreno, incluido el número de matrícula.
Al acabar la llamada, le devolvió el teléfono con una expresión arrepentida.
–Espero que no le importe que le haya dado algunos detalles de usted a mi madre, pero se preocupa mucho por mí.
Él la miró con ironía.
–¡Todo es culpa suya! –siguió ella–. Se llevó prestado mi coche y se olvidó de llenar el depósito. Y yo tenía tanta prisa que no se me ocurrió comprobar el nivel de gasolina.
–¿Por qué tenía tanta prisa?
–¿Le importa que se lo cuente de camino?
Él dudó un instante y le hizo un gesto para que subiera al coche.
–Mi amiga Penny –empezó ella mientras se abrochaba el cinturón–, una de mis mejores amigas, está embarazada e iba a salir de cuentas dentro de dos semanas, pero se ha puesto de parto esta mañana. Su madre está en Melbourne, al otro lado del país, y su marido está pilotando una barcaza en Port Hedland. No tiene a nadie más, y es su primer hijo.
–Entiendo. ¿Y al llamar a casa no ha pensado en esperar a que alguien de su familia viniera por usted?
Ella negó enérgicamente con la cabeza.
–Saldanha, donde yo vivo, está a media hora en dirección contraria. Para cuando se hubieran organizado... –hizo un gesto muy expresivo–, habrían pasado horas –se giró hacia él–. ¿Le importa hacer esto?
Él cambió de marcha para tomar una curva cerrada y pensó en su reacción si le dijera que la última persona a la que quería encontrarse era un miembro de la familia Theron de Balthazar y Saldanha.
–Me dirigía hacia Bunbury, de todos modos.
Kim lo observó durante unos segundos.
–¿Cómo se llama?
–Reith.
–No es un nombre corriente. ¿Galés?
–Ni idea.
–Qué extraño...
Reith le lanzó otra mirada irónica.
–¿Acaso usted conoce el origen exacto de su nombre?
–La verdad es que sí –respondió ella gravemente–. Me pusieron el nombre de una mina de diamantes.
–Qué... apropiado.
–¿Qué quiere decir?
–Parece ser el tipo de mujer a la que le gustan los diamantes.
–Bueno... al menos no le parezco el tipo de mujer para quien los diamantes son sus mejores amigos –respondió ella, echándose hacia atrás su melena rojiza–. ¿No quiere saber qué mina era?
–A ver si lo adivino... La mina Kimberley, en Sudáfrica.
–¡Bingo! Es usted muy listo... Reith. Poca gente en Australia ha oído hablar de los Kimberley de Sudáfrica, aunque son muchos, claro está, los que conocen a los Kimberley del norte.
Él no dijo nada.
–¿Me presta otra vez su móvil? Quiero llamar al hospital a ver cómo va todo.
En el hospital todo se desarrollaba muy rápidamente y Kim se removió nerviosa en el asiento.
–¡No voy a llegar a tiempo!
–Puede que sí –dijo él.
Diez frenéticos minutos más tarde habían llegado al hospital de Bunbury.
–Muchísimas gracias –le agradeció ella, con voz jadeante como si hubiera hecho el trayecto corriendo–. Si...
–Entre –la apremió él.
–Espere aquí –le ordenó ella–. Al menos se merece saber si todo ha ido bien. Además, tengo que pagarle –se bajó del coche y subió a toda velocidad los escalones del hospital.
Reith Richardson vaciló unos instantes, arrancó de nuevo y estaba a punto de alejarse cuando Kim reapareció en la puerta.
–Ha nacido hace diez minutos. Un niño de dos kilos ochocientos gramos. La madre y él están bien –sonrió a través de la ventanilla–. No sabe cuánto se lo agradezco, pero... me temo que no voy a poder pagarle. ¡He olvidado traer dinero!
–No permitiría que me pagara por un par de llamadas telefónicas, señorita Theron.
–Lo haría encantada, pero no he traído nada, en serio.
–¿Quiere decir que no lleva absolutamente nada consigo... ni tarjetas de crédito?
–Nada de nada –admitió ella tristemente–. Eso no será un problema cuando me traigan el coche, pero... me encantaría llevarle unas flores a Penny cuando me dejen verla. Hay una floristería en el hospital, pero... –se calló cuando Reith sacó un billete de cien dólares de su cartera–. ¡Muchas gracias! Deme su dirección para que pueda devolvérselo –sacó del bolsillo un trozo de papel y un bolígrafo.
Reith abrió la boca para decirle que se olvidara del asunto, pero se lo pensó mejor mientras le ponía el billete en la mano.
–Cene conmigo, pero solo si le apetece –le dio el nombre de un restaurante y una hora y, mientras ella se echaba hacia atrás con una expresión atónita, él puso el coche en marcha.
Aquella tarde, a las siete menos diez, Reith estaba sentado a una mesa para dos en un lujoso restaurante con vistas a la bahía. A través de los grandes ventanales se podía contemplar la luna plateada en el vasto cielo azul marino y su reflejo en las oscuras aguas del mar.
Pero Reith solo tenía ojos para la cerveza que había pedido. ¿Aceptaría Kimberley Theron su invitación? ¿Y por qué la había invitado? Obviamente, había algo en ella que lo intrigaba, pero ¿qué era? ¿Sería su aspecto, su cuerpo, sus piernas? No, sin duda era algo más que eso.
–¿En qué piensa? ––le preguntó ella mientras retiraba la silla de la mesa.
Él se puso en pie y no pudo evitar una sonrisa de admiración. Kimberley se había cambiado la falda vaquera y la blusa de algodón por un vestido de lino de color rosa, sin mangas y con el cuello redondo, que combinaba con un collar de abalorios y unas sandalias verde esmeralda de suela de corcho. Llevaba el pelo suelto y unos pendientes de diamantes. Su aspecto seguía siendo impresionante, pero a la vez distinto. Más... ¿madura? No, esa palabra no encajaba con ella. Era como una versión más sofisticada de Kimberley Theron.
Se sentó en la silla con un suspiro de alivio y miró la botella de champán que había en la cubeta de hielo.
–Qué gusto poder sentarse y pensar en una copa de frío y espumoso champán... Hoy ha sido uno de mis días locos.
Él volvió a sentarse y le sirvió el champán.
–¿Locos? ¿Cómo están la madre y el niño, por cierto?
–Muy bien, a pesar del parto prematuro y de mi retraso... que no fue culpa suya, naturalmente –se apresuró a añadir–. ¿Un día loco? Pues sí. Mucho. Cuando Penny me llamó parecía tan nerviosa y asustada que dejé todo lo que estaba haciendo y... bueno, el resto ya lo sabe. Por cierto –sacó un billete de cien dólares del bolso y lo deslizó sobre la mesa hacia él–, muchas gracias.
Reith no hizo ademán de agarrarlo.
–Supongo que ya ha recuperado sus cosas.
Ella asintió con vehemencia.
–Sí, me llevaron el coche al hospital y he podido irme a casa para cambiarme y demás –tomó un sorbo de champán–. Umm... Delicioso. Dígame, Reith. ¿A qué se dedica?
–A nada en particular.
Kimberley lo miró con el ceño fruncido. Se había cambiado el pantalón de algodón y la sudadera por unos vaqueros y una camisa azul marino que llevaba abierta por el cuello y una chaqueta de sport de tweed. Su ropa era de la mejor calidad, al igual que el reloj de pulsera. Y parecía sentirse como en casa en aquel carísimo restaurante.
–¿A nada? –trazó el borde de la copa con el dedo e intentó abstraerse de su poderoso atractivo.
–Me dedico a comprar empresas con problemas.
Ella volvió a fruncir el ceño.
–¿Qué tiene eso de interesante?
–¿Cómo dice?
–Bueno, normalmente se tiene una vocación. La medicina, el derecho, la agricultura... ese tipo de cosas.
–Lo mío es un desafío constante. Hay que tener en cuenta mil factores, como los costes, la oferta, la demanda, etcétera, ya estés negociando con minerales, ropa o ganado. ¿Y tú, a qué te dedicas?
Ella tomó otro sorbo de champán y adoptó una expresión pensativa.
–Doy clases de inglés –sonrió ante la nula reacción de Reith–. Pensé que le resultaría extraño.
–¿Por qué?
–¿Por qué? Bueno, no sé. Tengo la impresión de que no le gusto, señor... umm... Reith –lo observó fijamente con un destello de humor en sus ojos azules–. Y es una impresión muy fuerte, la verdad.
–Le recuerdo que ha estado a punto de matarme.
–Es verdad –admitió ella, riéndose–. Pero ya le he dicho que ha sido un día bastante fuera de lo común. Normalmente soy una persona mucho más organizada.
Él se limitó a fruncir los labios y encogerse de hombros.
–No podría haber sido más elocuente –dijo ella, apoyando los codos en la mesa y la barbilla en las manos.
–¿Qué?
–¿Tanto le cuesta creerme?
–Bueno...
–No importa –lo interrumpió ella, echándose hacia atrás en la silla–. Somos como dos barcos que se cruzan en la noche, ¿no?
Él la miró sin responder.
–¿Le importa que pidamos la cena?
–En absoluto.
–Eso es otra cosa que he hecho mal hoy –le confesó–. No he comido nada desde el desayuno. ¿Puedo pedir langosta? Siempre tomo langosta aquí, y es muy recomendable.
–Adelante.
–Es un plato muy caro, así que yo pagaré lo mío. Aunque también me gustaría pagar lo de usted.
¿Por qué querría invitarlo?, se preguntó Reith. ¿Para hacer gala de su alto poder adquisitivo y demostrarle que no pertenecían a la misma clase social? Típico de los Theron...
–Para agradecerle que me llevara al hospital, que me prestara dinero para las flores y que tuviese el detalle de invitarme a cenar... –murmuró ella.
Sus miradas se encontraron.
¿Le había leído el pensamiento? La duda lo asaltó al tiempo que una fuerte determinación imposible de ignorar cobraba forma: quería acostarse con aquella chica. Quería descubrir cómo era en la cama y si seguía comportándose como una Theron cuando estuviese gimiendo de placer.
–¿Haces surf? –le preguntó Reith mientras se dirigían hacia el aparcamiento.
–Por supuesto –respondió ella sin dudarlo.
–¿Por supuesto?
Kim se detuvo y levantó la mirada. No era bajita; medía un metro setenta y además llevaba unas suelas de plataforma, lo que significaba que él debía de medir más de un metro ochenta. Y no solo era alto, sino que estaba perfectamente proporcionado...
Pero ¿por qué tenía aquella expresión de ironía?
–¿He dicho algo malo?
Él la tomó de la mano y se la agitó.
–No, supongo que no.
–Vamos, dímelo –insistió ella.
Él dejó de caminar y se giró para mirarla, pero tardó unos momentos en contestar. Y mientras su mirada la recorría de arriba abajo y se posaba en las piernas con una expresión extraña, Kim experimentó otro intenso estremecimiento.
–Es solo que tengo la sensación de que lo haces todo bien... montar a caballo, nadar, surf, jugar al tenis, tocar el piano, pintar, hablar idiomas...
–¡Para! –Kim levantó su mano libre–. Piensas que como soy rica no hago nada más que divertirme, ¿verdad? A pesar de que trabaje.
Él se frotó la barbilla, pensativamente.
–No, no es lo que pienso. Pero todo parece indicar que fuiste a una buena escuela de señoritas. ¿Haces algo de lo que he dicho?
–Pues... –cerró la boca y se encogió resignadamente de hombros–. La verdad es que nado, hago surf y monto a caballo. No toco el piano, pero sí el arpa. Juego al tenis y hablo muy bien español, ¡pero no sé pintar! –acabó en tono triunfal–. Aunque tengo muy buen ojo para el arte, eso sí. Y ahora dime, ¿qué tiene que ver todo eso con el surf?
–¿Quieres que vayamos mañana a Margaret River para hacer surf? Hará buen tiempo y la marea estará alta.
Kim se quedó boquiabierta de asombro.
–Me parece una idea fantástica, señor... ¿cómo te apellidas?
Él entornó la mirada de un modo enigmático.
–Richardson –esperó un momento–. Reith Richardson.
–Bien, señor Richardson. Me encantaría. Hace mucho que no practico el surf.
–¿Y puedes faltar a tu trabajo siempre que quieras?
–No, claro que no, pero en estos momentos tengo tiempo libre. Hice algunas horas extras en el internado –arqueó las cejas–. ¿A qué hora quedamos?
–¿Te importaría conducir hasta Busselton?
–No –respondió ella lentamente.
Él volvió a agitarle la mano.
–Tengo una reunión en Busselton a primera hora de la mañana... Si quedamos allí, podemos ir a la playa en mi coche. ¿Te parece bien?
–Claro –accedió ella de buena gana.
Él se llevó entonces su mano a los labios para besarle los nudillos.