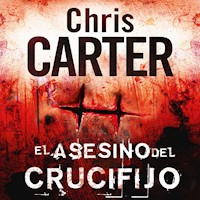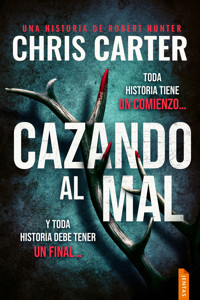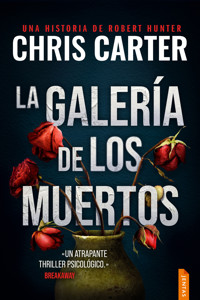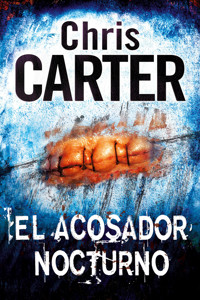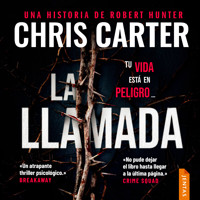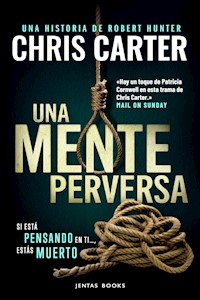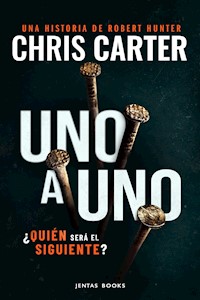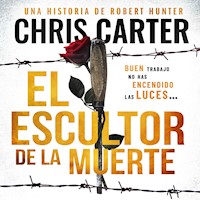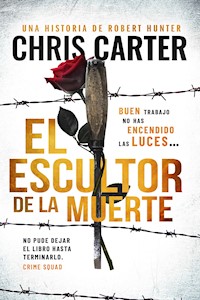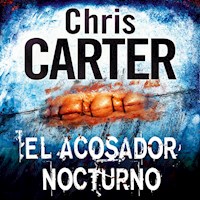Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Robert Hunter
- Sprache: Spanisch
Si tu nombre está en el diario, es tu sentencia de muerte… Los Ángeles, 5 de diciembre. Exactamente tres semanas para Navidad. Angela Wood, una auténtica maestra del carterismo, acaba de terminar su jornada: 687 dólares. Nada mal para menos de quince minutos de trabajo. Mientras celebra con un cóctel lo rentable que ha sido su día, es testigo de cómo uno de los clientes del bar está siendo borde con un hombre mayor, y decide darle una lección robándole su elegante bolso de cuero. En su interior no hay portátil… ni dinero… ni nada que tenga valor. Al menos para Angela. Solo hay un libro negro, encuadernado en piel y sorprendentemente pesado. Una vez en su apartamento, la curiosidad puede con ella y decide ver lo que contiene. Es entonces cuando comienza la peor pesadilla de su vida… --- «Carter se ha convertido en un autor de thrillers excepcional». Daily Mail ⭐⭐⭐⭐⭐ «Antiguo psicólogo criminal, Carter sabe muy bien de lo que habla cuando crea asesinos en serie que hielan la sangre. Prepárate para una lectura de infarto». Heat ⭐⭐⭐⭐⭐ «Si buscas un libro imposible de soltar, siempre puedes confiar en Chris Carter… Es un escritor brillante, y esta es otra gran novela de esta increíble serie». Read, Watch & Drink Coffee ⭐⭐⭐⭐⭐ «Ficción altamente adictiva». Queensland Reviewers Collective ⭐⭐⭐⭐⭐ «Chris Carter ha escrito otra historia que te acelera el pulso. Una novela oscura y retorcida, repleta de tensión y acción… Un thriller psicológico absorbente e intenso, con una trama muy bien hilada y personajes que te atrapan». What's Good to Read ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Escrito en sangre
Escrito en sangre
Título original: Written in Blood
© 2020 Chris Carter. Reservados todos los derechos.
© 2025 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción: Ana Fernández,
© Traducción, Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1406-2
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Queda prohibido el uso de cualquier parte de este libro para el entrenamiento de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial sin autorización previa de la editorial.
This edition is published by arrangement with Darley Anderson and Associates Ltd.
Uno
Los Ángeles, California
Sábado, 5 de diciembre
Faltaban exactamente tres semanas para el día de Navidad. Para Angela Wood, ese sábado marcaba oficialmente el comienzo de lo que ella llamaba «temporada alta». Los centros comerciales, las calles principales e incluso las pequeñas tiendas de barrio ya estarían cubiertos de nieve artificial, luces parpadeantes y adornos de colores, todos ellos llenos de gente ansiosa por gastar, en busca de los regalos perfectos. Era el único momento del año en el que, encogiéndose de hombros, la mayoría hacían la vista gorda ante el estado de sus finanzas y se decían a sí mismos: «Oh, qué demonios, es Navidad», y con esa excusa, tiraban la casa por la ventana, gastando más —a veces muchísimo más— de lo que sus cuentas bancarias les habrían permitido.
Para Angela, temporada alta significaba gente feliz con carteras llenas de dinero en sus bolsillos y bolsos, porque cuando se acercaban las Navidades, durante un periodo limitado, el dinero en efectivo solía reaparecer. En la actualidad, la mayoría de los habitantes de Los Ángeles no llevaban dinero en efectivo encima, ni siquiera calderilla: todo se pagaba con tarjeta o móvil, ya fuera un paquete de chicles en la tienda de la esquina o una fortuna en Rodeo Drive. Sin efectivo, sin líos, sin complicaciones. La era de las compras electrónicas había llegado para quedarse. No es que les importara mucho a los dependientes o a los propietarios de las tiendas. Pero Angela no era dependienta. Tampoco era dueña de un negocio. Era carterista, y de las buenas, y para alguien como ella, los pagos con tarjeta o móvil no servían de mucho. Claro que sabía sacarles partido a las tarjetas de crédito y a los móviles cuando caían en sus manos, pero, en su mundo, el dinero en efectivo era el rey, y por eso la temporada alta siempre le hacía sonreír.
Ese año Angela decidió empezar su temporada alta haciendo una visita a una encantadora calle comercial en Tujunga Village.
Situada cerca de Ventura Boulevard, en Studio City, Tujunga Avenue estaba enclavada entre los barrios de Colfax Meadows y Woodbridge Park. The Village era un tramo de una manzana, moderno y lleno de vida, donde se podía encontrar una gran variedad de tiendas, boutiques, restaurantes, bares y cafeterías. No era de extrañar que The Village atrajera a un número considerable de compradores durante todo el año, sobre todo los fines de semana. Durante la temporada alta, esa cifra se multiplicaba exponencialmente, inundando la calle con una marabunta de gente feliz con las carteras llenas.
Siempre que podía, Angela prefería trabajar de noche, otra de las razones por las que le gustaba tanto la época navideña. Para atender al aluvión de clientes, la mayoría de las tiendas abrían hasta más tarde de lo habitual durante todo el mes de diciembre. Sabiendo esto, Angela llegó a Tujunga Village justo cuando el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, y al acercarse a The Village por el lado de Woodbridge, se alegró de ver que el número de compradores que abarrotaban la calle parecía haberse duplicado en comparación con el año anterior.
—Me encanta la Navidad —se dijo Angela mientras se crujía los nudillos contra las palmas de las manos, antes de ponerse un par de finísimos guantes de cuero rojo.
Con el sol a punto de despedirse de la ciudad de Los Ángeles, la temperatura en las calles había descendido hasta los ocho grados, nada mal para una noche de invierno en el lugar de donde procedía Angela, pero en una ciudad donde el calor y el sol eran considerados residentes honorarios, ocho grados eran más que suficientes para que cualquier angelino orgulloso buscara en su armario el abrigo más grueso y cálido que tuviera. Para alguien como Angela, los gruesos abrigos de invierno eran una bendición disfrazada, porque la mayoría de las personas usaban los bolsillos exteriores. Ese tipo de prendas ofrecían una capa más gruesa de aislamiento entre el cuerpo de la persona y los bolsillos exteriores, lo que significaba que ni siquiera hacía falta ser un carterista experto para despojar a una víctima de sus pertenencias. En un entorno abarrotado, donde chocar con otra persona en la calle o dentro de una tienda era sin duda excusable, robarle una cartera a alguien resultaba una tarea aún más fácil. Para una experta como Angela, un Tujunga Village abarrotado, donde el ochenta por ciento de la gente llevaba gruesos abrigos, era como una tienda de regalos gratis.
—Vamos allá —dijo Angela mientras se unía a la multitud, buscando con la mirada un objetivo, como un halcón en busca de su presa.
Antes de haber recorrido la mitad de la manzana, Angela ya había robado tres carteras. Podrían haber sido más, muchas más, pero en temporada alta Angela no tenía por qué «elegir a ciegas», es decir, robar una cartera sin tener una idea clara de lo que se iba a encontrar.
Su método era sencillo y sin complicaciones: observar a un cliente mientras pagaba un artículo en una tienda o en la calle. Esa estrategia tan simple tenía dos ventajas. Por un lado, Angela podía identificar quién llevaba efectivo y quién no. Por otro, podía ver dónde había guardado el objetivo su cartera: en el bolsillo del abrigo, en la chaqueta, en el bolso… A partir de ahí, solo le quedaba seguir al objetivo y esperar el momento adecuado para actuar, y nunca se precipitaba. En esta ocasión, le bastaron quince minutos para llegar a lo que Angela llamaba «el momento de la comprobación».
Angela nunca dejaba que la codicia le nublara el juicio. Ya no. La única vez que lo hizo fue su perdición y le costó una breve estancia en la cárcel, un sitio al que había jurado no volver jamás. Desde entonces, solo cogía un máximo de tres carteras por ronda, y luego comprobaba si tenían efectivo y tarjetas de crédito. Si había conseguido lo suficiente, daba por terminado el día. Si no, se deshacía de las carteras antes de volver a las calles para una segunda ronda.
Después de sustraer su tercera cartera, Angela necesitaba un lugar seguro donde comprobar el contenido de su botín. Escondido justo detrás del histórico y siempre concurrido restaurante Vitello’s, en pleno corazón de Tujunga Village, estaba Rendition Room, un bar de cócteles ambientado en los años treinta, cuyo baño sería perfecto para lo que necesitaba hacer.
Angela había estado en Rendition Room un par de veces, pero nunca había visto aquel lugar tan abarrotado. En el aseo de señoras, tuvo que hacer cola durante más de cinco minutos antes de poder entrar en uno de los cubículos. Una vez dentro, comprobó cuánto dinero había en las carteras, y no pudo estar más satisfecha.
«Seiscientos ochenta y siete dólares por menos de quince minutos de trabajo», pensó mientras se guardaba la mayor parte del dinero dentro del sujetador. No estaba nada mal para ser el primer día.
Durante una fracción de segundo, consideró la posibilidad de volver a The Village para una segunda ronda. «Hay mucho más ahí fuera —le susurró al oído Angela la Temeraria—. Podrías hacer la recaudación de un mes en una noche».
Pero Angela la Sensata también estaba ahí y, en un santiamén, mandó esa idea al olvido.
«Ya está bien por hoy. En vez de hacer una tontería, ¿por qué no vas a celebrarlo y te tomas una copa? Después de todo, estás en una coctelería».
Angela sabía que eso era lo más inteligente. Desde que había estado en la cárcel, ya no discutía con la voz de la razón.
Antes de salir del cubículo, y puesto que ya había terminado por esa noche, Angela se quitó la peluca negra que llevaba puesta y las lentillas oscuras, y lo guardó todo.
En la concurrida zona del bar, tardaron varios minutos en atenderla. Tras echar un vistazo a la carta de cócteles, Angela se decidió por un clásico: el sidecar. En cuanto a la mesa, tuvo suerte enseguida. Justo cuando se apartó de la barra con su bebida, una mesa alta y circular quedó libre a pocos metros de ella. Angela se acercó con rapidez.
Mientras daba pequeños sorbos a su cóctel, sus ojos empezaron a recorrer a la multitud. No es que estuviera reconsiderando su decisión de dar por terminada la noche. Para Angela, estudiar a la gente de su alrededor, estuviera donde estuviera, se había convertido en algo natural, un reflejo, una costumbre. Lo hacía sin darse cuenta. En menos de veinte segundos, había localizado a tres de las presas más fáciles que había visto nunca.
Cuatro mesas a su derecha había dos hombres de unos cuarenta años. Ambos iban muy achispados. El que llevaba gafas se había metido la cartera en el bolsillo de la chaqueta y luego la había dejado doblada sobre el taburete vacío de su derecha, con el bolsillo de la cartera hacia arriba.
Tres mesas por delante de ella, dos chicas de unos veinte años tomaban margaritas. La que estaba de espaldas a Angela tenía el bolso abierto colgando del respaldo de la silla.
En la mesa de al lado, a su derecha, un hombre alto estaba absorto en su móvil. Había dejado un elegante bolso de cuero en el suelo, a varios centímetros de sus pies. Angela no había visto el contenido del bolso, pero apostaba a que sería algo valioso.
«La gente no tiene ningún cuidado —pensó Angela, mientras sacudía ligeramente la cabeza—. Es como si nunca aprendieran».
Cuando volvió a fijarse en el bolso del suelo y después otra vez en el hombre y su móvil, un hombre mayor, de unos sesenta y cinco años, se acercó al hombre alto. Angela pudo oír su conversación.
—Disculpe —dijo el más mayor. Llevaba un vaso de whisky en la mano—. ¿Le importa si dejo mi bebida en su mesa? Hay bastante gente esta noche.
El hombre alto no despegó los ojos de su teléfono.
—Preferiría que no lo hicieras.
Angela frunció el ceño al oír la respuesta, como si no la hubiera entendido bien.
El hombre mayor también estaba sorprendido.
—Solo usaré una esquinita de la mesa —insistió—. Para dejar mi bebida. No le molestaré.
—Ya lo estás haciendo —respondió el hombre alto, que por fin levantó la mirada y la fijó en el hombre mayor—. Búscate otra mesa para tu bebida, viejo. Esta está ocupada.
Angela abrió los ojos de par en par mientras miraba al hombre alto con incredulidad. «Menudo gilipollas», pensó.
Sin palabras, el hombre mayor se quedó inmóvil un momento, sin saber muy bien qué hacer.
—He dicho que te vayas a la mierda, viejo —dijo el hombre alto, con voz firme.
Sorprendido, el hombre mayor se dio la vuelta y se alejó.
Angela estaba a punto de ofrecerle su mesa cuando Angela la Temeraria le susurró al oído:
«Ese tipo con el teléfono es un total y absoluto idiota, Angie. Podrías darle una lección».
Los ojos de Angela volvieron al bolso de cuero en el suelo.
El hombre alto había vuelto a concentrarse en su móvil.
Angela se terminó su bebida y rodeó la mesa por el otro lado. Ahora estaba de pie justo detrás del hombre alto. Se llevó el móvil a la oreja para pasar desapercibida. Mientras fingía mantener una conversación telefónica, adelantó el pie derecho lo justo para alcanzar la punta de la correa del bolso de cuero que estaba en el suelo.
El hombre tecleaba furiosamente algo en su móvil.
Mientras Angela fingía hablar por teléfono, giró el cuerpo alejándose del hombre y dio dos pasos en esa dirección. Alargó el cuello y miró a su alrededor, como si buscara a alguien más dentro del bar. Mientras lo hacía, su pie derecho arrastraba sigilosamente el bolso de cuero del hombre.
El hombre estaba demasiado concentrado en su móvil como para darse cuenta de que su bolso se había desplazado más de medio metro, pero, aunque lo hubiera hecho, con el local tan lleno, Angela podría excusarse con facilidad diciéndole que su pie se había enredado con la correa por accidente. Sin más, un simple error.
Angela dio otro paso, otra vez arrastró el bolso, y entonces la suerte le sonrió. Unas mesas más allá, alguien tiró al suelo una bandeja de bebidas. El estruendo de los vasos y botellas al romperse atrajo todas las miradas, incluida la del hombre alto. Para cuando su atención volvió a centrarse en su teléfono, apenas unos segundos después, Angela ya estaba saliendo de Rendition Room con el bolso de cuero escondido bajo su abrigo. Cinco minutos después, estaba sentada en el autobús 237 de camino a casa.
Estaba deseando mirar dentro del bolso, pero, a pesar de haber conseguido un asiento en la parte trasera del autobús, resistió la tentación. No quería que nadie viera el contenido.
Desde Tujunga Village, tardó algo más de cuarenta y cinco minutos en llegar a su casa, un pequeño apartamento de un dormitorio al sur de Colfax Avenue. En cuanto cerró la puerta, se quitó los zapatos y se sentó en la cama. Con las piernas cruzadas, en postura de yoga, Angela dejó el bolso de cuero delante de ella y por fin abrió la cremallera.
Decepción.
Quizá fuera por el tamaño y la forma del bolso, o quizá por lo mucho que pesaba, pero Angela estaba casi segura de que contendría algo como un ordenador portátil o una tablet. Y no era así. El único objeto que contenía era un diario negro encuadernado en piel de veinte por veinticinco centímetros, sorprendentemente pesado.
—Genial, en vez de un portátil, me llevo un diario. Estupendo.
Angela se rio de su desgracia, contenta de que la única razón por la que había robado aquel bolso fuera darle una lección a aquel gilipollas del bar.
—Capullo maleducado —dijo, sacudiendo la cabeza—. Espero que este diario sea importante para ti.
Instintivamente, lo abrió y lo hojeó sin cuidado. Lo primero que le llamó la atención fue que las páginas estaban repletas de una letra densa y ordenada. No todas las páginas contenían texto. Algunas estaban llenas de dibujos y bocetos toscos, a los que Angela no prestó demasiada atención. En otras había fotos Polaroid grapadas. Cuando sus ojos se posaron en la primera fotografía que encontró, el corazón le dio un vuelco.
Pasó a otra página… otra foto Polaroid. Esta vez, su corazón dejó de latir. Con manos temblorosas, levantó la foto para ver si había algo escrito en el reverso o en la página de detrás. No había nada.
—Pero ¿qué demonios es esto? —Las palabras salieron solas, en un susurro, y de forma automática sus ojos se dirigieron al texto que había justo debajo de la foto. Solo fue capaz de leer unas pocas líneas antes de que todo su cuerpo empezara a temblar.
—¡Oh, Dios! ¿Qué coño has hecho, Angie? ¿Qué coño has hecho?
Dos
Lunes, 7 de diciembre
La oficina de la Unidad de Crímenes Ultraviolentos del Departamento de Policía de Los Ángeles estaba situada en un extremo de la planta de la División de Robos y Homicidios, dentro del famoso Edificio de la Administración de la Policía, en el centro de Los Ángeles. El detective Robert Hunter, jefe de la Unidad de Crímenes Ultraviolentos, acababa de regresar de su descanso para comer cuando sonó el teléfono de su mesa.
Contestó al segundo tono.
—Detective Hunter, Unidad de Crímenes Ultraviolentos.
—Robert, soy Susan —anunció la persona que llamaba—. ¿Tienes un minuto?
La doctora Susan Slater era una de las mejores agentes forenses de California. Había trabajado en estrecha colaboración con la Unidad de Crímenes Ultraviolentos en varios casos.
—Por supuesto, doctora —respondió Hunter—. ¿Ocurre algo?
—No estoy segura —dijo la doctora Slater antes de una breve pausa—. Puede que sí.
Intrigado, Hunter se recolocó en su asiento.
—Vale, te escucho. —Sus ojos se dirigieron a la agenda que tenía sobre el escritorio y pasó unas cuantas páginas hacia atrás, solo para asegurarse de que su unidad no estuviera esperando los resultados de alguna prueba forense.
Tenía razón.
—Es una historia curiosa —empezó la doctora Slater—. Esta mañana, cuando salía de casa para venir al laboratorio, abrí el buzón, como hago todas las mañanas. Además de la propaganda habitual de los fines de semana, encontré un sobre alargado normal y corriente. Tenía mi nombre escrito en letras grandes en la parte delantera, pero eso era todo.
—¿Cómo que eso era todo? —preguntó Hunter.
—No tenía la dirección de mi casa, Robert —explicó la doctora—. Solo mi nombre. Tampoco había sello, marca del servicio postal ni dirección del remitente.
—Lo que significa que alguien lo metió en tu buzón.
—Exacto —coincidió la doctora Slater.
—¿Ya lo has abierto?
—Sí, pero, por supuesto, después de tomar todas las precauciones necesarias. Dentro había un libro.
—¿Un libro? —Hunter frunció el ceño.
—Bueno, para ser más específicos… es una especie de diario, en realidad.
—¿Qué tipo de diario?
Hubo otra breve pausa.
—Del tipo que creo que Carlos y tú deberíais venir a ver.
Tres
El compañero de Hunter desde hacía mucho tiempo en la Unidad de Crímenes Ultraviolentos era el detective Carlos Garcia. Compartían el mismo despacho: una claustrofóbica caja de hormigón de veintidós metros cuadrados con una única ventana, dos escritorios y poco más. Aun así, estaba completamente separado del resto de la planta de la División de Robos y Homicidios, lo que al menos mantenía alejadas las miradas indiscretas y el interminable zumbido de voces.
Mientras Hunter hablaba por teléfono con la doctora Slater, Garcia estaba sentado en su mesa, revisando unos documentos en el ordenador.
—¿Te vienes al laboratorio de criminalística de la FSD? —le preguntó Hunter, nada más colgar, ya con la chaqueta en la mano.
El laboratorio de criminalística de la División de Ciencias Forenses (FSD) del Departamento de Policía de Los Ángeles, estaba compuesto por ocho laboratorios de unidades especializadas, que prestaban servicios de apoyo a las investigaciones llevadas a cabo por los distintos departamentos del cuerpo. La mayoría de esos laboratorios estaban en el Centro de Ciencias Forenses Hertzberg-Davis, situado en el campus de la Universidad Estatal de California en Alhambra, en la zona occidental del valle de San Gabriel.
—¿Al laboratorio de criminalística? —preguntó Garcia, entrecerrando los ojos—. ¿Tenemos algún resultado pendiente?
—No —respondió Hunter, antes de contarle rápidamente la conversación que acababa de mantener con la doctora Slater.
—¿Un diario?
—Eso es lo que ha dicho —confirmó Hunter.
—¿Y no te ha dicho nada más? —Garcia se levantó y también cogió su chaqueta.
—Solo que tenemos que echarle un vistazo.
—Sí, claro que me apunto —dijo Garcia—. Siempre me ha gustado el suspense.
Cuatro
Con el tráfico de la ciudad, un lunes por la tarde, Hunter y Garcia tardaron unos veintiocho minutos en recorrer los casi diez kilómetros que separan el Edificio de la Administración de la Policía, en West 1st Street, del campus de la Universidad Estatal de California, en Alhambra. Tras aparcar en la zona reservada a los agentes de policía, los dos detectives se dirigieron al Centro de Ciencias Forenses Hertzberg-Davis, un impresionante edificio de cinco plantas situado en el cuadrante suroeste del campus universitario. Una vez pasaron la recepción, Hunter y Garcia subieron por las escaleras hasta la segunda planta, donde se encontraba el laboratorio de la Unidad de Análisis de Rastros y donde la doctora Slater le había dicho a Hunter que se reuniera con ella.
—¿Tienes ganas de ir al baile de mañana? —preguntó Garcia mientras subían el primer tramo de escaleras.
—¿Te refieres al baile de Navidad del Departamento? —respondió Hunter, con una expresión carente de entusiasmo—. ¿Y tú?
—Sí. —Garcia, en cambio, parecía genuinamente emocionado—. Tengo listo mi traje de Papá Noel zombi.
—¿Papá Noel zombi? —Hunter frunció los labios en una fina línea—. ¿En serio?
—¡Claro que sí! Esas fiestas son muy aburridas. Hay que animarlas un poco.
—¿Y un traje de Papá Noel zombi es tu idea de animar una fiesta? —preguntó Hunter.
—Tienes envidia porque tú no puedes disfrazarte —contraatacó Garcia—. Tú y la capitana Blake estáis en la mesa del alcalde, ¿no?
Hunter asintió mientras ponía los ojos en blanco.
—Va a ser muy divertido.
Garcia se rio entre dientes.
—Sí, seguro.
La Unidad de Análisis de Rastros era una de las ocho unidades que formaban el laboratorio de criminalística de la FSD. Su función principal, como su nombre indicaba, consistía en realizar análisis de rastros que pudieran haberse producido como resultado del contacto físico entre el sospechoso y la víctima durante un crimen violento. También analizaba cualquier material, orgánico o no, que pudiera haberse encontrado en la escena de un crimen.
Frente a las puertas dobles del laboratorio, que permanecían cerradas en todo momento, Hunter pulsó el timbre y esperó. Un par de segundos después, las puertas se abrieron con un leve silbido.
El laboratorio, que fácilmente era del tamaño de toda la planta de la División de Robos y Homicidios, estaba a un par de grados por debajo de lo confortable, pero seguía siendo cálido en comparación con la temperatura de la calle. Varios agentes forenses, todos ellos con largas batas blancas de laboratorio, estaban ocupados en diferentes puestos de trabajo. De fondo sonaba música clásica a un volumen muy bajo.
—Por aquí, chicos.
Ambos detectives oyeron a la doctora Slater llamarlos justo cuando las puertas se cerraban lentamente tras ellos.
La doctora estaba sentada frente a un microscopio invertido, no muy lejos de donde se encontraban Hunter y Garcia.
Susan Slater, de unos treinta y tantos años, medía un metro setenta y tenía un cuerpo esbelto y tonificado, pómulos altos y nariz delicada. Llevaba el pelo largo y rubio recogido en un moño despeinado en lo alto de la cabeza. Su maquillaje era discreto y resaltaba el azul claro de sus ojos.
—Gracias por venir tan rápido —dijo, mientras saludaba a ambos detectives con una leve inclinación de cabeza.
—Bueno, en realidad, esa misteriosa llamada nos ha dejado intrigados —dijo Garcia con una sonrisa—. Y bien, ¿qué es lo que tienes?
—Justo lo que le he dicho a Robert por teléfono —respondió la doctora Slater. Su voz era suave y jovial, pero también llena de conocimientos y experiencia—. Alguien dejó un paquete en mi buzón durante el fin de semana, probablemente anoche a última hora o esta madrugada. Solo el sobre ya llamó mi atención.
—¿Por qué? —preguntó Garcia—. ¿Qué tenía de raro?
—No tenía dirección ni sello, para empezar. Solo mi nombre. Tampoco había remitente. —Señaló una bolsa de pruebas grande y transparente que estaba sobre la mesa, junto al microscopio invertido, delante de ella. Dentro había un sobre marrón. En la parte delantera, escrito a mano en grandes letras mayúsculas negras, estaba su nombre: Susan Slater.
—¿Puedo? —preguntó Hunter, señalando la bolsa de pruebas.
—Adelante.
Hunter la cogió para que él y Garcia pudieran examinar el sobre que contenía en su interior.
—Supongo que ya lo habrás analizado en busca de huellas, ¿verdad? —preguntó Garcia.
La doctora Slater asintió.
—Solo están las mías.
—¿Y la caligrafía? —preguntó Hunter.
—Todo está en mayúsculas y no hay nada destacable. Se escribió con un rotulador barato de punta fina. No vale la pena intentar rastrear la tinta hasta una marca concreta, ya que el resultado nos llevaría con toda seguridad al tipo de rotulador que venden en cualquier supermercado.
Hunter asintió mientras dejaba la bolsa de pruebas sobre la mesa.
—Mencionaste algo sobre un libro.
—Sí —dijo la doctora Slater, señalando hacia el fondo del laboratorio—. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Venid, que os lo enseño.
Hunter y Garcia la siguieron y pasaron junto a un grupo de agentes forenses, que estaban tan concentrados en lo que estaban haciendo que ni siquiera se percataron de la presencia de los dos detectives. Cuando llegaron a uno de los dos recintos situados al fondo del laboratorio, esperaron a que la doctora Slater introdujera un código de ocho dígitos en un teclado metálico situado en el pomo de la puerta.
El recinto medía unos ocho metros de largo por seis de ancho. En su interior, en tres mesas de trabajo independientes, había cinco pantallas de ordenador y seis microscopios diferentes: dos de barrido láser, dos estereoscópicos, uno invertido y uno con focal láser. La temperatura en esa sala era uno o dos grados más baja que en el resto del laboratorio. La doctora Slater guio a Hunter y Garcia hasta una mesa de trabajo vacía a la izquierda de la puerta.
—Esta mañana —explicó—, cuando revisé mi buzón y cogí el sobre, estuve a punto de abrirlo allí mismo. —Juntó el pulgar y el índice, dejando apenas un espacio entre ellos—. No recordaba haber pedido nada por internet, pero reconozco que a veces pido cosas y luego me olvido por completo de ellas, sobre todo si tardan más de tres días en llegar. Además, a veces, la FSD o algún otro laboratorio forense del país me envía muestras, material o lo que sea sin que lo haya solicitado, simplemente porque… —se encogió de hombros— hacen ese tipo de cosas. En fin, estaba a punto de abrir el sobre cuando mi cerebro reaccionó. Nadie de la FSD, ni de ningún otro laboratorio forense del país dejaría un paquete sin avisar en mi buzón. Si lo hicieran, sería porque se trataba de algo urgente y llamarían al timbre para entregármelo, no lo dejarían en mi buzón. Con esa idea en mente, lo he traído directamente aquí, y esta mañana el paquete ha pasado por tres escáneres diferentes: el normal de rayos X, que ha revelado que el contenido era un libro; el de detección de explosivos, que ha dado negativo; y el de sustancias venenosas o peligrosas, que también ha dado negativo. Así que, después de sentirme como una completa idiota por haber sido tan paranoica y haber malgastado los recursos del Gobierno, finalmente abrí el paquete. —Señaló otra bolsa de pruebas que estaba sobre la mesa, justo detrás de ella. Dentro había un libro encuadernado en cuero—. Y eso de ahí es lo que había dentro. No olvidéis poneros los guantes antes de abrir la bolsa de pruebas.
De un dispensador que había en la pared junto a la puerta, Hunter y Garcia cogieron cada uno un par de guantes de látex azules y se los pusieron.
Con el libro todavía dentro de la bolsa de pruebas, lo primero que notaron ambos detectives fue que la cubierta de cuero negro era más gruesa de lo habitual. No había ningún diseño, inscripción, grabado ni marca de ningún tipo ni en la portada ni en la contraportada.
Lo segundo que les llamó la atención fue que el diario pesaba bastante más que un libro normal, aunque solo parecía tener unas ciento veinte páginas, quizá un poco más. Si se miraba de perfil, era evidente que las páginas no quedaban bien asentadas entre las dos tapas. La mayoría estaban combadas, lo que indicaba que, o bien se habían mojado, o tenían algo pegado, o ambas cosas.
Hunter y Garcia se recolocaron alrededor de la mesa de trabajo antes de que Hunter sacara el libro de la bolsa de pruebas. Luego lo dejó sobre la mesa y lo abrió por la primera página.
Contrariamente a lo que cabría esperar de un diario personal, no se abría con una página de datos del propietario. Tampoco había nada en la contraportada. Ni nombre ni dirección ni número de teléfono ni correo electrónico… nada.
Hunter y Garcia revisaron rápidamente la primera página.
La entrada también difería de la de un diario normal en que no había fecha ni ningún otro tipo de marca temporal en la parte superior ni en ninguna otra parte de la página. Tampoco había saltos entre párrafos ni divisiones claras, solo una palabra tras otra, formando una línea tras otra en un bloque de texto aparentemente interminable. Pero al menos el autor del diario había utilizado signos de puntuación, lo cual ayudaba a separar sus pensamientos y a hacer el texto menos confuso.
La letra de todo el libro era cursiva y relativamente clara, en tinta negra. Cualquier error se corregía con una sola línea sobre la palabra o la frase equivocada: sin típex, sin borrones, sin tachones… Las páginas y los bordes tampoco estaban amarillentos, lo que indicaba que el diario no podía ser muy antiguo. A pesar de que no había rayas, Hunter quedó impresionado por lo recto que el autor había escrito el texto.
Garcia estaba a punto de empezar a pasar páginas cuando Hunter le puso una mano en el brazo derecho, deteniéndolo. Sus ojos se habían posado sobre la primera línea de la página y había empezado a leerla.
Se llamaba Elizabeth Gibbs, nacida el 22 de octubre de 1994. No es que me importen en absoluto sus nombres, quiénes eran o cualquier otro aspecto de sus vidas. Después de tantos, no son más que rostros sin sentido perdidos en la oscuridad. Uno se transformará en otro… que se transformará en otro… y así sucesivamente. El ciclo nunca termina. Mi memoria ya no es tan buena. Olvido cosas. Olvido muchas cosas, y cada vez es peor. Esa es una de las razones por las que decidí llevar este diario. La segunda es por seguridad. Debería haber empezado a escribir todo esto hace tiempo, cuando oí las voces por primera vez, pero ya es tarde para lamentarse y el diario está aquí ahora. Intenté recordar los hechos…, detalles de lo que ocurrió, pero mi memoria ya no es tan buena y no va a mejorar, sino a empeorar. Una vez más, las voces fueron muy específicas con respecto al objetivo. Mujer. Altura mínima: 1,70 m. Pelo: negro, largo y liso. Ojos: oscuros. Peso: no más de 75 kilos. Etnia: blanca. Tardé solo unos días en encontrarla. No fue difícil. Después de seguirla por la ciudad, la oportunidad de cogerla finalmente se presentó. Fecha y hora: 3 de febrero de 2018, 19:30. Lugar: aparcamiento del Albertsons, en Rosecrans Avenue, La Mirada. Foto: la misma noche, unas horas después del secuestro.
Hunter pasó la página. No había nada escrito en el reverso. El autor había decidido utilizar solo el anverso de cada hoja. En la siguiente, el texto empezaba tras un espacio de unos cinco centímetros, unas quince líneas en blanco. Dos pequeños agujeros en la parte superior de la página indicaban que algo había estado grapado ahí. A la derecha, más cerca del borde de la página, había una mancha de lo que parecía sangre. Los ojos de Hunter se dirigieron a la doctora Slater.
—¿Había una foto? —preguntó.
—Sí —respondió, mientras se dirigía a otra encimera para coger otra bolsa de pruebas, que le entregó a Hunter. En su interior había una fotografía tipo Polaroid instax-mini de sesenta y dos milímetros de largo por cuarenta y dos de ancho. Mostraba a una mujer de unos veinticinco años. El pelo negro, largo y liso, le caía suelto sobre los hombros. La mirada de sus ojos oscuros reflejaba la expresión de su rostro: puro terror. Había llorado y las lágrimas habían arrastrado consigo la mayor parte del rímel y el delineador de ojos, dejando un entramado de líneas negras y acuosas hasta la barbilla. El pintalabios rojo claro que se había puesto aquella noche se le había corrido por los labios y parte del rostro. El cuello y los hombros de la blusa azul pálido que llevaba estaban empapados por el sudor. La foto había sido tomada contra una pared de ladrillos.
—Todas están embolsadas —añadió la doctora Slater—. Listas para ser llevadas a analizar.
—¿Todas? —preguntó Garcia, moviendo los ojos de la foto a la doctora.
Ella asintió mientras tomaba aire.
—Había un total de dieciséis fotos grapadas en ese diario. Dieciséis «objetivos» diferentes.
Tanto Hunter como Garcia se habían fijado en la pequeña pila de bolsas de pruebas que había en la mesa, justo detrás de la doctora Slater, pero habían supuesto que se trataba de pruebas pertenecientes a casos distintos.
—¿Y esta mancha en la parte inferior de la página? —preguntó Hunter—. ¿Es sangre?
—Lo es —confirmó la doctora Slater—. Todas las fotos que he sacado de ese cuaderno venían acompañadas de una mancha similar. La conclusión lógica es que la sangre pertenece al sujeto de la foto. He hecho un frotis de esa en concreto que estás viendo y ya se ha enviado a la Unidad de ADN para que lo analicen. —Cruzó los brazos delante del pecho—. Pero, por favor, seguid leyendo. Lo más interesante está solo unas líneas más abajo.
Hunter dejó la bolsa de pruebas en la mesa, junto al diario, antes de volver a centrar su atención en la escritura, que continuaba justo después del espacio en blanco. En esa página, había un dibujo de una caja rectangular. Debajo estaba escrita la palabra madera. Todas las dimensiones de los paneles de la caja, incluida la tapa, estaban claramente anotadas.
A diferencia del último objetivo, que resultó ser un asunto terriblemente desastroso, la preparación y ejecución de este fueron bastante sencillas. Sin sangre. Sin tortura. Sin humillación. Sin degradación. Oí las voces alto y claro: «Tienes que enterrarla viva».
Cinco
Hunter hizo una pausa. Su mirada llena de inquietud volvió a la foto Polaroid que había dentro de la bolsa de pruebas antes de dirigirse de nuevo a la doctora Slater.
—¿Esto va en serio? —preguntó Garcia, con una expresión escéptica en el rostro—. ¿Estás segura de que no es una broma?
—Bueno —empezó la doctora—, por eso os he llamado. No quería haceros perder el tiempo, así que me tomé la libertad de comprobar el nombre y la foto en la base de datos de personas desaparecidas. —Alzó las cejas mientras metía la mano en el bolsillo de su bata—. Elizabeth Gibbs —leyó en la hoja que tenía en la mano—, nacida el 22 de octubre de 1994 aquí mismo, en Los Ángeles. Residente en La Mirada. Su desaparición fue denunciada el 4 de febrero de 2018 por su novio, Phillip Miller, con quien vivía no muy lejos del lugar citado en ese diario: el aparcamiento del complejo comercial Albertsons, en Rosecrans Avenue. Su coche, un Nissan Sentra blanco, fue encontrado abandonado por el Departamento del Sheriff justo en ese lugar. No se encontró nada en su coche, ni huellas ni pistas. Elizabeth Gibbs nunca fue localizada. Sigue apareciendo como desaparecida. —La doctora Slater se guardó la hoja en el bolsillo—. Por si no os habéis dado cuenta, la fecha coincide con la entrada de ese diario.
—Sí, me he dado cuenta —dijo Hunter. Tenía el ceño fruncido, pensativo.
—¿En esa hoja aparece el nombre del detective asignado al caso? —preguntó Garcia.
La doctora sacó de nuevo el papel.
—Detective Henrique Gomez —les informó—, de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía de Los Ángeles. ¿Lo conocéis?
Hunter y Garcia negaron con la cabeza.
—Como era de esperar —continuó la doctora Slater—, el novio de la señorita Gibbs fue investigado, pero su coartada era sólida.
Garcia se rascó la frente, incómodo, mientras exhalaba.
—Estoy teniendo un déjà vu de los gordos. —Miró a Hunter con los ojos abiertos de par en par—. ¿Otro diario describiendo víctimas y cómo fueron asesinadas?
Hunter sabía que su compañero se refería a Lucien Folter, sin duda el asesino en serie más peligroso y perturbado al que se habían enfrentado jamás, pero, gracias al trabajo en equipo, la nueva residencia permanente de Lucien era la prisión federal de máxima seguridad de Florence, Colorado.
—No es lo mismo, Carlos —respondió Hunter.
—No digo que lo sea —aceptó Garcia—. Solo digo que un diario en el que se describen víctimas y cómo fueron asesinadas me trae recuerdos bastante horribles.
—¿De qué estáis hablando? —preguntó la doctora Slater, con la curiosidad reflejada en el rostro—. ¿Qué recuerdos?
—Es un caso en el que trabajamos hace un tiempo —respondió Hunter, pero no dio más detalles. Volvió a centrar su atención en el libro que había sobre la mesa para terminar de leer el resto de la entrada.
Construir la caja donde yacía el objetivo fue fácil. Las voces no me dieron ninguna especificación en cuanto al contenedor en sí, así que tuve libertad para hacer lo que quisiera. Unas cuantas tablas resistentes y una bolsa de clavos fue todo lo que necesité. No tenía sentido hacer cómodo el interior. La parte técnica de la petición me llevó un día entero, pero al final todo funcionó sin problemas. El objetivo nunca fue recuperado de su lugar de descanso: 34° 15’ 16.9” N, 118° 14’ 52.4” O.
Garcia se quedó boquiabierto.
—¿Es eso lo que creo que es?
Hunter sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. El autor había terminado la entrada con unas coordenadas de longitud y latitud.
—Eso parece —respondió.
Ambos detectives volvieron a mirar a la doctora Slater, que asintió casi disculpándose.
—Llamadme curiosa, pero no pude esperar. Introduje esas coordenadas en una aplicación web de mapas.
—¿Y? —preguntó Garcia con impaciencia.
—Y lo que obtuve fue una ubicación algo remota junto a un grupo de árboles cerca de unas colinas, a un kilómetro y medio de la entrada del Parque Natural Deukmejian, en Glendale. Aunque el lugar está algo aislado —añadió la doctora—, es accesible.
Por un momento, la sala quedó en completo silencio.
Garcia vio la expresión de Hunter y fue el primero en hablar.
—Vale. —Señaló con la cabeza a su compañero—. Conozco esa mirada, Robert. Sé lo que estás pensando, pero, antes de hablar con la capitana Blake para pedirle luz verde para una operación de exhumación, ¿no crees que deberíamos esperar a los resultados de ADN de ese frotis de sangre? El ADN de Elizabeth Gibbs estará en el archivo de la Unidad de Personas Desaparecidas. Si hay coincidencia, estoy seguro de que nos darán el visto bueno, pero, si vamos a ver a la capitana ahora mismo con nada más que las fechas coincidentes de un diario sospechoso, nos va a parar los pies. Lo sabes. Sobre todo con todos los recortes que ha sufrido el departamento.
—También tenemos las fotos Polaroid —comentó la doctora Slater.
—Aun así —argumentó Garcia—, eso no bastará para que la capitana Blake apruebe una operación de exhumación en algún lugar del bosque. No con la presión a la que está sometida debido a los recortes. Eso cuesta mucho dinero. Tendríamos que llevar un equipo completo hasta ese lugar, con una excavadora, focos, generadores… La capitana necesitará más que unas fechas que coinciden y Polaroids.
—Sí, tienes razón —aceptó Hunter—. Pero el análisis de ADN puede tardar. Ya lo sabes. Incluso con una solicitud urgente. —Consultó su reloj.
Una vez más, Garcia reconoció esa expresión en la cara de su compañero.
—No puedes hablar en serio —dijo, mirando de reojo a Hunter.
—Casi son las dos —replicó Hunter—. Podríamos estar allí a eso de las tres, tres y media a más tardar. Eso nos daría entre una hora y una hora y media de luz solar hoy, pero, si es necesario, podemos volver mañana.
La incredulidad de Garcia aumentó.
—¿Te has vuelto loco? La doctora nos acaba de decir que esas coordenadas apuntan a un lugar dentro del parque Deukmejian. Has estado allí, ¿verdad? Es un terreno accidentado, Robert. Rocoso en algunas partes, con suelo compactado en otras… —Se encogió de hombros—. Probablemente lo sepas, pero a mano y en «suelo óptimo», un sepulturero experimentado tarda unas seis horas en cavar una tumba de metro ochenta. ¿Cuánta experiencia tienes con una pala?
—Poca —respondió Hunter.
—Eso no es suficiente —respondió Garcia—. Y yo tampoco tengo. Probablemente nos llevará un día entero de duro trabajo cavar una tumba entre los dos. Estaremos allí el resto del día, toda la noche y puede que todo el día de mañana. Necesitamos un equipo de excavación profesional, Robert.
—Tienes razón, y valoro tus argumentos —dijo Hunter—, pero hay un par de cosas que estás pasando por alto.
—¿De verdad? ¿Como qué?
—Puede que el terreno no sea óptimo —comenzó Hunter—, pero no estaremos excavando tierra virgen. Vamos a volver a excavar en un terreno que ya fue removido, lo que facilita considerablemente el trabajo. Y hemos estado en unas cuantas escenas donde el autor había cavado una tumba improvisada para ocultar un cadáver, o restos del mismo, ¿recuerdas?
—Sí, claro que sí.
—Entonces, también recordarás que todas esas tumbas eran poco profundas. Ni una sola vez hemos encontrado alguna que tuviera más de un metro de profundidad, y ese patrón se repite por la misma razón que acabas de mencionar: un sepulturero experimentado tarda unas seis horas en cavar a mano una tumba de metro ochenta en un terreno óptimo. ¿Un excavador inexperto, en terreno accidentado? —Hunter negó con la cabeza—. Le llevaría un día entero, si no más.
Garcia se rascó la barbilla.
—Si estuviera cavando en su jardín trasero, entonces tal vez —continuó Hunter—. Pero estamos hablando de un parque público. Sí, hay varias zonas muy aisladas, pero sigue siendo un parque público. Nadie se arriesgaría a pasar un día entero cavando una tumba para esconder un cadáver allí. Unas horas, vale, pero no un día entero. Me sorprendería mucho que tuviéramos que cavar más de setenta o setenta y cinco centímetros.
Garcia no pudo rebatir la lógica de su compañero.
—¿Y de dónde vamos a sacar palas y todo lo que necesitamos? —preguntó.
Hunter miró a la doctora Slater.
—Nosotros tenemos —dijo ella, asintiendo—. Tenemos un par de furgonetas abajo cargadas con equipo de excavación. Podéis coger lo que necesitéis.
Garcia echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Sabía que esa batalla ya estaba perdida.
Seis
De una de las furgonetas forenses aparcadas en la parte trasera del Centro de Ciencias Forenses Hertzberg-Davis, Hunter y Garcia cogieron prestadas un par de palas, dos picos de alta resistencia, dos pares de gruesos guantes de jardinería, dos palancas y dos linternas frontales de doble bombilla.
Con todo cargado en el maletero de su coche, Garcia introdujo en el GPS las coordenadas citadas en el diario.
El parque en sí ocupaba un escarpado terreno de tres kilómetros cuadrados en las estribaciones de las montañas de San Gabriel, en el extremo más septentrional de Glendale. Aunque incluía algunas zonas boscosas aisladas junto a pequeños arroyos, predominaban el chaparral y los matorrales de salvia, por no hablar de todas las formaciones rocosas y colinas.
—Definitivamente, no es el mejor de los terrenos para excavar —dijo Garcia, cuando por fin llegaron a Dunsmore Canyon Trail, la carretera que atravesaba el parque.
—Eso seguro —coincidió Hunter—. Pero hay varias zonas bastante apartadas del sendero principal, algunas de ellas son pequeños bosques donde la tierra es más blanda, y están repartidas por todo el parque. No me cabe duda de que por eso se eligió este lugar.
Garcia inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado en un gesto de «tal vez».
—Si esta locura resulta ser cierta, Robert —dijo—. Si alguien de verdad entregó ese… —Garcia se detuvo un segundo, tratando de elegir las palabras— «diario de la muerte» a la doctora Slater, tengo dos preguntas dando vueltas en mi cabeza.
—¿Quién dejó ese paquete en su buzón? —Hunter se le adelantó, pues estaba pensando en lo mismo.
—Esa es, sin duda, la primera pregunta —coincidió Garcia—. ¿Fue la persona que escribió en ese libro? En ese caso, el propio asesino. ¿Fue alguien que trabajaba con el asesino y decidió abandonar el barco? ¿Fue un pobre desgraciado que se encontró ese diario en alguna parte? ¿Quién?
La mirada de Hunter se perdió en la vegetación que había al otro lado de su ventanilla.
—Y luego está la segunda pregunta —continuó Garcia—. ¿Por qué se lo dejó a la doctora?
—No lo sé —respondió Hunter al cabo de un momento, sin querer especular.
—Bueno, solo se me ocurren dos escenarios posibles —prosiguió Garcia—. O bien, por alguna razón, quien dejó ese diario en su buzón quiere que ella se vea involucrada en lo que sea que esto resulte ser, o bien esa persona la conoce. Puede que no personalmente —matizó Garcia—, a lo mejor solo sabe a qué se dedica. Esta persona podría haberla visto en la televisión, en una entrevista. Podría haber asistido a una de sus conferencias o haber leído uno de sus artículos o estudios… No lo sé. —Volvió a mirar el GPS. Ya casi habían llegado—. Pero es probable que sepa de algún modo que es una gran forense y que forma parte de la FSD. Si esa persona quería que el diario fuera revisado y examinado de inmediato, dejarlo en su buzón sin duda era una forma mucho más rápida que enviarlo a la Policía de Los Ángeles o al FBI.
—Eso es cierto —dijo Hunter—. Pero ¿por qué entregarlo en su casa? ¿Por qué no enviarlo al laboratorio de criminalística? Si la persona quería que Susan lo viera lo antes posible, lo único que tenía que hacer era enviarle el paquete a ella y escribir la palabra «urgente» en él. Con eso habría bastado. ¿Por qué lo dejaron en su casa?
Todavía en Dunsmore Canyon Trail, Garcia redujo la marcha. En la pantalla, la bandera a cuadros que marcaba el destino estaba fuera de la carretera, directamente a su izquierda, a unos treinta metros dentro del chaparral. No había ningún desvío, carretera o sendero que los condujera hasta allí. La única forma de llegar al lugar que aparecía en la pantalla del GPS era dejar el coche a un lado de la carretera y seguir el resto del camino a pie, e incluso así, no se veía ninguna senda. Tendrían que abrirse paso a través de los arbustos y el terreno pedregoso.
Y eso fue lo que hicieron.
En algunos tramos, la vegetación era tan densa que ambos detectives se vieron obligados a utilizar las palas como improvisados machetes. Aunque iban atentos al suelo mientras avanzaban, ni Hunter ni Garcia esperaban encontrar señales claras de que alguien hubiera pasado antes por allí. En primer lugar, quien hubiera escrito aquella entrada podría haber utilizado varios caminos diferentes para llegar al lugar que aparecía en la pantalla de Garcia. Segundo: la fecha mencionada en el diario los remontaba a más de dos años atrás. Las marcas o huellas que pudiera haber dejado ya habrían sido borradas por los elementos.
No era exactamente lo que los angelinos considerarían un día caluroso. El débil sol sobre sus cabezas dejaba unos muy agradables catorce grados, pero, aun así, el terreno accidentado unido a las pesadas herramientas que llevaban ya les estaba haciendo sudar.
—Según esto —dijo Garcia, secándose la frente y señalando con la cabeza el móvil—, el lugar que buscamos debería estar al pasar esos árboles de ahí. —Señaló un grupo de árboles justo delante de ellos.
Los rodearon para llegar al otro lado.
—Se supone que es aquí —dijo Garcia, comprobando la pantalla del teléfono, y echó un vistazo a la zona en la que se encontraban—. Perdona mi ignorancia, pero ¿hasta qué punto son precisas estas coordenadas de longitud y latitud?
—Eso depende de dos factores principales —explicó Hunter—: la posición en la superficie terrestre o, más concretamente, la latitud en la que se realizó la medición, y el modelo de referencia que se utiliza para representar la tierra.
Garcia se quedó mirando a su compañero con cara de póker.
—Y para los que no hablamos idioma friki, ¿qué significa eso?
Hunter sonrió.
—Lo siento. A ver, resumiendo: cuantos más números haya a la derecha del punto decimal, más precisa será la ubicación. Puede llegar a ser preciso hasta unos pocos milímetros si una persona así lo desea.
—¿Punto decimal? —preguntó Garcia, mirando las coordenadas que había introducido en la aplicación del móvil: 34° 15’ 16.9” N, 118° 14’ 52.4” O—. Mierda, aquí solo hay un número a la derecha del punto decimal. Así que esta ubicación es solo aproximada.
—Ese punto decimal no —respondió Hunter—. Hay que convertirlo al formato decimal de longitud y latitud.
Garcia hizo una pausa.
—¿Sabes cómo hacerlo?
—No hace falta. Estoy seguro de que la aplicación que utilizas en tu teléfono ya lo ha hecho por ti. Debería estar al lado o justo debajo de las coordenadas que has introducido en el cuadro de búsqueda.
Garcia volvió a mirar el teléfono. Hunter tenía razón. Justo debajo de las coordenadas que había introducido había dos números diferentes: 34.254694 y -118.247889.
—Vale —dijo Garcia—. Así que aquí tenemos una cifra con seis números a la derecha del punto decimal.
Hunter asintió.
—Eso nos situará en la ubicación exacta con una precisión de centímetros.
Garcia echó un vistazo al terreno en el que estaban. No había mucha vegetación, solo tierra cubierta de algo de césped y unas cuantas piedras sueltas.
—Así que este es el sitio. Estamos justo encima.
Hunter dejó caer el pico y la linterna frontal que llevaba en la mano.
—Entonces, será mejor que empecemos a cavar —dijo, empuñando la pala.
Garcia dejó a un lado el pico y la palanca, y utilizó su pala para apartar las piedras sueltas.
El suelo era duro, pero no tanto como parecía ni como se esperaban. Estaba apisonado, lo que indicaba que había sido removido antes.
Hunter y Garcia cavaron codo con codo. Aunque la tierra estaba más blanda de lo que esperaban, el trabajo era duro y avanzaban despacio.
—Te dije que esto no sería tan fácil como creías —dijo Garcia, comprobando el cielo. No llevaban mucho tiempo cavando, y el sol ya estaba a punto de desaparecer tras el horizonte—. Está oscureciendo y nos hemos olvidado de traer agua.
Las camisas de ambos estaban empapadas de sudor.
—Sí —asintió Hunter—. Eso ha sido un fallo. Tengo la boca como una lija. —Hizo una pausa y buscó su linterna frontal—. Mira, sigamos media hora más. Si no encontramos nada, mañana se lo contamos a la capitana y vemos si podemos conseguir autorización para una operación de exhumación.
—Vale —dijo Garcia, asintiendo con la cabeza—. Pero, si ella dice que no, volverás aquí mañana y continuarás cavando, ¿a que sí?
—Probablemente —admitió Hunter.
Garcia negó con la cabeza mientras cogía su linterna frontal.
—Media hora, ni un minuto más.
—Puedes cronometrarlo —dijo Hunter, encendiendo su frontal.
—Lo haré —respondió Garcia, programando el temporizador de su móvil para treinta minutos, y se lo mostró a Hunter, que asintió y empezó a cavar de nuevo.
Garcia encendió también su frontal y volvió al trabajo.
No les hizo falta media hora. Doce minutos después, la pala de Hunter golpeó algo que produjo un sonido extraño: sólido pero hueco al mismo tiempo.
Ambos se detuvieron en seco.
—Sea lo que sea —dijo Garcia—, no es tierra.
Hunter utilizó la punta de la pala para apartar un poco más de tierra, antes de arrodillarse y usar las manos.
—Madera maciza —dijo, golpeando con los nudillos la superficie que había encontrado.
Hunter volvió a ponerse de pie y, aunque la visibilidad había empeorado debido a un cielo nocturno sin luna, sus linternas frontales eran lo bastante potentes como para permitirles seguir cavando durante casi otra hora más, hasta que dejaron al descubierto la parte superior de una caja rectangular de madera que parecía tener unos sesenta centímetros de ancho por metro ochenta de largo. La madera utilizada era de color claro y muy resistente. El asesino había utilizado doce clavos para cerrar la caja.
—¿Llamo para dar el aviso? —preguntó Garcia, dejando la pala—. Vamos a necesitar a todo el equipo: forenses, un equipo de excavación, luces… Habrá que excavar toda esta zona en busca de otras tumbas.
—Primero tenemos que abrirla —dijo Hunter, señalando la caja de madera.
—¿No crees que es mejor esperar a los forenses y al resto del equipo? Podrán sacar el ataúd de la tierra y estarán mucho mejor equipados para preservar lo que encontremos cuando se quite la tapa.
—De acuerdo —dijo Hunter—. Pero lo único que hemos hecho hasta ahora es encontrar una caja enterrada, Carlos. Esto no es una investigación de la Policía de Los Ángeles. Todavía no. Por lo que sabemos, esta caja podría estar llena de chucherías. Para que podamos dar el aviso, necesitamos un cuerpo.
Garcia se sopló en las palmas de las manos, que para entonces estaban rojas y le dolían a rabiar. Quería discutir el argumento de Hunter, pero sabía que su compañero tenía razón.
—Todo lo que tenemos que hacer aquí —dijo Hunter— es usar las palancas para quitar los clavos y abrir la tapa.
Quitar los clavos de la tapa no fue tan fácil como esperaban. Quien los hubiera clavado había utilizado clavos redondos muy resistentes y de unos cinco centímetros de largo. Habría sido más fácil utilizar las palancas para abrir la tapa en lugar de extraer los clavos, pero querían mantener el ataúd lo más intacto posible.
Tener mucho cuidado de que la madera ni siquiera se astillara fue un trabajo minucioso, y Hunter y Garcia tardaron casi veinticinco minutos en extraer los doce clavos. Cuando quitaron el último, los dos detectives se miraron, con la frente empapada de sudor y la cara manchada de tierra. Con los frontales encendidos, parecían un par de mineros.
—Tú agarra ese extremo —dijo Hunter—, yo agarro este otro y la levantamos juntos.
Se arrodillaron de nuevo y cogieron la tapa, que tenía unos dos centímetros y medio de grosor y pesaba entre cinco y siete kilos. Toda la caja parecía construida con tablones de madera maciza cortados a medida, todos con el mismo grosor.
Intentando mantener la tapa lo más nivelada posible para evitar que la tierra se metiera dentro de la caja, la movieron con cuidado hacia arriba y hacia un lado hasta que por fin pudieron ver lo que había dentro del ataúd improvisado.
—Bueno —Garcia habló primero, tras varios segundos de silencio—, no me esperaba esto.
Siete
—Pero ¿qué…? —murmuró la doctora Slater, cuando el haz de luz extrapotente de su linterna iluminó el ataúd abierto dentro de la tumba poco profunda que había a sus pies. Había llegado al parque antes que todo el equipo forense que estaba a punto de llegar.
En el interior del ataúd improvisado y en las primeras fases de descomposición yacía el cuerpo de una mujer. Sus ojos, nariz y labios habían desaparecido por completo, dejando su cráneo con tres ominosos agujeros negros y dos hileras de dientes manchados al descubierto, pero una buena parte de piel seca y tejido muscular seguían adheridos a su esqueleto.
El estado del cadáver no sorprendió a Hunter, a Garcia ni a la doctora Slater, ya que todos sabían que, sin ataúd, en un suelo normal, un cuerpo adulto sin embalsamar enterrado a dos metros de profundidad tardaría entre ocho y doce años en descomponerse completamente hasta convertirse en un esqueleto. Colocado dentro de un ataúd, el plazo para la descomposición del cuerpo sería considerablemente más largo, dependiendo del tipo de madera utilizada. Dado que el cuerpo que Hunter y Garcia habían descubierto se había colocado dentro de una caja de madera maciza que se había sellado herméticamente y enterrado en una tumba poco profunda de apenas sesenta centímetros de profundidad hacía poco más de dos años, su lenta descomposición se ajustaba a lo esperado. No, lo que había sorprendido a todos había sido el vestido de novia.
—¿Su asesino le puso un vestido de novia? —preguntó la doctora Slater—. ¿Por qué?
En realidad, no esperaba una respuesta. Hunter y Garcia lo sabían.
—¿Había alguna mención a un vestido de novia en el diario? —preguntó Hunter.
La doctora Slater ladeó la cabeza y se encogió de hombros.
—No he leído mucho más que vosotros. Vamos retrasados en tantos casos que no he encontrado tiempo, pero hasta donde he llegado no se mencionaba.
—¿El diario sigue en el laboratorio? —preguntó Garcia.
—No en el que nos hemos visto esta mañana —respondió—. Lo he enviado al laboratorio de ADN para que lo analicen, junto con todas las fotos Polaroid.
El laboratorio de serología y ADN de la FSD era el único que no operaba desde el campus de Cal State Alhambra. Estaba situado a unos siete kilómetros, en el Centro Técnico C. Erwin Piper, en el centro de Los Ángeles, no muy lejos del Edificio de la Administración de la Policía.
—Pero, por pura curiosidad —admitió la doctora Slater—, fotografié las primeras páginas para poder leerlas después.
—¿Puedes enviarnos esas fotos a la Unidad de Crímenes Ultraviolentos lo antes posible? —preguntó Hunter.
—Por supuesto —confirmó ella.
—Ahora que estamos seguros de que el diario no es un montaje —dijo Garcia—, vamos a necesitar que se fotografíe entero.
—No hay problema —respondió la doctora Slater—. Mañana me pondré en contacto con el laboratorio de ADN y pediré a alguien que fotografíe todas las páginas. —Dejó que su atención volviera al cuerpo del ataúd. Unos segundos después, frunció el ceño—. Espera un momento. Hay algo que no encaja en esta escena.
Hunter asintió. Él y Garcia ya habían hablado de ello mientras esperaban a la doctora.
—¿La habéis encontrado en esta posición? —preguntó.
—No hemos tocado nada, doctora —confirmó Garcia.
El cuerpo yacía bocarriba, en la posición habitual de enterramiento: piernas extendidas, brazos a los lados del cuerpo, doblados por los codos, con los dedos entrelazados y las manos apoyadas en el abdomen del cadáver. Su larga cabellera negra se extendía alrededor de la cabeza como un abanico.
—Según el diario —dijo la doctora Slater, alternando la mirada entre los dos detectives—, la víctima fue enterrada viva.
Hunter asintió una vez.
—Entonces, ¿cómo es que está en una posición tan tranquila? —preguntó Garcia—. En cuanto se despertara dentro de una caja oscura, habría tardado solo unos segundos en darse cuenta de que la habían cerrado con clavos. A partir de ese momento, el pánico se habría apoderado de ella. Habría dado patadas, puñetazos, arañazos, gritos, cabezazos… cualquier cosa para intentar liberarse. Debería estar en cualquier otra posición. Y luego está el pelo. Enmarca perfectamente su cara, como si estuviera posando para una fotografía.
—Sí que luchó —confirmó Hunter, señalando la tapa que habían apoyado con cuidado contra un árbol a unos metros detrás de ellos—. En el interior de la tapa hay marcas de arañazos, algo de sangre y algunas uñas incrustadas. Luchó con todas sus fuerzas.
La doctora Slater movió el haz de la linterna hacia los árboles y la tapa, pero no se acercó. Ya tendría ocasión de examinarla con detalle en el laboratorio.
—El segundo problema de esta escena —continuó Hunter— es que el vestido debería estar roto en algunas partes y sin duda sucio. —Señaló con la cabeza el cuerpo de la tumba—. Míralo. Está casi impecable.
La doctora Slater finalmente se dio cuenta.
—¡Dios santo! —exclamó—. Entonces, ¿quien la enterró viva esperó a que muriera, luego regresó aquí, la desenterró, volvió a abrir el ataúd, le puso el vestido de novia, la colocó con todo el cuidado y la volvió a enterrar?
—Esa es la hipótesis —dijo Hunter.
La doctora Slater exhaló con fuerza. Quería volver a preguntar por qué, pero en aquel momento nadie más que el asesino podría responder a esa pregunta. En lugar de eso, miró a su alrededor.
—Esta es una zona relativamente grande —dijo—. ¿Creéis que podría haber más tumbas por aquí?