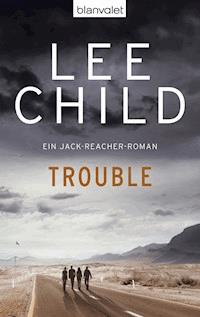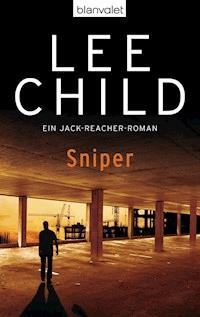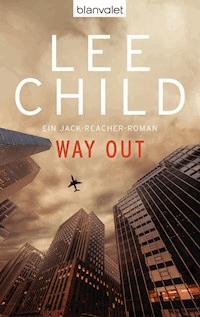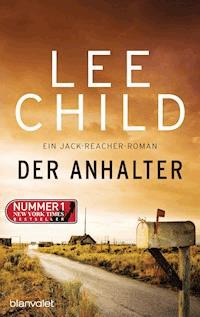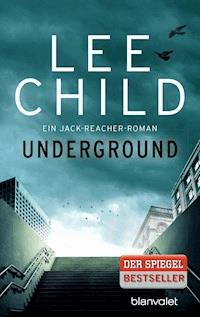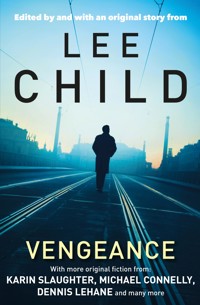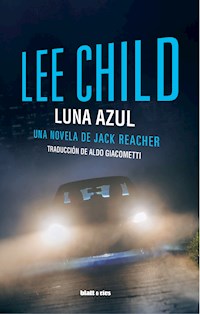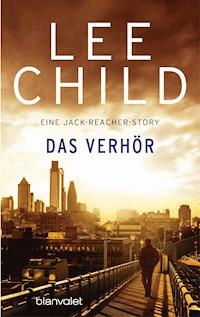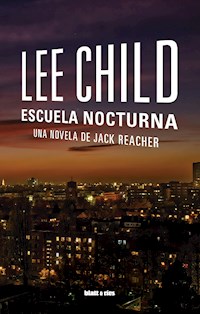
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jack Reacher
- Sprache: Spanisch
Es 1996 y Jack Reacher todavía está en el ejército. El día empieza bien para él: por la mañana le dan una medalla. Sin embargo, al llegar la tarde lo mandan de vuelta al colegio. En el aula se encuentra con un agente del FBI y un analista de la CIA. Los tres son oficiales de alto nivel. Los tres acaban de obtener reconocimiento por haber prestado un servicio extraordinario a los Estados Unidos. Y los tres se preguntan qué diablos están haciendo allí. Al otro lado del océano, en Hamburgo, Alemania, entre los restos de la recién acabada Guerra Fría, un nuevo enemigo está tramando algo grande. Y hay un americano involucrado. Acompañado de su fiel sargento Neagley, Reacher deberá lidiar con enemigos propios y ajenos, cargando sobre sus hombros, una vez más, el futuro de la humanidad. "Lee Child sigue siendo el mejor". Stephen King "Lee Child: el recurso perfecto para devolverles el gusto por la lectura a quienes nunca lo perdieron". César Aira Jack Reacher #21
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESCUELA NOCTURNA
LEE CHILD
Índice
Dedicado con un sincero agradecimiento
a los hombres y mujeres de todo el mundo
que hacen de verdad estas cosas
UNO
Por la mañana a Reacher le dieron una medalla y por la tarde lo mandaron otra vez a la escuela. La medalla era otra Legión al Mérito, la segunda que recibía. Era un objeto precioso, esmaltado en blanco, con una cinta a medio camino entre el violeta y el rojo. La Resolución del Ejército 600-8-22 otorgaba esta condecoración a las conductas excepcionalmente meritorias en el desempeño de servicios extraordinarios para los Estados Unidos en posiciones clave de responsabilidad. Un objetivo que, técnicamente, Reacher había superado. No obstante, intuyó que el verdadero motivo por el cual la estaba recibiendo era el mismo por el cual la había recibido antes: era una transacción. Una prenda contractual. Coge la baratija y mantén la boca cerrada respecto a lo que te pedimos que hicieras para obtenerla. Algo que Reacher hubiera hecho de todos modos. No era algo de lo que alardear: los Balcanes, el trabajo policial, encontrar a dos hombres locales que guardaban secretos de los tiempos de guerra, quienes enseguida fueron identificados, localizados, visitados y disparados en la cabeza. Todo formaba parte del proceso de paz. Todos los intereses quedaron satisfechos y la región se calmó un poco. Dos semanas de su vida. Cuatro balas. Nada especial.
La Resolución del Ejército 600-8-22 era sorprendentemente imprecisa en cuanto a la manera exacta en que se tenían que entregar las medallas. Solo indicaba que las condecoraciones debían otorgarse en un ambiente de formalidad apropiado y con una ceremonia adecuada. Lo cual por lo general implicaba una sala grande con mobiliario dorado y unas cuantas banderas, y un oficial de rango superior al galardonado. Reacher era comandante, tenía doce años de servicio a sus espaldas, pero esa mañana se entregaban también otros premios, incluyendo tres a un trío de coroneles y dos a un par de generales de una estrella, por lo cual la persona más importante de entre las presentes era un tres estrellas del Pentágono, a quien Reacher conocía desde hacía muchos años, cuando había salido de su base en Fort Myer para ejercer de comandante de batallón del Departamento de Investigaciones Criminales. Un pensador. Sin duda lo suficientemente pensador como para saber por qué un comandante de la Policía Militar estaba recibiendo una Legión al Mérito. Tenía en los ojos una mirada particular, en parte irónica y en parte seria, del tipo “cerremos el trato”. Coge la baratija y mantén la boca cerrada. Quizás en el pasado él había hecho lo mismo. Quizás más de una vez. En la pechera izquierda de su americana clase A tenía una macedonia de condecoraciones, que incluía dos Legiones al Mérito.
El salón, adecuadamente formal, estaba bien entrado Fort Belvoir, en Virginia. Estaba cerca del Pentágono, lo cual resultaba conveniente para el tres estrellas, y casi igual de cerca de Rock Creek, por lo que también le convenía a Reacher, que había estado haciendo tiempo allí desde que había regresado. No era tan conveniente para los demás oficiales, que habían llegado en avión desde Alemania.
Los asistentes se pasearon, charlaron de esto y de aquello, se estrecharon las manos. Después todos se quedaron en silencio, alineados y en posición firmes, intercambiaron saludos y se colocaron o abrocharon las medallas de diferentes maneras. Después se pasearon de nuevo, charlaron de esto y de aquello, se estrecharon las manos. Reacher se fue acercando lentamente hacia la puerta, con ganas de irse, pero el tres estrellas lo interceptó antes de que llegara. Le estrechó la mano, lo cogió del codo y le dijo:
—He escuchado que vas a recibir nuevas órdenes.
—Nadie me dijo nada —dijo Reacher—. No todavía. ¿Dónde lo escuchaste?
—De mi sargento primero. Están todo el tiempo hablando. Los suboficiales del Ejército de los Estados Unidos tienen el radio patio más eficiente del mundo. Nunca deja de sorprenderme.
—¿Adónde dicen que voy a ir?
—No lo saben con seguridad. Pero no lejos. Cerca de aquí. Al parecer la flota recibió un requerimiento.
—¿Cuándo se supone que me lo van a notificar?
—En algún momento del día de hoy.
—Gracias —dijo Reacher—. Es bueno saberlo.
El tres estrellas le soltó el codo y Reacher siguió acercándose lentamente hacia la puerta, la cruzó y salió al pasillo, donde un sargento de primera clase medio resbaló hasta quedar en posición firme y saludó. Estaba sin aliento, como si hubiera corrido una larga distancia. Como si viniera de alguna parte lejana de aquellas instalaciones, en la que, quizás, se llevaba a cabo el verdadero trabajo.
—Señor, el general Garber le felicita y le pide que se presente en su oficina tan pronto como pueda —dijo el tres estrellas.
—¿Adónde voy, soldado? —preguntó Reacher.
—Cerca de aquí —le respondió—. Aunque teniendo en cuenta dónde estamos, eso podría significar muchas cosas.
La oficina de Garber estaba en el Pentágono; Reacher llegó hasta allí en coche con dos capitanes que vivían en Belvoir pero trabajaban de tarde en el anillo B. Garber tenía su propia oficina, cerrada, situada dos anillos más adentro y dos pisos más arriba, y custodiada por un sargento en un escritorio delante de la puerta. El sargento se puso de pie, acompañó a Reacher a la oficina y anunció su nombre, como si fuera uno de esos mayordomos que salen en las películas antiguas. Después dio un paso a un lado e inició la retirada, pero Garber lo detuvo y le dijo:
—Sargento, me gustaría que se quedara.
Así que se quedó, en posición de descanso, con los dos pies plantados sobre el parquet brillante.
Un testigo.
—Siéntese, Reacher —dijo Garber.
Reacher se sentó en una silla para visitas, con patas de tubo, que se hundió bajo su peso e hizo que se reclinara hacia atrás, como si un fuerte viento le soplara en contra.
—Tiene nuevas órdenes —dijo Garber.
—¿Cuáles y dónde? —dijo Reacher.
—Va a volver a la escuela.
Reacher no dijo nada.
—¿Decepcionado? —preguntó Garber.
De ahí el testigo, supuso Reacher. No era una conversación privada. Se requerían los mejores modales. Dijo:
—Como siempre, general, estoy feliz de ir donde el Ejército me envíe.
—No suena muy feliz. Aunque debería estarlo. El desarrollo profesional es algo maravilloso.
—¿Qué escuela?
—Le están enviando todos los detalles a su oficina mientras hablamos.
—¿Cuánto tiempo permaneceré allí?
—Depende de cuánto se esfuerce. El tiempo que sea necesario, supongo.
Reacher cogió un autobús en el aparcamiento del Pentágono y viajó dos paradas hasta la base de la colina al pie del cuartel general de Rock Creek. Subió la cuesta caminando y fue directo a su oficina. Encontró un fino expediente sobre su escritorio. En la portada aparecía su nombre, algunos números y el título de un curso: El impacto de la innovación forense reciente en la cooperación interagencial. Dentro había algunas hojas, aún calientes de la fotocopiadora, entre las que figuraba la notificación formal de un destino temporal a lo que parecían ser unas instalaciones alquiladas en un parque empresarial de McLean, Virginia. Tenía que presentarse allí antes de las cinco de esa misma tarde. Debía ir vestido de paisano. Allí encontraría los cuarteles residenciales. Le darían un vehículo personal. Sin chofer.
Reacher se encajó el expediente bajo el brazo y salió del edificio. Ya no le interesaba a nadie. Era un fraude. Un anticlímax. El radio patio de suboficiales había contenido el aliento, y lo único que había recibido era un curso insignificante con un título de mierda. En absoluto emocionante. Así que ahora era una no persona. Estaba fuera de circulación: ojos que no ven, corazón que no siente. Como un jugador de béisbol en la lista de lesionados. Quizás en un mes alguien lo recordaría de pronto y, por un segundo, se preguntaría cuándo volvería, o si volvería, para después volver a olvidarlo con la misma rapidez.
El sargento de guardia puertas adentro alzó la vista, y miró para otro lado, aburrido.
Reacher tenía muy poca ropa civil, y algunas de esas prendas ni siquiera lo eran realmente. Los pantalones que usaba cuando no estaba de servicio eran unos del Cuerpo de Marines, color caqui, de hacía alrededor de treinta años. Conocía a un tío que conocía a un tío que trabajaba en un almacén donde, según decía, había un montón de trastos viejos que habían sido devueltos por error durante la presidencia de Lyndon B. Johnson y que nunca se habían vuelto a inventariar. Al parecer la clave de la historia era que los viejos pantalones de los marines eran casi iguales a un modelo nuevo de Ralph Lauren. No es que a Reacher le importara demasiado el parecido, pero cinco dólares resultaba un precio interesante. Y los pantalones estaban bien: nuevos, nunca expedidos, bien doblados, con un poco de olor a humedad pero válidos al menos por otros treinta años.
Con las camisetas ocurría algo parecido: eran viejas prendas del Ejército, pálidas y gastadas por los lavados. Solo su cazadora era decididamente no militar. Se trataba de una Levi’s vaquera de color tostado, auténtica en todas sus partes, incluida la etiqueta, pero cosida por la madre de una antigua novia en un sótano en Seúl.
Se cambió, guardó el resto de sus cosas en una bolsa y un portatrajes y las llevó hasta un Chevy Caprice negro que estaba aparcado en el bordillo de la acera. Supuso que era un viejo coche blanco y negro de la Policía Militar, ya fuera de circulación, con las pegatinas arrancadas y los agujeros de las luces y de las antenas sellados con tapones de goma. Tenía la llave puesta. El asiento estaba gastado. Sin embargo el motor arrancó, la caja de cambios funcionaba y los frenos iban bien. Reacher hizo girar aquel trasto como si condujera un buque de guerra y se dirigió hacia McLean, Virginia, con las ventanillas bajadas y la radio encendida.
El parque empresarial era uno de tantos, todos iguales, en color marrón y beige, con tipografías discretas, césped tupido, algunos árboles de hoja perenne, complejos de edificios bajos, de dos o tres pisos, que se prolongaban hacia afuera a través de tierras vacías, personal de servicio escondido detrás de nombres modestos y sosos, y cristales oscuros en las ventanas de las oficinas. Reacher encontró el lugar por el número de la calle, y aparcó una vez pasado un letrero a la altura de las rodillas que ponía Soluciones Educativas Sociedad Anónima en una tipografía tan sencilla que parecía infantil.
Aparcados en la puerta había otros dos Chevy Caprice. Uno era negro y el otro azul marino. Los dos más nuevos que el de Reacher y los dos propiamente civiles, puesto que no tenían tapones de goma ni puertas pintadas. Eran coches del gobierno, sin duda, limpios y brillantes, cada uno con dos antenas más de las que se necesitan para escuchar un partido de béisbol. Pero esas dos antenas extra no eran iguales en uno y otro caso. El coche negro tenía unas agujas cortas y el coche azul unas fustas más largas, con configuraciones y longitudes de onda distintas. Dos organizaciones diferentes.
Cooperación interagencial.
Reacher aparcó al lado y dejó las bolsas en el coche. Atravesó la puerta y entró a un vestíbulo vacío sobre cuyo suelo se extendía una alfombra gris y resistente y de cuyas paredes colgaban macetas de helechos, diseminadas aquí y allá. En una puerta se leía la palabra Oficina. En otra, la palabra Aula: Reacher la abrió. Había una pizarra verde al frente de la sala, y veinte pupitres universitarios, en cuatro filas de cinco, con un pequeño saliente a la derecha para dejar el lápiz y el papel.
Dos hombres, los dos de traje, se sentaban en dos de los pupitres. Un traje era negro y el otro azul marino. Como los coches. Los dos estaban mirando al frente, como si hubieran estado hablando hasta quedarse sin nada que decir. Tenían más o menos la misma edad que Reacher. El del traje negro tenía la piel pálida y el pelo oscuro, peligrosamente largo para alguien con un coche del gobierno. El del traje azul también era pálido y tenía el pelo rapado, sin color. Como un astronauta. Con la contextura física de un astronauta, también, o de un gimnasta recién retirado.
Reacher entró, y los dos giraron para mirarle.
—¿Quién eres? —preguntó el de pelo oscuro.
—Eso depende de quién seas tú —dijo Reacher.
—¿Tu identidad depende de la mía?
—Depende de ella si te la digo o no. ¿Los coches que están ahí afuera son vuestros?
—¿Es eso significativo?
—Sugiere algo.
—¿En qué sentido?
—En el de que son distintos.
—Sí —dijo el hombre—. Esos son nuestros coches. Y sí, estás en un aula con dos representantes distintos de dos agencias gubernamentales distintas. Estás en la escuela de cooperación, donde nos van a enseñar todo lo que hay que saber acerca de cómo llevarnos bien con otras organizaciones. Por favor no me digas que eres de una de esas organizaciones.
—Policía Militar —dijo Reacher—. Pero no te preocupes, estoy seguro de que para las cinco en punto habrá mucha gente civilizada aquí. Puedes pasar de mí y llevarte bien con ellos.
El de pelo rapado alzó la vista y dijo:
—No, yo creo que solo somos nosotros tres. Creo que no hay nadie más. Solo hay tres dormitorios preparados, he echado un vistazo.
—¿Qué clase de escuela gubernamental tiene solo tres estudiantes? —dijo Reacher—. Nunca había escuchado nada parecido.
—Quizás somos el cuerpo docente. Quizás los estudiantes viven en otra parte.
—Sí, eso tendría más sentido —dijo el hombre de pelo oscuro.
Reacher recordó la conversación en la oficina de Garber. Dijo:
—El que habló conmigo lo llamó desarrollo profesional. Tengo la fuerte impresión de que voy a estar del lado de los que reciben y no del lado de los que dan. Entonces pareció sugerirme que podía terminar rápido si me esforzaba, por lo que no creo ser parte del cuerpo docente. ¿Las órdenes que recibisteis vosotros sonaban distinto?
—No tanto —dijo el de pelo rapado.
El de pelo largo no respondió, pero se encogió mucho de hombros, en un gesto especulativo que parecía conceder a cualquier persona con imaginación la posibilidad de interpretar sus órdenes de manera menos impactante.
—Soy Casey Waterman, del FBI —dijo el de pelo rapado.
—Jack Reacher, Ejército de los Estados Unidos.
—John White, CIA —dijo el de pelo largo.
Se estrecharon las manos y cayeron en el mismo tipo de silencio que Reacher había oído al entrar. Se habían quedado sin nada que decir. Reacher se sentó en un pupitre casi al fondo de la sala. Waterman estaba delante de él, a la izquierda, y White estaba delante a la derecha. Waterman permanecía muy quieto, pero atento. Hacía tiempo y ahorraba energía. Ya lo había hecho antes. Era un agente experimentado, ningún principiante. Tampoco lo era White, a pesar de que se diferenciaba de Waterman en el resto de los aspectos. Él no se quedaba nunca quieto. Se estrujaba, retorcía y restregaba las manos, y miraba al infinito de manera variable, enfocando lejos, enfocando cerca, a veces entrecerrando los ojos y haciendo muecas, mirando a la izquierda, mirando a la derecha, como atrapado en una secuencia de pensamientos tortuosa y sin salida. Un analista, supuso Reacher, después de pasar muchos años en un mundo de información poco fiable y de intrigas dobles, triples y cuádruples. Tenía derecho a mostrarse un poco inquieto.
Nadie habló.
Cinco minutos más tarde Reacher rompió el silencio y preguntó:
—¿Hay alguna historia en la que no nos hayamos llevado bien? El FBI, quiero decir, con la CIA y la Policía Militar. No estoy al tanto de nada serio. ¿Vosotros?
—Creo que estás sacando una conclusión equivocada —dijo Waterman—. No tiene que ver con la historia, tiene que ver con el futuro. Saben que somos cooperativos, lo cual les permite explotarnos. Piensa en la primera mitad del título del curso, remite tanto a innovación forense como como a cooperación. E innovación significa que van a ahorrar dinero. Vamos a cooperar todavía más en el futuro, compartiendo espacio de laboratorio. Van a construir un lugar nuevo y lo vamos a usar todos. Apuesto a que es eso. Estamos aquí para que nos digan cómo hacer que funcione.
—Eso es una locura —dijo Reacher—. Yo no sé nada de laboratorios ni de planificación. Soy la persona menos indicada para eso.
—Yo también —dijo Waterman—. No es mi fuerte, para ser honesto.
—Es peor que una locura —dijo White—. Es una pérdida de tiempo colosal. Están pasando muchas cosas mucho más importantes.
Se estrujaba, retorcía y restregaba las manos.
—¿Os sacaron de algún trabajo para traeros aquí? —preguntó Reacher—. ¿Dejasteis cosas sin terminar?
—En realidad no. A mí me tocaba una rotación. Justo había cerrado algo, pensaba que de manera exitosa, pero esta fue mi recompensa.
—Míralo por el lado bueno: te puedes relajar. Tómatelo con calma. Juega al golf. No tienes que aprender cómo hacerlo funcionar. A la CIA no le importan para nada los laboratorios. Apenas los usan.
—Voy a ir con tres meses de retraso en el trabajo que debería estar empezando ahora mismo.
—¿Qué trabajo es?
—No te lo puedo decir.
—¿Quién lo está haciendo en tu lugar?
—Tampoco te lo puedo decir.
—¿Un buen analista?
—No lo suficiente. Se le van a escapar cosas que podrían ser vitales. Cosas imposibles de predecir.
—¿Qué cosas?
—No te lo puedo decir.
—Pero son cosas importantes, ¿no?
—Mucho más importantes que esto.
—¿Qué es lo que acabas de cerrar?
—No te lo puedo decir.
—¿Fue un servicio extraordinario a los Estados Unidos en una posición clave de responsabilidad?
—¿Qué?
—O palabras a tal efecto.
—Sí, diría que sí.
—Pero esta fue tu recompensa.
—La mía también —dijo Waterman—. Estoy en el mismo barco. Podría repetir lo que él dijo palabra por palabra. Esperaba un ascenso, no esto.
—¿Un ascenso por qué? ¿O después de qué?
—Cerramos un caso importante.
—¿Qué tipo de caso?
—Una persecución, básicamente. De muchos años y muy fría. Pero lo logramos.
—¿Un servicio para la nación?
—¿De qué va esto?
—Os estoy comparando entre vosotros y no encuentro muchas diferencias. Sois muy buenos agentes, de rango bastante alto, considerados leales, responsables y de fiar, por lo que os asignan una tarea importante. Y esta es la recompensa que ambos recibís por realizarla. Lo cual solo puede significar dos cosas.
—¿Cuáles? —dijo White.
—Quizás lo que hicisteis era comprometedor para ciertos círculos. Quizás ahora se tiene que poder negar. Quizás ahora tenéis que estar escondidos. Ojos que no ven, corazón que no siente.
White negó con la cabeza. Dijo:
—No, fue algo bien visto. Y estará bien visto durante años. Recibí una condecoración secreta y una carta personal del secretario de Estado. No hay necesidad de negarlo porque era totalmente secreto. Ninguna persona de esos círculos sabía nada al respecto.
Reacher miró a Waterman y dijo:
—¿Hubo algo comprometedor en la persecución?
Waterman negó con la cabeza y dijo:
—¿Cuál es la segunda posibilidad?
—Esto no es una escuela.
—¿Y entonces qué es?
—Un lugar al que mandan a los buenos agentes que acaban de lograr algo importante.
Waterman hizo una pausa. Le vino un nuevo pensamiento. Dijo:
—¿Estás en la misma situación que nosotros? No veo por qué no habrías de estarlo. ¿Por qué reclutar dos casos iguales y no tres?
Reacher asintió:
—Misma situación. Acabo de lograr algo importante. No cabe duda. Recibí una medalla esta mañana. Me colgaron una cinta alrededor del cuello por un trabajo bien hecho. Limpio y pulcro. Nada de lo que avergonzarse.
—¿Qué tipo de trabajo era?
—Estoy seguro de que es confidencial. Pero tengo información fiable de que podría haber implicado a alguien que entró en una casa por la fuerza y disparó al inquilino en la cabeza.
—¿Dónde?
—Un tiro en la frente y uno detrás de la oreja. Nunca falla.
—No, ¿dónde estaba la casa?
—Estoy seguro de que eso también es confidencial. Pero imagino que en un país extranjero. Y tengo información fiable de que en su nombre había muchas consonantes. Para nada demasiadas vocales. Y después la misma persona hizo lo mismo la noche siguiente. En otra casa. Todo por buenas razones. Visto en conjunto, todo invita a pensar que debería haber obtenido algo mejor que esto. Que al menos podría haber obtenido algo de información acerca de su siguiente destino, quizás, incluso, alguna posibilidad de elección.
—Exacto —dijo White—. Y mi elección no habría sido esta. Habría sido hacer lo que debería estar haciendo ahora.
—Eso suena desafiante.
—Mucho.
—Es lo típico. Como recompensa, queremos un desafío. No queremos misiones fáciles. Queremos algo mejor.
—Exacto.
—Quizás es así —dijo Reacher—. Permitid que os haga una pregunta. Tratad de recordar el momento en el que recibisteis estas órdenes. ¿Fue en persona o por escrito?
—En persona. Como corresponde a una cosa como esta.
—¿Había una tercera persona en la sala?
—De hecho sí —dijo White—. Fue humillante. Era una asistente administrativa que esperaba para entregar un montón de papeles. Le pidió que se quedara. Y se quedó ahí de pie, sin más.
Reacher miró a Waterman, que dijo:
—Me pasó lo mismo. Hizo que el secretario permaneciera en la sala, lo cual normalmente no habría hecho. ¿Cómo lo supiste?
—Porque a mí me pasó igual. El sargento. Un testigo, pero también un cotilla. Aquí está la cuestión. Todos se cuentan todo. Al momento todos sabían que no iba a irme a ningún lugar interesante. Que solo me esperaba un curso insignificante con un título de mierda. Instantáneamente pasé a ser noticia de ayer. Pasé inmediatamente desapercibido. Estoy seguro de que ya se sabe en todas partes. Soy una no persona. Desaparecí en la niebla burocrática y quizás vosotros también. Quizás los asistentes administrativos y los secretarios del FBI tienen sus propias redes. Si es así, nosotros somos las tres personas más invisibles del planeta ahora mismo. Nadie siente curiosidad por nosotros. Nadie puede siquiera recordarnos. No hay nada más aburrido que el lugar en el que estamos ahora.
—Estás diciendo que quieren que tres agentes no relacionados pero en excelente estado pasen completamente desapercibidos. ¿Por qué?
—Desapercibidos no capta la idea. Aquí tenemos clases. Somos completamente invisibles.
—¿Por qué? ¿Y por qué nosotros tres? ¿Cuál es la conexión?
—No lo sé. Pero estoy seguro de que es un proyecto desafiante. Probablemente el tipo de proyecto que tres agentes en excelente estado podrían considerar una recompensa satisfactoria por sus servicios prestados.
—¿Qué es este lugar?
—No lo sé —dijo otra vez Reacher—. Pero no es una escuela. De eso no me cabe duda.
Exactamente a las cinco en punto dos furgonetas negras salieron de la carretera, pasaron junto al cartel a la altura de las rodillas y aparcaron detrás de los tres Caprice, dejándolos atrapados como si fueran una barricada. Dos hombres de traje bajaron de cada una de las furgonetas. Servicio Secreto o Cuerpo de Alguaciles. Los dos pares de hombres miraron rápidamente alrededor, se hicieron la seña de que todo estaba despejado y se volvieron a meter en las furgonetas para sacar a sus jefes.
De la segunda furgoneta salió una mujer. Tenía un maletín en una mano y un montón de papeles en la otra. Llevaba puesto un vestido negro y arreglado que le llegaba a la altura de las rodillas. Era el tipo de prenda que cumplía una doble función: para el día, con perlas, en oficinas silenciosas de pisos altos, y para la noche, con diamantes, en cócteles y recepciones. Era mayor que Reacher, quizás diez años o más. Tendría alrededor de cuarenta y cinco, pero se mantenía en buena forma. Se la veía impecable. Tenía el pelo rubio, no muy largo, recogido con un estilo natural y sin duda peinado con los dedos. Era más alta que la media, pero no más ancha.
Después un tipo que Reacher reconoció al instante bajó de la primera furgoneta. Su cara salía en los periódicos una vez a la semana, y en televisión más todavía, porque además de recibir cobertura gracias a sus propios asuntos, aparecía en muchas fotos y vídeos de archivo de reuniones de gabinete y de discusiones tensas en manga de camisa en el Despacho Oval. Era Alfred Ratcliffe, el asesor de Seguridad Nacional. El favorito del presidente siempre que aparecían cosas que podían no terminar bien. La persona indicada. La mano derecha. Los rumores decían que tenía cerca de setenta años, pero no los aparentaba. Un superviviente del viejo Departamento de Estado, históricamente querido y despreciado cuando los vientos cambiaban y él no, pero se había mantenido allí el tiempo suficiente como para conseguir, gracias a su perseverancia, el mejor trabajo de todos.
La mujer se unió a él y caminaron juntos, con los cuatro trajes alrededor de ellos, hasta las puertas de la recepción. Reacher oyó que se abrían, luego escuchó pasos sobre la alfombra dura y después todos entraron al aula. Dos hombres de traje se quedaron en la retaguardia, otros dos marcharon al frente hacia la pizarra seguidos por Ratcliffe y la mujer, y se giraron cuando ya no podían avanzar más para quedar de frente al aula como lo haría un maestro al inicio de una clase.
Ratcliffe miró a White, después a Waterman y después a Reacher, que estaba mucho más atrás. Dijo:
—Esto no es una escuela.
DOS
La mujer se agachó educadamente, doblando las rodillas, y dejó el maletín y los papeles en el suelo. Ratcliffe dio un paso hacia delante y dijo:
—Obviamente, les hemos traído aquí engañados. Queríamos evitar la fanfarria, así que era mejor dar un pequeño rodeo. Queremos evitar llamar la atención, si es posible. Al menos al principio.
Después hizo una pausa dramática, como invitando a hacer preguntas, pero nadie preguntó nada. Ni siquiera: ¿al principio de qué? Mejor escuchar la explicación completa. Siempre es más seguro así, con órdenes desde arriba.
—¿Quién de ustedes puede explicar con palabras sencillas la política de seguridad nacional de esta administración? —preguntó Ratcliffe.
Nadie dijo nada.
—¿Por qué no responden? —insistió.
Waterman se escondió detrás de una mirada kilométrica y White se encogió de hombros, como diciendo que la inmensa complejidad del asunto obviamente excluía el lenguaje ordinario, y que la sencillez, además, ¿no era una noción totalmente subjetiva, que por tanto requería de una discusión preliminar para llegar a un acuerdo sobre su definición?
—Es una pregunta trampa —dijo Reacher.
—¿Usted cree que nuestra política no se puede explicar de manera sencilla? —dijo Ratcliffe.
—Creo que no existe.
—¿Cree que somos incompetentes?
—No, creo que el mundo está cambiando. Es mejor ser flexibles.
—¿Usted es el policía militar?
—Sí, señor.
Ratcliffe hizo otra pausa y dijo:
—Hace poco más de tres años explotó una bomba en un garaje debajo de un edificio muy alto en la ciudad de Nueva York. En lo personal, claro está, fue una tragedia en lo que respecta a los muertos y a los heridos, pero desde una perspectiva más amplia no supuso nada importante. Sin embargo, en ese momento el mundo se volvió loco. Cuanto más nos acercábamos para mirar, menos veíamos y menos entendíamos. Al parecer teníamos enemigos por todas partes, pero no sabíamos con seguridad quiénes eran, dónde estaban, por qué lo eran, cuál era la conexión entre ellos o qué era lo que querían, y por supuesto no teníamos ni idea de qué iban a hacer a continuación. No sabíamos nada. Pero por lo menos lo reconocimos y no perdimos el tiempo en desarrollar políticas para asuntos sobre los que ni siquiera habíamos oído hablar. Pensamos que eso generaría una sensación falsa de seguridad, por lo que de momento nuestra forma habitual de funcionar consiste en correr como locos de un lado al otro, lidiando con diez cosas al mismo tiempo, cuando surgen y donde surgen. Lo perseguimos todo, porque es lo que tenemos que hacer. En poco más de tres años llegará el nuevo milenio y todas las capitales estarán celebrando las campanadas, lo que convierte ese día en el mayor objetivo de propaganda en la historia del planeta Tierra. Tenemos que saber quiénes son esos tíos mucho antes de que llegue ese momento. Todos ellos. Para no pasar nada por alto.
Nadie dijo nada.
Ratcliffe dijo:
—No es que yo necesite justificarme ante ustedes. Pero tienen que entender las coordenadas. No damos nada por hecho ni dejamos un solo rincón sin revisar.
Nadie preguntó nada. Ni siquiera: ¿quiere que nos ocupemos de algún rincón en particular? Siempre es más seguro no hablar, a no ser que se dirijan a ti directamente. Lo mejor es sencillamente esperar.
Entonces Ratcliffe se giró en dirección a la mujer y dijo:
—Ella es la doctora Marian Sinclair, mi delegada. Completará la sesión informativa. Cada palabra que diga tiene mi respaldo, y por lo tanto también el del presidente. Todas y cada una. Esto podría acabar siendo una absoluta pérdida de tiempo que no lleva a ningún lado, pero hasta que no estemos seguros tiene el mismo grado de prioridad que todo lo demás. No vamos a ahorrarnos ningún esfuerzo. Tendrán todo lo que necesiten.
Después se fue sin mirar a nadie, entre dos hombres de traje con prisa. Reacher los escuchó salir del vestíbulo, encender la furgoneta e irse. La doctora Marian Sinclair arrastró un pupitre de la primera fila, lo giró hasta dejarlo de frente a la sala y se sentó, toda ella brazos tonificados, medias oscuras y buenos zapatos. Se cruzó de piernas y dijo:
—Acérquense.
Reacher avanzó hasta la tercera fila y se introdujo en un pupitre que formaba un perfecto y cuidado semicírculo con los de Waterman y White. La cara de Sinclair se veía abierta y honesta, pero pellizcada por el estrés y las preocupaciones. Estaban sucediendo cosas serias, eso estaba claro. Quizás Garber le había dado una pista: no suena muy feliz, aunque debería estarlo. Quizás no estaba todo perdido. Reacher imaginó que White había llegado a la misma conclusión: se inclinaba hacia delante con los ojos fijos. Waterman estaba inmóvil, ahorrando energía.
Sinclair dijo:
—Existe un apartamento en Hamburgo, Alemania. Está en un barrio de moda, bastante céntrico y bastante caro, quizás provisional y corporativo de más. Durante el último año el apartamento ha estado alquilado por cuatro hombres de entre veinte y treinta años. Ninguno alemán: tres son árabes y el cuarto es iraní. Los cuatro parecen bastante laicos. No llevan barba, tienen el pelo corto, van bien vestidos. Suelen llevar polos color pastel con la insignia del cocodrilo, Rolex de oro y zapatos italianos. Conducen coches BMW y van a clubes nocturnos. Pero no van a trabajar.
Reacher vio que White asentía para sí mismo, como si estuviera familiarizado con ese tipo de situaciones. No hubo reacción por parte de Waterman.
Sinclair dijo:
—En la zona, los jóvenes son vistos como unos pseudo playboys, probablemente relacionados con ramas lejanas de alguna familia rica y distinguida, que viven una juventud loca antes de regresar al ministerio de petróleo que es su casa. En otras palabras: basura europea estándar. Pero nosotros sabemos que no son nada de eso. Sabemos que fueron reclutados en sus países de origen y enviados a Alemania vía Yemen y Afganistán por una nueva organización de la que todavía no sabemos gran cosa, más allá de que parece estar bien financiada, ser muy yihadista, optar por métodos de entrenamiento claramente paramilitares y mostrarse indiferente a los orígenes nacionales. Que árabes e iraníes trabajen juntos es infrecuente, pero allí lo hacen. Son chicos que destacaron en los campos de entrenamiento, que fueron enviados a Hamburgo hace un año. Su misión era integrarse en Occidente, vivir de manera tranquila y quedar a la espera de nuevas instrucciones, que hasta el momento no han recibido. En otras palabras: son una célula durmiente.
Waterman cambió de posición y dijo:
—¿Cómo sabemos todo esto?
—El iraní es nuestro —dijo Sinclair—. Es un agente doble. La CIA lo dirige desde el consulado de Hamburgo.
—Un joven valiente.
Sinclair asintió:
—Y es difícil encontrar jóvenes valientes. Esta es una de las maneras en las que el mundo ha cambiado: antes, los aspirantes a agente secreto llegaban a la embajada por su propio pie. Escribían cartas de súplica. Nosotros rechazábamos a algunos, pero solo por viejos comunistas. Ahora necesitamos jóvenes árabes y no sabemos dónde encontrarlos.
—¿Por qué nos necesitan a nosotros? —preguntó Waterman—. La situación es estable, nadie va a irse a ningún lado. Ustedes recibirán la orden de activación un minuto después que ellos, si confiamos en que el consulado está activo las veinticuatro horas del día.
Es mejor escuchar la explicación hasta el final.
Sinclair dijo:
—La situación es estable, nunca pasa nada. Pero ha pasado algo. Hace unos días. Fue un contratiempo mínimo: recibieron una visita.
Por sugerencia de Sinclair se mudaron del aula a la oficina. Dijo que el aula resultaba incómoda por los pupitres, lo cual era cierto. Sobre todo para Reacher, que medía un metro noventa y cinco, pesaba ciento quince kilos y más que estar sentado en el pupitre parecía que lo llevaba puesto. Al contrario, la oficina tenía una mesa de conferencias rodeada de cuatro sillas de cuero reclinables. Sinclair anticipó por completo esta mejora en el nivel de confort, lo cual tenía sentido, porque, después de todo, ella había alquilado el lugar (probablemente el día anterior) o había ordenado que un subsecretario lo hiciera en su nombre. Tres camas y cuatro sillas para las sesiones informativas.
Los hombres de traje esperaron fuera. Sinclair dijo:
—Le sacamos a nuestro agente secreto todos los detalles que tenía, y creemos que podemos confiar en sus conclusiones. El visitante también era árabe. Tenía la misma edad que ellos e iba vestido igual. Algún producto en el pelo, collar de oro, cocodrilo en la camiseta. No lo esperaban, fue una sorpresa total. Pero pertenecen a una especie de mafia, y siempre pueden ser llamados para realizar algún servicio. El visitante aludió a eso. Resultó ser lo que ellos llaman un correo. No tenía nada que ver con los chicos del apartamento, era algo totalmente distinto, pero estaba en Alemania por negocios y necesitaba un piso franco. Los pisos siempre son la opción preferida de los correo: los hoteles dejan rastros con el tiempo. Son muy paranoicos, porque estas nuevas redes están muy extendidas, lo que en teoría dificulta la comunicación segura. Creen que podemos escuchar sus teléfonos móviles, lo cual probablemente es cierto, y que podemos leer sus correos electrónicos, cosa que pronto podremos hacer, estoy segura. Saben que abrimos con vapor sus cartas. Por eso utilizan correos, que en realidad son mensajeros. No llevan un maletín pegado al brazo, sino preguntas y respuestas en la cabeza. Van de un lado al otro, de continente a continente, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Muy lentamente, pero con total seguridad. Ninguna huella electrónica en ningún sitio, nada escrito y nada que pueda ser visto, salvo un chico con una cadena de oro paseando por un aeropuerto entre millones de personas iguales a él.
—¿Sabemos si Hamburgo era su destino final? —preguntó White—. ¿O era una escala en su viaje a algún otro lugar de Alemania?
—Tenía algo que hacer en Hamburgo —dijo Sinclair.
—Pero no con los chicos de la casa.
—No, con otra persona.
—¿Sabemos quién lo envió? ¿Asumimos que la gente de Yemen y Afganistán?
—Creemos firmemente que fue la misma gente. Por otra circunstancia.
—¿Cuál? —dijo Waterman.
—Una coincidencia estadísticamente no muy sorprendente: el mensajero conocía a uno de los árabes del piso. Habían pasado tres meses juntos en Yemen, trepando sogas y disparando fusiles AK-47. Es un mundo pequeño el suyo, así que mantuvieron pequeñas conversaciones. El iraní escuchó algunas.
—¿Qué fue lo que escuchó?
—El mensajero estaba esperando una reunión que tendría lugar dos días después. Nunca se mencionó la ubicación, o al menos nunca fue escuchada, pero el contexto sugería que no estaba muy lejos de la casa. No tenía que dar ningún mensaje: estaba ahí para que le dijeran algo. La explicación del caso, según dice el iraní, algún tipo de posición inicial. Dice que eso quedaba claro por el contexto. El mensajero tenía que oír la explicación y llevársela de regreso en la cabeza.
—Parece el inicio de una negociación. Como una primera oferta.
Sinclair asintió:
—Pensamos que el mensajero va a volver. Al menos una vez, con una respuesta de sí o no.
—¿Tenemos idea de qué va todo esto?
Sinclair negó con la cabeza:
—Pero es algo importante, el iraní está seguro, porque el mensajero era un guerrero de élite, igual que él. Tiene que haber destacado en los campamentos, ¿si no de qué otro modo podría haber conseguido los polos, los zapatos italianos y cuatro pasaportes? No es el tipo de persona que se pone al servicio de un cualquiera a uno u otro lado de la cadena. Es un mensajero que solo sirve a los cuadros ejecutivos.
—¿La reunión se concretó?
—A última hora de la tarde del segundo día. El chico estuvo fuera durante cincuenta minutos.
—¿Y después qué?
—Se fue. A primera hora de la mañana siguiente.
—¿No hubo ninguna otra conversación?
—Una más. Y una de las buenas. El tipo cantó. Lo soltó todo: le dijo a su amigo la información que estaba manejando. Así como así, no se pudo contener. Creemos que porque estaba impresionado por su magnitud. El iraní dijo que parecía muy nervioso. Solo son chicos de veinte años.
—¿Cuál era la información?
—Era el inicio de una negociación. Una primera oferta, tal y como el iraní pensaba. Corta y al grano.
—¿Y qué decía?
—Que el americano quería cien millones de dólares.
TRES
Sinclair se sentó erguida, se acercó a la mesa como para enfatizar sus argumentos y dijo:
—Por lo que se dice el iraní es muy inteligente, articulado y sensible a los matices del idioma. El jefe de división repasó la escena con él una y otra vez, y creemos firmemente que fue un simple enunciado declarativo. Durante cincuenta minutos, el mensajero estuvo cara a cara con un americano. Un hombre, porque ningún comentario indicó que fuera mujer, y según el iraní, de serlo, lo habría hecho. De eso está totalmente seguro. En la reunión, el americano le dijo al mensajero que quería cien millones de dólares. Era el precio que había que pagar por algo, ese era el contexto, claramente. Pero ese fue el fin de la transmisión. Qué americano, no sabemos. Cien millones a cambio de qué, no sabemos. Por parte de quién, no sabemos.
—Pero cien millones reduce el campo —dijo White—. Incluso si se trata de una oferta inicial que después baja a cincuenta, sigue siendo una buena pasta. ¿Quién tiene tanto de dinero? Mucha gente, dirán ustedes, pero toda esa gente cabría en un mismo archivador.
—Al revés —dijo Reacher—. Es mejor encontrar al vendedor que al comprador, sin duda. ¿Por qué clase de producto pagarían cien millones de dólares unos tíos que trepan sogas en Yemen? ¿Y qué clase de americano en Hamburgo puede vender algo así?
—Cien millones es mucho dinero —dijo Waterman—. Un precio así a mí me preocuparía un poco.
Sinclair asintió y dijo:
—Un precio así nos preocupa mucho. Suena mortalmente serio. Es el más alto que hayamos escuchado jamás. Por eso estamos trabajando por todas las vías que podemos. Hemos alertado a nuestros agentes alrededor de todo el mundo. Cientos de personas ya están trabajando duro. Pero necesitamos más. Su trabajo es encontrar a ese americano. Si todavía está en el extranjero, la CIA tiene jurisdicción, y el señor White encabezará la iniciativa. Si ya regresó a los Estados Unidos, la jurisdicción es del FBI, y estará al frente el agente especial Waterman. Y como, según las estadísticas, cada vez que una gran cantidad de americanos se concentra en Alemania al mismo tiempo se trata de militares en servicio, creemos que podríamos llegar a necesitar al comandante Reacher para que intervenga en cualquiera de los dos casos, o en ambos.
Reacher miró a Waterman y después miró a White, vio preocupación en sus miradas y supo que ellos vieron lo mismo en la suya.
—El personal y los suministros llegarán por la mañana —dijo Sinclair—. Pueden coger lo que quieran, en cualquier momento. Pero no deben hablar con nadie más que conmigo, con el señor Ratcliffe o con el presidente. Esta unidad está en cuarentena. Aunque lo que quieran sea una caja de lápices, me la piden a mí, al señor Ratcliffe o al presidente (que en la práctica seré siempre yo). El papeleo se gestionará en el Ala Oeste. No deben identificarse a título personal, porque cien millones de dólares es mucho dinero. No se puede descartar la implicación del gobierno: el americano podría pertenecer al Departamento de Estado, al Poder Judicial o al Pentágono. Podrían terminar hablando con la persona equivocada, así que no hablen con nadie. Esa es la regla número dos.
—¿Cuál es la regla número uno? —dijo Waterman.
—La regla número uno es no exponer al iraní. Tenemos prohibido hacer cualquier cosa que permita que sea rastreado. Hemos invertido mucho en él y lo vamos a necesitar, porque de verdad no tenemos idea de lo que está por venir. —Después se echó el pelo hacia atrás, se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Mientras salía, dijo—: Recuerden, vamos con todo.
Reacher se reclinó en la silla de cuero, White lo miró y dijo:
—Tienen que ser tanques y aviones.
—Los tanques que tenemos más cerca de Yemen o Afganistán están a mil quinientos kilómetros de distancia —dijo Reacher—; para moverlos se necesitan muchas semanas y miles de personas. Sería más fácil llevar Yemen o Afganistán a donde están los tanques. También más rápido y menos llamativo.
—Aviones, entonces.
—Supongo que por cien millones un par de pilotos se pasarían al lado oscuro. Quizás tres o cuatro. No sé si Afganistán tiene pistas de aterrizaje lo bastante largas, quizás Yemen sí, por lo que en teoría sería posible, de no ser porque los aviones no les sirven. Necesitarían toneladas de repuestos y cientos de ingenieros y técnicos de mantenimiento. También cientos de horas de entrenamiento. Y aun así, los encontraríamos a los cinco minutos y los destruiríamos con misiles ahí mismo, sobre el terreno. Quizás ya podamos hacerlo de manera remota.
—Algún otro armamento militar, entonces.
—¿Pero cuál? ¿Un millón de rifles a cien dólares cada uno? No tenemos esa cantidad.
—Podría ser un secreto —dijo Waterman—, o una palabra clave, o una contraseña, o una fórmula, o un mapa o un plano o un diagrama, o una lista, o el modelo de seguridad informática del sistema financiero mundial, o una receta comercial, o la suma de todos los sobornos que se necesitan para aprobar una ley en los cincuenta estados.
—¿Crees que se trata de datos? —dijo White.
—¿Qué otra cosa se puede comprar y vender sin llamar la atención y cuesta semejante cantidad de dinero? Diamantes, quizás, pero están en Amberes, no en Hamburgo. Drogas, quizás, pero ningún americano tiene el equivalente a cien millones de dólares listo para despachar. Eso solo ocurre en Centroamérica o en Sudamérica. Además, en Afganistán tienen su propio opio.
—¿Cuál es el peor escenario?
—Eso no está incluido en mi salario. Pregúntale a Ratcliffe. O al presidente.
—¿Pero cuál es tu opinión?
—¿Cuál es la tuya?
—Soy especialista en Oriente Medio. Para mí cualquier escenario es el peor.
—El virus de la viruela —dijo Waterman—. Para mí ese es el peor escenario. O algo así. Una plaga. Un arma biológica. O el Ébola. O un antídoto. O una vacuna. Lo que significaría que ya tienen el virus.
Reacher miró hacia el techo.
Las cosas podrían terminar mal.
No suena muy feliz, aunque debería estarlo.
El tiempo que sea necesario.
Garber era como un crucigrama.
White lo miró y dijo:
—¿En qué estás pensando?
—En la contradicción entre la regla número uno y el resto —dijo—. No debemos exponer al iraní, lo cual significa que no podemos acercarnos al mensajero. Ni siquiera podemos mantener bajo vigilancia una ubicación a la que el mensajero nos conduzca. Porque no sabemos que el mensajero existe. No a no ser que hayamos recibido un soplo desde dentro.
—Eso es un contratiempo —dijo Waterman—, no una contradicción. Encontraremos la manera de sortearlo. Necesitan a ese hombre.
—Es una cuestión de eficiencia. Necesitan saber quiénes son esas personas con antelación. Necesitan rastrear redes y construir bases de datos. Por lo tanto, deberían concentrarse en los mensajeros, sin duda. Preguntas y respuestas en la cabeza, ida y vuelta de continente a continente, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Lo saben todo. Son como grabaciones. Valen por cien infiltrados, porque ven el paisaje completo. ¿Qué tiene el iraní? Tan solo cuatro paredes en Hamburgo y nada que hacer.
—No se le puede sacrificar así como así.
—Lo podrían echar en el momento en el que atrapen al mensajero. Podrían darle una casa en Florida.
—El mensajero no hablaría —dijo White—. Es algo tribal, arraigado desde hace mil años. No se delatan entre sí. Menos teniendo en cuenta lo poco que les podemos hacer. Así que lo más inteligente es mantener al infiltrado donde está. Realmente no saben lo que está por venir: cualquier indicio sería genial, cualquier pequeña parte de una pista.
—¿Y tú sabes lo que está por venir? —dijo Reacher.
—Algo desquiciado. Ya no es como antes.
—¿Has trabajado con Ratcliffe? ¿O con Sinclair?
—Nunca. ¿Y tú?
—No nos eligieron porque nos conozcan —dijo Waterman—. Nos eligieron porque no estábamos en Hamburgo en el momento crítico. Estábamos comprometidos con algo en otro lugar, por lo que hablar con nosotros no puede ser un error.
Una unidad en cuarentena, había dicho Sinclair, y es lo que parecía. Tres hombres en una sala, aislados del mundo exterior porque están infectados por una coartada.
A las siete en punto Reacher fue a buscar sus cosas al coche y las llevó a su dormitorio, que era el tercero en un pasillo que parecía un pasillo de oficina, en un día que podría ser cualquier día. La habitación era amplia y tenía su propio baño. Una suite de ejecutivo, diseñada para albergar un escritorio y no una cama, pero que cumplía su función.
Comer fue solo cuestión de encender el Caprice, atravesar McLean y girar instintivamente por la clase de calles que podrían conducir a la clase de solares a las afueras de la ciudad que podrían albergar la clase de restaurantes que Reacher estaba buscando. No son los que cualquiera elegiría. Su metabolismo ayudaba. Vio neón y aluminio brillante un poco más adelante, junto a una estación de servicio a la salida de la autopista. Un restaurante americano lo suficientemente viejo como para ser casi auténtico. Con sus abolladuras y sus manchas. Muchos kilómetros recorridos.
Se dirigió hacia allí y aparcó, tiró fuerte para abrir la puerta de cromo y entró. El ambiente era frío y brillaba por la luz fluorescente. La primera persona que vio era una mujer que conocía. Estaba sola en una cabina. Había formado parte de su penúltima misión y era el mejor soldado con el que había trabajado jamás. Su mejor amiga, tal vez, de un modo cauteloso, si la amistad daba vía libre para dejar cosas sin decir.
Al principio pensó que era otra coincidencia poco sorprendente. El mundo es un pañuelo, y cerca del Pentágono lo es todavía más. Después revaluó la situación. Ella había sido su sargento primero durante los años gloriosos del 110 de la Policía Militar. Había sido tan importante como cualquiera, y más importante que algunos. Más importante que la mayoría. Más importante que él, probablemente.
Porque era muy inteligente.
Demasiado inteligente como para que aquello fuera una coincidencia.
Reacher se acercó a su mesa. Ella no se movió. Lo estaba observando por el reverso de una cuchara girada. Él se deslizó frente a ella en la misma cabina y dijo:
—Hola, Neagley.
CUATRO
La sargento Frances Neagley alzó la vista de la cuchara y dijo:
—De todos los restaurantes americanos de la ciudad, ¿cuáles eran las probabilidades?
—Unas cuidadosamente calculadas, estoy seguro —dijo Reacher.
—Supuse que conducirías en dirección oeste, porque inconscientemente querrías dejar DC a tus espaldas. Imaginé los giros que harías, y este resultó ser casi el único lugar lógico al que llegar. También este resultó el momento más lógico: calculé dos horas de sesión informativa y, después, una pausa para comer.
—Es una escuela.
—No, no lo es. El título del curso ni siquiera tiene sentido.
—Nunca tienen sentido.
—Este es peor aún.
—Es una escuela.
—No te harían eso. No mientras Garber esté vivo.
—No puedo hablar del tema. Es demasiado aburrido.
—Deja que adivine. Es la tapadera de algo. Dado tu palmarés actual, debe ser algo de alto nivel. Lo que quiere decir que te darán todo lo que pidas, especialmente si se trata de personal. Así que de todas formas ibas a llamarme mañana por la mañana, ¿por qué no contármelo doce horas antes?
Llevaba un uniforme de camuflaje, con las mangas cuidadosamente remangadas, y apoyaba los antebrazos sobre la mesa. Tenía el pelo oscuro y corto, los ojos también oscuros, y estaba bronceada. Su piel parecía suave, pero Reacher podía asegurar que no. La había visto en acción. Era rápida y excepcionalmente fuerte. Debía estar dura y fuerte por dentro, aunque él no lo sabía. Nunca la había tocado. Ni siquiera le había estrechado la mano.
—No sé exactamente qué es lo que vamos a necesitar —dijo Reacher—. La mejor jugada sería empezar a hacer listas. De las comisiones. Del personal de servicio en activo que estuviera físicamente presente en Alemania un día determinado. Y de civiles, también, registros de pasaportes.
—¿Por qué?
—Tenemos que encontrar a un americano concreto que estaba en Hamburgo durante un lapso de cincuenta minutos concreto.
—¿Por qué?
—Planea vender algo que vale cien millones de dólares a un puñado de delincuentes a la última llegados de Yemen y Afganistán.
—¿Sabemos qué es lo que vende?
—Ni idea.
—Las fronteras terrestres podrían suponerles un problema. Creo que se pueden cruzar en coche gracias a la Unión Europea. Los registros de pasaportes podrían estar incompletos.
—Exacto. Solo es una de las jugadas posibles, pero podríamos empujar un poco para que sucediera. Podríamos investigar quiénes entraron y salieron de Suiza, la semana anterior, quizás, cuando el hombre tomaba su decisión final: que iba a vender. Cuando estaba a punto de abrir la oferta. Él sabía que aquello no duraría para siempre, por lo que necesitaba preparase con antelación. Por eso abrió una cuenta bancaria secreta en Suiza, probablemente en Zúrich. Así quedaba listo y a la espera. Después vuelve a Hamburgo y pone el precio.
—Esa es solo otra jugada posible, por lo que no puede ser excluyente. Podría tratarse una cuenta vieja abierta hace años. El hombre podría no ser un novato, y su cuenta secreta podría estar en algún otro lugar. En Luxemburgo, quizás.
—Por eso te dije que no sé exactamente lo que vamos a necesitar.
—¿Crees que es militar?
—Podría ser. Las probabilidades así lo indican. Como los americanos en Corea o en Okinawa. Así que esa es otra lista que necesitamos, por si acaso. ¿Qué podría vender un militar? ¿Información? ¿Armamento? En este último caso, debería contar con un contenedor para la entrega, una furgoneta grande o un camión pequeño, algo que no llame la atención, y debería idear una lista de cosas que pudiesen entrar dentro y costar cien millones de dólares.
—Tendría que ser algo fiable y fácil de manejar. No se vende cualquier cosa acompañado por tropas de apoyo.
—Vale, tenlo en cuenta. Haz una lista maestra que contenga todas las demás. Eso es todo lo que podemos hacer ahora mismo. Prepárate para trasladarte mañana sobre las nueve de la mañana. No puedo imaginármelos yendo más rápido. Después, todo pasa por el Consejo de Seguridad Nacional a través de una mujer que se llama Marian Sinclair.
—He oído hablar de ella —dijo Neagley—. Es la delegada de Alfred Ratcliffe.
—Ten listas las cosas que necesitamos que haga por nosotros. No deberíamos perder el tiempo.
—¿Estamos ante un problema grave?
—Supongo que podría ser grave, si es lo que pensamos que es. Aunque podría no serlo. Es una frase sacada de la nada. Podría ser un chiste o alguna clase de broma interna. Podría no significar demasiado en la jerga oscura de un escalador de cuerda yemení. Pero si es real, entonces sí, la etiqueta del precio indica un problema.
La camarera se acercó y pidieron. Neagley dijo:
—Felicidades por la medalla.
—Gracias —dijo Reacher.
—¿Estás bien?
—Mejor que nunca.
—¿Estás seguro?
—¿Qué eres, mi madre?
—¿Qué te pareció Sinclair?
—Me gustó.
—¿A quién más tenemos?
—A un tipo que se llama Waterman, del FBI. Es un merodeador de vieja escuela. Y a un tipo que se llama White, de la CIA. Es una persona muy estresada, probablemente por buenos motivos. Hasta el momento han acertado en varios aspectos y dicen cosas sensatas. Supuestamente traerán a sus propios efectivos, y supuestamente haya alguna clase de supervisor del Consejo de Seguridad Nacional por encima de nosotros, haciendo de niñera y llevándole nuestros mensajes a Sinclair.
—¿Por qué te gustó?
—Fue honesta. Ratcliffe también. Corren como locos de un lado al otro.
—Deberías llamar a tu hermano a Hacienda. Podría vigilar transferencias. Cien millones de dólares deberían ser visibles a escala gubernamental.
—Debería hacerlo a través de Sinclair.
—¿Vas a obedecer en eso?
—Ella cree que podría ser cualquiera —dijo Reacher—, no quiere que hablemos con la persona equivocada. Pero se le está escapando algo. No es cualquiera, son todos. Más o menos. Esta es una redada a gran escala. El hombre que buscamos será uno entre muchos, sin duda. Vamos a atrapar a todas las personas que entren y salgan de reuniones secretas, a las que entren y salgan de Suiza con maletines llenos de dinero y con pinta de estar metidas en algo raro, a las que compren y vendan y comercien con todo tipo de cosas. A toda clase de personas. Vamos a labrarnos muchos enemigos, tanto militares como civiles. Pero no nos podemos permitir hacer mucho ruido de fondo. Al menos, no todavía, en todo caso. La discreción lo retrasará. Así que por el momento creo que deberíamos cumplir con lo que pide Sinclair. Lo reconsideraremos como y cuando lo necesitemos.
—Comprendido —dijo Neagley.
La camarera les trajo sus platos y empezaron a comer. A las ocho de la noche, en McLean, Virginia.
Las ocho de la noche en McLean, Virginia, eran las dos de la mañana del día siguiente en Hamburgo, Alemania. Era tarde, pero el americano todavía estaba despierto, tumbado boca arriba en la cama, mirando un techo que nunca antes había visto. En el pliegue de su brazo se recostaba una prostituta dormida. Era su casa. Estaba limpia, y ordenada, olía bien, se notaba el esfuerzo de la dueña por tenerla impecable. No era barata, pero ella tampoco lo era. Lo cual estaba bien: él estaba a punto de convertirse en un hombre muy rico, por lo que una pequeña celebración resultaba apropiada. Y le gustaban las mujeres caras. Eran más emocionantes. Sus gustos eran bastante sencillos: lo que le importaba era el grado de entusiasmo, y ella había mostrado mucho. Después habían charlado. Una conversación de almohada, literalmente. Se acurrucaron juntos. Ella se había interesado en él y le había sabido escuchar.
Él había dicho demasiado.
Pensaba que las prostitutas eran más psicólogas que los psicólogos de verdad, y que sabían diferenciar entre chorradas, alardes, mentiras y sueños maníacos. Lo cual dejaba poco espacio para la verdad como categoría. No para una verdad confesional, sino más bien para algo feliz. Una verdad estilo “me muero por contárselo a alguien”. Sencillamente le salió así, en una oleada de entusiasmo. Se había sentido genial. Ella valía su precio. Él flotaba. Le mencionó su plan de comprar un rancho en Argentina. Algo un poco más grande que Rhode Island, le había dicho.
No es que eso quisiera decir gran cosa, pero ella se acordaría. Y en Alemania las prostitutas no les temían a los policías. Es un Estado de bienestar, se tolera todo siempre y cuando estuviera regulado. Así que cuando empezara la persecución, ella no tendría ningún inconveniente en presentarse y contarles que el americano que había conocido se las estaba arreglando para comprar un rancho en La Pampa más grande que Rhode Island. Algún tipo de compensación recibiría, habría pensado ella. Algo del estilo “tómame en serio”, porque él nunca había sido muy duro. Los policías, como alemanes que eran, lo anotarían todo, y después llamarían a alguien que supiese del asunto y descubrirían que un rancho en las pampas más grande que Rhode Island era una compra muy cara.
Una simple búsqueda de transacciones en tiempo real en un solo país del mundo los llevaría directamente a su flamante puerta.
Estúpido.
Todo por su culpa.
Recorrió mentalmente la habitación, recordando sus pasos, haciendo una lista de lo que había tocado. Que no había sido mucho, aparte de ella. ¿Había dejado sus huellas dactilares sobre su piel? Lo dudaba. En todo caso estarían esparcidas. Le había dejado su ADN en el estómago, pero allí sería atacado por fuertes ácidos y enzimas digestivas. Esa ciencia estaba todavía en su infancia, todavía en fase de prueba. Era preferible no aceptar el caso a equivocarse en público.
Era lo suficientemente seguro.
Lo cual era una locura.
Pero también era lógico. De perdidos, al río. Todo o nada. Estaba comprometido. Se había preguntado cómo se sentiría. Terminó sintiéndose como si cayera, en paracaídas, quizás. La larga, larga caída libre antes de que se abra el paracaídas. Caer y caer. No pudo luchar contra aquello, lo único que pudo hacer fue respirar hondo, relajarse y rendirse.
Había salido del hotel sin que lo viera nadie, por el aparcamiento, sin más motivo que seguir ese atajo hacia un bar que conocía. Ella entraba con el coche, lista para empezar a trabajar. Última hora de la tarde, gama alta, derroche. Otro mundo. Aunque puede que ya no: ahora podía tener lo que quisiera. Preguntar era parte de la diversión. Ahí mismo, en el aparcamiento. ¿Y si estuviera equivocado? Pero no estaba equivocado. La había visto antes. Ella sonrió y le dijo una cifra muy elevada. Él habría pagado diez veces más solo por su manera de estar allí de pie. Estaba recién salida de la ducha. No era una virgen, pero era lo que más podía acercarse a eso en un contexto cotidiano.
Ella condujo de vuelta al lugar del que acababa de irse.
¿Había cámaras de seguridad en el aparcamiento?
Le pareció que no. Era la clase de persona que se fija en los detalles. Era muy observador, le prestaba atención a todo. Tenía que hacerlo, formaba parte de su trabajo. En el techo del aparcamiento había visto espuma ignífuga, conductos eléctricos, cañerías de desagüe de 110 milímetros y un sistema de aspersión.
Ninguna cámara.
Era lo suficientemente seguro.
Lo cual era una locura.
Pero también era lógico.