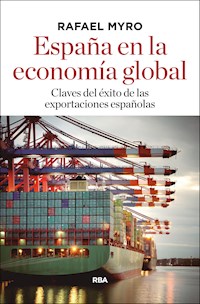
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
En los últimos años de profunda crisis, España ha demostrado una sorprendente capacidad para convertirse en un país exportador. Rafael Myro analiza en profundidad los factores que han permitido la firme internacionalización de muchas empresas españolas, así como algunos consejos para consolidar este exitoso modelo exportador.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Rafael Myro, 2015.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO916
ISBN: 9788490566725
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Agradecimientos
Introducción
1. El imparable ascenso de las exportaciones españolas
2. Exportaciones y costes laborales: la paradoja del crecimiento de las exportaciones con los costes
3. La composición de la oferta de españa al mercado exterior
4. Viejos y nuevos mercados
5. La eficiencia de la empresa exportadora
6. Exportación, competitividad y nuevo modelo productivo
Epílogo
Bibliografía
Notas
De entre las numerosas obras sobre temas económicos que aparecen hoy en día a nivel internacional, la colección ECONOMÍA de RBA tiene como objetivo seleccionar solo las mejores, las que recojan con mayor claridad las ideas más innovadoras en torno a los problemas y debates de mayor actualidad en la realidad económica mundial. Siguiendo los criterios de calidad, lucidez y modernidad, un comité editorial dirigido por ANTONI CASTELLS y formado por JOSEP MARIA BRICALL, GUILLERMO DE LA DEHESA y EMILIO ONTIVEROS seleccionará regularmente los ensayos más sobresalientes en este ámbito. Así, con la aparición de media docena de títulos anuales, RBA quiere conformar una selecta biblioteca de actualidad económica que cumplirá dos grandes objetivos: por un lado, reunir libros de un alto nivel de calidad, escritos por economistas de reconocido prestigio y, por otro, convertir la colección en un atlas que radiografíe la realidad económica que vivimos, de un modo ameno y comprensible para quienes no estén profesionalmente familiarizados con los temas tratados.
La colección ECONOMÍA abordará los más diversos aspectos vinculados a esta ciencia social en constante evolución sin restringir los ámbitos de sus análisis, que podrán ser nacionales, europeos o globales. De este modo, el lector interesado podrá encontrar libros que luchan por acabar con ideas profundamente arraigadas en la política y el pensamiento económico actuales (como es el caso de El Estado emprendedor, de Mariana Mazzucato), trabajos que desde una interesante perspectiva histórica ofrecen una visión alternativa sobre los fundamentos del actual sistema capitalista y propuestas innovadoras (tal es el caso de El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty) o certeros estudios sobre una realidad concreta, escritos por los mejores expertos sobre cada tema (como por ejemplo Europa sin euros, de David Marsh). Una colección, en definitiva, destinada a lectores con inquietudes y con afán de comprender mejor el mundo cambiante de la economía.
A MIS HIJOS GUILLERMO Y EDUARDO
AGRADECIMIENTOS
Al escribir este libro he contraído una deuda con muchos colegas y amigos, a quienes deseo expresar aquí mi agradecimiento. Ante todo, con el profesor Emilio Ontiveros, de quien recibí la propuesta de redactarlo, convencido de un buen resultado que el lector juzgará mejor que yo, y después, con el profesor José Luis García Delgado, quien me brindó la oportunidad de impartir unas clases magistrales sobre la competitividad de la economía española en CaixaForum, en el marco de la Cátedra “La Caixa” Economía y Sociedad que dirige, las cuales me sirvieron para preparar y sistematizar los temas que aquí trato. Partí para ello de un par de libros escritos junto con otros colegas para el Instituto de Estudios Económicos (IEE), por encargo de su presidente, José Luis Feito, a quien también quiero expresar mi agradecimiento. Así mismo, también debo hacerlo al profesor Juan Ramón Cuadrado Roura, quien ya en el primer año de crisis me animó a ofrecer una valoración cabal de las fortalezas competitivas de la economía española y a seguir trabajando sobre las políticas de reindustrialización. También me animó a ello el profesor Cándido Muñoz, a quien por otro lado debo sabios consejos y un permanente apoyo a mis trabajos y escritos.
Además de con los profesores citados, a lo largo de los últimos años he discutido muchas de las cuestiones que trato en el libro con el profesor José Antonio Martínez Serrano, que ha tenido la amabilidad de leer dos borradores de esta obra. También lo ha hecho el profesor Carlos Manuel Fernández-Otheo, con quien habitualmente escribo acerca de la inversión extranjera y discuto acerca de la internacionalización de las empresas españolas. A ambos, mi más sincero agradecimiento.
En el asunto estrella del libro, la exportación, tengo la fortuna de trabajar con otros excelentes colegas, sin cuyo esfuerzo continuado y cariño por el análisis cuidadoso de los datos poco podría contar. Se trata de dos profesoras de la Universidad de Valladolid que forman un gran equipo, Elisa Álvarez López y Josefa García Vega, a quienes aprovecho para mostrar mi reconocimiento por su permanente e inestimable ayuda.
También quiero expresar mi gratitud a otro amplio conjunto de colegas: Diego Rodríguez Rodríguez, que me introdujo en el tema de la heterogeneidad empresarial, y ha colaborado conmigo en los dos libros dedicados a la internacionalización de la economía española ya mencionados; José Carlos Fariñas, con quien discuto con frecuencia acerca de los temas que aquí abordo, y que me hizo sugerencias oportunas con motivo de la preparación de mis charlas en CaixaForum; Rosario Gandoy, que me ofreció interesantes perspectivas en relación con las redes comerciales y otros asuntos; Francisco Ferraro, Rogelio Velasco y Antonio Mora, a quienes debo diversas reflexiones acerca de la influencia de las instituciones y el marco regulatorio en la marcha de la economía; y en fin, Marian Scheifler, Carmen Martínez Mora y Carlos Díaz de la Guardia, con quienes comparto con frecuencia mis preocupaciones acerca de los temas abordados en el libro.
Algunos de los colegas y amigos que tuvieron la amabilidad de seguir las clases a las que he aludido me insistieron en la conveniencia de escribirlas, con el fin de desmitificar la extendida noción del raquitismo de nuestro sistema productivo. También lo hicieron algunos otros de mis mejores amigos, con los que sigo de cerca y comento la actualidad económica, así como un grupo de compañeros de promoción con el que comparto una tertulia y la preocupación por el futuro de nuestra economía y nuestra sociedad. Todos ellos cuentan con mi agradecimiento por el estímulo que me brindaron.
Finalmente, quiero expresar también mi agradecimiento a mis hijos, Guillermo y Eduardo, a quienes dedico la obra, y a mi hermana Josefina. En algunos momentos han tenido que soportar un exceso de mal humor, fruto de la tensión que crea un proyecto de este tipo.
INTRODUCCIÓN
El deterioro de la situación económica española que se produjo a lo largo de 2008 y la pronunciada disminución del PIB durante 2009, ligeramente más reducida que la que tuvo lugar en otros países desarrollados, pero acompañada de una desmesurada destrucción de empleo, creó alarma sobre la fortaleza de nuestro sistema productivo, extendiendo la preocupación acerca de su debilidad, algo frecuente en épocas de crisis, y no solo en España.
Esta preocupación ya había acompañado la formidable expansión económica de los años precedentes, a tenor de la marcha de algunos indicadores clave. En particular, el déficit en los intercambios de bienes y servicios con el resto del mundo, pero también el tímido progreso de la productividad del trabajo, una variable fundamental sobre la que se asienta el crecimiento económico de las naciones. Ambos rasgos favorecieron el diagnóstico de que nuestra economía poseía graves problemas de oferta, de calidades y precios de sus productos, que obstaculizaban su crecimiento y competitividad.
Apenas recuperado el aliento tras el shock sufrido, la búsqueda de aspectos positivos en el desolador panorama creado por una crisis de la que solo ahora comienza España a recuperarse, condujo a políticos y analistas económicos a fijarse en las exportaciones, que crecían a un ritmo elevado. Hasta el punto de atemperar gradualmente el temor suscitado por la pérdida del instrumento tradicional para impulsarlas en las etapas de crisis, la devaluación de la moneda. No obstante, los más escépticos atribuyeron su ascenso a la búsqueda en el exterior por parte de las empresas de los mercados que no tenían dentro, dada la atonía de la demanda interna; es decir, a un paliativo coyuntural que no empañaba el diagnóstico de un sistema productivo débil.
No obstante, la mejor comprensión de la crisis, ya a finales de 2010, el descubrimiento de la magnitud de la burbuja inmobiliaria y de los excesos de presión sobre la demanda, creados por la reducción que experimentaron los tipos de interés desde mediados de la década de 1990, para igualarse con los alemanes (eliminando así la prima que se pagaba por el mayor riesgo de las inversiones en España), condujo a una visión más benévola de nuestras capacidades productivas. También ayudó, y no poco, que el déficit de nuestros intercambios con el resto del mundo fuera disminuyendo hasta desaparecer, merced al aumento de las exportaciones y al descenso de las importaciones. Ambos factores han puesto de relieve que, sin menospreciar los problemas de oferta, la crisis española, como la de otros países desarrollados, desde luego los europeos, es una crisis de escasez de demanda, derivada de los ajustes exigidos por un exceso de gasto nacional previo.
La demanda creció durante la etapa expansiva que se cerró en 2007 amparada en un elevado endeudamiento de familias y empresas, que ha dificultado después el aumento del consumo y de la inversión productiva, condicionando así la recuperación económica. Ni que decir tiene que el elevado desempleo creado ha contribuido también hasta hace poco a la depresión del consumo de las familias.
Desde 2009 hasta 2013, el sostenimiento de la actividad económica española se ha basado en las exportaciones, que aun sin devaluación han vuelto a desempeñar un papel motor de la recuperación. Sin embargo, lejos de lo que se cree, su crecimiento no obedece a milagro alguno. Es el fruto de una larga y afortunada trayectoria de orientación de las empresas españolas hacia los mercados del resto del mundo en respuesta a la globalización económica, trayectoria cuyas claves me propongo repasar en las páginas que siguen.
Con este fin, tras examinar y resaltar su ascenso en los últimos años, valoro su elevada fortaleza, contemplando el marco de deterioro de competitividad en costes en el que se ha producido hasta fechas recientes, para posteriormente ofrecer las principales claves explicativas, revisando su composición por productos, mercados de destino y empresas. También defiendo la evolución de las exportaciones como la mejor expresión de la competitividad de una economía, tratando de situar en el lugar preciso los indicadores tradicionalmente utilizados, como los precios y costes relativos, y el índice de competitividad global, elaborado por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF), al que suelen remitirse inversores y políticos.
Como las exportaciones son la expresión del tejido productivo, su análisis no puede separarse del de este. La bonanza de la exportación refleja sin duda las fortalezas de ese tejido, que conviven con algunas debilidades que es preciso reseñar también para tener una idea cabal de las potencialidades de expansión de la economía española y de las reformas que son necesarias para convertir tales potencialidades en realidades.
Uno de los propósitos de este libro es mostrar que las ideas de debilidad y pobreza que a menudo se tienen sobre la capacidad productiva española y su competitividad no concuerdan con la realidad. España es una economía bastante madura, situada entre los primeros puestos por la dimensión de su producción, el 1,6% del mundo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y posee un tejido productivo acorde con la posición que ocupa, cuya competitividad se ha afianzado en un mundo crecientemente globalizado y exigente. España se hace global con el mundo.
Esto no quiere decir que no quepan mejoras en el funcionamiento de la economía (en el modelo productivo, en particular), que no existan sonoras ineficiencias y que no sean necesarios y urgentes los remedios. Pero quizá es aún más urgente erradicar entre la clase política y los gestores públicos (y no pocos de los privados) la infravaloración del esfuerzo y la organización que requiere el funcionamiento eficiente de una economía, una actitud que, además de limitar el alcance y los resultados de las políticas públicas, cierra las puertas a la ambición y al talento.
1
EL IMPARABLE ASCENSO
DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
En este primer capítulo se describe el reciente ascenso de las exportaciones españolas, que suscita asombro general y ha actuado como paliativo menor de la grave situación de crisis vivida. Ante todo, se presta atención al período que transcurre de 2008 a 2015, seis años de crisis y dos de recuperación, pero después se dirige la mirada también a los años anteriores, con el fin de ampliar el ángulo de visión y la comprensión de lo ocurrido. El ascenso reciente de las exportaciones se inserta en una trayectoria expansiva de más largo alcance, que adquiere especial vigor tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), embrión de la actual Unión Europea (UE), un hecho que supuso un paso transcendental en la apertura de sus mercados a la competencia internacional. Resulta obligado volver la vista atrás por un momento hacia ese período singular, buscando sobre todo enfatizar lo ocurrido en la década de 1990, en la que realmente se produjo un gran salto exportador, que hoy urge repetir con igual o mayor empuje, para consolidar la recuperación en curso y evitar un temprano agotamiento de su actual vigor, un escenario que el Fondo Monetario Internacional consideraba como probable en agosto de 2015.
EL ASCENSO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DURANTE LA CRISIS
Tras el brusco desplome de la actividad económica en 2009, que afectó al comercio mundial, dado su alcance general, y su mayor intensidad en los países desarrollados, las exportaciones españolas comenzaron a crecer a ritmos elevados, hasta el punto de que al cierre de 2015 serán un 22% más elevadas en volumen que en 2007, último año de la etapa expansiva que acompaña al inicio del nuevo siglo. En terminos de variaciones anuales, los años transcurridos con posterioridad a 2010 registran aumentos superiores al 4,5%, medidos en volumen, esto es, descontado el efecto de las alteraciones en los precios (véase gráfico 1.1). Este notable ascenso ha contribuido de forma decisiva a evitar un desplome de la actividad económica de mayor envergadura (véase recuadro 1.1), sosteniendo los niveles de empleo de la población activa.
El ascenso de las ventas exteriores es también elevado en términos comparados, supera en algunas décimas al que ha registrado como media Alemania, el país europeo líder en la exportación, y en un punto porcentual al de la UE-15, el conjunto de países formado por los quince miembros de la Unión Europea entre 1995 y 2004. No es pues extraño que las exportaciones se hayan convertido en la mejor referencia que exhiben los gobiernos españoles. Y tampoco lo es que su comportamiento haya obligado a dirigir una mirada más atenta al sistema productivo español.
Sorprende también ese aumento de las exportaciones españolas porque el principal mercado al que se dirigen, el europeo, ha sentido con especial intensidad la crisis económica. Como consecuencia, la expansión en el exterior ha debido apoyarse en los mercados emergentes, en los que las empresas españolas poseen una menor implantación. Este hecho, al tiempo que advierte acerca del retraso de las compañías españolas en la diversificación de mercados, revela también su notable adaptación a un entorno cambiante. Como consecuencia, las diferencias de actividad, eficiencia y rentabilidad entre las empresas que exportan y las que no lo hacen ha crecido durante los años de crisis.1
Gráfico 1.1 Evolución de las exportaciones españolas (tasas anuales de variación a precios constantes)
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España.
Por otra parte, para quienes creen que la capacidad de exportación de España se basa en el turismo no es un menor motivo de asombro el que las exportaciones de bienes supongan un 67% del total y hayan mostrado una ejecutoria particularmente brillante, con aumentos cercanos al 5% anual en el mismo período. En realidad, el turismo aporta alrededor de un 14% de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, y ha crecido de forma moderada en los años de crisis, reflejando la difíciles cinrcunstancias de los principales consumidores europeos, alemanes, británicos y franceses. Añádase a esto que las ventas al exterior de los servicios no turísticos, superiores en volumen a las de servicios turísticos, han crecido más rapidamente.
RECUADRO 1.1 Exportaciones y PIB
Una economía crece impulsada por la demanda de bienes y servicios, tanto de sus residentes, familias, empresas y administraciones públicas, como de los no residentes, los habitantes del resto del mundo, los cuales compran sus productos o se desplazan a su territorio para hacer turismo o trabajar temporalmente. La tasa anual de crecimiento de la producción, medida por el PIB, es pues el resultado de las contribuciones de estas dos demandas, la nacional y la exterior. Por ello, se puede calcular mediante una suma ponderada de las tasas de crecimiento de ambas, descontando el efecto debido a la evolución de las importaciones, ya que una parte de los bienes y servicios que adquieren los residentes (para el consumo de los hogares, el equipamiento de las empresas, etc.) no son de fabricación nacional, sino de importación. Por eso la demanda exterior se denomina «neta», como resultante de restar las importaciones de las exportaciones, e iguala al saldo del comercio exterior de bienes y servicios. Cuando ambas demandas, nacional y externa, se contraen, como ocurrió en 2009 (según se observa en el gráfico 1.2), el PIB se reduce.
También puede comprobarse en el gráfico citado cómo desde el comienzo de este siglo hasta 2007, el crecimiento del PIB español se basa en la expansión de la demanda nacional, mientras que desde entonces lo hace apoyado en las exportaciones netas. A su vez, estas aumentan por el crecimiento de las ventas al resto del mundo, pero también por la disminución de las compras al exterior por parte de los residentes, es decir, de las importaciones, dadas las reducciones en el consumo y en la inversión en construcción y equipamientos. Si España no hubiese comprado ni vendido al exterior, el PIB se habría reducido un 16,3%, entre 2007 y 2013, pero en realidad lo ha hecho en una tercera parte de este valor, un 5,8 %. Gráfico 1.2. Contribución al crecimiento real del PIB español de la demanda nacional y de la demanda exterior neta (tasas anuales de crecimiento del PIB a precios constantes)
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España.
De lo que acaba de señalarse, no debe concluirse que el turismo no es relevante. Es una industria capital, en la que España sobresale, situándose en los primeros puestos mundiales por ingresos y por el número de turistas recibidos, el cual ha registrado un nuevo récord de entradas en 2014, con la llegada de 65 millones de personas, cifra que muy probablemente se superará en 2015. La relevancia de esta industria estriba sobre todo en que ofrece siempre un saldo de sus operaciones con el resto del mundo muy positivo, el cual permite financiar una parte del déficit que se registra en el comercio de bienes, hoy en niveles mínimos, debido a la retracción de la demanda interna.
La situación de parálisis del mercado interno, debida al proceso de ajuste del endeudamiento de familias, empresas y administraciones públicas, ha supuesto sin duda un incentivo a la búsqueda de nuevos mercados en el exterior. De hecho, algunas estimaciones otorgan relieve a este factor en los años más recesivos, comenzando en 2009. Pero los estímulos principales han venido de la expansión de los mercados de los países en desarrollo hasta 2013, cuando muestran signos de desaceleración, así como de una reducción del valor del euro hasta 2012, acompañada también de descensos en algunos segmentos de salarios y en los costes laborales unitarios (la denominada «devaluación interna»). En 2013 y 2014, la moneda europea se apreció, como consecuencia del superávit de Alemania y del conjunto de la UE en su comercio exterior, así como de la aplicación de una política monetaria menos expansiva en el área euro que la desplegada por EE.UU. o Reino Unido, que ofrecía mayores remuneraciones a los activos financieros. Este factor se unió al lento aumento del comercio mundial para frenar las exportaciones españolas en el verano de 2014. La posterior depreciación del euro, junto con la reducción de los precios del petróleo, ha favorecido su recuperación en los meses siguientes, pero no con el brío deseable, pues el comercio mundial muestra signos de estancamiento.
Una última característica merece apuntarse: el crecimiento de las exportaciones españolas en estos últimos años no solo se ha debido a que las principales empresas exportadoras han aumentado las ventas de sus productos en los mercados en los que se encuentran implantadas (esto es lo que los economistas denominan «margen intensivo»), sino también a que se ha extendido la oferta española al exterior con nuevas empresas, nuevos productos y la penetración en nuevos mercados («margen extensivo»). En particular, ha crecido continuamente el porcentaje de pequeñas y medianas empresas que exportan, aunque aún es bajo; las empresas de más de doscientos trabajadores lo hacen ya en una proporción muy elevada. Según la información suministrada por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), el número de empresas exportadoras con una facturación en el exterior superior a 50.000 euros ha crecido a tasas superiores al 3% en los años posteriores a 2010. También ha aumentado, aunque a un ritmo inferior, el número de las que lo hacen con regularidad.
Al mismo tiempo, ha aumentado el número de empresas situadas en el grupo de cabeza, tanto aquellas cuyas ventas al exterior en el año 2014 superaban los 50 millones de euros pero no llegaban a los 250 millones (casi quinientas empresas) como las que superaban esta última cifra (101), afianzándose así su peso en la exportación total, con las empresas Telefónica, Repsol, Inditex, Bayer Hispania, Cepsa, Seat, Abengoa y Corporación Gestamp situadas en los primeros puestos.
UNA LARGA TRAYECTORIA EXPANSIVA
Por sorprendente que pueda considerarse, la positiva evolución de las exportaciones en los últimos años se enmarca en una trayectoria de largo alcance que se inicia en 1960, cuando la economía española abandona las orientaciones autárquicas prevalecientes en los veinte años que siguen a la guerra civil e inicia un período de rápida expansión, aprovechando la «edad dorada» del crecimiento europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En realidad, será la entrada de España en la Comunidad Económica Europea la que exponga de manera más intensa a las empresas españolas a la competencia internacional, obligándolas a buscar un sucedáneo del mercado interior en los mercados exteriores.
En efecto, la consolidación de la industrialización española durante los decenios de 1960 y 1970 se realizó en un marco de elevada protección del mercado nacional. La profunda crisis del decenio de 1970, derivada del alza de los precios del petróleo y otras materias primas y de la adopción por parte de los países desarrollados de políticas monetarias y fiscales restrictivas para controlar las tensiones inflacionistas creadas, espoleó a las empresas a orientarse cada vez más al exterior. Finalmente, la integración en Europa abrió por completo el mercado español a los países vecinos y obligó a las empresas españolas a una profunda reconversión, que fue apoyada por medidas fiscales favorecedoras de su reequipamiento.
La adhesión de España a la Europa comunitaria en 1986 supuso, en fin, un drástico desmantelamiento de sus barreras proteccionistas frente a los restantes países miembros, que se produjo de forma gradual durante los siete años siguientes, hasta 1993. Fueron estos años también los de construcción del Mercado Único Europeo, mediante la eliminación de las barreras no arancelarias que restringían la competencia dentro del ámbito comunitario, desde los puestos fronterizos, que encarecían el envío de mercancías al exterior, hasta las especificaciones sanitarias o de seguridad, que disfrazaban sendas actuaciones de protección de los mercados nacionales. De forma que las empresas españolas se enfrentaron a un proceso de cambio de enorme envergadura, la apertura total del mercado nacional a las empresas de otros países comunitarios.
Todo proceso de apertura a la competencia internacional introduce a las empresas en un escenario de mayor rivalidad con sus competidoras de todo el mundo, empujándolas a aumentar sus niveles de eficiencia y su especialización productiva. Para lograrlo, abandonan la producción de aquellos bienes o servicios en los que son menos hábiles y eficientes, para centrarse en aquellos otros que saben hacer mejor, que son más singulares y diferentes de los de sus rivales, o que obtienen a un menor precio. La resultante de este proceso es un mercado internacional más abierto y competitivo, con mayor variedad de productos y menores precios.
Normalmente, este proceso es beneficioso para el país que lo afronta, como ya apuntara Adam Smith, porque los consumidores acceden a una mayor variedad de bienes a menor precio. Las empresas menos eficientes desaparecen, pero las más eficientes producen con menores costes y se enfrentan a mercados más amplios para sus productos. La orientación hacia esos nuevos mercados es una estrategia obligada de supervivencia, porque habrán de compartir su espacio en el mercado interior con las empresas de otros países que acceden a él, ofreciendo nuevas variedades de productos. Sin embargo, al mismo tiempo, esto supone una oportunidad para consolidar sus productos y avanzar hacia otros nuevos, fabricados con tecnologías relacionadas, aprovechando la información recibida de los nuevos consumidores y de las empresas rivales.
El gráfico 1.3 refleja de forma diáfana cómo España realiza el proceso descrito, mostrando la evolución del peso de sus exportaciones sobre las del conjunto de la UE-15. Esta cuota pasa de un valor inferior al 3% en 1960 a otro cercano al 7% en 2014, cifra que se aproxima ya al peso de España en la producción del área que se toma como referencia, que es algo inferior al 9%. No consigue igualarlo, desde luego, pero este es un rasgo que comparte con Francia, Italia y Reino Unido. Su explicación reside en que Alemania se encuentra más volcada al comercio exterior que todos estos países, y absorbe un porcentaje proporcionalmente mayor de este, lo que también sucede a los países de menor dimensión, los cuales necesitan más de las exportaciones para conseguir economías de escala en su producción.
Gráfico 1.3. Participación de España en las exportaciones de bienes y servicios de la UE-15 (porcentajes a precios constantes)
Fuente: Eurostat.
Merece la pena detenerse en algunos detalles de la trayecoria española. Por ejemplo, el rápido ascenso de la cuota de exportación española hasta la crisis iniciada en 1973, que recibió un estímulo del Acuerdo Preferencial firmado con la Comunidad Económica Europea, muy favorable a los intereses españoles. El decenio que sigue constata la imperiosa necesidad de buscar mercados alternativos en el exterior, que se atempera desde 1985, como consecuencia de la recuperación de la demanda interna. La década de 1990, en la que se cierra la construcción del Mercado Único Europeo abierta en 1987, marca el período de mayor expansión de las exportaciones españolas, que crecen a una tasa media anual del 10% en volumen (11% las de bienes). Este ascenso recibe un estímulo muy considerable de tres devaluaciones de la peseta en los primeros años, que corrigieron la sobrevaloración con la que esta moneda se incorporó al Sistema Monetario Europeo (preludio de la unidad monetaria europea) en 1989.





























