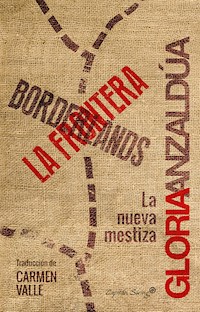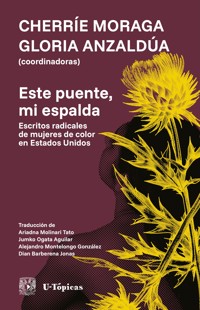
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: U-Tópicas Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Hermanas del ñame, del arroz, del maíz y del patacón se juntan en este libro para reclamar justicia, reivindicar el poder de la escritura de las mujeres racializadas y llamar a una nueva espiritualidad que permita eliminar toda forma de supremacía. Esta antología, publicada originalmente en 1981 y devenida obra de culto para los feminismos de tercera ola, se publica completa, por primera vez, en español. Este puente reúne textos de veintinueve mujeres de ascendencia chicana, latina, indígena, asiática y africana de Estados Unidos, quienes tejen una teoría encarnada que rompe con los muros de la academia tradicional. En forma de memoria personal, manifiesto político, epístola, entrevista y poesía, las autoras exploran el racismo dentro y fuera del feminismo, las relaciones intrafamiliares en contextos migratorios y de segregación racial, las sexualidades disidentes y la amistad política entre mujeres. Su publicación, cuando los movimientos antiderechos están en auge, es más relevante que nunca ya que Este puente, mi espalda conjuga estrategias todavía vigentes para entender y enfrentar la multidimensionalidad de los sistemas de opresión. «Este puente, mi espalda disipa toda duda sobre el poder de un solo texto para transformar radicalmente el terreno de nuestra teoría y nuestra práctica... nos ha permitido definir la promesa de una investigación sobre raza, género, clase y sexualidad profundamente ligada a la colaboración y la construcción de coaliciones», Angela Davis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este puente, mi espalda
Escritos radicales de mujeres de color en Estados Unidos
Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa
(coordinadoras)
Traducción de Ariadna Molinari Tato, Jumko Ogata Aguilar, Alejandro Montelongo González y Dian Barberena Jonas
Este puente, mi espalda
Escritos radicales de mujeres de color en Estados Unidos
Celia Herrera Rodríguez, Omecíhuatl, 1979 Acuarela sobre papel de fibra de vidrio, 50.6 x 69 cm Destruida en un incendio en 1982
para Elvira Moraga Lawrence y Amalia García Anzaldúa y para todas nuestras madres por la obediencia y la insurrección que ellas nos enseñaron.
ÍNDICE
Listado de obras de arte
Nota de traducción
Agradecimientos
América con acento: Desde el interior del primer mundo. Prólogo a la edición en español, 2025
Cherríe Moraga
¡Ya basta!: Para el legado de nuestras antepasadas. Prefacio a la edición del 40º aniversario, 2021
Cherríe Moraga
Actos de sanación
Gloria Anzaldúa
Prólogo a la primera edición, 1981
Toni Cade Bambara
El poema puente
Kate Rushin
La Jornada: Prefacio, 1981
Cherríe Moraga
La revolución empieza en casa: Introducción, 1981
Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa
I. NIÑAS EN LAS CALLES: LAS RAÍCES DE NUESTRO RADICALISMO
Cuando era niña
Nellie Wong
Sobre no ser
mary hope whitehead lee
Para el color de mi madre
Cherríe Moraga
Soy la que soy
Rosario Morales
Sueños de violencia
Naomi Littlebear Morena
Él vio
Chrystos
II. ENTRAR EN LAS VIDAS AJENAS: LA TEORÍA ENCARNADA
Las miro y me pregunto
Genny Lim
La güera
Cherríe Moraga
La invisibilidad es un desastre innatural: Reflexiones de una mujer asiática estadounidense
Mitsuye Yamada
La voz de mi madre está en mi sangre, en mi cara, en la forma en que sudo
Anita Valerio
«Vaya, no pareces ser una india de la reserva»
Barbara Cameron
«¡Eso no puede cambiarlo ni Fidel!»
Aurora Levins Morales
Camino entre la historia de mi pueblo
Chrystos
III. Y, CUANDO SE VAYAN, LLÉVENSE SUS FOTOS: RACISMO EN LOS MOVIMIENTOS DE MUJERES
Y, cuando se vayan, llévense sus fotos
Jo Carrillo
Más allá de los acantilados de Abiquiú
Jo Carrillo
No entiendo a las que se han alejado de mí
Chrystos
Feminismo y las mujeres asiáticas estadounidenses
Mitsuye Yamada
«Pero te conozco bien, mujer estadounidense»
Judit Moschkovich
Negras de respaldo
Kate Rushin
La patología del racismo: Una conversación con mujeres racializadas
doris davenport
Todas estamos en el mismo barco
Rosario Morales
Carta abierta a Mary Daly
Audre Lorde
Las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo
IV. ENTRELÍNEAS: SOBRE CULTURA, CLASE Y HOMOFOBIA
La otra herencia
Rosario Morales
El poema hastiado: La última carta de una típica mujer negra profesionista (desempleada)
Kate Rushin
Continuará…
Kate Rushin
En la mesa de la cocina: Un diálogo entre hermanas
Barbara Smith y Beverly Smith
Lesbianismo, un acto de resistencia
Cheryl Clarke
La onda bajita: Por la carretera a través del movimiento feminista
Barbara Noda
Carta a mi amá
Merle Woo
Vengo sin ilusiones
Mirtha N. Quintanales
Mi ignorancia como inmigrante la pagué muy cara
Mirtha N. Quintanales
Amante de la tierra, sobreviviente y música
Naomi Littlebear Morena
V. HABLAR EN LENGUAS: LA ESCRITORA TERCERMUNDISTA
Hablar en lenguas: Carta a las escritoras tercermundistas
Gloria Anzaldúa
Millicent Fredericks
Gabrielle Daniels
En busca del yo héroe: Confeti de voces en una noche de Año Nuevo o una carta para mí misma
Nellie Wong
La literatura feminista chicana: Una re-visión a través de Malintzin o Malintzin devolviendo la carne al objeto
Norma Alarcón
Ceremonia para completar una lectura de poesía
Chrystos
VI. EL MUNDO ZURDO. LA VISIÓN REVOLUCIONARIA
Devuélvanme
Chrystos
La prieta
Gloria Anzaldúa
Un manifiesto de feministas negras
Colectiva del Río Combahee
La soldadora
Cherríe Moraga
A ver, mami, ¿quién carajos soy?: Una entrevista con Luisah Teish
Gloria Anzaldúa
Mujer morena, el movimiento de mujeres es nuestro
Andrea Canaan
La revolución: No es cool, ni bonita, ni rápida
Pat Parker
Ninguna piedra me desdeña como puta
Chrystos
Mirando hacia atrás: Para las que vengan después de nosotras
Cherríe Moraga
APÉNDICE
CRONOLOGÍA DE BRIDGE/ESTE PUENTE
Cherríe Moraga
Prólogo a la segunda edición, 1983
Gloria Anzaldúa
Refugiadas en un mundo en llamas: Prólogo a la segunda edición, 1983
Cherríe Moraga
Los consejos del fuego… pasado, presente, futuro: Prólogo a la tercera edición, 2002
Gloria Anzaldúa
Fuego que contagia: Introducción de 2015
Cherríe Moraga
Semblanzas de las colaboradoras
Semblanzas de las colaboradoras originales, 1981
Créditos
Aviso legal
Listado de obras de arte
Omecíhuatl, 1979
Celia Herrera Rodríguez
Mattie busca a Steven Biko, 1985
Hulleah Tsinhnahjinnie
Retrato de la artista como la Virgen de Guadalupe, 1978
Yolanda M. López
Hemos cumplido, 2006
Fan Lee Warren
Hija del nuevo país/Libanesa estadounidense, 1981
Happy/L.A. Hyder
Voz ciega, 1975
Theresa Hak Kyung Cha
Los desaparecidos en el cielo, 1977
Liliana Wilson
La obra artística en Este puente, mi espalda fue curada por la artista visual chicana Celia Herrera Rodríguez. Las ocho piezas fueron creadas por mujeres de color en Estados Unidos durante el periodo en que surgió Este puente, a finales de los años setenta y principios de los ochenta.1 Estas obras reflejan algunas de las expresiones más radicales de resistencia de mujeres de color de su tiempo.
Sobre aquella época, Herrera Rodríguez explica que:
Lo que me había hecho falta en la primera edición de Este puente, como artista, era la imagen visual construida con un espíritu similar: uno de resistencia, oposición y abierta rebeldía. En un «lenguaje» distinto, pero con el mismo compromiso, las obras de arte aquí seleccionadas logran lo que Gloria Anzaldúa plantea en su prólogo a la segunda edición de Este puente: nos impulsan a dejar atrás la imagen derrotada y la postura de víctimas.2
NOTAS
1 La obra de Betye Saar, The Liberation of Aunt Jemima, presente en ediciones anteriores, no pudo ser incluida en esta. No fue posible incluir la obra de Ana Mendieta, Sin título (Huellas del cuerpo) en la versión electrónica de esta publicación. Sin embargo, We Gave (Hemos cumplido), de Fan Lee Warren (2006), se incorpora para dar voz a la generación de artistas negras que continuó el camino de Saar.
2 «A Sacred Thing That Takes Us Home», This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color (Berkeley: Third Woman Press, 2002), pp. 279-287. Esta edición de Third Woman Press incluyó además una parte a todo color con las obras mencionadas en este ensayo y algunas otras de la misma época.
Nota de traducción
Ariadna Molinari Tato, Jumko Ogata Aguilar, Alejandro Montelongo González y Luis G. Castro Hernández
La traducción colectiva es una práctica mucho más común de lo que se reconoce en entornos editoriales, donde suele considerarse una actividad individual, solitaria y cargada de prestigio. Quienes se han dedicado a explorar la dimensión politizada de esta profesión reconocen su potencial activista, en especial cuando se trata de textos como Este puente, mi espalda. Aquí, la decisión de traducirlo entre varias personas respondía sobre todo a la necesidad de no homogeneizar la multiplicidad de voces contenida en esta antología. En este caso, luego de que cada quien tradujera los textos elegidos y nos hubiéramos reunido para discutir algunas decisiones de traducción puntuales, hubo un proceso de revisión por mi parte, como la coordinadora de la traducción, designada por mi experiencia como traductora, obtenida gracias, entre otras cosas, a una serie de privilegios, lo cual es reflejo de que incluso los proyectos activistas de esta índole no pueden escapar por completo de una lógica jerárquica. Al final del día, lograr horizontalidad en un proyecto de este tipo se vuelve casi utópico, puesto que los pasos del proceso editorial implican que al final siempre haya alguien que tenga la última palabra. Aun así, imperó siempre el respeto por el trabajo ajeno, pues es una de las pocas herramientas que tenemos para evitar cometer injusticias epistémicas en contra de nuestros pares. Agradezco mucho a mis colegas por el trabajo tan dedicado que realizaron y espero que, así como hicieron un esfuerzo por hacerles justicia a las voces autoriales, así yo también lo haya logrado con las de ustedes durante el proceso de revisión.
Ariadna
Me pareció más que pertinente que una antología de esta naturaleza; compuesta por voces diversas con distintos orígenes, experiencias y propuestas, fuera traducida de la misma manera. En nuestras conversaciones iniciales tomamos algunas decisiones colectivas para dar coherencia al texto y a nuestras intenciones como mediadores de estos textos en español. En primer lugar, decidimos reemplazar el término «American», utilizado ampliamente por las personas estadounidenses para referirse a sí mismas. Sin embargo, para la presente traducción decidimos utilizar «estadounidense» como una postura anticolonial que no limita el reconocimiento de lo «americano» solo a los estadounidenses, sino a todas las personas que habitamos este continente.
De la misma manera, se adaptaron términos racializados; las categorías raciales vigentes en Estados Unidos no siempre tienen traducción literal al imaginario hispanoparlante, por lo que fue necesario modificar algunos términos o traducirlos literalmente, además de incluir algunos pies de página que explicaran brevemente cuáles son las palabras utilizadas y su propósito. Estas decisiones de traducción son particularmente importantes en una antología que hace énfasis en las experiencias basadas en la discriminación racial en Estados Unidos, para poder situar a las personas en sus respectivos contextos, con el esfuerzo de hacer justicia a las palabras con las que describen tanto su opresión como su resistencia. Un ejemplo es el uso de «americano» como parte de un término compuesto que alude a la identidad, como en «asiático-americano» o «afro-americano». En mis traducciones se omitió el compuesto y se reemplazó por «estadounidense de origen…». Quizás lxs lectores reconozcan términos racializados que ya no se utilizan, o que no son utilizados con frecuencia para nuestros propios contextos (personas de color, nativos americanos, etc.). Esta decisión se tomó con el propósito de honrar el contexto de producción y recordarles a lxs lectores que el pensamiento contenido en esta antología es el producto de su tiempo y su geografía, permitiéndonos así trazar el legado de estas activistas y el impacto que tienen sus palabras en el presente, dentro y fuera de Estados Unidos.
Jumko
Otro acuerdo que tomamos durante las reuniones a distancia consistió en enfrentar abiertamente el sesgo androcéntrico de ambas lenguas, echando mano de diversas estrategias lingüísticas según las necesidades de cada texto y el abordaje de cada traductora. A lo largo del libro se va desplegando el uso frecuente de genéricos y el manejo simultáneo del femenino y el masculino. Las pocas apariciones de este último responden a la intención de denuncia política de las autoras o también al aprovechamiento de uno más de los recursos posibles del lenguaje, desprovisto del ropaje patriarcal que lo presenta como voz universal.
También convenimos en manejar profusamente «todas» y «nosotras» desde el espíritu de coalición política que caracterizó al movimiento de mujeres de color, evocando un posicionamiento en resistencia creativa a las opresiones múltiples, sin sesgos esencialistas. Las dos alternativas reivindican la experiencia, el saber encarnado y el liderazgo de las mujeres racializadas en alianza con quienes participan de la interpretación e intervención comprometida en el siempre cambiante rompecabezas de las relaciones de poder, como se manifiesta en el prólogo a esta edición. «Amora», «mana» o «comadre» apelan a un lenguaje contemporáneo propio de una pluralidad de posibilidades identitarias y experiencias políticas lésbicas, maricas, queer y trans en la Abya Yala.
Palabras como «machorra», «joto» y «lencha» se acogen al habla popular, hondamente marcada por la racialización y la clase social. Sin desconocer el sustrato de desprecio implícito en estas y otras voces, también simpatizamos con la posibilidad de resignificación de la lengua desde una agencia callejera e interseccional, desenfadada y alegre, que reformula lo que ha sido creado para lastimarnos. En el caso muy puntual de «jotería», se hace eco de «loquería», como una vivencia disidente y política del deseo y el cuerpo, en el contexto de las dictaduras militares que asolaron al sur de América Latina durante el último tercio del siglo pasado. Así entendida, esa jotería evoca a la chonga, trailera o tortillera, la trava, al homosexual, al afeminado y poco hombre, desde un lugar de enunciación semejante al habitado por las escritoras de color en Estados Unidos en el mismo minuto histórico.
Respecto a los pueblos indígenas que habitan en suelo estadounidense convenimos en intercalar «nativos» y «originarios». La primera alternativa mantiene notable vigencia identitaria y política en el norte del continente. La segunda opción remite al tremendo impacto social que conmovió a América Latina a partir de 1992, en el contexto de la conmemoración de los quinientos años del inicio de la invasión militar y la resistencia a la colonización del territorio.
Alejandro
Antes de comenzar a traducir, el equipo de traductoras se reunió con Cherríe Moraga y Liliana Valenzuela para pensar cómo respetar el espíritu de This Bridge Called My Back. Cherríe enfatizó la necesidad de usar un lenguaje llano y coloquial, alejado de los academicismos. Acordamos tomar como referencia Esta puente, mi espalda la adaptación al español realizada en 1988 por Cherríe y Ana Castillo, la cual incluye algunos textos diferentes al original. Nuestra intención fue honrar el legado de Esta puente pero al mismo tiempo proponer una traducción original pensada para una nueva generación. Uno de los retos más complejos fue ser fiel al bilingüismo del libro y, hasta cierto punto, resultó inevitable perder una parte de este. Para contextualizar algunos términos, lugares geográficos y personajes históricos, añadimos notas al final de cada capítulo. Las notas de Cherríe y Gloria se señalan con «N. de E.» mientras que las de U-Tópicas y el equipo de traductoras se señalan con «N. de T.». Finalmente, decidimos conservar los prólogos y epílogos de las diferentes ediciones del libro porque muestran un legado y una historia viva. Para no saturar la parte inicial, colocamos en un apéndice todos estos textos, a excepción de aquellos pertenecientes a la primera y última edición en inglés.
Luis
Agradecimientos
En nombre de todas las colaboradoras originales de Este puente (vivas y fallecidas), deseo dar las gracias al equipo de traductoras de esta colección —Ariadna Molinari Tato, Jumko Ogata Aguilar, Alejandro Montelongo González y Dian Barberena Jonas—, así como a Natalia Herrero Martínez, Felipe de Jesús Santa Rita Nava, Camilo Ayala Ochoa y Elsa Botello López por sus labores de gestión, edición y corrección necesarias para la realización del sueño de una edición en español que incluya los escritos originales, las obras de arte de la época y un apéndice con la cronología del libro.
Las traducciones reflejan un respeto genuino por las voces de este grupo tan diverso de escritoras. Un agradecimiento especial a Luis Gabriel Castro Hernández, editor de U-Tópicas, que fue mi principal contacto en el proyecto. Su paciencia y generosidad hicieron posible un intercambio muy fluido y productivo. Por último, doy las gracias a Stuart Bernstein, mi representante literario, por su atento compromiso, en colaboración con SUNY Press, para garantizar el mejor futuro para la edición en español. Me complace especialmente que el libro se publique a través de la UNAM y agradezco enormemente a Socorro Venegas por haberlo hecho posible.
Cherríe Moraga, julio de 2025
América con acento
Desde el interior del primer mundo1
Prólogo a la edición en español, 2025
Cherríe Moraga Traducción: Alejandro Montelongo González
9 de junio de 2025
los ángeles está sitiada. trump envía a la guardia nacional mientras continúan las protestas en contra de las redadas militares del ice.2
Para nosotros, gente de los pueblos originarios de esta tierra, de este continente, no es una novedad. Como no lo es que nos persigan las fuerzas armadas. La presencia de Estados Unidos en esta parte del país es resultado de la invasión militar a México. Solo deseamos una vida digna, como lo merece cualquier persona. Observamos ahora mismo la resistencia en Gaza y cómo la gente lucha por su vida. Y, aquí mismo, nuestra gente también está luchando por su vida, en nuestra patria histórica, en nuestra tierra indígena.3
—Ron Gochez, Unión del Barrio,4Los Ángeles, California
Una perspectiva feminista de color del Tercer mundo que sea relacional y se mantenga en continua evolución nunca ha implicado una línea partidista. Más bien involucra una pregunta compleja y vívida sobre las fuerzas contradictorias y en colisión que condicionan el futuro de nuestra gente: los pueblos latinos/originarios/africanos. Las mujeres, las personas queer y trans. Las que han sido humilladas y las disidentes. Cuando el cuestionamiento es sincero y conduce a la praxis, tenemos la obligación de actuar en el mundo.
Haciendo cuentas
No quiero que olvidemos este momento histórico ni que lo consideremos una aberración porque en realidad se trata de una revelación. Desde su anterior presidencia, sabíamos de lo que «el Monstruo» era capaz. Durante la pandemia de covid-19, en el último año de su mandato, se produjeron más de cuatrocientas mil muertes, y la sangre aún gotea de sus manos. Proclamó que lo tenía «bajo control» mientras veíamos camiones de diésel llenos de cadáveres haciendo fila en la ciudad de Nueva York que se llevaban a la gente más anciana y pobre.
Hoy hacemos cuentas de nuevo: ya son quinientas mil muertes en Gaza. Y hoy el Monstruo ha secuestrado el palpitante corazón latino de Los Ángeles al desplegar a miles de soldados para que rapten con violencia a mujeres y hombres morenos de sus lugares de trabajo, sus vecindarios y sus familias. A las zapotecas, los salvadoreños, las guatemaltecas, los nicaragüenses, les meXicanes. Ellas somos nosotras, la raza,5 pueblos originarios e inmigrantes.
En 2024, el Monstruo ganó una vez más la presidencia, debido, hasta cierto punto, al apoyo de un cuarenta y dos por ciento del voto latino, del cual el cincuenta y cuatro por ciento fue masculino. No se puede subestimar el impacto del resultado electoral, sobre todo si se toma en cuenta el importantísimo papel que tuvieron los latinos para reelegirlo. De repente, el nacionalismo «hispano» (sic) cristiano se convirtió en un auténtico actor en el escenario de la política estadounidense.
«¿Qué pasó con la teología de la liberación?», pregunto en voz alta al recordar el activismo emprendido desde la espiritualidad y la justicia social durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo xx en El Salvador, al inicio de la guerra civil.6 Hoy en día, su presidente, Nayib Bukele, esa suerte de «dictador cool», promueve El Salvador como un destino para el surf y el turismo y se encarga de hacerle licitaciones al Monstruo mientras que la migra (ICE) secuestra hombres jóvenes de piel morena en las calles de Amerika para respaldar una lucrativa industria penitenciaria en El Salvador que está financiada con impuestos estadounidenses.
Esta es la Amerika sin fronteras que la derecha estadounidense tiene en mente para la gente latina del norte y del sur. Es un ataque hemisférico completamente intencional en contra nuestra: el genocidio cultural de Latinoamérica. Y, en el caso de Palestina, el plan del Monstruo consiste en convertirla en un centro turístico de propiedades frente al mar.
«Siembra vientos y cosecharás tempestades»
Todo estuvo mal desde el principio: el resultado predecible de más de quinientos años de colonialismo español y un sistema de castas basado en la supremacía blanca para la edificación de las naciones; el «destino manifiesto» de la América anglo, y una Doctrina Monroe7 de más de doscientos años de antigüedad. La política exterior estadounidense de 1823, aún vigente, le concede a Estados Unidos la «libertad» para invadir a voluntad cualquier país latinoamericano, reforzada además por una historia de colusiones con la oligarquía latinoamericana.
Hoy en día, las historias coloniales se entrelazan en una estrategia hemisférica neocolonial para borrar la vida y los conocimientos de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos del continente, y en Estados Unidos está sucediendo a un ritmo sin precedentes. También está ocurriendo en el plano más íntimo, al interior de nuestras familias, muchas de las cuales votaron por el Monstruo.
En la actualidad, la libre empresa es equivalente a la libertad (a la que erróneamente se le denomina «democracia») y se fusiona con ella. En las escuelas estadounidenses, las lecciones de historia rara vez trascienden las fronteras nacionales. De ese modo, esta Amerika dominante puede seguir creyendo ingenuamente que Estados Unidos es un país excepcional y que no es culpable de sabotear con su intervención prácticamente todos los movimientos de liberación en los que ha estado involucrada América Latina. Tampoco reconoce que dicha intervención es la principal responsable de la llamada crisis migratoria contemporánea en Estados Unidos.
«Siembra vientos y cosecharás tempestades», presagió Malcolm X en 1960.8
Hoy en día, como ciudadanas estadounidenses y latinas, es más difícil que nunca ser cómplices pasivas al interior de un estado-nación plagado de miedos racializados: miedo a que las políticas racistas que lo han moldeado sean visibles, miedo a que la gente blanca devenga en una minoría y el resto de nosotras la desplacemos. Ese mismo miedo nos degrada y reduce cuando nos arranca lo mejor de nosotras: nuestros trabajos, nuestras tierras sagradas, nuestros recursos naturales y valores espirituales. El Monstruo ya dejó claro que a las latinas estadounidenses ni siquiera la ciudadanía podrá protegernos. El objetivo de su gobierno de deportar a un millón de migrantes de las calles de Amerika tan solo en este año bien podría incluir a cualquiera de nosotras. Cuanto más oscura la piel, más fácil atraparnos. Hay días enteros en los que creo que para esa gente no somos más que animales.9
Mirar hacia el sur
Creían que estaban huyendo del terror,
pero terminaron volviéndolo a encontrar en Estados Unidos.
¿Cuál es plan?, nos preguntamos.
Miren al sur, les digo. Miren al sur, hacia una América más amplia.
Antes de la publicación en 1981 de la primera edición en inglés de Este puente, mi espalda: Escritos radicales de mujeres racializadas en Estados Unidos, entendíamos nuestra liberación como una «lucha del Tercer mundo». Debido a que nuestras historias de origen nos ubicaban como pueblos colonizados —tanto inmigrantes como originarios— al interior de Estados Unidos, nos identificamos y solidarizamos con los movimientos de liberación e independencia a lo largo del Sur Global. Desde mediados del siglo pasado eso significaba Cuba. Y Nicaragua. Significaba El Salvador y Guatemala. Y el naciente movimiento zapatista y Chile ya liberado de las garras de Pinochet. Y también ha significado un creciente y factible liderazgo de mujeres en toda la América indígena.
«Tercer mundo» es un término potente. En cambio, «Sur Global», como se dice en el primer mundo, es mucho más elegante, menos peyorativo, y, por lo tanto, manifiesta un menor compromiso político. «Tercer mundo» nos recuerda que el planeta está estratificado a nivel económico y que el primer mundo sigue explotando al tercero, en especial a sus pueblos originarios y afrodiaspóricos. Como gente racializada en Estados Unidos, el término «Tercer mundo» nos permite alinearnos con las desposeídas, las desplazadas y las disidentes del Sur Global. ¿Será posible que esta consideración nos acerque a una política y a una praxis que acoja a las nuevas generaciones que llegan a través de nuestra frontera sur? A final de cuentas, muchas de nosotras ya les estamos dando clases a sus criaturas, desde la primaria hasta la universidad. Hoy en día, son sus hijas las que protestan en las calles de Los Ángeles contra las redadas inmigrantes que van por sus familias, se tragan los gases lacrimógenos y esquivan las balas de goma.
No es casualidad que en esta etapa de la historia estadounidense se proscriba el pensamiento crítico, en especial aquellas perspectivas que cuestionan la complicidad de este país con las vidas desarraigadas que vive la raza hoy en día. El fascismo es la afilada herramienta del imperialismo que atraviesa las fronteras de los estados-nación, en donde la globalización y la expoliación nos han asegurado ya un planeta rumbo a la ruina. Si acaso alguna vez lo hizo, estado-nación ya no significa independencia en un mundo de aranceles, boicots y bombardeos vengativos; es un lugar en donde la violencia sexual es un arma de guerra, y la disidencia se reduce a traición.
Por ende, requerimos profundizar nuestra perspectiva política haciendo exactamente lo mismo. Es decir, rechazar la separación de los pueblos en estados-nación y avanzar hacia una visión más amplia y generosa de una América restaurada que la abarque en su totalidad: una América con acento. Desde Isla Tortuga hasta Abya Yala.
Lo anterior no significa, como propone el Monstruo, convertir el Golfo de México en el Golfo de Amerika ni anexar Groenlandia para «favorecer» a la gente inuit. Significa reconocer que somos un pueblo de muchos pueblos y necesitamos crear un movimiento con una causa en común. Las estadounidenses latinas, de los pueblos originarios y afrodescendientes, al igual que las mexicanas, caribeñas, centroamericanas y latinoamericanas, nos hemos convertido en seres fragmentados y desplazados, lo cual limita una imaginación creativa de nuestras futuras libertades. Hay que darnos de nuevo la oportunidad de pensar. Hay que darnos la oportunidad de imaginar de manera distinta y con más honestidad. Tenemos que aprender a vernos en los cuerpos de quienes cruzan las fronteras.
El rompecabezas
Una visión feminista de color permite el despliegue de un proceso continuo y creciente de concientización en torno a la realidad de aquello que aún falta en el horizonte y, por lo tanto, resulta fundamental para un cambio estructural progresivo. Desde hace más de cuarenta años, la interseccionalidad del feminismo de las mujeres racializadas se ha mantenido como la postura política más destacada y la más desafiante a la cual adherirse. Por ejemplo, como ya lo mencioné, la mayoría de los hombres latinos votaron por el Monstruo, mas no así los hombres negros. ¿Cómo es posible que el privilegio y la identificación de los latinos con el poder masculino hayan sido tan fuertes como para eclipsar sus propios intereses como minoría étnica racialmente intimidada? Es evidente que esto exhibe no solo un sexismo/racismo interiorizado, similar al de los hombres blancos estadounidenses, sino además una ambivalencia por parte de muchos de los latinos con respecto a su propia comprensión racial como hombres de color.
Vivimos en un mundo gobernado, «da la casualidad», por hombres. Pero no es ninguna casualidad. La regla del patriarcado estructural es la cultura del individualismo, de la competencia entre hombres y de los hombres contra la naturaleza, y en la que el ego y el autoritarismo rigen aún en la mayoría de las culturas. Las muchas bienamadas excepciones no invalidan la regla. Es posible que la del patriarcado sea la historia de la mayor de las debilidades mundiales. Y jamás lograremos renovar este mundo hasta que interrumpamos la dominación patriarcal. Sin embargo, mientras escribo esto, soy consciente de que solo se trata de una parte de la ecuación.
A medida que una envejece sin que se vislumbre alguna revolución, las mujeres llegamos a entender la paradoja de la política y nos situamos por fuera de los círculos de debate de los «hombres conocedores» que rara vez se preguntan quién falta en la foto. Todos los movimientos progresistas por la libertad han fracasado y fracasarán sin la guía integral de las mujeres, su liderazgo y su consejo holístico.
Al enfocarnos en las mujeres y en una cosmovisión indígena que trascienda las fronteras de los estados-nación, podremos garantizar de mejor forma que nuestra praxis política se forme a partir de una comprensión interrelacional e intercultural y de un compromiso con el planeta, sus hábitats y sus habitantes, la mayoría de los cuales se encuentran en peligro. Semejante movimiento generativo surgirá para unir el norte con el sur. Se trata de la profecía del águila y el cóndor, que se cumplirá mediante las directrices surgidas de los comunes.
La caída en lo profundo
No tengo más nación que la imaginación.
—Derek Walcott
En cierto sentido, mi perspectiva es a pequeña escala. Es concreta. De tú a tú, para que seamos muchas. Desde la primera publicación de Este puente, sigo formulando una política provisional y forjada en nuestro cuerpo, una teoría encarnada, la praxis cotidiana como inspiración del pensamiento. Con cada nueva coyuntura, he aprendido que debemos alejarnos de la política monotemática y, al mismo tiempo, abordar cada una de las cuestiones que tenemos enfrente, envueltas en capas históricas de múltiples opresiones.
Esta es la invitación de los feminismos de color.
Una estrategia de liberación feminista de color implica hacer maniobras en el rompecabezas siempre cambiante de las relaciones de poder. Y no hace falta ser mujer o morena para elegir una pieza, observar a dónde va y comenzar con la remodelación de un panorama más allá de la supervivencia.
Les digo que miren a la gente que se desvía de la norma, esas piezas del rompecabezas que tanto se aferran a la vida. Son la voz del descontento, las «nadies» del mundo que buscan la libertad.10 Ellas son nuestras verdaderas maestras.
Una budista cubana me enseñó a permanecer despierta.
Mis hermanas yoruba y santeras me enseñaron a creer en fantasmas.
La América indígena me confirmó que la tierra tiene memoria y que aún estoy en deuda con ella, como lo estoy con mis ancestras.
El altar del hogar de mi madre, más grande que ninguna iglesia,
fue el primero en albergar el espíritu.
En mi familia, rezar funcionaba.
Y aún funciona, aunque sea solo para que lo poético llegue a nuestra vida;
para tomarnos por sorpresa y hacernos cambiar de opinión;
para que reconozcamos la humildad de ese «nosotras»;
para contrarrestar un individualismo imposible y letal.
Desde el principio nos dijeron que la raza y el racismo eran un asunto de la gente de color;
resulta que ha sido siempre un problema de la gente blanca.
Hasta que deje de serlo.
Hasta que la discapacidad los afecte.
Hasta que el deseo los vuelva mariconas.
Hasta que su género deje de encajar.
Hasta que toda esa educación sea insuficiente para pagar las cuentas.
Y se conviertan en una de nosotras.
¿No es en esto en lo que reside la esperanza?
Este es el precipicio que se erige ante nosotras.
La caída en lo profundo de una Amerika blanca en decadencia.
Porque sí, está cayendo.
Si hace falta una caída en picada, que así sea.
Enseñemos a nuestra juventud a volar.
Para mi hermana, Cynthia Moraga García 22 de julio de 1955 - 28 de marzo de 2025 Condado de Los Ángeles, California
NOTAS
1 El título y el subtítulo de este ensayo introductorio provienen de dos textos que comparten intereses. El primero es «Art in América con Acento», publicado originalmente en TheLast Generation (1993) y reimpreso en Loving in the War Years and Other Writings. 1978-1999 (Haymarket Books, 2023). El segundo es «From Inside the First World. On 9/11 and Women of Color Feminism», publicado por primera vez como prólogo de la edición del 20° aniversario de This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color (Third Woman Press, 2002). Apareció después en A Xicana Codex of Changing Consciousness, Writings. 2000-2010 (Duke University Press, 2011).
2 El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es una entidad federal policial que depende del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
3 Ron Gochez en entrevista con Amy Goodman y Juan González en «Democracy Now», un noticiario independiente (9 de junio de 2025).
4 Unión del Barrio:https://uniondelbarrio.org/esp/sobre-udb/.
5 «¡Qué viva la raza!». El movimiento chicano acogió ampliamente este concepto en la década de los sesenta del siglo xx para identificar a la gente mexicana en Estados Unidos como un «pueblo unido», aunque también se aplicó a otras poblaciones latinas en dicho país. Se podría usar de forma eficaz en la actualidad, pues carece de sesgo de género.
6 La Guerra Civil salvadoreña (1979-1992) se libró entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una coalición de grupos guerrilleros de izquierda, y el gobierno de El Salvador, respaldado por Estados Unidos.
7 Sobre la Doctrina Monroe se puede consultar «The Impact of the Monroe Doctrine in Mexico and Central America and How We Can Change It»: https://www.americas.org/monroe-doctrine.
8 N. de T.: La expresión original de Malcolm X dice «All the chickens do come home to roost». En ella estaba señalando, a propósito del asesinato de Kennedy, que la violencia de Estados Unidos tanto en el exterior como contra las poblaciones «internamente colonizadas» acababa regresando contra el país mismo.
9 Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, posa para una sesión fotográfica frente a decenas de reclusos tatuados, con el torso desnudo y la cabeza rapada, en la mega prisión de El Salvador. Y los presenta como animales encerrados tras las rejas.
10 Véase el texto «¡Ya basta!», prefacio a la edición del 40º aniversario, incluido a continuación.
¡Ya basta!
Para el legado de nuestras antepasadas
Prefacio a la edición del 40º aniversario, 2021
Cherríe Moraga Traducción: Ariadna Molinari Tato
La reedición de Este puente, mi espalda en su cuadragésimo aniversario se entiende mejor como la documentación del legado vivo de ancestras vinculadas no por la sangre, sino por el puente de la conciencia intracultural de mujeres racializadas cuyo alcance palpitante supera por mucho las páginas y latitudes de este libro. Cierto espíritu ancestral colectivo ha sustentado esta colección durante sus múltiples pausas de producción, incluyendo el deceso prematuro de una de sus coordinadoras, Gloria Anzaldúa, en 2004. Junto con ella, recordamos también a cada una de las colaboradoras que acompañan a Gloria en el plano ancestral: Audre Lorde, Toni Cade Bambara, Rosario Morales (la boricua), Barbara Cameron (lakota) y la poderosa Pat Parker.1
Días antes de que escribiera este prefacio, la autora-guerrera y defensora de la soberanía hawaiana, Haunani-Kay Trask, se unió a este panteón de hermanas. Una semana antes, Betita Martínez, otra ancestra chicana de Este puente, falleció también a la edad de noventa y seis años. Dada la proximidad de sus partidas, me doy cuenta de que hacía mucho que el concepto de «sororidad» no resonaba con tanta profundidad en mi interior. Como antepasadas, se han convertido en nuestros vínculos más accesibles. Por ende, recurro a ellas para escribir esto.
¿Cuál podría ser el mensaje colectivo de Este puente, mi espalda en 2021? ¿Qué le diría a la juventud de hoy en día este coro de veintinueve escritoras, hermanas del ñame, del arroz, del maíz, del patacón?2 Si de algo me siento confiada es de que rechazaría la tentación del regreso a la «normalidad». El covid nos abrió los ojos a aquello que, como gente de color, queer y trans, vieja y discapacitada, migrante y nativa, sabemos desde siempre: en este mundo, la estructura jerárquica del privilegio determina quién vive y quién muere. La «normalidad» fue la que nos trajo aquí, a la médula anestésica de la cifra desproporcionada de pérdidas que hemos sufrido.
Recurro entonces al subtítulo de Este puente en busca de orientación: «escritos radicales de mujeres de color». Tildamos esta obra de «radical» con miras a la excavación pertinaz de la raíz de nuestra opresión y de la raíz de nuestra liberación.
En la clase de creación literaria que imparto, mis estudiantes me preguntan «¿Cuándo inició la globalización?», a lo que yo respondo: «Hace unos quinientos treinta años».
La filósofa María Lugones (1944-2020) nos recuerda que, durante aquel primer contacto entre Europa y América en 1492,3 en realidad no hubo un encuentro franco entre mundos. No se intercambiaron recursos de buena fe; no hubo un auténtico «libre comercio»; no se configuraron rutas que siguieran meramente la corriente de pisadas curiosas, acompañadas de un intercambio equitativo de piedritas resplandecientes por semillas que pudieran dar lugar a un futuro sostenible.
Desde el instante en que tuvo lugar ese encuentro inicial con Europa, a nadie se nos permitió observar cabalmente el rostro humano de la blanquitud antes de la «blanquitud», antes de que la «raza» y el racismo deformaran a quien lo mirara. El racismo, ejecutado de forma estructural por medio del patriarcado, es el costo trágico e irredimible de la colonización.
En consecuencia, quienes nos vemos como (des)herederas activas de la colonización seguimos intentando recuperar en nuestro interior una historia distinta de la interacción entre mundos. Imaginamos a los filósofos africanos errantes y a las filósofas amerindias, a viajeros y viajeras de todas las latitudes, profiriendo modos distintivos de gobernanza equitativa, formas de vida sostenible y prácticas de sanación. Hemos perdido mucho —tecnologías y enseñanzas, credos y creaciones—, pero también falta mucho por encontrar para garantizar la supervivencia y la prosperidad de los pueblos, las especies, las montañas, los arroyos y el agua potable que aún nos quedan.
Es imposible calcular la pérdida sin tomar en cuenta las historias auténticas en su totalidad, sin confrontar y hacer una introspección del trágico horror de la (neo)colonización mientras el alcance creciente de su mordida sigue consumiendo el planeta. Confieso que es difícil atestiguar la consecuencia mundial lógica de la colonización, una forma de ver el mundo sin esperanza, un mundo donde el vencedor por excelencia es el virus de la codicia.
Está en todas partes: en la cultura de la cancelación que nos corta la lengua y en la academia corporativa y sus métodos cada vez más insidiosos. El vernáculo actual está forjado con implicaciones políticas. A diario usurpa el pensamiento original y de inmediato lo mercantiliza como jerga; convierte palabras previamente positivas —como «diversidad» y «democracia»— en sinsentidos genéricos dentro de un Estados Unidos «excepcional». Podemos reconocer con claridad la arrogancia y la prepotencia implícitas en los autoproclamados «aliados», así como las limitaciones del activismo antirracista anglocéntrico de Estados Unidos que jamás se toma la molestia de mirar al sur de la frontera o siquiera al oeste del Misisipi para conocer las complejas historias de colonización, los sistemas de castas y las luchas de liberación que han impactado hasta nuestros días al continente americano en su totalidad.
Pareciera que, a medida que envejecemos, encontramos cada vez menos palabras para describir el alcance de lo que observamos. A diario nuestras preguntas se vuelven más profundas y son más silenciadas. Hojeo las páginas de Este puente en busca de un lenguaje capaz de detonar las palabras que requiero para hablar de ese «nosotras» que conformamos Este puente.
«Ya se dio el holocausto», escribe Chrystos. «Lo que sigue es solo el arbusto en llamas. Cómo sufre mi alma & llora al escribir estas palabras… Gritaré ya ya ya basta no más destrucción en esa luz cegadora». Estas son las últimas líneas de la sección «El mundo zurdo» que cierra este libro. Quizá sean algunas de las palabras más «radicales» y aleccionadoras para el público actual de Este puente. Y es que, si lo único que nos queda frente al hurto transnacional de los recursos naturales del planeta y el consiguiente calentamiento global son encarcelamientos masivos; el dislocamiento forzado de las comunidades indígenas; el aprisionamiento de niños y niñas en jaulas; hambruna en Yemen; bombardeos incesantes en Palestina; víctimas de feminicidio y personas desaparecidas y esparcidas por las antiguas milpas fértiles de América Latina; si las niñas en edad escolar siguen siendo secuestradas en Nigeria; si en el mundo entero las pobres son cada vez más pobres y los ricos son más ricos que nunca; si el río Colorado se ha secado al fin y las más de mil millones de criaturas del mar de los Salish se estuvieron «cociendo vivas» durante la ola de calor más reciente que azotó el noroeste; si esta lista sigue siendo interminable… entonces nuestra resistencia colectiva y fundamentada en forma de «NO» es la única respuesta justificable.
¡NO! ¡NO! ¡NO MÁS DESTRUCCIÓN! Ese es el clamor de la conciencia radical.
Son tres mujeres negras diciendo «NO». No a la impunidad. No al asesinato de personas negras y de color a manos de la policía. Es el origen del movimiento Black Lives Matter.
Es el pueblo Sioux de Standing Rock y sus aliados diciendo «NO» al oleoducto Dakota Access y activistas indígenas bloqueando la construcción del oleoducto Línea 3 de Enbridge Energy en Minnesota.
Es el movimiento #MeToo enunciado por primera vez por Tarana Burke, una activista negra del Bronx.
Es Berta Cáceres, indígena lenca, asesinada en 2016 mientras defendía sus derechos territoriales e hídricos en Honduras.
Resuena entonces Haunani-Kay Trask cuando clama un NO inequívoco: «¡No somos estadounidenses! ¡Moriremos siendo hawaianas! ¡Jamás seremos estadounidenses!».
Los feminismos de mujeres de color son los que encabezan las acciones radicales in situ en casi cualquier aspecto de los movimientos antiglobalización y pro derechos humanos, incluyendo la lucha contra la pobreza en el mundo entero, el combate a la violencia contra las mujeres y la liberación de las personas trans. Es la interseccionalidad como práctica encarnada.
En la resistencia corpórea de ese «NO» reside la afirmación auténtica de un futuro radicalmente modificado. Pero quizá sea esta la verdad más difícil de digerir: incluso al interior de nuestra supuesta resistencia debemos navegar por el mundo de forma distinta; debemos reconocer que no somos el ombligo del universo ni deberíamos querer serlo. Hay mundos enteros de conocimiento que desconocemos, tanto aquí como en otras partes. Reconozcamos que es una bendición si es que siguen existiendo, y cuando sí siguen existiendo, pues son las maestras que nuestras nietas y nietos han estado esperando (quizá sin saberlo) para reconstruir un planeta habitable.
Paradójicamente, este conocimiento solo nos llega si no es codiciado. No puede ser «obtenido», tomado, poseído. Requiere una transformación radical de nuestra mentalidad que literalmente vaya de la raíz hacia arriba y que gire en torno a un valor fundamental: la naturaleza y sus habitantes no son una propiedad. Lo mismo puede decirse de los conocimientos y sistemas de valores que prometen reparar el planeta: no es posible poseerlos ni extraerlos con fines de lucro. Debemos desaprender las lecciones del colonialismo incluso mientras emprendemos su desmantelamiento.
¿Qué significaría esperar activamente, empezar a escuchar con atención a los presuntos «nadies» del mundo, a quienes pasaban desapercibidos en el «mundo zurdo» de Anzaldúa, a los hermanos atrapados en las cárceles del estado de Washington durante olas de calor de cuarenta y seis grados, a docentes con el don de las lenguas en rebeldía que podrían empujarnos hacia una vida de compromiso con la conciencia crítica? Nada de atajos, nada de peleas en Facebook, nada de chismes; solo emplear la lengua que aspira a expresar lo que el cuerpo ya conoce a cabalidad. Hoy ya entiendo la verdadera porosidad de la frontera gracias a los cuerpos indígenas que insisten en transgredirla.
Creo que eso sigue siendo el núcleo de lo que pretende lograr Este puente: que sigamos volteando hacia nuestras tierras de origen para encontrar el camino de regreso a los valores que prometen frenar el deshielo de los glaciares y la propagación del siguiente virus. Desde ahí, a base de habilidades construimos las armas para lograr aquello que concebimos como nuestro llamado y nuestra labor: el arduo y conectivo trabajo de coalición, compasión y conciencia dentro de un orden social radicalmente renovado en un mundo globalizado.
A sabiendas de lo efímera que es la vida entera (por breve o larga que sea), confío en que tú, que ya leíste o por primera vez lees Este puente, mi espalda, vislumbrarás la intención aspiracional en las líneas y las vidas de cada una de las colaboradoras de esta antología, muchas de las cuales escribieron en el pináculo de su propia politización como mujeres racializadas en el contexto de un incipiente movimiento de feministas no blancas de finales de los setenta y buena parte de los ochenta del siglo xx. Tengo la esperanza de que veas tu reflejo y la promesa de tu propia radicalización en sus principios, poemas y pasión por el cambio.
Las antiguas formas de radicalización y los viejos conceptos vuelven a mí después de más de cuatro décadas de activismo social y político: grupos generadores de conciencia, crítica/autocrítica, universidades sin muros, escribir a mano y tener citas en persona. Teología de la liberación. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. El concepto budista de «verdad relativa». Pareciera que avanzamos a partir de aquello que nos mueve y de aquello que se nos queda; es decir, aquello que nos sacude hasta que actuamos.
Mientras aspiremos a encontrarle significado y, en el ínterin, actuemos con valor y gentileza, el mundo no será un accidente.
Los años seguirán pasando y Este puente seguirá reflejando una historia viva y más extensa, incluso mientras sus autoras envejecemos y nos vamos reuniendo con nuestras ancestras. Pero tú, yo y todas y todos estamos presentes en este libro, tanto en el pasado como en el futuro.
A continuación, incluyo una breve lista de mujeres de color que son activistas, escritoras y artistas,4 algunas de las cuales serán reconocibles y otras no tanto. Pero estuvieron ahí, contribuyeron a la visión de Este puente con su concurrente práctica de vida. Y con eso debería bastar.
Theresa Hak Kyung Cha (1951-1982). Escritora vanguardista y cineasta coreano-estadounidense, mejor conocida por su libro de 1982, Dictee. Cha fue violada y asesinada una semana después de la publicación de su libro.
Victoria Mercado (1951-1982). Chicana comunista y activista sindicalista. Se cree que su muerte fue en realidad un asesinato de carácter político.
Ana Mendieta (1948-1985). Feminista, artista plástica, escultora y performancera de origen cubano. Su arte refleja una relación íntima con la naturaleza, en especial con el paisaje cubano. Se cree que su muerte fue un homicidio por violencia doméstica.
Mabel Hampton (1902-1989). Lesbiana afroestadounidense y bailarina durante el Renacimiento de Harlem. Trabajó como voluntaria en los Lesbian Herstory Archives (Nueva York).
Marsha Gómez (1951-1998). Choctaw y chicana; artista ceramista y apasionada creadora de la serie «Madre del mundo»; directora veterana de Alma de Mujer, un centro de retiro a las afueras de Austin, e integrante fundadora de la Indigenous Women’s Network. Fue asesinada por su hijo, quien padecía esquizofrenia.
Ingrid Washinawatok El-Issa/Flying Eagle Woman (1957-1999). Activista menomini, defensora de la soberanía y el derecho a la educación de los pueblos indígenas. Fue secuestrada y asesinada por las FARC cuando iba de camino a colaborar con el pueblo u’wa de Colombia.
Sandra Camacho (1960-2004). Nuyorriqueña, lesbiana y feminista; activista racializada; co-coordinadora de la organización New York Women Against Rape durante los años ochenta.
Barbara Christian (1943-2000). De origen caribeño; la primera mujer negra que obtuvo titularidad como profesora en la Universidad de California en Berkeley, en 1978; produjo varias obras centrales sobre la literatura de mujeres negras.
Patsy Mink (1927-2002). Mujer sansei (nipona estadounidense de tercera generación); congresista demócrata por Hawái; coautora del Título IX, una enmienda a la Ley de Educación Superior.
June Jordan (1936-2002). Jamaiquina-estadounidense nacida en Harlem, apodada «Poeta del Pueblo»; activista, ensayista y profesora que durante más de tres décadas publicó escritos poderosísimos y altamente politizados.
Sylvia Rivera (1951-2002). Activista radical latina y defensora de los derechos de las personas trans; participó en los disturbios de Stonewall; en 2002 se fundó el Sylvia Rivera Law Project en su honor.
Octavia Butler (1947-2006). Mujer afroestadounidense, autora de obras de ciencia ficción. La parábola del sembrador ofrece una nueva forma de habitar el mundo.
VèVè Amasasa Clark (1944-2007). Sus investigaciones, enseñanzas y contribuciones reflejan su pasión y compromiso con el campo de los estudios afroestadounidenses y de la diáspora africana.
Paula Gunn Allen (1939-2008). Descendiente del pueblo Laguna de Nuevo México; poeta prolífica e investigadora especializada en la espiritualidad de las mujeres indígenas de Estados Unidos, sobre todo en The Sacred Hoop.
Elena Avila (1944-2011). Curandera y consejera espiritual, originaria de Nuevo México; practicante de la «medicina del pueblo»; autora de Woman Who Glows in the Dark.
Yuri Kochiyama (1921-2014). Activista nipona estadounidense; participante de los movimientos de personas asiático estadounidenses, negras y del Tercer mundo, así como de las luchas antibélicas y de la independencia de Puerto Rico.
Ntozake Shange (1948-2018). Autora del coreopoema For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When the Rainbow Is Enuf. Una de las primeras en alzar la voz como escritora pública acerca de la violencia contra las mujeres negras dentro de la comunidad afrodescendiente.
Toni Morrison (1931-2019). Ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1993; autora de Sula, Beloved, La canción de Salomón y muchas otras obras de incomparable belleza y una exploración compleja de las vidas e historias de las personas afroestadounidenses.
Uzuri Amini/Iya Oshogbo (1954-2018). Mujer lesbiana afroestadounidense; poeta y sacerdotisa de Oshún, especializada en sanar a mujeres sobrevivientes de abuso sexual.
Emma Amos (1937-2020). Mujer afroestadounidense; activista del mundo del arte y pintora figurativa, grabadora y tejedora incomparable y de gran renombre.
Nawal El Saadawi (1931-2021). Médica, activista y escritora feminista de origen egipcio; autora prolífica y defensora de los derechos de las mujeres en el mundo árabe; una de sus principales obras, Women and Sex (1969), estuvo prohibida en Egipto durante casi veinte años.
Asimismo, en reconocimiento a las que no son nombradas,
les deseamos a nuestras hermanas que alcancen la liberación
en el manantial del cero,
les deseamos vida.
8 de julio de 2021
NOTAS
1 Al momento de esta publicación, han fallecido dos autoras más de esta compilación: la incomparable poeta escénica doris davenport (1949-2024) y Mirtha Quintanales (1948-2022), una apasionada cubana cuya devoción por la latinidad atravesó todo lo que escribió.
2 Toni Cade Bambara, prólogo a la primera edición de este libro, incluido en esta edición.
3 En este libro se habla de América como el continente y de Estados Unidos como el país al que en inglés suele denominarse «America» (sin acento).
4 Esta lista, que no es definitiva ni representativa ni mucho menos, contiene descripciones muy abreviadas, pero refleja las vidas de mujeres en las que pensé al escribir y que me fueron sugeridas por las colaboradoras de este volumen que respondieron a mi pregunta. Te invito a que leas más sobre sus extraordinarias vidas.
Actos de sanación
Gloria Anzaldúa Traducción: Alejandro Montelongo González
Muchas mujeres hablan de toda esta movida radical, pero cuando llega el momento les da un miedo terrible.
—Gloria Anzaldúa
Gloria Evangelina Anzaldúa creía que Este puente tenía que publicarse en una editorial de gran alcance para darle visibilidad, sostenibilidad y una audiencia más amplia. El Fideicomiso Anzaldúa tiene la convicción de que ella estaría satisfecha con las posibilidades adicionales que esta publicación promete. Tal como lo señala el siguiente material inédito, tomado de un borrador del prefacio de 1981 para la edición en inglés de Este puente, titulado «Actos de aniquilamiento no, sino actos de sanación», Anzaldúa visualizaba esta antología como parte de un proyecto planetario de transformación permanente.
—El Fideicomiso Literario Gloria E. Anzaldúa
Antes de volver la mirada hacia adelante, echemos un vistazo a los trayectos que nos trajeron hasta aquí. Los caminos que hemos recorrido fueron rocosos y espinosos, e indudablemente así seguirán siéndolo. Solo que, en vez de las rocas y las espinas, queremos fijarnos en la lluvia, la luz del sol y las relucientes telarañas. Como nosotras, algunas de ustedes están hartas del coro de lamentos cuyo cántico principal es «Soy más pobre y oprimida que tú», los cuales otorgan más mérito al sufrimiento y al dolor que a la risa y a la salud. Cierto es que conocemos íntimamente los orígenes de la opresión, pues se desarrolla en nuestras camas, mesas y calles; gritar con rabia es una etapa necesaria de nuestra evolución hacia la libertad, pero ¿tenemos que permanecer por siempre en esa área geográfica, eternamente atrapadas a la mitad de ese puente? Esta tierra de espinas es inhabitable. Llevamos dentro de nosotras este puente, la lucha y el movimiento hacia la liberación. Todas descubrimos ya, sin lugar a dudas, que los puentes no se construyen derribando muros, pues eso irrita a la gente.
Irrumpir en la puerta e imponer nuestras ideologías a la fuerza no, sino dar la espalda y alejarnos de aquellas que aún no están listas para escucharnos y quizá nunca lo estén. Quedarnos quietas frente a quienes nos miran a los ojos, esperando a que dicho destello de reconocimiento nos permee, dejando que la fuerza de nuestro ser impregne con dulzura a la otra. Tocar es hacer el amor, y si el contacto político se hace sin amor, no se crean ni vínculos ni conexiones.
Cada una de nosotras es la guardiana de sus hermanas y hermanos. Nadie es una isla ni lo ha sido jamás. Cada persona, animal, planta y piedra está interconectada en una simbiosis de vida y muerte. Todas somos responsables de lo que sucede al final de la calle, al sur de la frontera o al otro lado del mar. Y aquellas que tenemos más de alguna cosa, más cerebro, fuerza física, poder político, dinero o energías espirituales, hemos de dar o intercambiar con aquellas que, aunque no tengan dichas energías, tendrán algo más para compartir. Quienes aprovechamos la vasta fuente de energías espirituales y políticas somos responsables de tender un puente levadizo y ayudar a otras a sanarse; y, a la vez, debemos depender cada vez más de nuestras propias fuentes para sobrevivir. Ayudar a las mujeres que todavía viven en la jaula a dar nuevos pasos y a romper barreras antiguas.
Prólogo a la primera edición, 1981
Toni Cade Bambara Traducción: Ariadna Molinari Tato
Atesoro esta colección de telegramas, llamadas de auxilio, conjuraciones y misiles. Su fuerza motora. Su capacidad para reunirnos, para acompañar el nacimiento de sabios entendimientos mutuos. Su promesa de autonomía y comunidad. Y su compromiso de brindarnos una vida abundante a todas. A tiempo. Es decir, de forma tardía, dados estos tiempos. («[U]na sociedad con un sol en destrucción, una luna en opresión y un ascendente en arrogancia» —Cameron).
Amiga piesnegros hermana nisei comadre sureña del pueblo compañera chicana indígena de la barriada puertorriqueña china cubana menomini lakota del Bronx coreana suburbana y cartas testimonios poemas entrevistas ensayos entradas de diarios que comparten hermanas del ñame hermanas del arroz hermanas del maíz hermanas del patacón llamándose entre sí por teléfono. Estamos todas en la línea.
Dado que ya empezamos a romper el silencio y a atravesar las malditas barreras erigidas, y que al fin podemos oírnos y vernos las unas a las otras, podemos sentarnos con confianza a partir el pan. Ponernos de pie y romper nuestras cadenas también. Pues aunque la motivación inicial de varias manas/toras de aquí haya sido la de protestar, quejarse o explicarles a las feministas blancas «aliadas» que hay otros vínculos y visiones que unen, alianzas y prioridades previas que desbancan sus invitaciones a confluir en sus propios términos («La asimilación a una única historia de mujeres occidentales-europeas es inaceptable» —Lorde), el proceso de examinar a esas presuntas aliadas nos abre los ojos a nuevas tareas («hay muchos pendientes en los que concentrarnos además de la patología de las mujeres blancas» —davenport).
Y las posibilidades que se intuyen aquí o a las que se alude por allá o las que se mencionan en varias piezas habladas tajantemente en lenguas —la posibilidad de que varios millones de mujeres refuten el juego de los números inherente a las «minorías», la posibilidad de denunciar el aislado/orquestado juego bélico de «divide y vencerás»—, a través de la conformación de potentes redes de todas las hijas de las ancestrales culturas maternas, son algo asombroso y poderoso, un trabajo de vida glorioso. Este puente asienta los tablones para atravesar a un nuevo lugar en el que las combatientes abatidas, sobrecargadas, acuarteladas, oprimidas y enjauladas puedan enderezar la espalda, inflar los pulmones y hacer manifiesta la visión («El sueño es real, amigos míos. La única irrealidad es la incapacidad para dilucidarlo» —predicador callejero en mi novela The Salt Eaters).
Este puente documenta ritos de paso específicos. Alcanzar la mayoría de edad y asumir el racismo, el prejuicio, el elitismo, la misoginia, la homofobia y el homicidio al nivel de la comunidad (ya sea de raza, grupo, clase, género, perversiones propias). Asumir la incorporación de la enfermedad, luchar para derrocar las lealtades internas coloniales/proracistas: castas de color/tonalidad/cabello en el hogar, perversiones de poder implicadas bajo el disfraz de las «relaciones interpersonales», complacencia y colaboración con la autoemboscada y la amnesia y el homicidio. Y reconocer también aquellos falsos despertares que nos brindan alivio cuando sustituimos la política radical por la boca militante y, a su vez, retrasamos nuestro verdadero crecimiento como combatientes comprometidas, competentes e íntegras.
En estas páginas hay más que un guiño al hecho de que muchas de nosotras seguimos equiparando el tono a la sustancia, la mirada ardorosa a la visión clara, y nos damos palmaditas en la espalda por nuestra madurez política. Y es que, por supuesto, se requiere más que resentimiento para hacer confluir nuestra ira («el potencial del calor / para cambiar la forma de las cosas» —Moraga) y para arrebatarles el poder a quienes lo tienen y abusan de él, para reclamar nuestro poder ancestral que yace latente por la negligencia («quiero pedirle a billie que nos enseñe a usar nuestras voces como ella usó la suya en aquella vieja grabación del 78» —gossett) y crear nuevos poderes en ámbitos en los que nunca antes existieron. Y, claro está, se requiere mucho más que exponerse a nivel personal y echar mutuamente un vistazo osado a los documentos de vida de la otra para tomar la sustancial decisión de emprender la labor impávida de crear engranajes potentes. Se requiere más que una lente abrillantada para enfrentar sin miramientos los retruécanos específicos de las tácticas de división y conquista actuales: la práctica de retirar préstamos a las tienditas de familias puertorriqueñas para dárselos a las tiendas de pelucas surcoreanas, o la de quitarles a estudiantes negros la beca de la fundación Martin Luther King por la que lucharon y desviar esos recursos a personas de origen survietnamita o a cubanos blancos o a cualquier otro grupo con el que el gobierno se haya comprometido en su codicioso afán imperialista. Debemos conocernos mejor las unas a las otras y enseñarnos mutuamente nuestras costumbres, nuestros puntos de vista, si es que queremos eliminar las balanzas («Seguimos viendo drásticas diferencias donde no existen y no advertimos las que son fundamentales» —Quintanales) y lograr lo que nos proponemos.
Este puente puede ser el vehículo para hacerlo. Puede convencernos de adoptar el hábito de escucharnos y de aprender mutuamente sobre nuestras formas de ver y de ser. De oírnos mutuamente como lo hicimos en Freshtones de Pat Lee; como lo hicimos en Ordinary Women de Pat Jones y Faye Chiang, et al.; y como lo hicimos en la publicación periódica Third World Women’s Alliance de Fran Beale. Como lo hicimos a lo largo de los años en instantes arrebatados en pasillos durante congresos o agrupándonos entre sesiones. Como lo hicimos durante esas brevísimas interacciones tuyas, mías y de ellas en reuniones de sociedades estudiantiles. Como lo hicimos hace unos años, durante aquel empeño multicolor bajo el auspicio de IFCO. Y mucho antes que eso, cuando las mujeres chinas, mexicanas y africanas en este país celebraban los proyectos de las demás de formar coaliciones de protección. Y aun antes, cuando las mujeres africanas de Nueva Orleans y las mujeres yamasi y yamacraws se adentraron en los pantanos para reunirse con las esposas de los «reclutas» y los «desertores» filipinos durante la denominada guerra franco-indígena. Y cuando integrantes de las comunidades cimarronas y mujeres de pueblos originarios celebraron un concejo conjunto en los momentos más álgidos de las Guerras Seminolas. Y mucho, mucho antes, antes de la partición de la tierra, cuando las madres del ñame, del arroz, del maíz y del patacón nos sentábamos en un círculo, observando la fogata, con las respuestas en el regazo, sabiendo cómo concentrarnos…
Siendo sinceras, Este puente no necesita prólogo. Será el desenlace posterior lo que importe. Las coaliciones de mujeres decididas a ser un peligro para nuestros enemigos, en palabras de June Jordan. La voluntad de ser peligrosas («pregúntale a billie cómo hacer que esos machos gachos se avienten por las ventanas y estiren la pata en hordas» —