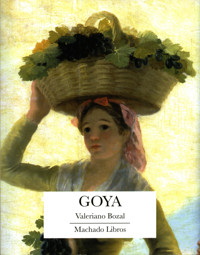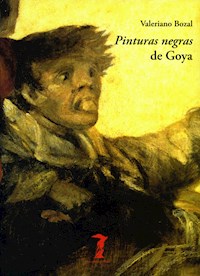Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La balsa de la Medusa
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
El segundo volumen de "Estudios de arte contemporáneo" reúne una antología de textos sobre pintura y escultura españolas. El primero analiza los problemas planteados en torno al noventa y ocho; el último, la obra de Adolfo Schlosser. Darío de Regoyos, Solana, el cubismo de entreguerras y la renovación artística en España, Julio González, Miró, Tàpies y Saura son algunos de los temas objeto de estudio. En ellos se perciben tanto los cambios habidos como la rica complejidad de nuestro arte, su originalidad y su cosmopolitismo. La historia del arte español del siglo XX es compleja y en ocasiones traumática. Compleja en su diversidad, traumática en sus crisis, producidas muchas veces por acontecimientos históricos que, como la Guerra Civil y la posguerra, sacudieron nuestra vida cultural y artística, la sofocaron. Traumática y compleja, también, en la crisis latente que, durante muchos años, más de los que fueran deseables, constituye el horizonte de la actividad artística. Ahora bien, estas circunstancias históricas no han impedido el cosmopolitismo de nuestro arte y artistas mejores, su presencia en la evolución del arte europeo, una fuerte influencia en el mismo. Incluso aquellos momentos que, como el noventa y ocho, suelen comprenderse en términos de una presunta entidad española. También en sus momentos reina la complejidad y la diversidad, y la pretensión de modernidad es deseo, cumplido, de las tendencias que una historia limitada reduce al nacionalismo. Incluso en la represión de la posguerra miran nuestros artistas hacia lo que se hace fuera y conectan directamente con ello en la oposición y resistencia a lo que sucede dentro. La nuestra no es una historia simple, así procuran ponerlo de manifiesto los estudios aquí reunidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Estudios de arte contemporáneo, II Temas de arte español del siglo XX
www.machadolibros.com
Del mismo autoren La balsa de la Medusa:
3. Mimesis: las imágenes y las cosas
47. Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo
94. El gusto
101. Necesidad de la ironía
159. >Estudios de arte contemporáneo, I La mirada de Cézanne, la indiferencia de Manet, la ironía de Klee y otros temas de arte contemporáneo
Valeriano Bozal
Estudios de arte contemporáneo, I Temas de arte español del siglo XX
La balsa de la Medusa, 160
Colección dirigida por
Valeriano Bozal
© Valeriano Bozal
© de la presente edición, Machado Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5. Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected]
ISBN: 978-84-9114-185-3
Índice
Introducción
1. Política y arte, una visión del 98. Nota 1: El nacionalismo catalán como factor de modernización. Nota 2: Crisis y desaliento: volver al 98
2. Darío de Regoyos en la pintura española
3. José Gutiérrez Solana, «nuestro Courbet»
4. El cubismo bien temperado
5. Artistas españoles en París y en Praga
6. Entre Mujer ante el espejo y La Montserrat
7. Leandre Cristòfol. Dos notas
8. Antes del informalismo
9. Dos etcéteras sobre Juan Hidalgo
10. La estrella se alza, los pájaros emprenden el vuelo, los personajes danzan
11. Tàpies, muro, tiempo, tierra y cuerpo
12. Temas de Antonio Saura
13. Adolfo Schlosser, con el silencio crece
Obras citadas
Ilustraciones
Procedencia de los textos
Introducción
En la presentación de la exposición que fue ocasión para el primer texto de esta antología –«Política y arte, una visión del 98»– señalaba que la España de 1898 no era negra, tenía diversos colores. A lo largo del siglo XX la historia del arte que se ha hecho en nuestro país corrobora esta afirmación. Es cierto que el debate sobre la identidad española ha estado en el centro de muchas de las manifestaciones artísticas, pero este problema no debe impedirnos ver la variedad de propuestas y de temas. Darío de Regoyos puede ser ejemplo inmejorable de la España Negra, pero lo también de pintor cosmopolita que conoce la vanguardia europea. Los artistas que trabajaron en los años veinte trataron de enlazar con esa vanguardia y los que, tras la Guerra Civil, iniciaron un cambio en tendencias y gustos, enlazaron finalmente con el arte que se ve hacia fuera de España. La variedad de los problemas que abordaron y la fortuna con la que los solucionaron hicieron de éstos artistas valiosos, que ocuparon y ocupan un lugar destacado en el horizonte artístico internacional.
Las cuestiones son muy variadas, diversos los modos de enfocarlas. Los años de la dictadura del General Franco tienen la «virtud» de revelar lo que la España Negra ha sido para todos nosotros: un límite, un estrecho callejón en el que encerrarnos ideológicamente. El arte ha intentado escapar siempre a ese límite, en ocasiones haciéndolo estallar –tal es el caso de Antonio Saura–, otras buscando caminos que nos apartaban de él –Miró, Tàpies o, tan distinto, Schlosser, pueden ser ejemplos–, y en un momento como el presente, en el que la visión tradicional de nuestra historia pone de relieve lo mucho que en ella hay de manipulaciones, la libertad y originalidad de los artistas es un referente imprescindible.
* * *
La que se ofrece es una selección de estudios de historia del arte español del siglo XX, artículos, conferencias y especialmente textos aparecidos en catálogos que en la actualidad son difíciles de encontrar. Puesto que he publicado un libro amplio sobre la historia de la pintura y escultura españolas del siglo XX, es muy posible que algunas ideas aquí expuestas ya sean conocidas, si bien he procurado evitar repeticiones y he prescindido de otros estudios cuyo contenido se ha desarrollado en publicaciones específicas, como las dedicadas a Equipo Crónica y Luis Seoane o en las monografías sobre Manolo Valdés, Esteban Vicente y Luis Fernández. Me ha parecido oportuno incluir dos notas a continuación del primer estudio: una hace referencia a la valoración cultural del nacionalismo catalán por parte de un historiador que lo conocía bien, Vicente Cacho Viu; la otra es reflexión breve sobre moral y política en el momento actual –se publicó originalmente en 1993– a partir de la relectura de diversas novelas de Azorín y Baroja en el contexto político de aquellos años. Ninguna de estas notas es, propiamente hablando, de artes plásticas, pero no viene mal a lo que de las artes plásticas se dice aquí.
Deseo dar las gracias a las personas e instituciones que solicitaron estos textos para sus catálogos, cursos, conferencias y publicaciones. El lector encontrará una relación de las mismas en la «procedencia de los textos». José Vázquez me ha ayudado a preparar la edición y el editor se ha arriesgado a publicarlos. A todos, las gracias que se merecen.
1
Política y arte, una visión del 98
1
El 4 de febrero de 1911, Manuel Azaña pronunciaba en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares una conferencia titulada El problema español . En ella, entre otras cosas, decía: «Pertenezco a una generación que está llegando ahora a la vida pública, que ha visto los males de la patria y ha sentido al verlos tanta vergüenza como indignación, porque las desdichas de España, más que para lamentarlas o execrarlas, son para que nos avergonzemos de ellas como de una degradación que no admite disculpa»1.
Años después, en 1923, al hablar de la Generación del 98, señala que sus componentes han descrito mejor y más cabalmente que nadie esos males, «en el museo de las ruinas no falta ni una pieza»2. Sin embargo, la posición de Azaña diverge claramente de la que, en su opinión, fue propia de los miembros de la Generación. Lo señala ya en el comienzo de su exposición: «si algo significan en grupo (la obra personal los ha diferenciado, jerarquizándolos, como es justo) débese a que intentaron derruir los valores morales predominantes en la vida de España. En el fondo, no demolieron nada, porque dejaron de pensar en más de la mitad de las cosas necesarias (...). A los principiantes de la generación del 98, el tema de la decadencia nacional les sirvió de cebo para su lirismo (...). La generación del 98 se liberó, es lo normal, aplicándose a trabajar en el menester a que su vocación la destinaba. Innovó, transformó los valores literarios. Esa es su obra. Todo lo demás está lo mismo que ella se lo encontró»3.
Lo necesario, las cosas necesarias en las que no pensaron son las políticas, las únicas que permiten responder a la pregunta formulada en la conferencia de 1911: «¿Podrá España incorporarse a la corriente general de la civilización europea?»4. Azaña cree posible contestar afirmativamente, mas para ello es necesario prescindir de la «bisutería histórica» con la que se explica la condición del país y emprender una acción educativa, social y política que pueda transformarla. Entre 1911 y 1923, el pensamiento de Azaña se radicaliza, ahora las preguntas giran en torno a cuestiones políticas muy concretas: ¿de quién será la tierra?, ¿quién regentará la escuela?, ¿quién ha de costear el pan y la obras? Sin abordar estas cuestiones no parece posible la acción necesaria para «incorporarse a la corriente general de la civiliza-ción europea».
Azaña estaba mucho más cerca de Ortega en 1911 que en 1923, aunque tampoco en 1911 podía identificarse el pensamiento de ambos. Los dos entraban en diálogo y respondían a algunas de las preocupaciones expuestas por Costa y Ganivet, también por Unamuno, con el que el diálogo será mucho más matizado.
El 12 de marzo de 1910, Ortega había leído en la sociedad bilbaína «El Sitio» su conferencia La pedagogía social como programa político –y es posible que Azaña conociera su contenido, pues la conferencia de 1911 aborda muchas de las cuestiones tratadas por Ortega, al que, indirectamente, parece aludir–. La pedagogía social como programa político es un texto relevante en el que encontramos muchos de los tópicos que enmarcarán luego las interpretaciones habituales del 98: la amargura de los españoles (que no su pesimismo), España como problema, la condición del patriotismo, la identificación entre regeneración y europeización («apenas se comienza a hablar de regeneración se empieza a hablar de europeización») y, lo que ahora más importa, la transformación de la realidad social, para la que es preciso un instrumento: la política5.
Ahora bien, aunque ambos hablan de política y de educación, sus posiciones son distintas. Para Azaña, la política es ante todo un problema de democracia6, lo que implica la lucha contra la corrupción y el caciquismo, y la configuración del pueblo en cuerpo de votantes, que así se configura como pueblo y manifiesta su soberanía. Ortega no aborda estos problemas, los problemas del poder político. Para el filósofo, la educación es ya en sí misma una actividad política, y ésta, que también es idea propicia al pensamiento de Azaña, no entra en la cuestión del poder. Es cierto, sin embargo, que Ortega reivindica la «escuela laica», y con ello entra en uno de los terrenos más ásperos de la polémica política, pero no pasa de los principios generales7. En un comentario a la novela de Ramón Pérez de Ayala A.M.D.G., que Ortega escribe a finales de 1910, solicita la supresión de los colegios de jesuitas «por una razón meramente administrativa: la incapacidad intelectual de los RR. PP.» (O.C., I, 535). La reflexión de Ortega tiene, en esta conferencia y en otros textos a los que de inmediato aludiré, otras ambiciones: el papel del individuo, su sociabilidad, su lugar en el tejido social, la disyuntiva religión-cultura, etc.
Parece que estamos muy lejos de la pintura y de la escultura, de las artes plásticas. No lo estamos tanto, el propio Ortega indica la conexión en un artículo bien conocido de 1911, «La estética de “El enano Gregorio el Botero”» [1]: «Sabido es que Zuloaga se ha declarado enemigo de la doctrina europeizadora que en formas y tonos diferentes defendemos algunos. Por tanto, es Zuloaga nuestro enemigo», escribe. Y continúa: «Mas ahora no se trata de discutir doctrinas. Ante la obra de arte, las discrepancias teóricas sobre historia y política deben enmudecer. Sin embargo, la doctrina europeista ha tenido, aparte su acierto o su error, una utilidad indiscutible: la de que se ponga en su fórmula extrema el problema de España. Unos y otros convienen en lo siguiente: es la española una raza que se ha negado a realizar en sí misma aquella serie de transformaciones sociales, morales e intelectuales que llamamos Edad Moderna»8.
Dejemos ahora eso de que «ante la obra de arte, las discrepancias teóricas sobre historia y política deben enmudecer» –que no enmudecen en el texto de Ortega, bien al contrario–, y vayamos a la idea principal: la raza española se ha negado a realizar las transformaciones en las que consiste la Edad Moderna..., y Zuloaga ha representado esa raza en su lucha contra el destino, con la grandeza que es propia de la tragedia en que tal lucha se convierte, un tema trágico y necesario: «Zuloaga es tan grande artista porque ha tenido el arte de sensibilizar el trágico tema español»9.
1. I. Zuloaga, El enano Gregorio el botero, 1907, San Petersburgo, Ermitage.
Cuando Ortega habla de la raza española se refiere al pueblo español tomado en su sentido fuerte, transcendente, hecho esencialmente en su historia, sustancia que de ella resulta, caracterizado por «¡un ansia indomable de permanecer, de no cambiar, de perpetuarse en idéntica sustancia! Durante siglos sólo nuestro pueblo no ha querido ser otro de lo que es; no ha deseado ser como otro»10. Un pueblo del que Gregorio el Botero es expresión y símbolo, de ahí su verdad, el carácter verdadero del cuadro, que nos asalta y golpea con violencia, como un vendaval. Que se produzca, sin embargo, una experiencia de verdad –el viento irresistible, aterrador, bárbaro, el aliento caldeado, que parece llegar de inhóspitos desiertos, o frígido, como si descendiera de ventisquero, que, en palabras del filósofo, es rasgo de algunas pinturas, las mejores, de Zuloaga– no confirma que el objeto de tal experiencia sea verdadero (el objeto, lo en ella representado en el modo de su representación). Tal es la paradoja, pues, ¿cómo la ficción puede dar lugar a una experiencia de verdad? Quede la pregunta para más adelante.
¿Cuáles son los elementos plásticos que hacen de Gregorio símbolo y verdad? El texto de Ortega no es, en modo alguno, contenidista. El filósofo se enfrenta a la pintura de Zuloaga y la analiza en términos plásticos. Para ello parte de la diferencia entre el modo de pintar el paisaje y el modo de pintar al personaje, así como de la relación entre ambos –motivos y modos de pintarlos–. El lector interesado deberá acudir al texto, aquí sólo la conclusión: la verdad de Gregorio el Botero nace en su identificación con la tierra que pisa y en la que se encuentra, una tierra que no es mero lugar, su tierra. No una tierra anecdótica, ésta o aquélla, sino madre, áspera, cruda, cabría, erial, putrefacción, ruina, tonsurada, reseca, pedregosa, reverberante..., sobre la que se alza, hinca los pies, haz de músculos bravos, Gregorio, naturaleza él mismo11. La sustancia de esa historia es la tierra, de la que el personaje está hecho. Historia, pueblo, tierra van mucho más allá de la anécdota que entretiene o interesa, son manifestaciones de verdad.
En este punto es posible volver a Azaña. También él se refiere a la historia de España y destaca la resistencia a la modernización, pero su talante es diferente: el punto de partida de la transformación de la sociedad es, en el siglo XVI, el mismo que el de otros países europeos, las razones de la progresiva decadencia tienen una explicación histórica, política, económica, causas que afectan a las guerras de religión, a la bancarrota financiera, al hundimiento social y militar, a la falta de libertad –de hacer, decir y pensar–, a la credulidad y al fanatismo... Causas que no pertenecen a la «raza» –aunque «raza» es término que también usa en algún momento Azaña–, que no son sustancia del pueblo sino consecuencias de la historia: política, económica, social, cultural. La miseria intelectual y moral no es consustancial al pueblo, no es rasgo natural: posee unas causas que pueden ser combatidas... políticamente. Ahora viene a cuento, ya con más claridad, lo que Azaña había dejado dicho: «en el fondo, no demolieron nada [los hombres del 98], porque dejaron de pensar en más de la mitad de las cosas necesarias».
2
Dos actitudes sobre la condición de la política y la naturaleza de la historia, también sobre la contextura de la identidad (nacional). Se posee una identidad, se pertenece a un medio: mineralizado en un caso, concebido dinámicamente, con posibilidades de cambio, aquel otro que la política puede transformar. Si la figura de Gregorio el Botero es verdadera –en el sentido de verdad que Ortega atribuye a Zuloaga–, entonces la pretensión de crear un cuerpo de votantes parece inútil, fuera de lugar: la raíz del «mal» es más profunda, de más honda consistencia. Que Gregorio sea verdad o no, no es, por tanto, banal.
La sustancialización de la tierra y el pueblo abre camino a la interpretación conservadora –también la más convencional– de la Generación del 98, la que expuso con detenimiento, y notable éxito, Pedro Laín Entralgo. Una idea clave en esta interpretación es la de intrahistoria, que Laín recoge directamente de Unamuno12: la historia que discurre, valga la paradoja, por debajo de la historia, más allá, en un nivel más profundo, no sometido al tiempo, fundamental o, por decirlo así, fundante. La intrahistoria se manifiesta en el «paisaje auténtico», en la hondura de sus pobladores, en la consistencia de la raza o, como escribirá Laín, del alma española, en la unidad y destino del pueblo todo.
La historia no es sino un obstáculo para que esa autenticidad, propia de poetas, de pintores como Zuloaga, se manifieste. Cuando Laín resume la historia reciente de nuestro país, no hace sino llamar la atención sobre la parodia democrática de la Restauración, el turno de los partidos, el caciquismo, etc. Pero las consecuencias que extrae no siguen una secuencia lógica: la crítica de la parodia por una democracia verdadera, tal como argumenta Azaña, la eliminación del caciquismo y el turno de los partidos, dos medidas políticas. No, la regeneración que contempla no pasa tanto por la democratización de la sociedad española cuanto por la transformación de ese pueblo sustancializado: «Faltaba en el alma de los españoles la conciencia de un posible destino histórico y la firme voluntad de adquirir un nivel estimable y una fecundidad eficiente entre los pueblos que con su concierto y su desconcierto deciden la Historia Universal»13. La europeización se ha convertido ahora en Historia Universal, la modernización en conciencia de un destino histórico... La Generación del 98 conecta, así, con Menéndez Pelayo, que se perfila, en esta interpretación conservadora, como su más preclaro antecedente (y ello en contra de la opinión expresa del propio Unamuno, tal como puede leerse en el primer ensayo de En torno al casticismo ).
La intervención que ha de hacerse para solucionar tal estado de cosas, y alguna ha de hacerse –mejor dicho, cuando Laín escribe se ha hecho ya: el levantamiento militar, la Guerra Civil y el nuevo régimen14–, la intervención, digo, se ejercerá sobre aquella sustancia, en el nivel de la intrahistoria, «dotando» a la nación, al pueblo, a la raza, de un destino universal.
Tantas veces hemos oído esos tópicos que nos parecen moneda corriente. Pero no lo son. A ellos se enfrentó en alguna medida Ortega y, sobre todo, Azaña. Éste, en su devastador, riguroso y ejemplar análisis del Idearium de Ganivet, sobre el que aquí ni puedo ni deseo extenderme, pero sobre el que deseo llamar la atención: 1) no hay metahistoria, no hay «español metahistórico» («la hispanidad resulta del trazo marcado por nuestra presencia en el tiempo»); 2) los españoles no somos una «raza»; 3) conceptos como el de «tierra» pueden, además de llevarnos a inocentes perogrulladas, imponer tensiones violentas a los datos más patentes de nuestra historia; 4) es preciso analizar con rigor historiográfico el pasado de nuestro país, todo él, y de forma muy especial el punto de partida de las transformaciones más profundas de la modernidad. Por ello, tal como afirma en Tres generaciones del Ateneo (1930), ninguna obra puede fundarse en las tradiciones españolas, sino en la categorías universales humanas15. [En este punto son de obligada mención dos libros recientes que abordan, con menor o mayor extensión, la problemática de la Generación del 98 en el contexto de la «invención de España»: Philip W. Silver, Ruina y restitución: reinterpretación del romanticismo en España (Madrid, Cátedra, 1996), e Inman Fox, La invención de España (Madrid, Cátedra, 1997).]
No estamos tan lejos de la pintura como podía pensarse. La contraposición entre las tradiciones españolas y las categorías universales a las que alude no se acaba en la práctica política, tienen mucho que ver con la práctica artística. La representación de la tierra y el pueblo sustancializados, así como de otros motivos tradicionales españoles encuentra en Zuloaga su manifestación radical (no la única). Pero también produce una cerrazón y un agotamiento del que es testimonio la obra de muchos de los artistas que se van, de los que necesitan otros aires para poder trabajar, los Picasso, Regoyos, González, Manolo, Gris..., también los que se quedaron, Rusiñol, Nonell, Mir, Sunyer..., todos los cuales están en el origen del arte de nuestro siglo, que representan temas españoles, pero que se mueven en el marco de las categorías universales y evitan la transformación del tema en tópico16.
Los problemas de identidad nacional no se han originado en el campo de las artes plásticas, pero es ahora cuando alcanzan en él una radicalidad mayor. La reflexión sobre la condición propia de lo español que los acontecimientos han suscitado –y, sobre todo, la falta de reacción ante esos acontecimientos17–, pone en primer plano esa cuestión. El romanticismo peninsular la había abordado en el marco del costumbrismo y del sabor local, y es ahora, en el filo del siglo, cuando la anécdota se transforma en motivo transcendente. El análisis orteguiano del cuadro de Zuloaga tiene buen cuidado en señalar la distancia entre una y otro.
La preocupación de Ortega y Lafuente Ferrari se centra en los peligros del anecdotismo, el cual, en su opinión, mira al pasado, al costumbrismo romántico más tópico –también, cuando ello es posible, al naturalismo sentimental más tópico–. Quizá no son conscientes de que no por transcendentalizar la anécdota se ahuyenta el pasado. Como veremos más adelante, la transformación de la anécdota en categoría no es rasgo exclusivo del pintor vasco, es nota propia del momento.
En su estudio sobre Zuloaga, Lafuente Ferrari señala que es en 1904 cuando el artista abandona el pintoresquismo del género andaluz, una etapa que marcaba un rumbo peligroso: «el de hacer del artista un seguidor del género pintoresco español para la exportación»18. Su marcha a París, primero, su vuelta e instalación en Segovia, después, marcan los cambios fundamentales de su estilo. Los cuadros que pintó en 1907, Las brujas de San Millán (Buenos Aires, M. de Bellas Artes), El enano Gregorio el Botero, y 1908, La Breval en «Carmen» (New York, Hispanic Society), marcan la cumbre de su éxito, de su redescubrimiento en el Salón de París el año 1908. La reflexión de Lafuente distingue entre el pintoresquismo casticista, de naturaleza profundamente anecdótica –el «rumbo peligroso»–, y esta pintura más recia, más profundamente española.
Pero, en mi opinión, ni la aspereza, ni siquiera la dureza son suficientes para hacer desaparecer el tópico, que ahora se hace presente en la obra de Zuloaga con otros rasgos: cierra el camino, no lo abre. (Para hacernos una idea justa de la situación, bueno será recordar que en aquellos años habían pintado Matisse y Picasso algunas de sus obras maestras, con poco éxito en el Salón o ignoradas por completo, obras que abrían caminos nuevos para el arte de nuestro siglo.)
2. J. Sunyer, Pastoral, 1910-1911, Barcelona, Museu Nacional d’Arte Moderne de Catalunya.
Ahora bien, Zuloaga no está solo en ese trayecto, no lo está en Castilla, pero, ante todo, no lo está fuera de Castilla. Si Ortega, primero, Azorín después, apuestan por el Zuloaga que expresa el alma de España, y España es aquí Castilla, en otros lugares de la Península hay apuestas diferentes pero no disímiles. Y ahora es obligado referirse a un artículo célebre, el que Joan Maragall dedicara a Sunyer, en el que podemos apreciar las diferencias y las similitudes19. Por lo pronto, parecida concepción de la experiencia estética en tanto que experiencia de verdad, pues también Maragall, como Ortega, siente la «mayor intensidad de vida» y, con ello, la convicción, el sentimiento, de lo artístico de la pintura, una evidencia de la que no puede dudarse. Y también la relación de la figura, ahora femenina, con el paisaje, no ya agreste y duro sino claro y catalán, clar i català, y el alma colectiva, y el estar, y la solidez:
Así llegué delante de aquella Pastoral [2], donde me pareció ver resumida, aclarada y sublimada toda la obra del artista. Me pareció encontrarme en una encrucijada de nuestras montañas, de estos montículos tan característicos de nuestra tierra catalana, áspera y suave el mismo tiempo, simplemente enjuta, como nuestra alma. Y que el aire estaba tan limpio que el paisaje parecía sin atmósfera, sin distancias, y que por tanto todo parecía tocarse: el sentido del tacto parecía transferido a los ojos: ver las montañas era tocarlas, el relieve del suelo se nos metía en el alma, y nos sentíamos dentro la caricia de sus líneas, la morbidez de su masa y hasta el vaho del terruño. Y como sucede siempre que tenemos una sensación así fuerte de un paisaje, que sentimos en seguida la misteriosa afinidad de nuestra naturaleza con la de la tierra y empezamos a amarla con voluntad creadora, y quisiéramos que se hiciera cuerpo de mujer, y ya nos lo parece, para crear en ella, he aquí que de pronto la mujer aparece en nuestra imaginación, y, si somos artistas aparece en la realidad de nuestra obra. He aquí la mujer en la Pastoral, de Sunyer: es la carne del Paisaje: es el paisaje que, animándose, se ha hecho carne...20.
Sensación de catalanidad, del alma catalana. Semejante, pero diferente de lo que había afirmado Eugenio d’Ors. Ya en 1906 había marcado d’Ors la distancia respecto de Maragall, a propósito de la obra de este último, Enllà21. Enllà es, escribe d’Ors, la nota más aguda, más estridente, del romanticismo latino, puede serlo del romanticismo de todo el mundo22. Aunque distintos en muchas cosas, Ortega, Maragall y d’Ors coinciden en aspectos sustanciales de la interpretación de la obra de arte en relación con la identidad nacional. Al debate sobre la cuestión no son ajenos los tópicos sobre el «hombre nórdico», el «hombre mediterráeo», etc., que Ortega expone en Arte de este mundo y de otro (1911; cfr. La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, Madrid, Espasa Calpe, 1987), mientras que el latido de los tiempos, continúa, marca el fin del romanticismo y la presencia cada vez más pujante de un nuevo clasicismo.
Naturalmente, el nuevo clasicismo era el de los noucentistas y se ejemplificaba en la obra de Torres-García mejor que en ninguna otra23. Pero esa defensa del clasicismo es mucho más abierta de lo que en principio pudiera parecer24, tal como «la cuestión del cubismo» se encargará de poner de manifiesto. En 1911 escribe d’Ors una glosa sobre el cubismo, «Del Cubisme», y en ella aparecen algunos de los conceptos centrales que definen su visión del mismo: la sustitución de la sensación por la forma, su condición estructural, arquitectónica..., es decir, rasgos que pueden, y de hecho lo harán, interpretarse en clave clasicista. Siempre con la condición de desbordar los límites de la identidad25.
La necesidad general de estructura intelectual, marco en el que se inscribe la interpretación d’orsiana del cubismo, responde a las palpitaciones de nuestro tiempo, al abandono de las emociones y de los efectos, que eran rasgos propios del impresionismo y, en general, del romanticismo, a la preferencia por los valores intelectuales y arquitectónicos sobre los sensuales...
No está solo d’Ors en este planteamiento. Josep María Junoy había viajado a Francia en el verano de 1911 y, a su vuelta, una nota en La Publicidad (17-10-1911) nos dice: «Viene Junoy entusiasmado con los cubistas. Y, especialmente, expresa su fervor creyente por el padre creador de la moderna escuela, Picasso, que pasó de las bailarinas españolas a los arlequines; de la copia del arte primitivo del Congo al atrevimiento de los cubos... El arte de Picasso es la forma sintética»26. Poco después, también en La Publicidad, afirma Junoy a propósito de Metzinger: «Jean Metzinger es, después de Picasso, el más representativo de los Cubistas. // Pintor culto y delicado temperamento, ha sabido dar a sus nuevas especulaciones técnicas un carácter y un sabor marcadamente clásicos»27.
En abril de 1912 se presentó en la galería Dalmau una exposición «d’art cubista» que, no por esperada, levantó menos revuelo. Fueron muchos los textos que se publicaron a favor y en contra, y no escasearon los que apoyaban la exposición con algunas matizaciones importantes. Entre los primeros, los más favorables, Josep María Junoy, al que Juan de Dos (Josep María Jordà) considera el único partidario convencido y propagandista del cubismo en Barcelona. Entre los segundos, los que se oponen rotundamente, estaba ya antes de la exposición Domènec Carles, al que se suman ahora, entre otros, Miquel Utrillo y, de forma más banal, Esteban Batlle. Entre los cautelosos, Xenius el primero, también, en su estela, Torres- García y Joaquim Folch i Torres, que se habían pronunciado con anterioridad sobre el movimiento.
La cautelosa es, quizá, la posición que ahora más nos importa. D’Ors había valorado el cubismo en lo que de constructivo y arquitectónico tenía, pero también lo criticaba por su exceso de intelectualismo, de racionalidad. Era una crítica que, a la vez, lo valoraba, pero en tanto que «ejercicios es- pirituales» del arte de nuestros días, es decir, trabajo de ascesis que, una vez hecho, debía ser superado para recuperar, después de tanto concepto, la realidad. Una realidad que, como había escrito Torres-García, posee un significado nuevo, no anecdótico: no será apariencia, contingencia, sino verdad, idea viva28.
No es ahora el momento de dar la razón a uno o a otro, ni siquiera de averiguar quién la tiene, si es que alguno puede tenerla. Es momento de darnos cuenta de que estamos en Europa y en el arte del siglo XX. Casi sin darnos cuenta, nuestra reflexión se ha deslizado hacia temas que poco tienen ya que ver con la cuestión de la identidad nacional.
El diálogo que estos críticos y artistas han establecido se asienta, con mayor o menor firmeza, sobre una secuencia que reúne cuestiones en principio tan diferentes como son lo «claro y catalán» de Sunyer, el clasicismo noucentista, las transformaciones del lenguaje propias del cubismo, etc. La europeización de lo español de la que hablaron algunos miembros de la Generación del 98, Ortega y Azaña empieza a hacerse realidad en este pequeño mundo que es la exposición en Dalmau y el debate que ya antes de su inauguración ha suscitado. De su interés hablan los años posteriores y, en concreto, la evolución de artistas y críticos, la evolución de Torres-García, de Xenius, de Junoy... Ahora, sólo señalar que se han roto aquellos límites que encerraban el debate artístico en el horizonte de la tradición, pues la tradición salta por los aires en las pinturas de Léger, Gris, Metzinger, Duchamp, en los artistas presentes en la exposición de las Galeries Dalmau, y en el entusiasmo de Junoy, pero también en la reflexión de Torres-García y de d’Ors, que han de recorrer caminos muy diferentes29. La evolución de Junoy ha sido estudiada por J. Vallcorba en la introducción a su Obra poética citada. Las vicisitudes del Torres-García noucentista y clasicista han sido expuestas por él mismo: Historia de mi vida (Barcelona, Paidós, 1990). Hasta qué punto la pragmática politización del noucentisme fue una de las causas, si no la principal, de su perversión y decadencia, es cosa que aquí no puedo abordar.
3. J. Miró, Nord-Sud, 1917, París, Colección Aimé Maeght.
La pintura de un artista entonces muy joven, Joan Miró, parece resumir de forma práctica, en la práctica de la pintura, algunos de los problemas a los que la interpretación del cubismo se enfrenta. En 1917 realiza Miró Nord-Sud (Col. A. Maegth) [3], una naturaleza muerta en la que, entre otras cosas, aparecen sobre la mesa el titular de la revista vanguardista y un libro de Goethe. No creo que la presencia de este libro sea casual y, aunque responda a una lectura del artista, tampoco creo que la selección, la inclusión en la obra, sea azarosa: si la revista lo es de un vanguardismo incipiente en el ámbito barcelonés, el volumen es una referencia clara al clasicismo. Nord-Sud es, si no un manifiesto, sí una clave para comprender las dificultades, y las intenciones del joven artista.
Todo ello en una pintura de corte cubistizante, en la que la influencia de Robert Delaunay es evidente. Recordemos que Sonia y Robert Delaunay estuvieron en Barcelona en 1917 y que proyectaron una exposición en Dalmau que nunca llegó a celebrarse, aunque el proyecto, anterior a esa fecha, había sido ampliamente debatido. Sí estará presente Delaunay al año siguiente, cuando participa con 16 obras en la Exposicio d’Art que se celebra en el Palau de Belles Arts de Barcelona30.
Han pasado ya muchos años desde 1912, el clima es diferente, los problemas distintos, otros los discursos y las reflexiones. En todo caso, los horizontes que abría el «camino barcelonés» eran bien distintos de los que se cerraban en el dircurso sobre el «problema de España» según la interpretación orteguiana de Zuloaga, interpretación canónica en aquellos años y mucho después, parte de una más amplia sobre la Generación del 98 y la reflexión finisecular.
Ahora bien, si el «barcelonés» era un camino abierto, ello se debía a la interrupción –cruce– del cubismo, la ruptura de Torres-García con el nacionalismo catalán y, en relación con todo ello, la incipiente presencia de una vanguardia que, en los nombres de Joan Miró, Joan Salvat-Papasseit31 y el propio Torres-García iniciaba una profunda renovación. Además, y ésta no es cosa que deba ser menospreciada, otros artistas se habían manifestado en Barcelona, y en Cataluña, por caminos diferentes a los del clasicismo noucentista, poniendo las bases de una complejidad mucho mayor de la que en prinicipio cabía esperar y, desde luego, bien diferente a la simplicidad del debate sobre «el problema de España»32.
4. J. Torres-García, La filosofia presentada per Pal.las en el Parnàs (detalle), 1911, Madrid, MNCARS.
3
Por un momento pediré al lector que prescinda de las adjetivaciones nacionalistas que aparecen en el artículo que Maragall dedicó a la Pastoral de Sunyer y se atenga a las estrictamente plásticas. No me interesa tanto ahora si lo claro era catalán cuanto la claridad como rasgo pictórico; otro tanto sucede con los ritmos, la relación entre la figura y el paisaje, la tactilidad, etc. No me cabe duda alguna de que todos esos son rasgos de la pintura de Sunyer, rasgos que difícilmente concuerdan con el academicismo dominante en otros lugares de la Península, tampoco con los restos del naturalismo o la práctica más canónicamente clasicista del noucentisme: la propuesta por d’Ors y ejemplificada por Torres-García en La filosofia presentada per Pal.las en el Parnàs (1911, Madrid, MNCARS) [4]. Ahora bien, si se prescinde de la adjetivación catalana, entonces la pintura de Sunyer enlazaba con las nuevas orientaciones de la pintura francesa y puede contemplarse como una herencia del fauvismo atemperado..., entonces el «camino barcelonés» al que me he referido hacía evidentes las posibilidades de su trayectoria (las siguiese o no este artista, cuestión en la que ahora no voy a entrar).
El diálogo de la pintura sunyeriana se establecía con las pinturas que en París podían verse33, también, y de forma notable, con otras que en Barcelona se practicaban. Existía otra pintura hecha en Barcelona, en mi opinión, tan catalana como la de Sunyer, pero no era «clara». Y si digo que era tan catalana como la de Sunyer es porque no pienso en lo catalán a partir de una identidad natural, tal como parece desprenderse del texto maragalliano, sino como una construcción histórica en la que participan, también, los huertos y los subproletarios de Mir, las gitanas de Nonell, los anarquistas de Rusiñol, la España negra de Regoyos...
La obra de estos artistas podría considerarse en la estela del arte naturalista finisecular si no fuera porque abandonan completamente los efectos sentimentales y lacrimosos y se centran en los más radicalmente plásticos. Los motivos que representan son, en efecto, próximos al repertorio anecdótico del naturalismo, pero si los naturalistas buscaban la universalidad a través del sentimentalismo, estos artistas se inclinan por una representación literariamente más mesurada y pictóricamente más efectiva
Nonell no rehúye la representación de un colectivo marginal, el de los gitanos –o, para ser más exacto, el de las gitanas–, tampoco ignora los aspectos sociales más lamentables de su situación, pero son la grandeza, consistencia y rotundidad monumental de sus figuras, el destacar de sus volúmenes, su presencia, las notas que producen los efectos deseados: la lucidez, no el sentimiento. Ahora bien, todas las mencionadas son notas plásticas, responden a recursos plásticos, no a recursos literarios. La narración nonelliana es, desde el punto de vista de la anécdota, profundamente limitada –no así en sus dibujos satíricos–, e incluso puede hablarse de una ausencia de narración, pues lo que hace es presentar sus figuras una vez tras otra. Sin embargo, el dramatismo de la realidad pintada es, en su contención monumental, mucho más intenso que el de los artistas propensos al folletín. A diferencia de lo que sucede en los pintores del naturalismo no hay escisión entre el lenguaje pictórico y el repertorio nonelliano, como tampoco la hay en algunas de las obras de Canals.
Similar preocupación por los recursos plásticos es evidente en las obras de Rusiñol, en sus orígenes el más próximo al naturalismo fin de siglo y, por eso mismo, el que con mayor claridad rompe con las instancias sentimentales de ese punto de vista: Grand bal (1891, Sitges, col. part.) [5] es ejemplo inmejorable. La evolución posterior del artista mostrará su fuerte intencionalidad cosmopolita, y ello al margen del juicio que sus obras de la primera década del nuevo siglo puedan merecernos.
5. S. Rusiñol, Grand bal, 1891, Sitges, colección particular.
Frente al efectismo sentimental del naturalismo, encontramos en el primer Rusiñol, en Mir y en Regoyos, una especial sobriedad, una contundente economía de medios, a fin de que las sensaciones producidas surjan de los factores plásticos: la composición y la composición cromática de Regoyos, que parece prescindir de los recursos aprendidos, académicos, para ofrecernos una imagen «directa» de la realidad y una vivencia «inmediata» de su atmósfera, y ello incluso cuando sus motivos son claramente literarios o están percibidos desde un punto de vista literario; la monumental, e irónica, monumentalidad de los pobres y de la catedral de los pobres, en la célebre obra de Mir [6], que podría inscribirse en el ámbito de la «España negra» si no fuese porque la pintura es clara y brillante.
También en estos artistas se ha producido un movimiento que algunos considerarán paradójico, pero que, en su paradoja, marca la distancia respecto de la sustancialización de Zuloaga. Si, por una parte, han insistido en la representación de los ambientes y los colectivos más sórdidos de la Barcelona de la época –y en este punto se les podría considerar, al menos, continuadores (duros) de la pintura de sabor local–, por otra, han renunciado a las fórmulas del sentimentalismo y la emocionalidad convencionales, marcando con toda su potencia la necesidad de renovar el lenguaje estético establecido y la dirección que en el último tercio del siglo había tomado: la exigencia de verdad no consoladora traía aparejada la necesidad de una pintura que, prescindiendo de las fórmulas narrativas en uso, elaborara otras nuevas, sobrias, capaces de captar la atención del espectador sobre la índole no simplemente anecdótica de los motivos, pero también capaz de evitar la sustancialización que estaba en el otro extremo de la alternativa.
6. J. Mir, La catedral de los pobres, 1898, Madrid, Colección Carmen Thyssen.
De este modo, los motivos forman parte de la realidad cotidiana sin convertirse en anécdota interesante, pero, tampoco, sin ser naturaleza. No son interesantes las gitanas de Nonell o los pobres de Mir, no lo son las beatas de Regoyos, los proletarios, anarquistas o burgueses de Rusiñol. Ahora, si quiere hablarse así, forman parte del paisaje y es imposible excluirlos de él, nos acompañan siempre que miramos, pero es un paisaje que se ha configurado históricamente y que históricamente puede transformarse.
7. I. Nonell, Playa de Pequín, 1901, Museo de Montserrat.
Cuando Nonell pintaba algunas de las playas del extrarradio de Barcelona [7] no pintaba la esencia de Cataluña, ni la de Barcelona, pero no dejaba de pintar esas playas, que formaban parte de la ciudad, y no sólo geográficamente: su fisonomía resultaba de la presencia de aquellos colectivos que las utilizaban como espacio propio, su cromatismo «sucio» era el de las vidas que allí habían ido desarrollándose, pues las playas, como cualesquiera otros lugares –los huertos de Mir, por ejemplo– se habían convertido en lo que eran en el transcurrir de un tiempo que, hecho presente, se filtraba en la mirada temporal del artista.
Estos artistas, a diferencia de lo que hacía Zuloaga, fijaban su atención en lo que no tiene sustancia: el suburbio y el subproletarido que lo habita. No hay consistencia en el suburbio, sólo temporalidad. Está destinado a desaparecer o, mejor, a trasladarse siempre a otro lugar, más alejado, dejando sitio a la ciudad: presente siempre, siempre fugaz. Su única consistencia es la de la supervivencia, y la supervivencia se conjuga mal con la contemplación de la sustancia. Poco tiene que ver, tampoco, con la contemplación de la luz con la que Sorolla quiso identificar las playas y sus visitantes. De esta manera, Nonell, Rusiñol, Mir, Regoyos, enlazaban con la que se iba a convertir en una «tradición» de la pintura europea, la que atendía a esa nueva realidad que es el suburbio, el descampado, presente en artistas como los Balla y Boccioni de los primeros años del siglo, como Sironi, después. Una pintura que no estaba tan lejos, aunque fuese diferente, de la literatura que novelistas como Baroja creó en algunas de sus obras, que podía dialogar con la pintura de Solana.
El sabor local no es, en principio, obstáculo insuperable para realizar una pintura que transcienda los límites de su pintoresquismo. Hopper es quizá el mejor ejemplo de cómo el sabor local está presente en cotas de universalidad que lo transcienden cumplidamente. Incluso cuando se ha aventurado en la tentación de lo sustancial, puede escapar al localismo. Pienso ahora en las pinturas que hace Miró en 1917 y 1918 y, en general, hasta los años veinte (y aún después), en las que aflora una determinada concepción del paisaje catalán, un paisaje de huertos y hortelanos, de pequeños pueblos y motivos rurales que, sin embargo, no impiden el desarrollo de un lenguaje vanguardista. Bien al contrario, es la pretensión de enfrentarse de una forma nueva a este paisaje, de hacer ver lo que ya no se percibía –el tópico impedía verlo–, la que conduce a la exigencia del lenguaje y articula en torno suyo una renovación que tiene en la Barcelona de los años veinte, lejos ya de la crísis del 98, sus mejores y más vigorosas manifestaciones.
4
Hay sabor local en la pintura de Adolfo Guiard, no sólo en aquella que representa figuras más o menos tradicionales de la ría bilbaína o del medio rural –pienso ahora en obras como El cho (1887, Bilbao, Museo de Bellas Artes), El aldeano de Bakio (1888, Florisa, EE. UU., col. part.) La aldeanita del clavel (1903, Museo de Bellas Artes de Bilbao) [8]–, también en aquellas otras en las que aborda escenas de la burguesía acomodada de Bilbao y, entre todas, En la terraza (1886-87, Bilbao, Sociedad Bilbaína) [9], con un tema tan leve y en principio intranscendente como la conversación mundana de diversas personas en una terraza sobre la playa de las Arenas.
Algún lector considerará que he retorcido el significado de «sabor local», pues por tal suele entenderse la representación de aquellos rasgos tradicionales que indican los orígenes y raíces de lo local, remarcando sus notas más sobresalientes y pintorescas. El artista, se dice, tiene ante lo local dos opciones: insistir en lo anecdótico o centrarse en su condición más profunda, más «auténtica».
En la terraza no responde a tales pautas. El motivo representado tiene bien poco de tradicional, al contrario, presenta a una clase social nueva, una burguesía que irrumpe en el panorama urbano, y los recursos de los que se ha servido Guiard para pintarla no ocultan, tampoco, su cosmopolitismo, tanto en lo que hace a las fuentes iconográficas –la ilustración gráfica de magazines, entre otros, The Graphic – , cuanto a los aspectos más propiamente formales34.
8. A. Guiard, La aldeanita del clavel, 1903, Bilbao, Museo de Bellas Artes.
No cabe duda de que durante estos años el sabor local se está transformando con la presencia de los nuevos colectivos burgueses y que es en atención, y por comparación, a estos colectivos que los sectores más tradicionales, rurales, ponen de manifiesto las notas que destacan su pertenencia a un mundo que entra en crisis. El fenómeno no es por completo nuevo, se había producido ya en la primera mitad del siglo XIX: la introducción de Los españoles pintados por sí mismos (1843) argumentaba sobre la desaparición de tipos y actividades que los artículos e ilustraciones contenidos en el libro trataban de conservar. Desde entonces el proceso no ha hecho más que crecer. Los magazines ilustrados y la literatura naturalista de carácter sentimental no hacen sino «imponer», difundiéndolos, otros modos de ver las cosas, modos más modernos, en los que la narración, y no el enfatismo intemporal, tiene su razón de ser.
9. A. Guiard, En la terraza, 1886-1887, Bilbao, Sociedad Bilbaína.
En la terraza es una narración de magazine, que aprovecha el formato de la pintura para destacar no sólo los diferentes focos de atención, también el hilo que de unos a otros conduce, todo ello en el marco de la playa de las Arenas, en un mar que no es ni lugar de grandes empresas ni ámbito de esfuerzos supremos, heroicos, sino de ocio y vida agradable. El carácter narrativo se afirma, además, en la presencia de alguien que contempla la escena –nosotros–, sugerido por la mesa del primer término, cortada en el borde inferior de la pintura –equivalente de nuestra mirada–, en la que un tiesto, jarras, copas, un servicio de café, etc., distinguen la naturaleza del acontecimiento. Este personaje que mira, se adelantará y se sentará en una mesa o, llegándose hasta la barandilla, contemplará la playa, intercambiará algunas palabras con la señorita del perro... Es decir, nosotros podemos hacer todo eso.
Pero la pintura, sin negar la levedad de la anécdota, va mucho más allá, precisamente por el camino de la levedad. Es cierto que los historiadores han identificado algunos protagonistas, pero lo que interesa es, ante todo, su actitud, el sosiego de su conversación, el encanto que se desprende de una escena intranscendente, una muy buscada huida del enfatismo que depende de la composición y del tratamiento lumínico y cromático. La mesa del primer término es lo que mejor se ve, después algunas sillas, la barandilla sobre la playa, el paisaje, el marco del acontecimiento pintado con una luz leve, que matiza las formas y los colores evitando los contrastes violentos. El mar, la playa, los montes del fondo, el firmamento, la luz, son los factores de ese bienestar que civilización y cosmopolitismo hacen posible: no son fundamento de la raza, constituyen el horizonte de una vida placentera, confortable. Una forma de vida que revela el desarrollo económico, el cambio de las costumbres, una concepción diferente del paisaje, de la naturaleza: los baños en la playa, la conversación entre hombres y mujeres, el aseo y elegancia en el vestir, la atención del servicio..., una vida que resulta de un cambio histórico.
Guiard nunca olvidó lo que había pintado en ésta y la restantes obras que hizo para la Sociedad Bilbaína, ni siquiera cuando, inmediatamente después, representó el mundo más tradicional, tal como sucede en El aldeano de Bakio citado o en La siega (1890, Madrid, col. part.). Ambas pinturas suscitaron polémicas y en los dos casos su detractores protestaron por el modo en el que Guiard pintaba la naturaleza vasca. La primera fue considerada impresionista, lo mismo se dijo de la segunda. En realidad, la relación con el impresionismo es bastante tenue, y ello a pesar del interés del artista por los impresionistas franceses. De lo que no cabe duda es de que el proceder pictórico de Guiard no conduce a una representación tradicional, y tradicionalista, de la naturaleza vasca, de la tierra vasca. Ni se aferra al naturalismo sentimental y anecdótico ni se mueve en la dirección del esencialismo más o menos folclórico que caracterizaría después algunas obras de A. Arrúe. Paradójicamente, fue acusado de falta de verosimilitud cuando sus pinturas se preocupaban, precisamente, por captar la luz, la densidad atmosférica y el cromatismo del paisaje, ahora bien, luz, densidad y cromatismo perceptuales, no ideológicos.
Guiard ponía las bases de una pintura vasca moderna, próximo en este punto, aunque diferente, a Darío de Regoyos y a un artista tan excéntrico respecto del lenguaje tradicional como Iturrino. La evolución posterior fue, sin embargo, mucho más compleja de lo que estos tres nombres hacían presumir. La trayectoria de Manuel Losada y de Ignacio Zuloaga se apartó de este ámbito, la presencia de A. Arrúe, la menor, pero inicialmente llamativa, de Gustavo de Maeztu, la posterior de Valentín de Zubiaurre, marcaron, por caminos diferentes, una búsqueda de la idealización esencialista de la que, sin embargo, se libraron artistas como Juan de Echevarría y Antonio Guezala. Incluso A. Arrúe, al pintar el Retrato de Tomás Meabe (s.a., Bilbao, Museo de Bellas Artes) [10], no era impermeable a las formas modernas, tan alejadas de su obra más «vasca».
10. A. Arrúe, Retrato de Tomás Meabe, 1910-1915, Bilbao, Museo de Bellas Artes.
Aquí no se produjo una ruptura con el nacionalismo similar a la que protagonizó Torres-García, tampoco la vanguardia se hizo fuerte en artistas de la importancia de Joan Miró –la obra de Guezala, aunque importante, fue limitada–, y artistas como Durrio, Iturrino o el propio Regoyos se mantuvieron a cierta distancia del ambiente vasco: el diálogo, cuando lo hubo, se estableció entre la modernidad iniciada por Guiard y la tradición de corte nacionalista tal como se expresaba en algunas obras de Arrúe y de los Zubiaurre. Un diálogo interno a la cultura que se desarrollaba en Euzkadi, ocasionalmente abierta a orientaciones y artista renovadores, todo ello años después de los que este trabajo analiza.
La preocupación por la identidad del paisaje, de la tierra, en tanto que elemento capaz de definir una identidad nacional y cultural era rasgo común del arte finisecular interesado en este tipo de problemas. Había aparecido en la pintura catalana y en la vasca, no menos que en la castellana –aquí, ante todo, de la mano de un vasco, Zuloaga–, también se hace presente en Galicia, aunque quizá con menor intensidad que en los restantes lugares de la Península. Cabe decir que el interés por la identidad se había trasladado desde el anecdotismo al paisajismo, pero, a su vez, el paisajismo podía reclamarse de otras tradiciones modernas y encontrar, como los críticos encontraron en Guiard, un referente impresionista que desbordaba los límites regionales o nacionales.
El impresionista no era el único marco posible para el cosmopolitismo. Serafín Avendaño es testimonio de la importancia que puede tener un paisajismo italiano más moderado que el impresionista, más próximo a propuestas mediterraneistas, sin el énfasis del Mir de la segunda década, pero en la línea que tomará este artista. Cuando en 1891 regresa a Galicia tras una larga estancia en Italia, hace el mejor paisajismo que se pinta en Galicia, pero no es paisajismo «gallego»35.
Alfonso Rodríguez Castelao reúne los dos componentes fundamentales de la identidad para hacer una obra completamente distinta. El paisajismo y la anécdota están presentes en sus pinturas iniciales, en sus dibujos e ilustraciones, pero ahora con un sentido bien diferente del convencional, y ello no porque no se cuide de la representación pormenorizada de aquellos detalles que son más claramente renocibles –tanto en lo referente a tipos como en lo relativo a lugares–, sino porque introduce factores nuevos, factores que transforman la imagen tradicional a la vez que la recuerdan.
El punto de partida de Castelao, tanto en las ilustraciones como en las pinturas al óleo, atiende a la anécdota y gusta del sabor local, que capta con mayor agudeza que ningún otro ilustrador. Desde este punto de vista, podría considerarse incluso que sus primeras obras suponen un retroceso respecto a las pretensiones, por otra parte tan diferentes, de artistas como Avendaño o Xesús Rodríguez Corredoyra. En las primeras obras de Castelao parece que se vuelve a los planteamientos más anecdóticos del costumbrismo, por satírico que éste sea. Sin embargo, en este mismo marco, introduce Castelao una perspectiva bien diferente durante la segunda década del siglo. Por una parte, convierte la del ciego en una figura alegórica, que actúa como catalizador de las contradicciones –entre ellas la de «mirar», que el ciego no puede hacer, pero que hace– que se producen en el medio rural. Por otra, lo que me parece más importante, aplica al paisaje, a la «tierra», una crítica social que se centra sobre la noción de explotación y de clase.
11. A. Rodríguez Castelao, Os esclavos do fisco, en NOS, 1916-1918.
Si en las pinturas la concepción plástica le debe buena parte de su efectividad a los recursos tradicionales, en los dibujos e ilustraciones, en especial en el álbum Nós (que reúne dibujos realizados entre 1916 y 1918 [11]), se somete a un proceso de depuración que, paradójicamente, se apoya sobre los principios del modernismo. De esta manera obtiene imágenes de gran sobriedad, imágenes que permiten marcar de forma rotunda la ironía, la distancia, entre los tópicos habituales y la realidad de la vida rural.
No escapa en las pinturas a este planteamiento, aunque sea con recursos plásticos más tradicionales. Sus dos grandes pinturas, Partida del emigrante y Regreso del indiano (ambas de 1916), se sirven de los motivos iconográficos más tópicos, paisajísticos, arquitectónicos, costumbristas: el hórreo, el bosque, el camino, el mar, la ría, son algunos de los protagonistas obvios. Pero Castelao no es un paisajista: le preocupa la relación entre los campesinos y el paisaje en el que viven. Presenta el campo como paisaje, pero las figuras que en él aparecen, destacando ya en el primer plano, como si fueran motivos independientes, anulan el sentido paisajístico, la contemplación estética que de todo paisaje es propia. El mar y la ría del Regreso del indiano componen un paisaje idílico y aún melancólico, «típicamente gallego», pero la figura del indiano en el primer término, junto con la del labriego pobre, su tratamiento caricaturesco (en el primero) y monumental (en el segundo), alteran de forma sustancial el significado último de la pintura y del paisaje mismo.
Abre así una vía diferente a las hasta ahora trazadas, un camino para el que no existen direcciones seguras, en el límite de la renovación, quizá más adecuado para el dibujo y la ilustración que para la pintura al óleo y los grandes formatos, pues necesita del repertorio de estampas, del repertorio de viñetas que permite abordar una diversidad de asuntos y componer entonces una narración crítica de los que acontece. Los problemas de la identidad nacional se articulan con los planteados por las luchas sociales, en el marco de colectividades sometidas al desarrollo histórico. La tierra deja de ser el sustrato de la identidad para convertirse, radicalmente, en el ámbito de la supervivencia. El mar no es el horizonte de las grandes hazañas, tampoco yunque en el que forjar una raza, no es un cósmos épico, sublime, sino camino que puede tomarse en la práctica de esa misma supervivencia. La ironía de Castelao marca con su sarcasmo la cesura que entre supervivencia y épica se establece.
Nota 1: El nacionalismo catalán como factor de modernización
En 1997 aparecieron dos libros de Vicente Cacho Viu (1929-1997), Revisión de Eugenio d’Ors y Repensar el Noventa y Ocho, ahora se publica El nacionalismo catalán como factor de modernización36. Los tres abordan algunos de los problemas centrales de la España de fin de siglo, los suscitados por la crisis finisecular, el regeneracionismo, el desarrollo del nacionalismo, etc. Los tres me parecen textos fundamentales para la mejor comprensión de estas cuestiones, muchas de las cuales continúan vigentes en nuestros días. Antes de seguir adelante me interesa decir que la perspectiva abierta por Cacho no solamente permite una mejor comprensión de lo que sucedió en aquellos años, sino que induce a enfocar de manera originalmente rigurosa su actual «herencia». En este sentido, cabe decir que se trata de una historiografía viva, excelentemente escrita y apasionadamente narrada.
Entre las diferentes cuestiones que a propósito del nacionalismo catalán analiza Cacho Viu deseo detenerme en aquellas que, a mi juicio, marcan con mayor claridad su originalidad y nos obligan a pensar ese nacionalismo de una manera bien distinta de la tópica. La primera de ellas es aquella que establece su perfil como alternativa al proyecto tradicional de España. Creo que esta posibilidad, constituir una alternativa, se apoya en dos ejes en principio muy diferentes. Por una parte, la reivindicación de la soberanía y el derecho a la autodeterminación implican una concepción nueva del estado, una concepción distinta a la tradicional, que, además, se encuentra en estos momentos en una crisis profunda. La crisis no era un fenómeno pasajero, tampoco un rasgo connatural a los españoles. Se había extendido a lo largo del siglo XIX y estallaba ahora con sus rasgos más llamativos, bien conocidos de todos. El centralismo, el déficit democrático, la debilidad de la burguesía peninsular, su aislamiento cultural, son algunos de los factores que determinan el desarrollo y el desenlace de la crisis. La alternativa del nacionalismo catalán, más radical y efectiva en unos ámbitos que en otros, se inscribe en ese proceso y lo hace como eventual «salida» del mismo, pues su éxito, el del nacionalismo, sólo puede alcanzarse en la transformación de los principales entre esos factores.
La fortaleza de la burguesía es mayor en Cataluña que en el resto de la Península y sólo en Cataluña se plantea el cosmopolitismo como un rasgo cultural capaz de superar el provincianismo madrileño. Este es un aspecto en el que Cacho Viu insiste con precisión y agudeza, lo había hecho ya en su revisión de Eugenio d’Ors37 y vuelve ahora sobre el tema con mayor amplitud de miras. Lejos de encerrarse en el localismo o en la identidad ancestral, el cosmopolitismo es nota determinante del nacionalismo, al menos en la época objeto de estudio (justo es señalar que habrá momentos posteriores en los que cae en la tentación, siempre presente, del localismo o del regionalismo).
Escribe Cacho a propósito de L’Avenç : «La ruptura del aislacionismo mental, meta de la vocación cosmopolita de los modernistas, contribuiría a que Cataluña recuperase su propia tradición, proyectándola hacia adelante, en vez de mantenerla fosilizada e intocable, envuelta en un ropaje arqueológico que la inmunizaba de toda idea nueva. La viabilidad, más aún, la necesidad de esa apertura constituye, para los modernistas, una verdad inconcusa» (p. 52).
Naturalmente, aunque en el grupo de L’Avenç estaban algunos de los representantes fundamentales de la cultura catalana, no podemos identificarles sin más con el nacionalismo en su conjunto. De hecho, señala Cacho algo después, su voluntad rupturista se ejercitó «en un doble frente: contra la propia Renaixença, criticando sin ninguna clase de respetos su desfase y cortedad de miras, y contra la subordinación a Madrid, cuya impermeabilidad a las nuevas corrientes denunciaron con idéntico desenfado» (p. 69). Y el primero de esos frentes, bueno será recordarlo, tiene su núcleo más poderoso en una burguesía nacionalista a la vez que tradicional, poco permeable a las nuevas ideas culturales. Por ello será tanto más importante la difusión de ideas que los jóvenes modernistas emprenden y la posterior institucionalización cultural en la que termina inscribiéndose su labor.
La situación contrasta llamativamente con la que se vive en Madrid, una cuestión sobre la que Cacho llama la atención en varios momentos, pero de forma muy expresiva en el último capítulo, dedicado a «La Institución Libre de Enseñanza y el nacionalismo catalán», en el que salen engrandecidas dos figuras centrales de toda esta historia: Maragall y Giner, pero también otras que como Pijoan o el propio d’Ors habitualmente encuentran su sitio con mayor dificultad.
Especialmente llamativa resulta la reflexión de Cacho a propósito de los viajes de los intelectuales catalanes a Madrid, donde sólo encuentran a «grans solitaris», Costa, Menéndez Pelayo, Giner..., que carecen de apoyo institucional y no cuentan con grupo alguno en el que apoyarse para defender y difundir sus ideas. Esta situación sólo empezó a cambiar con la creación de la Junta para Ampliación de Estudios (1907) y el funcionamiento de la Residencia de Estudiantes (1910), que, sin embargo, tuvieron que vencer grandes obstáculos. Ambas instituciones, Junta y Residencia, y el nuevo ambiente que generan explican la aventura madrileña de intelectuales catalanes como los citados Pijoan y D’Ors.
* * *
Con ser todo esto de especial relevancia, más la tiene la comprensión del nacionalismo como factor de democratización, sin la que, además, aquella renovación cultural no hubiera sido posible o hubiera sido muy diferente. La cuestión me parece de una importancia que a nadie se le oculta –y quizá la tenga hoy más que nunca–, pues es propio del tópico nacionalista decidir el ámbito de su dominio a partir de la identidad étnica o cultural –o ambas a la vez–, lo que implica necesariamente la exclusión de todos aquellos que no se identifiquen con tales rasgos.
En este punto destacan los capítulos «Un proyecto alternativo de España» y «Perfil público de Cambó». La figura de Cambó se ennoblece en el estudio de Cacho, y no porque altere su fisonomía ideológica, conservadora, o eluda las contradicciones del político catalán, sino porque estudia con atención aquel que es rasgo fundamental de su concepción y actividad: la necesidad de legitimar el nacionalismo en las urnas. Cambó es un conservador que pretende una renovación –una modernización– según los parámetros de regímenes parlamentarios como Francia e Inglaterra. El conservadurismo de Cambó, explica Cacho, no se opone a su pretensión modernizadora, ni a la suya ni a la de la Lliga. Dejemos la palabra al autor en un tema especialmente polémico: