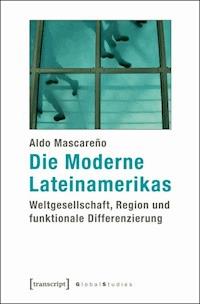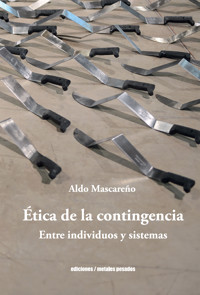
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones metales pesados
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En un mundo de alta diferenciación sistémica, cultural e individual, las pretensiones de unidad, armonía o cohesión pueden estar tan justificadas como siempre, pero, como es de esperar, resultan insuficientes para comprender las paradojas, contradicciones y autoinmunidades inmanentes de su constitución. Por medio de una revisión histórica del concepto de contingencia en filosofía, sociología y ciencia, y su posicionamiento en la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann, este libro busca ofrecer claves para reconocer la complejidad de ese mundo, su incompletitud e irreductibilidad. Su propuesta es ética de la contingencia, una modalidad cognitiva y normativa de experimentar la ausencia de fundamento, entender su dinámica y ofrecer orientaciones para la relación entre individuos y sistemas en la sociedad contemporánea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 2024-A-1263
ISBN: 978-956-6203-60-5
ISBN digital: 978-956-6203-61-2
Imagen de portada: Patrick Hamilton, Machetes, 2010. Ciento veinte machetes de hierro, cinco metros de diámetro. Cortesía del artista.
Diseño de portada: Paula Lobiano
Corrección y diagramación: Antonio Leiva
Colección: Filosofía & Teoría Social
Los libros de la colección son sometidos a un doble proceso de referato. Las propuestas son evaluadas por pares y, una vez aceptadas, los manuscritos son revisados en un taller de discusión con el o la autora.
© ediciones / metales pesados
© Aldo Mascareño
Todos los derechos reservados
E mail: [email protected]
www.metalespesados.clwww.edicionesmetalespesados.cl
Madrid 1998 - Santiago Centro
Teléfono: (56-2) 26328926
Santiago de Chile, abril de 2024
Impreso por Salesianos Impresores S.A.
Diagramación digital: Paula Lobiano Barría
Para Mila
Índice
Introducción
Capítulo 1. Emergencia y contingencia en la sociedad moderna
1. La diferencia del presente
2. Emergencia: el sustento operativo de la contingencia
3. Contingencia y metafísica
4. Finalidad de la historia en la filosofía de la historia
5. Contingencia como valor propio de un orden social emergente
6. Modus vivendi y valores propios
7. Conclusiones
Capítulo 2. Ética de la contingencia para mundos incompletos
1. Contingencia: significados históricos
2. Contingencia: significados modernos
3. Contingencia de la evolución
4. Ética de la contingencia y reflexión sistémica
Individuos y sistemas
Comunicación social y no social
Control de hipertrofia
5. Conclusiones
Capítulo 3. La función de la ética desde la perspectiva del individuo
1. Reflexividad en los sistemas psíquicos y emergencia de la motivación
2. Modus vivendi personal
3. La función de la ética reflexiva
4. Motivación individual y selectividad social
5. Inclusión, exclusión y desacoplamientos
Inclusión/autoexclusión
Inclusión compensatoria
Inclusión por riesgo y exclusión por peligro
Subinclusión
6. Conclusiones
Capítulo 4. Crisis constituyentes. El poder de la contingencia
1. Crisis como control de hipertrofia
2. Crisis constituyentes
3. Formas contingentes de orden social
Transiciones civilizatorias
Revoluciones jurídicas
Crisis de sistemas complejos
Constitucionalismo estatal
4. Conclusiones
Capítulo 5. Autoinmunidad. El desafío de la ética de la contingencia
1. Inmunidad. La protección de primera línea
2. Autoinmunidad. El magnetismo del colapso
3. Control de autoinmunidad por medio de una ética de la contingencia
Mecanismos anti-autoinmunitarios
Universalidad de la coordinación
Incremento de contingencia
4. Conclusiones
Palabras finales
Bibliografía
Procedencia de contenidos
Agradecimientos
Introducción
Las sociedades modernas son cada vez más diferenciadas fácticamente debido al aumento en la densidad e interrelación de organizaciones, redes y sistemas. Son también más plurales normativamente gracias al incremento en la variedad de perspectivas evaluativas acerca de la vida en sociedad. Los consensos en ellas son crecientemente improbables y, cuando se alcanzan, sus rendimientos son inestables. Con creciente regularidad percibimos, muchas veces con dramatismo, cuán lejos nos encontramos del futuro que se imaginó en el pasado para este presente, cuánto nos falta para llegar al estado de cosas, ni siquiera perfecto, que individual o socialmente imaginamos o planeamos, cuánto vacío e incompletitud hay en nuestra sociedad. La conciencia de esa incompletitud es lo que inaugura la experiencia de la contingencia.
En este libro de la colección Filosofía y Teoría Social de Metales Pesados busco dar forma a lo que denomino ética de la contingencia, una actitud evaluativa y una teoría sociológica para procesar la incompletitud inmanente de lo social sin rendirse a su factualidad y sin modelarla como unidad. Construyo esta posición desde un lugar improbable: la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Se trata de un lugar improbable, pues la teoría de sistemas –producto de sus fundamentos teóricos– nunca estuvo particularmente interesada en la ética. Más bien, se construyó como alternativa a posiciones cargadas de presupuestos normativos de lo que Niklas Luhmann denominaba el pensamiento vétero europeo, desde Kant hasta Habermas y la teoría crítica. Esto, sin embargo, no puede esconder que tras la compleja arquitectura conceptual de la teoría de sistemas y las ingentes descripciones históricas y análisis empíricos de Luhmann subyace una pasión por la autonomía individual y social, así como por la diferenciación de mundos que caracteriza a la sociedad moderna. Por medio de distintos elementos de teoría de sistemas y el diálogo con otras teorías y enfoques contemporáneos, mi idea de ética de la contingencia rescata aquella inspiración sistémica y construye desde ahí un criterio de orientación cognitivo y normativo para hacer frente a la creciente complejidad, riesgo e incertidumbre de las situaciones sociales en las que, querámoslo o no, nos vemos diariamente involucrados.
Que la teoría de sistemas no se haya ocupado particularmente del tema de la ética en la sociedad moderna no significa que no lo haya abordado. Esto hay que entenderlo bajo los estándares de Niklas Luhmann: solo escribió unos quince artículos sobre el tema. Uno de ellos es el que preparó con ocasión de la recepción del Premio Hegel en 1989. El texto lleva un título sugerente Paradigm Lost (Luhmann 1998a). La asociación con el poema épico de John Milton Paradise Lost es obvia. En él, Milton evoca la expulsión del Paraíso de Adán y Eva por efecto de la astucia de una razón satánica. Se trata, ante todo, de cómo conducirse frente al bien y el mal; es decir, de lo que en la tradición se observa a la base de la ética (Luhmann 1978).
Con esto, Luhmann quiere reflejar que la complejidad alcanzada por la sociedad moderna constituye una nueva pérdida del Paraíso que ahora afecta al pensamiento vétero europeo. El Paraíso perdido es el de una sociedad que se entiende constituida por personas que la pueden diseñar a su gusto sobre la base de una concepción unificada del bien. Con esto se trata también del Paraíso perdido de la unidad de la sociedad, de la integración social por la vía del consenso moral, la cohesión, la solidaridad entre hermanos o de presupuestos altamente improbables de felicidad generalizada. Es decir, se trata del reemplazo de una metafísica de bien común por una concepción de mundo como horizonte de posibilidades indeterminadas. En una palabra: contingencia. El pensamiento vétero europeo –dice Luhmann– posibilita preguntas que podrían destruir sus marcos. Un ejemplo ilustrativo de ello es el de la semántica de las consecuencias no intencionales de la acción en el sentido weberiano. Si hay consecuencias no intencionales, entonces efectivamente la sociedad no se conduce a través de buenas (o malas) intenciones. Esto ya lo había anunciado Mandeville en la fábula de las abejas. La radicalidad de la contingencia es probablemente el más potente material explosivo que destruye los marcos tanto de lo que creíamos fijo, establecido y fundante, como de las utopías de toda clase que buscan controlar el presente para ajustarlo a un futuro único que se anuncia vendrá.
Pero como la analogía debe ser completa, el paradigma recuperado (pues no paraíso, como lo constatamos cada día) es el del mundo como contingencia, incompletitud, riesgo e incertidumbre. Una ética de la contingencia busca encontrar puntos de anclaje no fundacionales en ese mundo. Pero esto introduce una paradoja. Puesto que el mundo tiene de todo menos anclajes, solo la contingencia puede entregar respuestas. Pero para obtenerlas hay que entender tal contingencia de un modo específico: no como la aceptación de lo que cada día acontece, no como el mejor de los mundos posibles en el sentido de Leibniz, sino como una doble negación: la negación de lo necesario y la negación de lo imposible.
En la semántica de las sociedades modernas, la referencia a lo necesario y a lo imposible es, sin embargo, un condicionamiento permanente. Puesto que cada sistema social tiene que resguardar sus propios límites, la formación de semánticas de necesidad e imposibilidad se multiplica en la comunicación de la sociedad moderna, en economía, en la religión, sobre todo en política, pero también en los espacios de la intimidad, el arte y la ciencia. Generalmente, estas fórmulas se expresan en demandas imperativas de tipo binario sobre la relación entre presente y futuro: se afirma un estado de cosas necesario en el presente cuya ausencia señala la imposibilidad del futuro. Los conservadores afirman la necesidad de control valórico de la población porque la actual crisis moral conduciría a la debacle del orden social; los conspiranóicos demandan la necesidad de detener la investigación en inteligencia artificial porque llevaría al control de la humanidad por las máquinas; los románticos del norte y sur globales denuncian la imposibilidad de la globalización porque homogeneizaría las culturas en pocos años; los ambientalistas religiosos alegan la necesidad de decrecimiento, pues de otro modo el planeta se destruiría en el mismo plazo; fanáticos de mercado denuncian la imposibilidad del Estado si se desea mantener libertades futuras; y fanáticos de las armas y la opresión sostienen la necesidad de ellos mismos y la imposibilidad de los demás a través de guerras, terrorismo y violencia. El corolario de este sentido de alarma es el fin del mundo si hoy no se hace lo necesario y se deja de pretender lo imposible.
Se trata de formas clásicamente modernas de diseño de futuro que, en la mayoría de los casos, se fundan en normas implícitas que no aceptan variación alguna. No aceptan, por tanto, la oscilación que siempre trae consigo el futuro; es decir, no aceptan lo que caracteriza más profundamente a la sociedad moderna tardía: su incompletitud, el riesgo y la incertidumbre. Una ética de la contingencia sugiere sospechar de estos imperativos de necesidad e imposibilidad, precisamente porque el mundo actual no es producto de un diseño, y porque el futuro tampoco lo será. No invita a desconocer o subvalorar la capacidad de imposición que diferentes constelaciones sociales puedan tener para realizar sus diversos futuros normativos. Pero justamente cuando estas constelaciones (personas, grupos, Estados) tienen éxito cerrando el futuro a solo una opción –como regularmente acontece en luchas por la imposición de un modelo de sociedad, en los debates de políticas de la identidad, en el caso del cambio climático o últimamente en las transformaciones tecnológicas asociadas a la inteligencia artificial, entre otros–, es cuando más ineludible se vuelve una ética de la contingencia que recuerde a los involucrados el dictum hamletiano: hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que imagina tu filosofía.
Para desplegar estos argumentos organizo el libro en cinco capítulos y una conclusión. En el capítulo 1, «Emergencia y contingencia en la sociedad moderna», desarrollo los lineamientos centrales para situar la contingencia como un elemento clave en la comprensión de una sociedad compleja moderna. Inicio con una apreciación metodológica basada en Hans Blumenberg por medio de la cual busco hacer espacio al significado contemporáneo de la contingencia como un producto propio de la modernidad y no como una secularización del pasado. Desde esto, introduzco la idea de emergencia como proceso operativo capaz de articular la pluralidad de mundos contingentes y traducirlos en la sociedad sin que para ello se requiera de un principio unificador. Despliego entonces el concepto de contingencia históricamente para mostrar su inconducente domesticación por la metafísica, la filosofía de la historia y la Ilustración. Continúo con la comprensión de la contingencia como valor propio de la sociedad moderna, y finalizo con su interpretación como modus vivendi.
En el capítulo 2, «Ética de la contingencia para mundos incompletos», presento la idea en sus fundamentos teóricos. Contingencia es un concepto abordado por la tradición humanista, la teoría social y las ciencias. Este revela la ausencia de una estructura necesaria del mundo y, por tanto, su incompletitud. Ello abre la pregunta por los esquemas de orientación de la conducta en un contexto donde cualquier aspiración normativa se entiende como posibilidad ante el trasfondo de la contingencia. Por medio de la investigación de la semántica histórica y moderna del concepto de contingencia, en este capítulo identifico los orígenes del concepto en la lógica modal de Aristóteles, observo luego la separación entre contingencia del mundo y necesidad de Dios en la escolástica, y destaco el giro moderno a la inmanencia del concepto de contingencia en Hegel, Meillassoux y la teoría de la evolución. Sobre estas bases formulo la idea de una ética de la contingencia que provee orientaciones pertinentes para un mundo sin necesidad última. En lo fundamental, una ética de la contingencia previene que la necesidad domine por sobre la posibilidad e interviene por medio de estrategias de incremento de la contingencia cuando esto tiene lugar.
En el capítulo 3, «La función de la ética desde la perspectiva del individuo», exploro el rol de la ética de la contingencia bajo las condiciones de autonomía individual y social que caracterizan a una sociedad compleja moderna. La cuestión de la ética ha sido analizada por Niklas Luhmann en términos de una descripción de la ética, concretamente como una teoría reflexiva de la moral. En este sentido, la función de la ética se convierte en un reflejo de la aplicación del código moral a diferentes contextos sociales. De forma complementaria, este capítulo pretende entender la función de la ética como un acoplamiento flexible entre motivación individual y selectividad social, es decir entre una proyección individual de la sociedad y la experiencia fáctica en la sociedad. Como acoplamiento flexible, la función de la ética de la contingencia consiste en prevenir eventuales desacoplamientos de motivación individual y selectividad social, de modo que cuando la deseabilidad individual no encuentra una aceptación institucional inmediata, la encuentra al menos en la ética. El capítulo ilustra esto con referencia a cuatro constelaciones originales de inclusión y exclusión.
En el capítulo 4, «Crisis constituyentes. El poder de la contingencia», examino la relación entre crisis y contingencia, y la forma en que esta relación desata lo que llamo crisis constituyentes. Basándome en el concepto sistémico de contingencia –que considera la estructura actualizada del mundo como una posibilidad entre otras– sostengo que las grandes crisis sociales liberan a los sistemas de patrones reiterativos de selectividad que transforman algunas opciones contingentes en necesidades. En la medida en que las crisis deconstruyen un orden social particular y recombinan tanto los elementos como las relaciones de una forma alternativa, las crisis constituyentes restablecen la contingencia del mundo. El capítulo repasa brevemente el papel evolutivo de las crisis constituyentes como expresión del poder de la contingencia en cuatro ámbitos: el colapso y la reorganización de las sociedades antiguas, las revoluciones jurídicas que dieron lugar a la modernidad, las crisis de los sistemas sociales complejos y las presiones transnacionales y supranacionales sobre los Estados constitucionales contemporáneos. El capítulo concluye que la arquitectura moderna, multinivelada y poliárquica de la sociedad mundial parece estar más abierta que en periodos anteriores de la evolución a formas de orden social contingentes y autoconstituyentes. Sin embargo, la poliarquía operativa y normativa también implica crisis cade vez más complejas.
En el capítulo 5, «Autoinmunidad. El desafío de una ética de la contingencia», interpreto la diferencia entre el siglo XX y el XXI como una diferencia entre dos lógicas fundamentales de los sistemas sociales: la inmunidad y la autoinmunidad. Por medio de las lógicas de inmunidad, los sistemas sociales construyeron barreras de convertibilidad entre ellos, consolidaron su diferenciación en el siglo XX y se establecieron como sociedad mundial. Reviso aquí a Niklas Luhmann, Peter Sloterdijk y Roberto Esposito. La autoinmunidad, por el contrario, entendida en el sentido de Jacques Derrida, es una lógica de autodisolución de aquellas barreras de convertibilidad intersistémica –y consecuentemente del orden social– en la que los mismos procesos que sostienen autonomía y diferencia sistémica son los que conducen al sistema al colapso. Sostengo que esta lógica autoinmunitaria caracteriza el siglo XXI y produce múltiples crisis sociales de distinta magnitud. Para el manejo de esta lógica autoinmunitaria, los mecanismos de control jerárquico no surten efecto. Más bien se requiere de formas descentralizadas de coordinación social que impulsen la limitación de la autopoiesis sistémica sin pretensiones últimas de unidad. La ética de la contingencia es la que aporta las claves de esto: encuentre una forma de producir contingencia cuya coordinación confirme la contingencia de lo que busca coordinar.
En las «Palabras finales» retomo algunas ideas centrales del libro y hago una lectura del incierto e incompleto presente en la tercera década del siglo XXI desde la perspectiva de una ética de la contingencia. El inicio del siglo actual deja en claro cada día su policéntrica conflictividad. Alrededor de «algo de democracia», intermitente estabilidad y trazos de sensibilidad, las expectativas apocalípticas que acompañan a la humanidad desde sus inicios parecen encontrar diversas manifestaciones tanto en la experiencia de los individuos como en la operación de los sistemas sociales. Terrorismo, etnonacionalismo, fundamentalismos religiosos y seculares, crimen organizado, crimen desorganizado, Estados fallidos, turbulencias financieras, pandemias, cambio climático, ansiedades tecnológicas, junto a nuevas modalidades de autoritarismo, populismo, identitarismo y un creciente nihilismo democrático de individuos y grupos sistemáticamente excluidos de los rendimientos sistémicos modernos –o peor aún, subincluidos a través de deberes sin derechos, discriminaciones e indiferencia programada–, constituyen un escenario crítico en el que prolifera tanto la imposición de necesidades como la determinación de imposibilidades en los cursos de acción del presente. Por supuesto nada de esto se soluciona con aspiraciones éticas de unidad mundial que pueden ser tan justificadas como siempre, pero que tienen presupuestos normativos –como un mundo de felicidad plena o de cohesión generalizada– para los cuales existe poco asidero en las estructuras de la sociedad contemporánea. Una ética de la contingencia, en cambio, pone el énfasis en la identificación de necesidades e imposibilidades, comunes en las recetas fáciles que prometen resolución y armonía inmediatas, y anuncia que si el foco está en la irrenunciabilidad de los planes de vida personales (grupales, sociales), la combinación de expectativas cognitivas y normativas puede, en el tiempo, lograr más que una escatología utópica u otra apocalíptica. En un mundo que cada día logra más conciencia de su propia incompletitud, mantener el futuro abierto es casi un derecho de ciudadanía global.
Capítulo 1
Emergencia y contingencia en la sociedad moderna
Desde sus orígenes, la sociedad moderna se ha autodescrito como una época distintiva en la evolución de la humanidad. Ha reflexionado sobre esta distinción de distintas maneras: con Kant (2013 [1784]), como emancipación racional de las estructuras de autoridad de fundamento metafísico-religioso presentes en la sociedad estratificada; como realización de la libertad de la naturaleza humana en el sentido de Locke (2003 [1689]); con Hegel (2004 [1837]), como concretización del espíritu en la historia. Desde el nacimiento de la sociología, la autodescripción logró versiones más terrenales, como en la resolución de las contradicciones de clase entre fuerzas y relaciones de producción en la línea marxista, o en el omniabarcador progreso comtiano; como división del trabajo en la fórmula de Smith (1981 [1776]) y Durkheim (2013 [1893]); como proceso de racionalización en el sentido weberiano (Weber 2013 [1922]); como diferenciación en la propuesta parsoniana (Parsons 2007), o como racionalización comunicativa en la síntesis habermasiana (Habermas 1988). La variedad de alternativas también llevó a pensar en la propia reflexividad como el elemento definitorio de la modernidad, tal como lo hiciera Giddens (1991). Y con el despliegue de las técnicas de conectividad, el concepto de relación alcanzó también una alta densidad descriptiva, como queda claro en distintas versiones de sociología relacional (Emirbayer 1997; Donati 2011; Latour 2013; Donati y Archer 2015, 2016).
Dentro de esas alternativas, la idea luhmanniana de contingencia como valor propio de la sociedad moderna (Luhmann 1992) tiene una particularidad que la distingue de otros modos de describir a la sociedad moderna desde la sociología (o que la distingue de otras formas de autodescripción de la sociedad moderna a través de la sociología). En tanto contingente, la sociedad moderna no es indicada como proyecto unitario (felicidad, solidaridad, progreso, secularización, racionalización), sino como diferencia. Otras posibilidades de descripción son aceptadas dentro de la contingencia. A la vez, sin embargo, la contingencia indica lo que la sociedad tiene que evitarsi ella se autodescribe como contingente: debe evitar la necesidad y la imposibilidad. Necesidad e imposibilidad son el lado externo de la contingencia. Cualquier proyecto social, político, ético o moral ha de ser visto con sospecha por la conciencia moderna de la contingencia si en ellos se advierten imposiciones de necesidad sobre lo que debe ser y determinación de imposibilidades sobre lo que no puede ser. Esta es una señal de alarma temprana frente a proyectos que buscan limitar la contingencia de opciones y transformar el futuro en un territorio determinado. Por esto, la contingencia no es solo un instrumento descriptivo de la modernidad ni una modalidad postsecular de laissez-faire. También es un criterio normativo, un modo de evaluación que determina cuándo una posición alternativa se vuelve una imposición necesaria para otros y transforma con ello la manifestación de lo propio (o de las alternativas) en imposible para todos. Es decir, en términos normativos, contingencia moderna no es simplemente todo cuanto pueda acontecer, sino que es todo, menos la necesidad y la imposibilidad.
La hipótesis que quiero sostener en este capítulo es que aquello que distingue a la sociedad moderna de otros momentos históricos, aquello que le da forma, es la contingencia en tensión permanente con sus dos opuestos: la necesidad y la imposibilidad, y la emergencia de lo social como proceso operativo. Para hacer plausible esta hipótesis comienzo con una breve consideración metodológica sobre la que sostengo mi interpretación. Sigo en esto la tesis de Hans Blumenberg acerca de la ocupación de posiciones semántico-legitimatorias en distintas épocas históricas (1).
Continúo luego con lo que juzgo una forma operativa de la contingencia, esto es, el funcionamiento de la sociedad moderna como un orden social emergente (2). Realizo entonces un primer acercamiento al concepto de contingencia bajo su interpretación metafísica como el mejor de los mundos posibles en la teodicea de Leibniz y su disolución por la diferenciación estructural durante el tránsito hacia la era moderna (3). Luego analizo la escatología de la historia hecha por la filosofía de la historia en el periodo de la modernidad clásica como una limitación de la contingencia (4). Sostengo con ello un posicionamiento pragmático frente a la contingencia como unidad de la diferencia moderna en cuatro dimensiones: histórica, sociológica, moral y política (5). Continúo con un apartado sobre la idea de ética de la contingencia como modus vivendi (6). Y extraigo algunas conclusiones del análisis (7).
1. La diferencia del presente
Las múltiples fórmulas semánticas de que disponemos para la descripción de la modernidad tienen regularmente un contenido nuevo, o son efectivamente nuevas, aun cuando la posición funcional que ocupen sea equivalente a la de periodos anteriores. Esta es la tesis de Hans Blumenberg (1985) acerca de la legitimación de la era moderna. Para él, la modernidad no queda cubierta simplemente por medio de una idea de secularización de la cristiandad medieval. Secularización supone una actitud de desprendimiento de los contenidos religiosos, pero una conservación de determinadas sustancias que continúan siendo de carácter religioso en su trasfondo. Si la modernidad busca su propia legitimidad, entonces ella debe situarse en sí misma, y no en un nuevo ropaje de tópicos pasados. En palabras de Blumenberg:
El punto es que el mundo no es una constante cuya confiabilidad garantice que en el proceso histórico una sustancia constitutiva original deba volver a la luz, sin disfraz, tan pronto como son despejados los elementos sobreimpuestos de especificidad y derivación teológica. Esta interpretación ahistórica desplaza la autenticidad de la era moderna, haciendo de ella un residuo, un sustrato pagano que es simplemente desechado después de la reclusión de la religión a una independencia autárquica del mundo (1985, 9-10).
La secularización, por tanto, subvalora la modernidad; la transforma en una versión de un núcleo duro al cual estaría inextricablemente unida. Varias de las formulaciones de la Ilustración contribuyeron a esta impresión. No había que desarrollar una argumentación muy compleja para visualizar la cercanía formal entre la noción moderna de progreso y el modelo escatológico de la religión judeo-cristiana, o entre comunismo y salvación (Löwith 1949), o entre racionalidad y perfectibilidad (Luhmann 2009). Con ellas, el método parecía ser simple –para parafrasear a Marx: solo había que quitar la corteza mundana y pronto aparecería el núcleo irracional–. De este modo, sin embargo, la modernidad se transformaría en una metáfora del pasado; solo en ausencia y negación. Esta pudo ser también una forma de autoexculpación de la modernidad, un modo de atribuir sus males a la permanencia de un pasado del cual no se había liberado completamente. Ello al menos podía dar la esperanza de que lo propio no había sido descubierto aún y que había que seguir buscando. Pero si así hubiese sido, la pregunta inmediata es de dónde proviene la culpa que debe ser redimida. La respuesta es también clara: de la incompletitud de un proyecto inacabado, de una finalidad aún no alcanzada pero conocida; por tanto, nuevamente de un motivo cristiano.
La búsqueda autoasertórica de la modernidad debe ser tomada en su propio peso. En la visión de Blumenberg, esta tiene un componente programático sustantivo: «[Autoaserción] significa un programa existencial de acuerdo con el cual el hombre posiciona su existencia en una situación histórica y se indica a sí mismo cómo va a lidiar con la realidad que lo rodea y qué uso hará de las posibilidades que le son dadas» (1985, 138). En mi interpretación, sin embargo, la formulación no es solo existencial, sino también estructural y sociológica. La autoaserción moderna no es –siguiendo a Blumenberg– una modelación del mundo por fines trascendentes; es un posicionamiento contextualizado a partir del cual se define continuamente cómo enfrentar el mundo. Para ponerlo en otros términos, si la autoaserción moderna puede ser encontrada y, por tanto, construye legitimidad por sí misma y no la hereda como renovación o continuación del pasado, entonces ella debe ser resultado de la interacción de las vivencias y acciones individuales y las estructuras de expectativas socialmente estabilizadas en el presente. Si esto es así, entonces habría que formular dos preguntas: uno, ¿qué es lo estructuralmente distinto del presente histórico-social?, y dos ¿cuál es su valor legitimatorio propio? A lo primero respondo: el orden social como orden emergente; y a lo segundo: la contingencia como limitación de la necesidad y de la imposibilidad.
Es decir, independientemente del hecho de que los conceptos de emergencia y contingencia puedan ser encontrados en los griegos y seguidos en la cristiandad medieval, lo que me interesa es cómo ellos ocupan posiciones centrales en la posibilidad de autodescripción del presente; es decir, cómo son constructores de la legitimidad moderna tanto en un sentido estructural como semántico. Sigo en esto la formulación metodológica de Blumenberg:
Lo que principalmente ocurrió en el proceso interpretado como secularización, si no en toda, al menos en algunas instancias específicas reconocibles, no debiera ser descrito como una transposición de contenidos auténticamente teológicos en una secularización alienada de sus orígenes, sino más bien como una reocupación de posiciones de respuesta que habían estado vacantes y cuyas correspondientes preguntas no podían ser eliminadas (65).
Cuando el problema se entiende en términos de secularización y, por tanto, de transposición de contenidos teológicos, entonces el problema es que el presente produce respuestas para las cuales no hay preguntas precisas. Por ello debe acomodar lo nuevo en lo conocido y deslegitimar su novedad para ver aquello nuevo como reiteración incluso alienada de una verdad que está en la base. Por ejemplo, el presente experimenta la radicalidad del riesgo y la incertidumbre por efecto de la complejidad adquirida en un contexto donde predomina la diferenciación de sistemas sociales (como la economía, la política, el derecho, la ciencia, la religión), pero transforma esto en la respuesta a la pregunta por la realización de la libertad y la subjetividad humanas, que se observan a su vez como versiones secularizadas del libre albedrío otorgado por Dios. O también, el presente experimenta una alta diferenciación estructural y semántica, pero convierte ello en manifestaciones particulares de un continuo progreso hacia mejor que a la vez se puede leer como representación escatológica de la modernidad.
Sin embargo, cuando se renuncia a la tesis de la transposición de contenidos del pasado al presente y se observa el problema en sus propios términos, es decir bajo la perspectiva de la reocupación de posiciones con nuevas conceptualizaciones, entonces se debe atender a la interrelación entre condiciones estructurales de la sociedad y sus fórmulas de autodescripción. Mi hipótesis es que, estructuralmente, la noción de emergencia de lo social captura el proceso operativo que está en la base de la sociedad moderna; esto es, el proceso de diferenciación funcional y su correspondiente diferenciación semántica, y que, sustantivamente, el concepto de contingencia como negación de la necesidad y la imposibilidad constituye su horizonte normativo, en tanto permite una pluralidad de normas pero a la vez limita la imposición de una sobre otra por medio de la negación de la necesidad y la imposibilidad. Emergencia es, en tal sentido, el sustento operativo de la contingencia.
2. Emergencia: el sustento operativo de la contingencia
Emergencia significa que aquello que acontece en la sociedad no puede ser atribuido a la voluntad divina, a una idea de naturaleza humana, tampoco explicado al modo de la filosofía de la historia como momento de necesidad en el tránsito hacia la utopía –sea esta la utopía utilitarista de la felicidad, la de la realización del espíritu absoluto, la de la paz perpetua, la del comunismo o la de la legitimación plena por la vía del consenso discursivo.
Emergencia de la sociedad, en una formulación sucinta, es el resultado de la continua intersección entre acciones y vivencias individuales, por un lado, y estructuras de expectativas socialmente estabilizadas, por otro. Este resultado no viene definido previo a la intersección, no está presupuesto ni en el nivel de las acciones y vivencias ni tampoco en el nivel de las estructuras, sino que deriva de la operación de esta relación. Si esto se quisiera formular antropológicamente y de modo menos técnico, habría que decir: cada ser humano es finito, vive inmerso en su finitud y sale al mundo a la improbable tarea de encontrar lo que le falta (Marquard 2007). Y como lo que le falta a cada uno es siempre otra cosa, la sociedad crea desde swinger clubs hasta fundamentalismos religiosos y políticas de la identidad.
La emergencia de lo social como intersección de acciones, vivencias y estructuras de expectativas, no acontece solo en momentos revolucionarios, en incubaciones de crisis, o en aquellos infames días cuando el peligro se transforma en catástrofe, después de lo cual se toman las decisiones que pudieron evitar los problemas que ahora se lamentan. Un orden social emergente se recrea día a día y noche a noche, sea por morfogénesis o por morfoestasis, como diría precisa y técnicamente Margaret Archer (2009); se recrea por su transformación o por su conservación, para ponerlo en lenguaje político; por su vitalismo o por su inercia, como lo habrían expresado los fisicalistas del siglo XVIII. Que no lo advirtamos día a día y noche a noche, o que lo advirtamos solo mirando hacia atrás, es prueba de que el orden social emergente evoluciona: varía, selecciona y reestabiliza, es decir cambia, y cambia para poder permanecer o para poder cambiar.
En la sociología, el concepto de emergencia aparece por primera vez con Talcott Parsons, en el anexo metodológico de La estructura de la acción social, de 1937:
Aquí [emergencia] tiene un significado estrictamente empírico, que designa las propiedades generales de sistemas complejos de fenómenos, que son, en sus valores concretos, empíricamente identificables, y que cabe mostrar por análisis comparativo, que varían, en estos valores concretos, independientemente de los demás […]. No hay misticismo alguno en este concepto de emergencia. Es simplemente una designación de ciertos rasgos de los hechos observables (1968 [1937], 908-909).
Formulaciones similares, aunque sin el concepto de emergencia, se pueden encontrar en Comte y Renouvier bajo la fórmula «el todo es más que la suma de sus partes»; en Smith bajo la metáfora de la mano invisible (Smith 1981), o también en Durkheim en las nociones de hecho social, representaciones colectivas y la realidad sui generis (Sawyer 2002). La diferencia entre la contenidos y formas de Simmel (2003) igualmente puede agregarse a esta lista, así como la distinción entre acción con sentido de Weber (2013) en sus cuatro modalidades y las esferas de valor, o la misma jaula de hierro. Pero esto, por cierto, no es lo único. El concepto se emplea explícita, técnica y sistemáticamente en al menos cuatro relevantes teorías contemporáneas de la sociedad moderna: en el modelo de rational choice de Coleman (1994), en la teoría de fenómenos complejos y órdenes espontáneos de Hayek (2007), en la sociología de la comunicación de Luhmann (2013a) y en el enfoque morfogenético de Archer (2009). Las arquitecturas y relaciones up and down de cada una son sin duda distintas (o en otras no hay