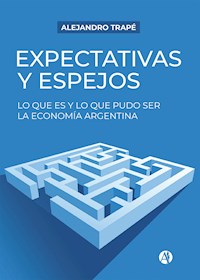
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Este libro aborda el problema de la evolución económica argentina en los últimos ciento veinte años, comparándola con la de otras naciones de diferentes lugares del planeta y con diferentes grados de desarrollo. Ilustra desde distintos puntos de vista el deterioro comparado, indaga en los culpables internos y externos y pone fechas a los principales hitos de caída. Al final, indaga sobre las causas y elabora un inventario incompleto, sujeto a revisión y discusión. Tal vez no sea una lectura agradable para los argentinos, porque habla de decadencia económica, de deterioro y de culpas. Destila cierta angustia y desencanto porque está hablando de nosotros mismos. Cierta pena por nuestra incapacidad de generar proyectos comunes que definan una identidad nacional, más allá de los tenues y pasajeros acuerdos que queremos encontrar en la música, la comida, la literatura o el deporte. Contiene muchas expectativas pero también muchos espejos, por eso puede no resultar placentero. A pesar de todo, el último capítulo pretende sembrar alguna semilla de optimismo, por lo menos contribuyendo a la identificación de las causas del deterioro económico que se describe. Por eso espero que resulte útil y contribuya a hacernos pensar en la diferencia entre lo que creemos ser y lo que en realidad somos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Trapé, Alejandro
Expectativas y espejos : lo que es y lo que pudo ser la economía argentina / Alejandro Trapé. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-87-1075-4
1. Economía. I. Título.
CDD 330.82
“Si alguien en 1945 hubiera preguntado: “¿Qué parte del mundo espera Ud. que experimente el más dramático crecimiento en las próximas 3 décadas?", probablemente podría haber dado una respuesta como la siguiente: "Argentina está en la ola del futuro. Tiene un clima templado. Su densidad de población provee una dotación favorable de recursos por empleado. Por un accidente histórico su población actual es una bastante progenie de las naciones de Europa Occidental. Y Argentina está en 1945 en el estado intermedio de desarrollo a partir del cual se espera un rápido crecimiento”.
Cuán equivocado habría estado.”
–Paul Samuelson
Presidential Address to the International Economic Association,
Mexico, 1980.
“Si te vas veinte días de Argentina, a tu regreso verás que nada es igual.
Pero si te vas veinte años, a tu regreso verás que nada ha cambiado”.
–Refrán popular argentino
“Expectativas y espejos nunca se llevaron bien”
–Sandra del Vecchio
Para Claudia, la luz.
Introducción
He tenido la oportunidad y el placer de leer muy buenos libros sobre la economía y la política económica argentina tales como, El ciclo de la ilusión y el desencanto1, La pobreza de un país rico2 o Ensayo y error3. Este libro no es comparable a ellos, porque para un argentino estoy seguro de que leerlo no será un placer.
Tal vez a algunos les guste la forma, pero no creo que les pueda agradar el fondo. Porque es un libro que habla de decadencia, de deterioro y de culpas. Describe un itinerario de caída y de pérdida de lo que se tuvo alguna vez y ahora no se tiene. De lo que se llegó a ser antes y de lo que realmente se es ahora. En muchos pasajes compara, con lo odiosas que resultan las comparaciones, sobre todo cuando no son favorables. Desde su título emana cierta negatividad.
¿Podría haber sido de otra manera? Difícilmente. En mi opinión es inevitable que este libro sea algo deprimente, porque la decadencia económica de la Argentina es un hecho innegable. Puede matizarse, esconderse, taparse con argumentos voluntaristas, reflejarse a medias en los discursos, distorsionarse enalteciendo lo bueno y minimizando lo malo, pero no desaparecerá. Es muy difícil de ocultar y cualquier acto de magia que se intente con ese objetivo podrá ser descubierto con rapidez y sin inconvenientes por un lector medianamente atento e informado.
Escribir sobre lo venturoso que será nuestro porvenir a partir de ahora, o alegar que los argentinos tenemos la fuerza, el coraje y el intelecto para revertir esto, o bien pensar que “ya peor no podemos estar”, resulta ciertamente voluntarista a la luz de los números y los acontecimientos. Eso se dijo muchas veces y aquí estamos. Corro el riesgo de que muchos lectores que han vivido la historia argentina durante años, ya cansados de escuchar esa diatriba que insiste en augurar una gloria que nunca llega, dejen de leer este libro aquí mismo. Por eso, necesaria y lamentablemente destila cierto pesimismo en su desarrollo y por eso puede volverse antipático no por lo que dice o cómo lo dice, sino simplemente por decirlo.
“Después de todas las tormentas sale el sol”, según el saber popular. Argentina parece tiene un microclima particular: diríamos que después de cada breve salida del sol viene una tormenta. Pero no es una comparación justa, el clima es algo que podemos manejar muy poco (menos aún para mejorarlo), mientras que la economía de un país puede encarrilarse en forma aceptable e incluso exitosamente. Existen en el mundo numerosos ejemplos de ello, pero los argentinos no lo hemos conseguido.
Aunque pensemos que el universo conspira en nuestra contra, si nos comparamos con otras naciones es cierto que hemos tenido desencuentros, luchas, violencia y muerte, pero estas tormentas no han sido tan graves ni devastadoras como las que han soportado otros. No hemos participado en guerras mundiales, ni hemos tenido terremotos destructores, ni plagas asesinas. Nuestras desavenencias religiosas, ideológicas y raciales son escasas si se las compara con otros países; han existido pero nunca han resultado cataclísmicas ni desestabilizadoras. No somos los más desafortunados del grupo ni nos persigue la mala suerte. Buena parte de lo que nos pasa es culpa nuestra.
Rastreando antinomias podemos adentrarnos en nuestra historia pasada y remontarnos hasta sus orígenes sin poder identificar la piedra angular del desencuentro, el origen. Cada vez que nos centramos en un período de nuestra historia vemos desacuerdos que vienen de otros anteriores, y anteriores, y anteriores… Difícilmente podemos identificar a quien tiró la primera piedra, siempre se lo justifica porque antes recibió un piedrazo de otros. Y su reacción parece entonces hasta tener sentido.
Así, este libro destila también cierta angustia y desencanto porque está hablando de nosotros mismos. Cierta pena por nuestra incapacidad de generar proyectos comunes que definan una identidad nacional, más allá de los tenues y pasajeros acuerdos que queremos encontrar en la música, la comida, la literatura o el deporte.
A pesar de todo, el último capítulo pretende sembrar alguna semilla de optimismo, por lo menos contribuyendo a la identificación de las causas del deterioro económico que se describe. Eso ya es un paso, aunque tal vez pequeño. No garantiza que se ataquen ni que se resuelvan, pero peor es desconocerlas o darles la espalda. Porque van a seguir allí, nos guste o no, las neguemos o las aceptemos, nos enemistemos o no, haya grietas o no. Tienen la impermeabilidad que les da su peso específico, su consistencia y su vigencia. Podremos obviarlas, minimizarlas o degradarlas pero van a seguir allí, impiadosas.
La diferencia entre lo que el país pudo ser y lo que verdaderamente es resulta abrumadora. Esta ya es una comparación odiosa. También la diferencia entre lo que el país ha conseguido y lo que han logrado otros países es notable. Otra comparación más odiosa aún. Si no queremos hacerlas, no las hagamos, pero no por eso las diferencias se reducirán o desaparecerán. Si queremos seguir pensando que somos mejores que otros, podemos hacerlo.
Pero si con esas expectativas, siempre exacerbadas sobre las virtudes propias y los defectos ajenos, decidimos en algún momento ponernos frente a un espejo, debemos estar preparados para lo que veamos. En este libro hay muchas expectativas pero también hay muchos espejos, por eso puede no resultar placentero. Aun así espero que resulte útil y que contribuya a hacernos pensar en la diferencia entre lo que creemos ser y lo que en realidad somos.
Y discutir sus causas. Y tal vez, pensar en sus soluciones.
1 Gerchunoff, P y Llach, L. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas, Emecé editores, 2da. Edición, 2010.
2 Zarazaga, R., La pobreza de un país rico. Dilemas de los proyectos de Nacion, de Mitre a Perón, Fundación OSDE, Siglo XXI Editores, 2004.
3 Mora y Araujo, M., La Argentina bipolar. Los vaivenes de la opinión pública (1983-2011), Editorial Sudamericana, 2011.
Objetivos del libro
Existe en los argentinos la sensación innegable de que en los últimos cien años en materia económica “algo se ha perdido en el camino” y que el país no es lo que podría haber sido. De que se han perdido oportunidades y no hemos avanzado a la velocidad que nuestros recursos humanos y naturales lo permitirían.
Sin embargo, durante los festejos del Bicentenario de la Independencia en Argentina pudimos escuchar a algunos funcionarios afirmar que en 2010 “estamos mejor que en 1910” y de esta manera concluir, sorpresivamente, que el balance de la centuria ha sido muy positivo para el país y que por ello debemos darnos por satisfechos y mirar el futuro con esperanza.
Seguramente para hacer este tipo de afirmaciones, los dirigentes de ese momento estarían observando estadísticas como las que se presentan en el Gráfico 1-a, que muestra que en los últimos casi 120 años el Producto Bruto Interno4 (PBI) calculado en términos reales, es decir corregido por la inflación para que ésta no lo distorsione, se ha multiplicado casi por 405. Esto significa que según el Gráfico 1-a, los argentinos en conjunto teníamos en 2018 un ingreso casi 40 veces mayor al de 1900, en pesos con igual poder de compra.
Gráfico 1-a
Argentina - Producto bruto Interno
Índice de PBI en valores constantes, 1900=100
Este Gráfico muestra la evolución del Producto Bruto Interno de Argentina en valores constantes, desde 1900 hasta 2019. Se observa que el mismo se ha multiplicado por 40 en el lapso considerado.
Fuente: Ferreres, Orlando “Dos siglos de Economía Argentina” y Ministerio de Economía de la Nación.
Sin embargo, es posible observar con claridad que en ese lapso considerado, el indicador de PBI ha mostrado algunas épocas de crecimiento sostenido, otras de estancamiento y también algunas de declinación. Estas épocas se han ido alternado en forma irregular y sin ninguna pauta discernible a priori, sin que existan períodos de crecimiento de más de diez años que no hayan sido interrumpidos por alguna crisis recesiva o por lo menos una marcada desaceleración. Los argentinos hemos llegado a pensar que tales interrupciones son normales y a esperarlas como una situación inevitable. No es extraño escuchar que se afirma que “es normal que cada diez años venga una crisis”, incluso prepararse de antemano para ello.
Sin embargo, el análisis es más preciso si se lo realiza utilizando el PBI promedio por persona en cada año, es decir el Producto bruto interno “per cápita” o “por habitante”. De tal forma la serie queda depurada del crecimiento poblacional y además es apta para ser comparada con otros países de mayor o menor población.
Gráfico 1-b
Argentina - Producto bruto Interno por habitante
Índice de PBI en valores constantes, 1900=100
Este Gráfico muestra la evolución del Producto Bruto Interno por habitante de Argentina en valores constantes, desde 1900 hasta 2019. Se observa que el mismo se ha multiplicado por cinco en el lapso considerado.
Fuente: Ferreres, Orlando “Dos siglos de Economía Argentina” y Ministerio de Economía de la Nación.
También este Gráfico nos provoca a priori cierta satisfacción: se observa que el producto bruto por cada argentino creció entre ambas puntas de 100 a 467. Sin embargo puede advertirse que también lo hizo con marcada oscilaciones y variaciones en su ritmo de crecimiento, alternado también con etapas prolongadas de estancamiento y caída.
Ante esta primera evidencia, la pregunta que surge de inmediato es: ¿este resultado ha sido cuantioso, ha sido el adecuado o ha resultado escaso?
Y las que surgen a continuación son: ¿podríamos haber crecido más en este lapso de tiempo? ¿Cuánto más? Sin embargo, los Gráficos 1-a y 1-b presentan pocos elementos para responderlas.
Si bien estas preguntas implican un análisis contra fáctico (¿qué hubiera sucedido si…?) que siempre resulta difícil de realizar y luego de justificar, algunas conclusiones “a trazo grueso” pueden obtenerse de la simple observación de ambos Gráficos. Son conclusiones de carácter muy preliminar que luego deben ser evaluadas con mayor grado de detalle y análisis (tal como se hará en los capítulos que siguen), pero aun así sirven para obtener una primera aproximación y una visión general del problema.
En primer lugar, considerando además el Gráfico 2, que muestra la tasa de crecimiento del PBI (real)6 puede observarse con mayor claridad no solamente la marcada volatilidad de la serie analizada, sino también que existen “bolsones de estancamiento” que con seguridad deben haber conspirado contra el proceso de crecimiento a largo plazo, al interrumpirlo con tanta asiduidad, generar incertidumbre para la toma de decisiones y producir la descapitalización de los sectores productivos y destrucción/precarización de empleos en el mercado laboral. Detenerse y volver a arrancar no es lo mismo para los sectores productivos que mantener una velocidad relativamente constante.
Gráfico 2
Argentina - Producto bruto Interno
Tasa de crecimiento anual del PBI a valores constantes
Este Gráfico muestra la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de Argentina en valores constantes, desde 1900 hasta 2019. Se observa el alto grado de volatilidad.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ferreres Orlando “Dos siglos de Economía Argentina” y Ministerio de Economía de la Nación.
En segundo lugar es posible observar también que aún en los períodos de crecimiento continuo más prolongados las tasas no pueden sostenerse en niveles estables y que estos períodos no se extienden nunca por más de diez años, apareciendo al cabo de ese lapso (o de lapsos menores) tasas de crecimiento negativas que interrumpen la dinámica. Este proceso de crecimiento irregular e interrumpido con tanta frecuencia da una clara señal de debilidad y permite tener un elemento de juicio para explicar su escasa significación al cabo de los años.
Sin embargo, estas apreciaciones son aún preliminares porque con el simple análisis que se muestra en ambos gráficos, las preguntas formuladas antes quedan aún sin respuesta. Por eso, una evaluación de la centuria a través de comparación de 1910 con 2018 basada solamente en estos números, no es completa, ni correcta, ni suficiente.
Si se coloca en términos cotidianos, pensando que en 1910 los argentinos no teníamos lavarropas, ni TV por cable, ni teléfonos celulares, ni internet, la mayoría de nuestras calles no tenías asfalto y no disponíamos de aire acondicionado en las oficinas, entonces es cierto que la sociedad ha progresado en forma significativa y tangible en términos económicos. Pero esta forma de enfocar el tema tiene poco sentido y muy escaso asidero; todos los países han progresado en esas líneas, nadie en el mundo vive como en 1910. Lo verdaderamente extraño y preocupante sería que nuestro nivel de vida se pareciera al de aquellos años, que no hubiéramos progresado absolutamente nada y siguiéramos alumbrándonos con velas y movilizándonos a caballo.
El análisis correcto de este proceso de crecimiento y su aparente debilidad es más complejo y por ello menos escueto. Necesita más información y un mayor grado de detalle y desarrollo. Cuando se observa la situación económica de un país a fin de evaluar si ha mejorado o ha empeorado en materia económica, lo correcto es analizar lo que se consiguió en el período de estudio en comparación con lo que se pudo haber conseguido razonablemente, dados los recursos disponibles. Lo que efectivamente se ha obtenido frente a lo que potencialmente pudo haberse obtenido. Si se consiguió eso o más el desempeño podrá entonces juzgarse como bueno; pero si se consiguió menos, deberá juzgarse como regular o malo, aun cuando efectivamente se haya conseguido algo.
Debe tenerse presente también que en 1910, ciento diez años atrás, Argentina se encontraba en pleno auge del “modelo agro-exportador” y experimentando un importante crecimiento de su economía. No conocía la inflación y estaba integrada al mundo asumiendo un rol muy claro de proveedor de productos primarios a los países europeos (en particular Inglaterra) y recibiendo un importante flujo migratorio y de capitales del exterior. Se encontraba bajo la conducción política de la “generación del 80” y a pesar de su notable desarrollo económico enfrentaba una deuda histórica muy importante en materia democrática: el voto no era universal y las elecciones estaban teñidas de fraude, situación que habría de corregirse poco tiempo después con la Ley Sáenz Peña. Tenía en esa época un valor de su PBIph comparable a las principales potencias mundiales y muy por encima de sus vecinos latinoamericanos. Pero en materia de igualdad de derechos políticos no era muy diferente de estos últimos.
Sin embargo, los desaciertos por acción u omisión cometidos de allí en adelante, los movimientos pendulares entre “modelos económicos” diferentes y hasta opuestos, las luchas políticas, la falta de instituciones fuertes y consolidadas, la democracia asediada y degradada, el virtual desconocimiento de las restricciones que la economía impone al voluntarismo de política económica, la moneda desvirtuada y la politización de la economía, hicieron que la economía nacional siguiera un camino diferente al de los demás países, no sólo de los desarrollados sino también de otros países que en su momento eran similares y de sus vecinos latinoamericanos.
A fin de analizar esta problemática y conocer el verdadero grado de progreso económico del país, este libro se plantea tres objetivos: el primero es relativamente sencillo de conseguir, el segundo algo más complicado y el tercero decididamente complejo y sujeto a más de una polémica. Se pretende mostrar cómo Argentina se atrasó en términos económicos respecto del resto del mundo en los últimos ciento veinte años (¿cuánto?), determinar en qué momento se produjeron los quiebres (¿cuándo?), quién tuvo la culpa de ese atraso (¿quién?) y finalmente ensayar una explicación razonable y despolitizada para esos resultados (¿por qué?).
El primer objetivo, desarrollado en el capítulo 1 es más sencillo porque lamentablemente los números son muy reveladores al respecto por donde se los mire, hay poco que agregar e interpretar ante la cruda evidencia. Las conclusiones de este primer punto difícilmente pueden tergiversarse o disfrazarse utilizando justificaciones o matices, ya que resultan claras y unívocas, dejando poco espacio para la opinión o el relato.
El segundo objetivo, desarrollado en los capítulos 2 y 3, ya no es tan simple porque identificar momentos de deterioro y repartir culpas en forma definitiva y tajante nunca lo es. En particular así ocurre en un enfoque dinámico en el cual tanto los aciertos como los errores propios y ajenos se influyen mutuamente y a menudo no pueden desglosarse, segmentarse y asignarse a un año o a un gobierno específico. Resulta imposible en cada período de gobierno hacer “borrón y cuenta nueva” pues las herencias culturales y económicas recibidas, los espacios de política económica heredados y las inercias en las variables que se reciben suelen condicionar seriamente los resultados que puedan obtener.
Finalmente el tercer objetivo, desarrollado en el capítulo 4 es mucho más complicado porque un atraso tan marcado no responde seguramente a una única causa sino a un conjunto de elementos. Hacer el “inventario” ya es un desafío importante, donde debe aceptarse que cada factor tiene un peso diferente, aunque no pueda determinarse con precisión cuál. En este último aspecto habrá opiniones divergentes no solamente respecto de los elementos incluidos sino también acerca de cuáles pesan más o pesan menos en cada momento.
De tal forma, la presentación de los números tendrá un carácter más objetivo y menos discutible, la de las culpas estará seguramente sujeta a una mayor diversidad de opiniones y puntos de vista y la interpretación de las causas del atraso será pura y exclusivamente opinión del autor, que podrá compartirse o no.
Es necesario aclarar desde el comienzo que este libro no tiene la finalidad de ser una mera demostración del atraso relativo en números, ni tampoco focalizarse en los culpables. Pretende ser un aporte constructivo y en tal sentido, si bien en su extensión los dos primeros aspectos tratados tienen un mayor peso, se espera que sea el tercero el que tenga una mayor consideración del lector, en el sentido de que constituya un disparador del debate acerca de las causas del retroceso.
Sólo la identificación de éstas y un acuerdo sobre su entidad e importancia podrá llevarnos a los argentinos a iniciar el camino de la reversión de la tendencia que viene ocurriendo hace cien años según se mostrará a continuación. Minimizarlas o soslayarlas nos dificultará o impedirá el avance, como ya lo ha hecho durante tanto tiempo.
4 En adelante el Producto Bruto Interno (PBI o PIB) hace referencia al valor del total de bienes y servicios finales producidos en un país en un año determinado.
5 Se utilizarán aquí como una aproximación al desempeño económico del país las variables Producto bruto interno (PBI) y Producto bruto interno por habitante (PBIph). Si bien estas son sólo dos de las numerosas variables que pueden utilizarse para medir tal situación, son muy relevantes para hacerlo y existe amplia y homogénea disponibilidad para el período considerado y los países incluidos en el análisis. Al final se hará referencia también a otras variables a fin de completar el cuadro de situación.
6 El Gráfico 2 se ha construido con los mismos datos del Gráfico 1-a, calculando para cada año la tasa de cambio porcentual anual en el indicador PBI real.
Capítulo 1
La evidencia del atraso
Cuánto se ha atrasado Argentina en términos económicos respecto de otros países
Argentina se ha atrasado significativamente en materia económica respecto del resto del mundo en los últimos 119 años.
La evidencia empírica es concluyente y muestra que este atraso es un hecho que no puede ser discutido, ni matizado, ni minimizado. No hay forma de esconderlo ni disfrazarlo. Es tan notable y profundo a lo largo del tiempo que es claro que no se trata de un “ciclo normal” de negocios ni de un fenómeno coyuntural o pasajero, ni que pueda explicarse a través de una causa única. Tampoco proviene de un “shock externo negativo”, ni de la participación en una guerra. No lo ha causado alguna catástrofe natural ni una pandemia. Sin duda se trata de algo más profundo, más arraigado y por ello menos detectable a simple vista y menos susceptible de ser explicado en forma simple. Se mezclan errores por acción y omisión de las políticas económicas con comportamientos defensivos por parte de los agentes económicos, que se alimentan mutuamente en círculos viciosos en los cuales es casi imposible identificar el punto de inicio.
Por eso es conveniente avanzar por partes. Así, la intención de esta primera sección es presentar la evidencia numérica pura y simple sin profundizar aún en interpretaciones ni causas, lo cual se deja para las secciones siguientes. Es entonces un inicio descriptivo, con números “puros y duros”, que permiten obtener la dimensión y la profundidad del problema en su conjunto.
1.1. La dimensión del Producto Bruto Interno por habitante
Una primera evidencia del atraso puede obtenerse en forma relativamente rápida y sencilla si se comparan los valores de Producto Bruto Interno por habitante (PBIph medidos en dólares constantes) para la Argentina con los de un grupo de países seleccionados, para ambas “puntas” del período7, para poder notar cómo han evolucionado comparativamente:
Cuadro 1
Producto bruto por habitante – países seleccionados
Dólares constantes de 2011
Fuente: OCDE, FMI, The Maddison Project.
Estos números “gruesos” constituyen una primera evidencia de que en los casi ciento veinte años considerados la Argentina marchó en materia de PBIph a un ritmo más lento que el resto de los países incluidos en la muestra. Si bien la diferencia de valores parece exigua al observar la tasa anual acumulativa8, debe tenerse presente que son valores anuales para el extenso período 1900-2019 y que cuando esa brecha se prolonga durante tanto tiempo las diferencias finales se agigantan.
Si bien este enfoque permite observar diferencias en velocidades de crecimiento, no permite ver claramente desde cuándo se produjo el atraso o cuáles fueron los momentos específicos de quiebre en los que Argentina se desprende (hacia abajo) del resto. Para eso es necesario observar más en detalle, abriendo la serie cronológicamente e inspeccionando períodos más cortos, en virtud de los diferentes ritmos de marcha que se observan en el Gráfico 1-a en distintos momentos.
Para enriquecer este análisis se han realizado entonces tres ejercicios que profundizan este primer enfoque. Estos ejercicios conservan la visión “punta a punta”, es decir no distinguen períodos dentro del lapso general y si bien no brindan información de los momentos de atraso, muestran con mayor nitidez la magnitud del mismo.
El primer ejercicio consiste en comparar la evolución del PBIph (en moneda comparable) de la Argentina con el de tres grupos de países seleccionados, lo cual permite acercarnos a la idea de lo que se podría haber crecido9.
Tales grupos de comparación son los siguientes:
•Un grupo de países “desarrollados” entre los cuales se ha incluido EEUU, Japón y doce países de Europa Occidental.
•Un grupo de países “parecidos” en el cual se ha incluido Canadá, Australia y Nueva Zelanda10.
•Un grupo de seis países latinoamericanos (en adelante LA6): Brasil, Méjico, Venezuela, Colombia, Perú y Chile.
En el Gráfico 3 se presentan los valores de PBIph para la Argentina y los promedios de PBIph de cada grupo a fin de poder observar la marcha de cada uno y compararlas.
Gráfico 3
Análisis comparativo de PBIph
PBIph en dólares comparables de 2011
Este Gráfico muestra la evolución del Producto Bruto Interno por habitante de Argentina en dólares comparables de 2011, comparado con lo de otros grupos de países desde 1900 hasta 2019.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de The Maddison Project 2018 y extensiones posteriores y FMI
En este análisis podemos observar que a comienzos del siglo XX la Argentina tenía un valor de PBIph similar al de los “parecidos” y mayor a los “desarrollados” y LA6, pero que al final del lapso considerado se encuentra fuertemente rezagada respecto a Canadá, Australia y Nueva Zelanda y algo menos respecto del grupo de desarrollados. Por otra parte, si bien su PBIph sigue hoy superando al promedio de LA6, se observa que la brecha que los separa se ha reducido significativamente, en particular en los últimos diez años.
El segundo ejercicio, basado en el anterior, consiste en afinar la comparación construyendo números índices de igual base (1900=100) para las cuatro series del Gráfico 3, de manera de observar la evolución comparativa de la variable desde un mismo punto de partida para todos11. El resultado es el siguiente:
Gráfico 4
Análisis comparativo de PBIph
Índices de PBIph en dólares comparables de 2011 (1900=100)
Este Gráfico muestra la evolución del Producto Bruto Interno por habitante de Argentina y de los otros grupos en números índices con base 100 en el año 1900. Puede observarse que en el lapso considerado su crecimiento es notablemente inferior y por ello se distancia del resto.
Fuente: Elaboración sobre la base de The Maddison Project 2018 y revisiones posteriores y FMI
En este segundo análisis las diferencias que se producen y se van acumulando se observan con mayor claridad, pues se unifica el punto de partida y se analiza la evolución posterior a lo largo del tiempo. En este caso la pérdida de terreno de la Argentina respecto de los tres grupos de comparación se hace más evidente ya que partiendo todos de un valor 100 en 1900 el índice para Argentina en 2019 llega a un valor de 380, mientras que para los “parecidos” alcanza un registro 753, para los “desarrollados” asciende a 822 y para los del grupo LA6 alcanza el valor de 1.272, en este último caso con un avance importantísimo en el siglo XXI gracias al vertiginoso crecimiento de precios de los commodities que venden al mundo (mejora observada en parte por la Argentina, pero sólo hasta 2011). Así, partiendo de una misma base inicial, las series se separan significativamente quedando la Argentina notablemente rezagada respecto del resto.
Si bien más adelante abordaremos el tema con mayor detalle y precisiones, aún en este enfoque “punta a punta” los gráficos ya nos permiten observar algunos momentos clave en los que comienza y se profundiza el atraso argentino respecto de los demás grupos de países considerados, en función del distanciamiento o acercamiento que se va produciendo entre los índices respectivos.
Finalmente el tercer ejercicio dentro del enfoque “punta a punta” consiste en construir, sobre la base del análisis anterior, tres indicadores de PBIph “relativo”12. En cada caso el correspondiente ratio es un cociente entre el PBIph (en dólares de 2011) de la Argentina y el promedio de PBIph del grupo correspondiente: si la Argentina crece a mayor velocidad que el promedio del grupo el cociente aumenta y si crece menos el cociente se reduce. El resultado de esta comparación se presenta en el Gráfico 5, donde las series representan a los respectivos cocientes.
Gráfico 5
Análisis comparativo de PBIph
Cocientes de PBIph
Este Gráfico muestra la evolución de cocientes (ratios) entre el PBIph de Argentina y el PBIph promedio de otros grupos. Se observa que los tres ratios se reducen con el paso del tiempo, lo que indica que el PBIph de Argentina crece menos que el de los grupos comparados.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ferreres Orlando “Dos siglos de Economía Argentina”,
Ministerio de Economía de la Nación y The Maddison Project 2018 y extensiones.
Este Gráfico muestra nuevamente el deterioro económico de la Argentina respecto de cada grupo (los cocientes se van reduciendo) y permite identificar en forma preliminar y aún imprecisa momentos en que se inicia y profundiza.
Como en los casos anteriores, el análisis “punta a punta” da cuenta del deterioro final: al comienzo del período el cociente entre el PBIph de la Argentina y los países “parecidos” era cercano a la unidad y el cociente respecto de los “desarrollados” era cercano a 1,50. Al final del período esos valores han caído a valores próximos a 0,50. En el caso de la comparación con los seis países latinoamericanos seleccionados, el resultado es aún más angustiante: de un valor cercano a 4 se cayó a un valor levemente superior a la unidad en el período considerado.
Esto significa que al comienzo del lapso completo considerado, la Argentina formaba parte del grupo de países desarrollados y parecidos (midiendo sus respectivos PBIph) y al final ha perdido esa condición y se ha integrado al grupo de países latinoamericanos que componen LA6.
En definitiva, los tres ejercicios nos muestran, desde ángulos diferentes, que Argentina se ha ido retrasando paulatinamente respecto de los grupos de comparación. No quedan dudas, aun cuando se deslice alguna leve diferencia en los valores, la magnitud del rezago relativo es notable e indiscutible.
1.2. Otras dimensiones de comparación
El análisis desarrollado hasta ahora puede ser susceptible de una crítica muy válida ya que sólo evalúa el desempeño económico de la Argentina y de los grupos de comparación a través de una variable: el PBIph. Esto puede dar una visión sesgada de su atraso si es que existen otros aspectos en los que el país se ha adelantado respecto de lo demás en el lapso de tiempo considerado. En otras palabras, la caída relativa en materia de PBIph puede haber sido compensada con mejoras en otros aspectos que también hacen al bienestar y al desarrollo económico de una Nación.
Debemos reconocer que para evaluar el desempeño económico general de un país y proceder a su comparación con otros, este análisis de PBIph puede resultar incompleto o parcial debido a que deja de lado otras variables muy importantes por su impacto sobre el bienestar de la población. En tal sentido variables como inflación, empleo, pobreza o distribución del ingreso, resultan también de notable importancia para analizar performance macroeconómica comparada y deberían considerarse para completar el cuadro. No obstante, la escasez en la disponibilidad de la información sobre estas variables para el lapso completo que se analiza y para todos los países considerados, dificulta una comparación más completa y de largo plazo.
Aun así resulta posible recurrir a un análisis más cualitativo y en buena medida a la intuición y al sentido común para comprender que este deterioro relativo en materia de crecimiento de PBIph no encuentra compensación en un avance relativo de Argentina en las demás variables mencionadas.





























