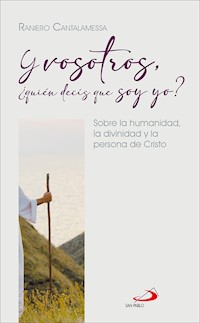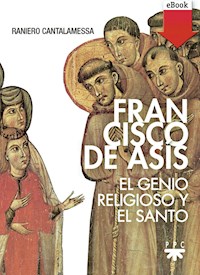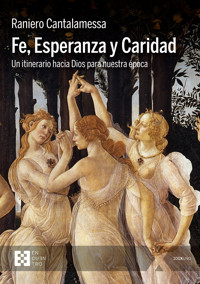
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
«Los paganos conocían el mito de las 'tres Gracias'; los cristianos conocemos las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Tres Gracias que no son míticas, sino reales». El padre Raniero Cantalamessa acompaña a los lectores en un viaje hacia la comprensión de las virtudes, con la certeza de que no hay ningún contenido de la fe, por elevado que sea, que no pueda hacerse comprensible a cualquier inteligencia abierta a la verdad. Estas páginas examinan cada uno de nuestros más pequeños actos de amor: que pueden ser «estremecedores», una «ola de retorno» al océano del amor de Dios, en el que podemos zambullirnos con la gozosa libertad que nos distingue como hijos y cristianos. Las Gracias nos invitan a mirar al cielo. Como ellas, también las tres virtudes teologales son inseparables. Apoyándose en el dicho evangélico sobre la necesidad de mantener unidas «las cosas nuevas y las cosas viejas», este libro presenta las virtudes en un presente concreto, hecho de cosas grandes y pequeñas, para que, además de conocerlas, uno pueda ejercitarlas en la vida cotidiana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raniero Cantalamessa
Fe, Esperanza y Caridad
Un itinerario hacia Dios para nuestra época
Traducción de Belén de la Vega
Título en idioma original: Fede, Speranza e Carità. Le «tre Grazie» del cristianeismo
© 2023 Edizioni San Paolo s.r.l.
Piazza Soncino 5 -20092 Cinisello Balsamo (Milano) – Italia
www.edizionisanpaolo.it
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2024
Traducción de Belén de la Vega
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección 100XUNO, nº 131
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-189-2
ISBN EPUB: 978-84-1339-522-7
Depósito Legal: M-8331-2024
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Introducción
Abreviaturas bíblicas
Primera parte. Los que creen en su nombre. La puerta de la fe
I. ¡Portones, alzad los dinteles!
II. Jesucristo, origen y cumplimiento de la fe
III. ¿Qué te da la fe?
IV. ¿Hay salvación fuera de la fe en Cristo?
V. Fe y sentido de lo sagrado
VI. Creer es obedecer
VII. Pero no todos han prestado oídos al evangelio...
VIII. Justificados mediante la fe
IX. El golpe de audacia de la fe
X. Fe y razón
XI. El riesgo de la fe
XII. Fe y ciencia
XIII. La fe de María
XIV. Elogio de la fe
Segunda Parte. LOS QUE ESPERAN EN EL SEÑOR. La puerta de la esperanza
I. La puerta hermosa
II. Mientras esperamos la gloriosa venida
III. Lo veremos tal cual es
IV. La esperanza, ¿«Pariente pobre» entre las virtudes teologales?
V. ¡También Dios espera!
VI. Sobre las alas de la esperanza
VII. ¡Dadle una posibilidad!
VIII. ¡Levántate y anda!
IX. Dispuestos a dar razón de la esperanza
X. Por obra del Espíritu Santo
Tercera parte. MIRA, ESTOY DE PIE A LA PUERTA Y LLAMO. La puerta de la caridad
I. Él nos amó primero
II. Nosotros hemos creído en el amor de Dios
III. Dios, amor absoluto
IV. ¿Por qué la Trinidad?
V. Cómo hablar hoy de la Trinidad
VI. ¿Por qué la encarnación?
VII. ¿Por qué la pasión?
VIII. Un amor digno de Dios
IX. Si Dios nos ha amado tanto...
X. Eros y agápe: amor y caridad
XI. ¡Ama y haz lo que quieras!
XII. La caridad, virtud social
XIII. Fe, esperanza y caridad: Antídoto cristiano al nihilismo
XIV. Orar con las tres virtudes teologales
XV. Fe, esperanza y caridad: El tríptico de la belleza
XVI. Estoy de pie a la puerta y llamo
Excursus 1. ¿Practicó Jesús las virtudes teologales?
Excursus 2. Del Dios-amor al Filioque
Introducción
NOVA ET VETERA
Lo nuevo y lo antiguo (Mt 13,52)
Los paganos conocían el mito de las «tres Gracias»; nosotros cristianos conocemos las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Tres Gracias que no son míticas sino reales. El nombre «Gracias» sería, además, más apropiado para ellas que el término «virtud», que es una categoría más filosófica que bíblica y que pone más el acento en el esfuerzo del hombre que en el don de Dios.
En el cuadro de Sandro Botticelli elegido para la portada hay una clara espiritualización del mito. ¡Las tres Gracias —aquí insólitamente púdicas y castas— invitan con sus manos a mirar hacia el cielo! A la par que ellas, también las tres virtudes teologales se toman de la mano porque son inseparables. Donde está presente una, lo están también y necesariamente las otras dos. Sucede como en la Trinidad, donde en cada una de las tres personas divinas, por la naturaleza común, están presentes las otras dos. Existe una suerte de pericóresis, es decir, de mutua compenetración, también entre las tres virtudes teologales. No es casual que la expresión «la santa triada» se use para indicar las tres virtudes teologales —fe, esperanza y caridad— además de para designar a la santísima Trinidad1.
Recurriendo a la tradición antigua —patrística y medieval—, intentaremos dar en este ensayo un enfoque que sea también moderno y existencial, es decir, que responda a los desafíos, a los desarrollos y, a veces, a los sucedáneos de las virtudes teologales del cristianismo que propone el hombre de hoy. El dicho evangélico sobre la necesidad de mantener unido «lo nuevo y lo antiguo» es el criterio que guía este pequeño tratado, que presenta todos los límites (y esperamos que también alguna ventaja) propios de cualquier intento de síntesis. Por tanto, no tiene ninguna pretensión de completitud y sistematicidad, sino que quiere tan solo ofrecer respuestas a preguntas y situaciones perennemente actuales, o que se han convertido en tales con la llegada de la modernidad. La exposición en breves capítulos —casi independientes uno del otro y que se pueden leer de forma no consecutiva— responde al estilo que ha asumido la comunicación escrita en la era de Internet. El tono del discurso y su marco litúrgico —un viaje ideal hacia Belén tras las huellas de los Reyes Magos— se deben al origen oral del libro, nacido como desarrollo de las predicaciones realizadas en la Casa Pontificia, en presencia del papa Juan Pablo II, en el Adviento de 1992, y del papa Francisco en el Adviento de 2022. La ventaja de este enfoque es que permite no pasar todo el tiempo definiendo qué son las virtudes teologales, sino que ayuda a descender al hoy de la historia y a la vida de cada uno. ¡De hecho, lo más importante no es saber qué son las virtudes teologales, sino ejercitarlas! Las virtudes teologales, al igual que la Escritura, se conocen practicándolas.
Otra ventaja es que semejante enfoque ayuda a situar la teología —incluso la más alta— al alcance de todo el pueblo de Dios y no solo de los «expertos». En definitiva, una teología «susceptible de ser predicada», como la favorecida por Karl Barth en su época y puesta en práctica por san Agustín. Estoy convencido de que no existe contenido de la fe, por muy elevado que sea, que no pueda llegar a ser comprensible para toda inteligencia abierta a la verdad. Si hay algo que podemos aprender de los Padres de la Iglesia es que se puede ser profundos sin ser oscuros. Basta con emplear un lenguaje accesible a todos que no desdeñe imágenes, historias, parábolas, poesías y pequeñas experiencias personales.
San Gregorio Magno dice que la Sagrada Escritura «con su claridad alimenta a los pequeños, con su profundidad deja perplejas las mentes de los más elevados. Es, en verdad, como un río, como ya he dicho, ancho y profundo, en el que tanto el cordero puede caminar, como el elefante nadar»2. La teología debería inspirarse en este modelo. Cada persona debería poder encontrar pan para sus dientes: el sencillo, su sustento y el docto, alimento refinado para su paladar. Sin contar con que, con frecuencia, se le revela a los «pequeños» lo que permanece escondido «para los sabios e inteligentes» (para no desanimar a nadie, algún que otro tema teológico especialmente exigente se tratará en las notas a pie de página y en los dos excursus finales).
En su núcleo más nuevo (desarrollado en la tercera parte dedicada a la caridad), el presente ensayo quiere ser un tímido intento de hacer teología partiendo no de la idea filosófica de Dios como «Ser absoluto», sino de la revelación bíblica de Dios como «Amor absoluto». No se trata de la pretensión insensata de sustituir al Ser absoluto por el Amor absoluto, sino del deseo de llenar el contenedor abstracto y estático con un contenido concreto y dinámico. Con otras palabras, es un intento de restituir a Dios la libertad del viento, el ardor del fuego, el pathos del amante celoso que lo caracterizan en el Antiguo Testamento y más aún la ternura paternal que solo el Hijo que «está en el seno del Padre» podía revelarnos. Un intento, el mío, que no tiene otra ambición que la de animar a otros a seguir adelante con mejores recursos ¡y con más tiempo a su disposición! (Un tema que habría que desarrollar, estrechamente ligado al de Dios «Amor absoluto» sería el tema de Dios «Humildad infinita»). Un enfoque más bíblico no significa renunciar al diálogo con la cultura moderna. Este mismo ensayo debería servir justamente como muestra de lo contrario. Quiere ser una pequeña contribución a la evangelización de la cultura y a la inculturación del Evangelio.
En mi opinión, la teología cristiana no ha terminado aún de liberar la idea de Dios de la jaula metafísica de Aristóteles y de las vendas de su propia especulación, que corre el riesgo de hacer de él algo parecido a una momia en el museo de la mente humana. El Dios de Aristóteles mueve el mundo sin moverse él mismo, igual que la luna mueve las mareas; por su parte, el Uno platónico es, ciertamente, Amor (Eros), pero al ignorar la Trinidad, no tiene a nadie «parecido a sí mismo» a quien amar y por el que ser amado, un poco como Adán antes la creación de Eva. ¡Amor sin alegría y belleza desperdiciada!
Al final, el resultado más bello (y también inesperado para mí) que ha brotado de este intento de síntesis es ver cómo vuelve a emerger en todo su esplendor el dogma cristiano de la Trinidad como la solución a los interrogantes nunca resueltos del pensamiento teológico. La revelación de la Trinidad —lo veremos— es lo que permite afirmar sin contradicción que Dios es amor, que es belleza y que es felicidad. ¡Tratar de hacer más aceptable para el hombre de hoy el cristianismo, poniendo entre paréntesis a la Trinidad, es como tratar de hacer más rápida la carrera de un velocista quitándole la espina dorsal!
Platón y Aristóteles, como también sus homólogos cristianos, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, y todos los grandes teólogos del pasado hasta nuestros días, son «los gigantes» a cuyos hombros debemos subir para ver más lejos, aunque solo sea un centímetro. Si los interrogásemos acerca de Dios, estoy convencido de que ellos nos responderían como las criaturas inanimadas respondían a Agustín: «Quaere super nos!», ¡busca por encima de nosotros! Por encima de ellos está la Escritura que, como escribe también san Gregorio Magno, «crece con aquellos que la leen»3, crece en la medida en que nos acercamos a ella con nuevas preguntas y provocaciones.
Una palabra sobre el uso de la Escritura en el presente ensayo. A la hora de comprender la Escritura, ¿es suficiente con tener en cuenta la historia de un texto, las fuentes, las variantes, el género literario, en una palabra, la crítica exegética más actualizada, o hace falta además otra cosa? Todos esos medios no son, en mi opinión, la última palabra, sino siempre y solo una premisa y preliminares, si bien indispensables. Pensar que se puede «entender» la Escritura únicamente con la aplicación de las más avanzadas técnicas científicas, históricas y filológicas es como creer que uno puede explicar la eucaristía mediante un análisis químico de la hostia consagrada. Y sin embargo, quien más aprecia el trabajo crítico sobre la Biblia (y está agradecido a cuantos dedican a él su propia vida) es aquel que se sirve de él como de un mapa para explorar el terreno o un trampolín para el salto de la fe.
Una analogía puede ayudarnos a entender. Los estudiosos de la Divina comedia pueden llegar a explicar cada palabra, descubrir cada alusión, cada fuente histórica o literaria… Sin embargo, siempre quedará algo que escapa a todo eso, pero que es esencial: ¡ese algo indefinible que se llama poesía! Esta solo puede captarla el espíritu del lector, al entrar en sintonía y vibrar al unísono con el espíritu del poeta. Sucede algo similar con la Escritura. «El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu» (Rom 8,16). Es la ley que preside toda lectura auténtica de la palabra de Dios, con tal de que no sea individualista, sino realizada dentro de la comunión de la Iglesia.
La Biblia no puede ser leída con el presupuesto velado, pero evidente y operante, de que es obra únicamente de autor humano. Existe una verdad histórica y una verdad que podemos llamar real u ontológica. Tomemos la afirmación de Jesús: «Yo soy el camino y la verdad y la vida» (Jn 14,6). Si por un improbable nuevo descubrimiento se llegase a saber que la frase fue pronunciada históricamente y de hecho por el Jesús terrenal, no es esto lo que la haría «verdadera» (¡siempre se puede pensar que quien la pronuncia se engaña!); lo que la hace verdadera es que, realmente y por encima de cualquier contingencia histórica, él es el camino, la verdad y la vida. En este sentido más profundo y más importante, todas y cada una de las afirmaciones que Jesús hace en el Evangelio de Juan son «verdaderas», también aquella en la que dice: «Antes de que Abrahán existiera, yo soy» (Jn 8,58). La definición clásica de verdad es «correspondencia entre la cosa y la idea de ella» (adaequatio rei et intellectus). La verdad revelada es correspondencia entre la realidad y la palabra revelada que la expresa (¡en el cuarto evangelio, «verdad», aletheia, es casi sinónimo de «realidad»!). El uso que se hace de la Escritura en el presente ensayo se inspira en esta convicción. Este tiene su modelo en el modo que tiene Jesús de usar la Escritura, en el de Pablo y en el de todo el Nuevo Testamento (no siempre en el modo de los Padres de la Iglesia y de los autores medievales).
Finalmente, una observación a propósito de las citas bíblicas. Las traducciones de la Biblia a lenguas modernas se suceden a un ritmo casi decenal. Gracias al progreso de los estudios y al cambio de las tendencias lingüísticas (pero también, en parte, para justificar cada una su propia existencia), estas traducciones cambian continuamente palabras y expresiones que, con el tiempo, se habían enriquecido con resonancias que, de este modo, se pierden. Por este motivo, aunque seguiré habitualmente la traducción oficial que está en vigor en la Iglesia, me permitiré referirme, en ocasiones, a una traducción o a una adaptación más consonante, incluso gramaticalmente, con el contexto del discurso tal como se produce a menudo en el uso litúrgico de la Biblia, sin por ello recurrir cada vez a la monótona repetición de la sigla «cf.» (¡creo que cada lector tiene a su disposición una Biblia para juzgar si la cita es pertinente o no!). Huyo de un uso aséptico —mecánico y casi químico— de la palabra de Dios. No se pueden estudiar las palabras de la Escritura como se estudian los fósiles, es decir, en ambientes estériles y usando guantes de látex. Comparto plenamente el siguiente pensamiento que, por ser de un poeta, no es menos válido incluso teológicamente hablando:
Jesús tampoco nos ha dado unas palabras muertas
Que tengamos que guardar en pequeñas cajas
(O en grandes),
Y que tengamos que conservar en aceite rancio […]
Nos entregó palabras vivas
Para alimentar […]
Las palabras de vida, las palabras vivas no pueden conservarse sino vivas […]
Somos llamadas a alimentar la palabra del hijo de Dios.
Nos corresponde, de nosotros depende
Hacerla oír en los siglos de los siglos,
Hacerla resonar4.
Con alegría y humildad ofrezco este libro sobre nuestra común herencia cristiana a cualquier persona, pero sobre todo a los jóvenes estudiantes de teología y profesores de religión (católicos, pero también, si lo aceptan, ortodoxos y protestantes). Quiere ser un acompañamiento cotidiano en el camino anual hacia la Navidad y una pequeña contribución como preparación al segundo milenio de nuestra redención en el año 2033.
Primera parte. Los que creen en su nombre. La puerta de la fe
I. ¡Portones, alzad los dinteles!
En la oración cristiana siempre ha tenido un gran eco el salmo que dice, en la versión más familiar de la liturgia:
¡Portones, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas,
va a entrar el rey de la gloria!
¿Quién es ese rey de la gloria?
¡El Señor de los ejércitos, él es el rey de la gloria!
(Sal 24,9-10).
Una hipótesis que se ha planteado sobre el origen de este salmo con preguntas y respuestas, es que se refiere al momento en que el Arca del Señor fue llevada a Jerusalén y colocada en una sede provisional, quizá un lugar de culto de una divinidad local preexistente. El edificio tenía las puertas demasiado angostas para que pudiera pasar el Arca, por lo que hacía falta levantar el dintel y ensanchar su apertura. El diálogo del salmo (recitado en el aniversario del evento) reproduciría en este caso, en clave litúrgica y responsorial, el intercambio de frases entre los que acompañaban el Arca y los que estaban dentro esperándola. Pero también podía tratarse quizá de las puertas del templo que se abren para acoger al Dios de Israel que, en ocasiones solemnes, entra en él con toda su gloria.
En el uso de la liturgia cristiana, las «puertas» son ora las que se abren para acoger a Jesús en su Presentación en el templo; son ora las del Hades en el descenso del Salvador a los infiernos; son ora las del cielo, que se abren para acoger al Resucitado en su ascensión. En la interpretación espiritual de los Padres —la única que nos interesa en este momento—, las puertas de las que se habla en el salmo son las puertas del corazón humano:
Dichoso, pues, aquel a cuya puerta llama Cristo.
Nuestra puerta es la fe…
Si quieres alzar los dinteles de tu fe,
entrará a ti el Rey de la gloria5.
La puerta no es solo una abertura en el muro; es una realidad llena de significados simbólicos. Como paso desde fuera hacia dentro, evoca acogida, intimidad, recogimiento; como paso desde dentro hacia fuera, evoca liberación y apertura a los demás. Las virtudes teologales realizan ambos significados. Ellas son puertas a través de las cuales Dios entra en nosotros y a través de las cuales nosotros salimos de nosotros mismos para salir al encuentro de Dios y del prójimo. Tal significado místico encuentra su expresión más conmovedora en las palabras que el Resucitado dirige a los fieles de Laodicea: «Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3,20).
La gran puerta que podemos abrir —o cerrar— a Cristo es una sola y se llama libertad. Péguy escribió:
Es preciso que la libertad vaya al encuentro de la gracia. El hombre es una ciudad asediada y el pecado es el bloqueo ejecutado perfectamente. La gracia es el ejército del rey que acude en auxilio de la ciudad. Pero es preciso que la libertad del hombre haga una salida y vaya al encuentro del ejército liberador… Si la fortaleza no recibe ayuda está perdida; pero si no se ayuda a sí misma mediante esa salida, está perdida igualmente6.
Que la libertad vaya al encuentro de la gracia no significa en absoluto que la libertad pueda preceder a la gracia (sería una herejía pensarlo); significa que ella debe preceder a la llegada de la gracia, que no debe esperarla pasivamente, sin hacer nada. «Todo proviene de Dios, pero no en el sentido de que nosotros estemos como dormidos, o como que no nos esforzamos o no queremos […] Quien te hizo sin ti, no te justifica sin ti»7. El Adviento es el signo litúrgico de este misterio; en él vamos al encuentro de alguien que está ya en camino hacia nosotros. Hay una única puerta, por tanto, y es la libertad, pero ella se abre según tres modalidades distintas, o según tres tipos distintos de decisión que podemos considerar como otras tantas puertas: la fe, la esperanza y la caridad. Se trata de tres puertas completamente especiales: se abren desde dentro y desde fuera al mismo tiempo; con dos llaves, una de las cuales está en manos del hombre y la otra en manos de Dios. El hombre no puede abrirlas sin el concurso de Dios y Dios no quiere abrirlas sin el concurso del hombre. Cuando un recién nacido viene al mundo, sus pequeños pulmones se ponen en movimiento al entrar en contacto con el oxígeno del aire. Sin el oxígeno, los pulmones no se activarían y sobrevendría la muerte; ¡pero si los pulmones no se activaran se produciría igualmente la muerte! Lo mismo sucede en la relación entre gracia y libertad.
Fe, esperanza y caridad son las tres virtudes más propias de Dios y, al mismo tiempo, las más nuestras. Las más nuestras porque son aquellas en las que se compromete más a fondo nuestra libertad; las más propias de Dios porque son infundidas por él mediante el Espíritu Santo, como semillas que deben brotar. El Catecismo de la Iglesia Católica las define así:
Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios Uno y Trino. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano (CIC, 1812-1813).
Un prefacio de Adviento expresa a la perfección el pensamiento de que las tres virtudes teologales son los caminos y las puertas que hay que abrir a Cristo que viene en la Santa Navidad:
Él mismo viene ahora a nuestro encuentro
en cada hombre y en cada acontecimiento,
para que lo recibamos en la fe
y para que demos testimonio por el amor,
de la espera dichosa de su reino8.
Fe, esperanza y caridad son el oro, el incienso y la mirra que nosotros, Magos modernos venidos de occidente, queremos llevar como regalo a Dios, que viene a salvarnos.
II. Jesucristo, origen y cumplimiento de la fe
Comenzamos nuestro viaje en compañía de la primera de las tres virtudes teologales: la fe. Ella es el portón de entrada al reino de Dios: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,15). En los Hechos de los Apóstoles se lee que Dios «había abierto a los gentiles la puerta de la fe» (Hch 14,27). Dios abre la puerta de la fe en cuanto que da la posibilidad de creer al enviar a alguien que predique la buena noticia; el hombre abre la puerta de la fe al acoger esta posibilidad.
Con la venida de Cristo, se registra un salto cualitativo a propósito de la fe. No en su naturaleza, sino en su contenido. Ahora ya no se trata de una fe genérica en Dios, sino de la fe en Cristo nacido, muerto y resucitado por nosotros. La Carta a los Hebreos hace una larga lista de los creyentes: «Por la fe Abel […]. Por la fe Abrahán […]. Por la fe Isaac […]. Por la fe Jacob […]. Por la fe Moisés […]». Pero concluye diciendo: «Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido» (Heb 11,39). ¿Qué faltaba? Faltaba aquel que «inició y completa nuestra fe» (Heb 12,2), Jesucristo.
La fe cristiana no consiste solo en creer que Dios «existe y que recompensa a quienes lo buscan» (Heb 11,6); consiste en creer también en aquel al que Dios ha enviado. Esta es la fe a la que Jesús se refiere cuando dice: «Creed en Dios y creed también en mí» (Jn 14,1). El gran pecado del que el Paráclito dejará convicto al mundo es no haber creído en él (cf. Jn 16,9). Cuando antes de realizar un milagro Jesús pregunta: «¿Crees?» y después de haberlo realizado afirma: «Tu fe te ha salvado», no se refiere a una fe genérica en Dios (esta se daba por descontado en todo israelita); se refiere a la fe en él, en el poder divino que se le ha conferido a él. Esta es ahora la puerta de la «gran fe», la fe que justifica al impío (Rom 3,21-26) y que «vence al mundo» (1 Jn 5,5).
Para Pablo, la fe que salva tiene como objeto específico el misterio pascual de Cristo. Consiste en creer que Cristo «fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación» (Rom 4,25). Para Juan, la fe tiene por objeto todo el misterio de la persona de Cristo y el eje sobre el que gira es más la encarnación que la resurrección:
Pero a cuantos lo recibieron,
les dio poder de ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre (Jn 1,12).
Recibir al Verbo no significa únicamente creer en su divinidad, en lo que él es por sí mismo. En el contexto de la Navidad, la fe tiende, por desgracia, a reducirse a su mera dimensión ontológica, es decir, a fe en el ser de Cristo, más que en su acción. Esto se debe a las herejías que marcaron y orientaron la reflexión de la Iglesia en su nacimiento: gnosticismo, docetismo, arrianismo, monofisismo y nestorianismo. Todas estas herejías, en un aspecto u otro, se ocupaban de la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Hasta qué punto es hombre, hasta qué punto es Dios? ¿Es una persona humana o una persona divina? Ha quedado bastante a la sombra otro aspecto de la fe navideña: el aspecto soteriológico y kerigmático, por el que la Navidad se sitúa ya en la línea del misterio pascual.
A este propósito, resulta significativa la desigual atención que se le ha prestado a dos versículos del prólogo de Juan: «A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios» (v. 12) y «El Verbo se hizo carne» (v. 14). El primero ha quedado en cierto modo relegado a la sombra por su vecino más ilustre9. Y sin embargo, no parece que para el evangelista este versículo sea menos importante que el otro. Más aún, si que el Verbo se haya hecho carne representa el medio, hacer de los hombres hijos de Dios mediante la fe representa la finalidad del plan divino. «Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer […], para que recibiéramos la adopción filial» (Gál 4,5). «Dios se hizo hombre —decían los Padres— para que nosotros nos hiciéramos Dios»10.
Sobre este punto, Juan se muestra más audaz que Pablo. Habla de una verdadera generación y de un nacimiento de lo alto. Los que acogen al Verbo han «nacido de Dios» (Jn 1,13); en el bautismo se nace «por el Espíritu»; quien cree «renace de lo alto» (Jn 3,3). Los creyentes no son solo «llamados» hijos de Dios, sino que lo son realmente (1 Jn 3,1). Pablo usa la analogía de la adopción: Dios ha enviado a su Hijo «para que recibiéramos la adopción filial» (Gál 4,5); nos ha destinado «a ser sus hijos adoptivos» (Ef 1,5). Sin embargo, la adopción en sí misma es un hecho jurídico. El hijo adoptado asume el nombre, la ciudadanía y la residencia de los padres adoptivos, pero no comparte con ellos su sangre ni su ADN. No sucede lo mismo con los creyentes. Dios no solo nos transmite el nombre y los derechos de los hijos, sino también su vida íntima, el Espíritu Santo, que es el ADN de Dios en nosotros. La diferencia entre Pablo y Juan, sin embargo, afecta únicamente al lenguaje, porque también para el primero la filiación divina se basa en el don del Espíritu Santo.
La Navidad es el comienzo de la salvación y, como tal, revela ya su naturaleza profunda. Contiene, de forma embrionaria, toda la buena noticia que es el Evangelio. Dice que, en la plenitud de los tiempos, Dios hizo venir en medio de nosotros su reino y su salvación en la persona de Jesús, su hijo, de forma gratuita. Al igual que las cinco vírgenes prudentes, salgamos a su encuentro con la lámpara de nuestra fe bien encendida.
III. ¿Qué te da la fe?
Trasladémonos al momento inicial y al acto constitutivo de la fe, el bautismo. Entre el ministro que lo acoge al fondo de la iglesia y el bautizando se desarrolla el siguiente diálogo breve:
—Ministro: «¿Qué pides a la Iglesia de Dios?
—Bautizando, o padres: «La fe»
—Ministro: «¿Qué te da la fe?»
—Bautizando, o padres: «La vida eterna».
El actual ritual romano prevé la posibilidad de otras respuestas parecidas a «la vida eterna», por ejemplo: «La gracia de Cristo». Supongamos que el bautizando sea un adulto que llega a la fe después de un largo camino de búsqueda de la verdad, o de ateísmo activo. A la pregunta «¿Qué te da la fe?», yo sugeriría (y aconsejaría a otros que lo sugirieran) una respuesta todavía más sencilla: «A Dios». ¡La fe te da a Dios!
Solo hay un ser en todo el universo que puede afirmar: «Yo soy Dios» (Is 45,22). En boca de cualquier otro ser, esta afirmación sería una blasfemia no menor que la de Lucifer. Pero por debajo de esta afirmación, hay otra bastante parecida que la fe permite pronunciar a cualquier criatura humana: «¡Yo tengo a Dios!». La diferencia entre el Creador y la criatura, gracias a la fe, se reduce a la que existe entre ser y tener. Dios es Dios, ¡la criatura humana tiene a Dios! Cuántas veces escuchamos proclamar en la Biblia esta verdad: «Oh Dios, tú eres mi Dios», y a Dios que, por su parte, le dice a Israel: «Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo».
Más adelante veremos mejor cómo hay que entender estos adjetivos posesivos. Por el momento, tratemos de captar la paradoja que hay en todo esto, que es la felicidad de no ser Dios para poder tener a Dios. Pensemos en una mujer enamorada: ella es feliz de no ser hombre porque así puede tener a un hombre; pensemos en un hombre enamorado: está feliz de no ser mujer porque así puede tener a una mujer. Estoy a punto de decir una locura. ¡Nosotros, criaturas humanas, somos más afortunados que Dios! Dios no tiene un Dios al que amar, al que admirar, con el que compartir su alegría… nosotros sí. Pero enseguida nos damos cuenta de que esto es un error grave. También Dios tiene un Dios al que amar, al que admirar, con el que compartir su alegría: el Padre tiene al Hijo, el Hijo tiene al Padre, ambos tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los tiene a ambos. ¡Qué misterio tan estupendo es la Trinidad! En ella se produce toda reconciliación posible, también entre el ser y el tener, tan difícil de realizar en nosotros, criaturas humanas.
Aquí se percibe el aspecto trágico que se esconde en el ateísmo; especialmente, en esa forma de ateísmo, o panteísmo, que consiste en ponerse uno mismo en el lugar de Dios, en querer hacerse Dios11. Al querer ser Dios, ¡se acaba no siéndolo y no teniéndolo!
¡Qué bello es no ser Dios, si esta es la condición para tener a Dios! Tampoco Dios sería feliz si no tuviese un Dios al que amar, es decir, si, como acabamos de decir, el Padre no tuviese al Hijo, el Hijo no tuviese al Padre, si ambos no tuviesen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no los tuviese a ambos. Cada persona divina encuentra en las otras dos su propia complacencia, es decir, su alegría.
El cristiano comparte plenamente el relato popular de la muñeca de sal procedente del budismo zen; únicamente lo termina de una forma un poco distinta. En este relato, se habla de una muñeca de sal que quiere conocer qué es el mar. «¡Para conocerme, tócame!», le dice el mar. Ella sumerge las manos en el agua y las manos desaparecen; sumerge en el mar los pies y se encuentra sin pies. Sufre y protesta al perder parte de sí misma, pero cuando por fin está completamente disuelta, exclama con júbilo: «¡El mar soy yo!».
La «moraleja» que extrae el cristiano de este relato no es «yo soy Dios», sino «yo tengo a Dios». La muñeca ha descubierto qué es el mar, pero no ha descubierto qué es el agua y su naturaleza. Nosotros sabemos que «el mar» no es algo (la naturaleza, el vacío, la nada o como se lo quiera llamar) sino Alguien que nos llama y nos espera y se ha hecho carne para poder decirnos, igual que el mar a la muñeca de sal: «¡Tócame!».
Ahora debemos volver, como había anunciado antes, sobre el sentido de los adjetivos posesivos «mío», «tuyo», «nuestro», «vuestro». Pueden considerarse en un primer sentido bastante «débil», y entonces significan solo que la persona «reconoce» a Dios como el Dios en el que cree. En la Biblia, este primer significado se ahonda gracias al concepto de «alianza». La fórmula: «Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo» no indica solo la relación que existe entre Dios y un pueblo, sino también la pertenencia