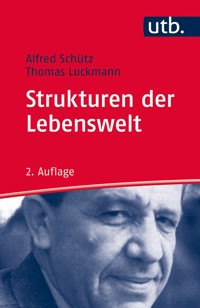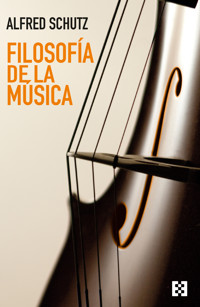
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué tiene la música que nos conecta de forma tan profunda con los demás? Alfred Schutz, uno de los grandes nombres de la sociología del siglo XX, tenía una respuesta sorprendente. Aunque es conocido por su trabajo en teoría social y filosofía, Schutz también dedicó parte de su vida a pensar la música como una experiencia única que nos une, que nos pone en sintonía unos con otros, incluso sin palabras. Este libro reúne, por primera vez en español, todos sus textos sobre música. En ellos, Schutz no solo analiza lo que sentimos cuando escuchamos una melodía o tocamos en grupo; también explora cómo esa experiencia musical puede ayudarnos a entender mejor cómo funciona la sociedad, cómo nos comunicamos y cómo nos entendemos en tanto seres humanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Schutz
Filosofía de la música
Escritos 1924-1956
Selección, traducción e introducción de Jacobo López Villalba
© Herederos de Alfred Schutz
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2025
© Selección, traducción e introducción de Jacobo López Villalba
La presente edición contiene los siguientes textos: «Sinn einer Kunstform (Musik)» en Schutz (1981) Theorie des Lebenformen; «Fragments on the Phenomenology of Music» en Music and Man (1976); «Fragments on the Phenomenology of Rhythm» en Schutzian Research vol. 5 (2013); «Making Music Together: A Study in Social Relationship» en Schutz (1964) Collected Papers II; y «Mozart and the Philosophers» en Schutz (1964) Collected Papers II
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 154
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-236-3
ISBN EPUB: 978-84-1339-569-2
Depósito Legal: M-11872-2025
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com - [email protected]
Índice
Introducción
Observaciones sobre la traducción
Referencias completas de los textos originales
filosofía de la música
[Estructuras de sentido en el arte dramático y la ópera]
[Formas artísticas y formas operísticas]
[El arte dramático]
[Música, poesía y diálogo]
[La ópera como arte dramático y música]
[El contenido de sentido de la ópera]
[Fragmentos para una fenomenología de la música]
§1. [Música y lenguaje]
§2. [Arte y lenguaje]
§3. [Pintura abstracta y música]
§4. [La música y el ornamento]
§5. [Música y danza]
§6. [El acercamiento fenomenológico a la música]
§7. [El acercamiento fenomenológico, continuación]
§8. [La música como objeto ideal]
§9. [La idealidad y el modo de existencia de una obra musical]
§10. [Constitución monotética y constitución politética]
§11. [La existencia de los objetos ideales y el tiempo]
§12. [Los problemas de una fenomenología de la música]
§13. [El elemento espacial en el arte en general y en la música en particular]
§14. [El elemento temporal en la música]
§15. [La experiencia musical]
§16. [Elementos comunes a la música en general]
§17. [El marco de referencia de la experiencia musical]
§18. [Resumen de los elementos comunes a toda experiencia musical]
§19. [Análisis fenomenológico de una secuencia de sonidos]
§20. [Tres categorías básicas de la experiencia musical]
§21. [La categoría de continuidad y repetición]
§22. [La categoría de igualdad]
§23. [La categoría de movimiento]
§24. [Síntesis pasiva y experiencia musical]
§25. [Reflexión y experiencia musical]
[Fragmento sobre la fenomenología del ritmo]
§26
§27
§28
§29
Hacer música juntos. Un estudio sobre las relaciones sociales
I
II
III
IV
V
VI
Mozart y los filósofos
I
II
III
Introducción
El libro que el lector tiene en sus manos contiene la primera traducción al español de la totalidad de los textos de temática musical del sociólogo y filósofo Alfred Schutz (1899-1959). Estos cinco textos fueron escritos a lo largo de más de treinta años, desde el año 1924 hasta 1956, solo tres años antes de la inesperada y prematura muerte de su autor. De los cinco textos solo se publicaron dos durante su vida y, a pesar del interés de los mismos, no tuvieron ninguna repercusión en la literatura filosófico musical de la época. Ni siquiera los estudiosos de la obra de Schutz les otorgaron, en su momento, demasiada importancia. La razón es que el texto más completo de todos, escrito en 1944 y que pretendía ser el comienzo de un proyecto amplio sobre fenomenología de la música, quedó, además de inconcluso, inédito hasta 1976.
La figura de Alfred Schutz es bien conocida en el ámbito sociológico, algo menos en el filosófico y prácticamente desconocida en el musicológico. Sin embargo, su filosofía de la música y más concretamente su fenomenología de la música ocupa un lugar destacado dentro de su pensamiento, no solo como una mera aplicación práctica de su reflexión filosófica al ámbito musical, sino que, como él mismo dejó escrito, tenía la esperanza de que sus análisis musicales pudieran aclarar algún que otro aspecto de su teoría social; en concreto, la relación de sintonía mutua en la que se basa toda comunicación y, por ende, las relaciones sociales como tales. Podríamos añadir además que desde la reflexión fenomenológica sobre la experiencia musical que el austriaco lleva a cabo se accede a cuestiones presentes tanto en la fenomenología husserliana como en muchas de las denominadas «herejías» posteriores. Baste mencionar por ahora cuestiones como el objeto ideal, la estructura temporal de la conciencia, la percepción en su aplicación concreta a la obra de arte, la pasividad y la intersubjetividad.
Alfred Schutz nació en Viena en 1899 en el seno de una familia judía acomodada1. Una vez finalizados sus estudios de secundaria fue reclutado para luchar en el ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Cuando volvió a su ciudad natal en 1918, Viena ya no era la ciudad que él había dejado un año y medio antes, y el denominado «mundo de ayer» por Stefan Zweig comenzaba a transformarse radicalmente. Cursó Derecho en la Universidad de Viena y recibió formación en comercio internacional, lo que le permitiría dedicarse profesionalmente al asesoramiento de entidades financieras. Entre sus profesores destacaron Hans Kelsen en derecho internacional, Ludwig von Mises en economía y Othmar Spann en sociología. Ludwig von Mises (1881-1973) tuvo una gran influencia en la escuela austriaca de economía y dirigió un seminario al que acudiría asiduamente Alfred Schutz entre los años 1922 y 1932. El joven Schutz también formó parte del llamado Geistkreis, un grupo interdisciplinar creado por Herbert Furth y Friedrich von Hayek, que estaba orientado hacia las humanidades y las ciencias sociales. Schutz presentó en dicho círculo textos sobre ópera, teoría de la música y del lenguaje, incluso realizó dos conferencias sobre el chiste, con más que probables influencias del Freud de El chiste y su relación con lo inconsciente (1905). Podemos suponer que Schutz llegó a compartir con sus compañeros algunos fragmentos de lo que luego sería su primer texto de contenido musical.
A partir de 1921 Alfred Schutz comenzó el estudio de la obra de Max Weber, en especial Economía y Sociedad. El sociólogo alemán había ofrecido un curso en la Universidad de Viena en el primer semestre de 1918, que obtuvo una gran resonancia, al que Schutz no pudo acudir puesto que se encontraba todavía en el frente. En un principio, Schutz trató de fundamentar la sociología comprensiva de Weber en el pensamiento de Henri Bergson, basándose principalmente en el Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia (1889) y Materia y memoria (1896). Entre los años 1924 y 1927 Schutz confeccionó unos manuscritos, que contienen el primero de los textos dedicados a la música, dentro del marco del análisis de lo que denominó formas de vida y sus estructuras de sentido. Posteriormente, abandonó este proyecto para profundizar en la obra de Husserl. Sin embargo, los manuscritos del llamado período bergsoniano2 de Alfred Schutz continúan teniendo mucha importancia como gérmenes de algunas de sus concepciones fundamentales que aparecerían en Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (1932)(La construcción significativa del mundo social). Dicha obra consiste en un estudio fenomenológico de los conceptos básicos de las ciencias sociales y, más concretamente, de la sociología comprensiva de Max Weber. Schutz envió un ejemplar a Husserl y este le contestó en una ya famosa carta: «Estoy ansioso por conocer a un fenomenólogo tan serio y minucioso, uno de los pocos que ha penetrado hasta el fondo en el sentido de la obra de mi vida, a la que lamentablemente es tan difícil acceder, y que promete continuarla como un representante de la genuina Philosophia perennis, que es lo único que puede suponer el futuro de la filosofía»3. Schutz pudo finalmente conocer a Husserl en Friburgo en junio de 1932, además de a los que se convertirían en máximos exponentes de la fenomenología: Dorion Cairns, Eugen Fink y Ludwig Landgrebe. Husserl le propuso ser su asistente, pero Schutz rechazó la oferta debido a sus compromisos profesionales como asesor financiero; sin embargo, el austriaco visitó a Husserl en más ocasiones y llegó a trabar con él una buena amistad. El fundador de la fenomenología llamaba cariñosamente a Schutz «banquero de día, fenomenólogo de noche».
Posteriormente llegaría el ascenso de los nazis al poder y, con la anexión de Austria en marzo de 1938, la familia Schutz emigró primero a París y finalmente, en julio de 1939, a Estados Unidos. Allí tuvo la oportunidad de conocer a Marvin Farber, introductor de la fenomenología de Husserl en ese país, y al sociólogo Talcott Parsons, con el que mantuvo una intensa discusión filosófica por correspondencia4. En 1943 se incorporó al claustro de profesores de la New School for Social Researchde Nueva York, formando parte de lo que en una publicación reciente se ha denominado «la edad de oro de la fenomenología»5 en dicha institución. Sin embargo, no fue hasta 1956 que se dedicó a tareas académicas a tiempo completo hasta su muerte, el 20 de mayo de 1959. En Estados Unidos profundizó en el estudio de pensadores como William James, Alfred North Whitehead, John Dewey o George Herbert Mead, algunos de los cuales son citados en sus textos sobre música. Publicó en vida, además del libro mencionado de 1932, unos treinta artículos en diferentes revistas, entre las que destacan Social Research y Philosophy and Phenomenological Research. Estos artículos y otros textos inéditos fueron apareciendo desde el año 1962 en los volúmenes sucesivos de Collected Papers hasta el volumen VI, que data de 2013. La obra en la que estaba trabajando en el momento de su muerte, y que pretendía ser un compendio teórico de toda su vida, fue completada por su alumno Thomas Luckmann, la tituló The Structures of the Life-World (Las estructuras del mundo de la vida) y se publicó en 1973.
Una vez esbozada una breve biografía de nuestro autor y presentados sus principales escritos nos disponemos a adentrarnos en sus intereses y conocimientos musicales, lo que, tratándose de un filósofo de la vida cotidiana, no puede sino obligarnos a buscar sus motivaciones en su biografía musical.
Su madre, como encargada de su educación, fomentó siempre en Alfred un amor por la música y así, durante sus años de secundaria, recibió clases de piano de un trompetista miembro de una orquesta local6. En el año 1918 Schutz conoció a Emanuel Winternitz en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena, aunque realmente fue el amor por la música lo que hizo comenzar una amistad entre ambos tan duradera a lo largo de los años. En un artículo de homenaje, Winternitz recuerda cómo escuchaban en el piso más alto de la Ópera de Viena El rapto en el serrallo de Mozart con la partitura en la mano. Los intereses de Schutz en el ámbito musical iban desde Pachelbel y Heinrich Schütz hasta el Wozzeck de Alban Berg. Conocía de memoria la música de Bach: cantatas, la Pasión según San Mateo o las Variaciones Goldberg. Conocía también muy bien las misas y óperas de Mozart y la música de cámara de Brahms. En el plano teórico estaba familiarizado con los tratados clásicos de autores como Philipp Spitta, Albert Schweitzer o Friedrich Chrysander. Aunque tocando el piano nunca llegó a tener una técnica poderosa, su entusiasmo le permitía mostrar todo el contenido emocional de la música, interpretando a cuatro manos con Winternitz, con el cual también discutía cuestiones acerca de la experiencia musical, la naturaleza de la sucesión temporal en relación con la durée bergsoniana o el papel de la memoria como creadora de forma7.En el ámbito privado, Alfred Schutz tocaba casi todos los días el piano después de volver del trabajo. Tocó con un violinista los sábados por la tarde durante dieciocho años y en su casa organizó veladas de música de cámara donde se interpretaban tríos y cuartetos. También se dedicaba a copiar partituras manuscritas de la biblioteca cuando no estaban publicadas8.
El enorme interés de Alfred Schutz por la música tuvo también influencia en uno de sus hijos. George Schutz mostró desde muy pequeño habilidad para la música. De hecho, con seis años era capaz de leer partituras al piano y tocaba dúos con su padre. Después de que el pequeño George empezase a perder visión por culpa de un accidente, Alfred Schutz continuó fomentando las habilidades musicales de su hijo ayudando a que aprendiese de memoria las piezas, ya que no era capaz de leerlas. Con los años George Schutz se convirtió en un protegido de Leonard Bernstein y, como intérprete y compositor, estuvo implicado en la puesta en marcha del conocido festival Mostly Mozart de Nueva York9. Su padre también le ayudó en este aspecto, poniéndole en contacto con músicos de la vieja Europa. Entre las numerosas amistades de Alfred Schutz se encontraban el músico Erich Itor Kahn (1905-56), compositor, colaborador de Arnold Schönberg y pianista del Albieri Trio, al que ayudó en trámites de emigración y dedicatario del texto «Mozart y los filósofos», y la cantante Alice Duschak (1902-1993), a la que acompañaba al piano, y que fue profesora de la soprano mundialmente famosa Jessye Norman. Una vez establecido en Nueva York, Schutz fue reuniendo poco a poco una biblioteca musical en la que destacaban las partituras de todas las óperas de Mozart y Wagner10, autores que ya habían formado parte de sus intereses teórico musicales de su escrito de los años veinte y cuyas óperas serían tema de discusión en los años cincuenta, como tendremos la oportunidad de comprobar.
Independientemente del valor de la música en su vida privada, el ámbito musical supone en Schutz, diciéndolo con su propia terminología, una provincia finita de sentido cuyo funcionamiento ofrece innumerables claves para la interpretación de todo su pensamiento sociofenomenológico. Este interés por la música desde el punto de vista teórico surgió pronto en su vida al sentir la necesidad de preguntarse por cuestiones filosóficas relacionadas con la música, ya fuese en el plano histórico o acerca de la propia naturaleza del fenómeno musical.
A continuación, haremos un breve recorrido por cada uno de los textos traducidos. No se pretende siquiera abordar un resumen de su contenido, sino que más bien nos interesa contextualizar y relatar su génesis, así como mostrar algunas claves de lectura.
El primer texto que nos encontramos en el presente volumen fue escrito en el año 1924 y, como ya se ha mencionado, pertenece a los manuscritos del período bergsoniano. El más extenso de todos ellos lleva por título Lebensformen und Sinnstruktur (Formas de vida y estructura de sentido) y corresponde a la introducción y una primera parte, una teoría de la conciencia solitaria, de las cuatro que originalmente pretendía escribir. Acompañan a este manuscrito principal otros tres textos centrados respectivamente en las estructuras de sentido del lenguaje, de las formas literarias y de la obra de arte dramática y la ópera. Este primer texto de contenido musical de Schutz es un claro ejemplo de las influencias en la denominada Bildung, formación, de un joven burgués en la Viena de esa época, donde se recurre a los «ídolos» culturales de la Ilustración alemana representados por Goethe, Schiller, Mozart y Beethoven, a los que se añadieron posteriormente Wagner y Nietzsche11.
La conveniencia de abordar la fenomenología de la música de Schutz comenzando por los manuscritos del período bergsoniano está justificada porque ya entonces se aprecia que la música se encuentra dentro de los intereses principales del austriaco. El estudio del concepto bergsoniano de durée y su relación con la melodía, y el hecho de que la primera forma de vida con la que trabaja Schutz sea el yo duración pura señalan el ámbito de la música como un lugar privilegiado donde estudiar la experiencia pre-predicativa12. La aportación esencial de Schutz en el estudio de la ópera es que el ámbito de la duración y su relación con el tiempo espacializado en el que tienen lugar las acciones de los personajes es precisamente donde se juega la naturaleza de la ópera como combinación de arte dramático y música. Basándose en las dos diferentes propuestas de Mozart y Wagner se llega a la conclusión de que la ópera encuentra en la música un medio que hace comprender las vivencias originales de la duración pura y de la relación-tú de una manera tan profunda que ninguna otra forma de arte consigue13.
Alfred Schutz escribió el manuscrito más extenso sobre fenomenología de la música durante los días 16 al 23 de julio del año 1944 en una pequeña villa situada en el condado de Essex, Nueva York. Claramente se trata de un borrador al que Schutz fue añadiendo algunas anotaciones en las sucesivas revisiones. Una cuestión muy importante es que, aunque Fred Kersten nos habla en su edición de 1976 de 66 páginas de manuscrito, la realidad es que solo llegó a editar 59. Y es que Schutz había escrito unas secciones sobre el ritmo que ocupan siete páginas y que Kersten nunca mencionó. La solución a este enigma llegó posteriormente con la publicación de esas páginas en el año 2013 en la revista Schutzian Research. Los editores titularon este apéndice «Fragment on the Phenomenology of Rhythm»y consideran que fue escrito durante el invierno de 1944-4514.
El texto de 1944 es el más rico desde el punto de vista conceptual, el más originalmente propio, y supone una verdadera introducción a una fenomenología de la música. En los primeros parágrafos se aborda la ontología de la obra de arte y, en especial, de la obra de arte musical hasta llegar a la definición del objeto musical como objeto ideal husserliano. En relación con esta definición, destaca la cuestión de la constitución monotética y politética aplicada al objeto musical, donde acaba concluyendo que «La obra musical en sí misma solo puede ser recolectada y captada reconstituyendo los pasos politéticos a partir de los cuales se ha construido, reproduciendo efectiva o mentalmente su desarrollo desde el primer hasta el último compás a lo largo del tiempo»15.
El análisis de la experiencia musical completaría la definición de música, basado en una aplicación de la estructura temporal de la conciencia husserliana a la percepción musical. Como paso previo, Schutz realiza consideraciones muy valiosas sobre la percepción visual de la obra de arte en la pintura, la escultura y la arquitectura. Estos análisis tienen un mayor interés si cabe en tanto que datan de un año antes de la publicación de la Fenomenología de la percepción (1945) de Merleau-Ponty.
Otra de las cuestiones a destacar es que Schutz trata de definir una serie de categorías que permitan el análisis fenomenológico de cualquier tipo de música, independientemente de la cultura o el estilo en el que se pueda encuadrar, como corresponde a la pretensión de universalidad que mueve a la reflexión fenomenológica. Sin embargo, esto no significa que no se deba atender a un tipo de análisis musical centrado en una cultura concreta que, en el caso de Schutz, como es evidente, es la denominada música clásica occidental, esto es, la compuesta desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX dentro del ámbito de la música culta. Una vez que se establecen las categorías de igualdad, repetición y movimiento, Schutz dedica una sección muy importante a la cuestión de la pasividad y las estructuras de relevancia y su influencia en la reflexión, aplicadas a la experiencia musical. Se trata de un hecho significativo puesto que, entre los primeros receptores de la fenomenología husserliana, Schutz se dirigió a la pasividad a pesar de que en ese momento no se habían publicado todavía los Analysen zur passiven Synthesis (Análisis de la síntesis pasiva),que aparecerían en 1966 en el tomo XI de Husserliana. Las fuentes de las que dispuso Schutz entonces para esta cuestión se reducen a las Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo (1928)16, las Meditaciones cartesianas (1931) y Experiencia y juicio, que Landgrebe publicó en 1939.
En cuanto al contenido de las secciones dedicadas al ritmo (§§26-29), se puede destacar el papel que Schutz otorga al cuerpo como instancia a partir de la cual estudiar el ritmo musical, donde el austriaco parece retomar y ampliar los esbozos del texto de 1924 en los que el cuerpo permite la conexión del ámbito de la duración pura con el mundo exterior a través de los movimientos corporales. Es sabido que la fenomenología del cuerpo es un tema de mucha actualidad y dentro de la esfera musical tiene un recorrido mayor que el que Schutz apunta en sus textos; por un lado, el cuerpo del oyente que experiencia la música, cuestión muy relacionada con la afectividad y, por otro lado, el cuerpo del instrumentista, que lleva a cabo determinadas acciones en el mundo exterior, ya sean los movimientos necesarios para accionar el instrumento o todo el repertorio de gestos expresivos que se realizan con intención comunicativa o como mero acompañamiento a los movimientos efectivos. Esta última cuestión nos conecta con parte del contenido del texto «Hacer música juntos»(1951).
En 1958, Schutz llegó a establecer los contenidos de los tres primeros volúmenes de Collected Papers con arreglo a una organización que se mantendría en la publicación posterior una vez fallecido. La organización respondía a las divisiones temáticas de: 1) el problema de la realidad social y sus divisiones en metodología de las ciencias sociales y fenomenología de las ciencias sociales, 2) estudios sobre teoría social y sus subdivisiones «Teoría pura» y «Teoría aplicada» y 3) fenomenología. Los dos textos de contenido musical de los años cincuenta fueron recogidos como estudios de teoría social aplicada, en el volumen II17. Esta es la razón por la cual estos textos no recibieron ninguna atención en su momento por parte de los filósofos de la música, lo que no deja de ser una anomalía, puesto que en la década de los cincuenta se publicaron en Estados Unidos aportaciones importantes como Sentimiento y forma (1953) de Susanne Langer, Emoción y significado en la música (1956) de Leonard Meyer y El lenguaje de la música (1959) de Deryck Cooke.
El primero de los textos publicados por Schutz lleva por título «Hacer música juntos. Un estudio sobre las relaciones sociales»y apareció en la revista Social Research en marzo de 1951. Se trata de un texto que Schutz leyó ante el Seminario General de la Facultad de Graduados de la citada New School. Como se podrá comprobar, el contenido de algunas secciones de «Hacer música juntos»es similar a lo expuesto por Schutz en «Fragmentos para una fenomenología de la música»unos años antes. El proyecto de realizar una fenomenología de la experiencia musical que se había ido fraguando desde el año 1944 no parecía tomar una forma definitiva y Schutz se decidía a publicar parte de sus investigaciones18. Por otra parte, el no haber conocido el contenido de los «Fragmentos»hasta el año 1976 supuso no poder situar los escritos de Social Research de 1951 y 1956 en su contexto, pudiendo parecer que el interés teórico de Schutz por la música se reducía puntualmente a los dos artículos publicados en la citada revista. Si el texto de 1944 comienza con la definición de música como un contexto dotado de sentido sin referencia a un esquema conceptual, en «Hacer música juntos»retoma este primer acercamiento «aproximado y provisional» y añade que dicho contexto es susceptible de ser comunicado. Precisamente, este texto estudia el proceso de comunicación y las interacciones sociales que se ponen en juego en la experiencia musical, que suponen, además, la aportación más novedosa de la propuesta musical schutziana. Por otra parte, el contenido de este texto se relaciona con diversas cuestiones que ocuparon gran parte de los intereses del austriaco, como el estudio de las realidades múltiples, las referencias simbólicas y el origen social del conocimiento, lo que nos da una idea de la centralidad de la música en su teoría sociológica.
El segundo artículo publicado en Social Research dedicado a la música es «Mozart y los filósofos», texto leído también en la New Schoolen enero de 1956 y publicado ese mismo año. Este artículo vuelve sobre el tema de su primer texto musical y lo sitúa en la historia de la filosofía y de la música. Schutz dialoga con Schopenhauer y con las teorías sobre las óperas de Mozart de filósofos como Hermann Cohen, al que ya hacía referencia en 1924, Wilhelm Dilthey y Søren Kierkegaard. Es pertinente reivindicar aquí la crítica de Schutz a estas propuestas, que perfectamente podría entrar a formar parte de los acercamientos musicológicos canónicos en lo que a interpretación de las óperas de Mozart se refiere. La obra de Schutz es prácticamente desconocida en el ámbito musicológico y, sin embargo, sus análisis demuestran un conocimiento profundo de la música y una gran originalidad y finura en sus apreciaciones. Una excepción muy importante, que también ha pasado desapercibida, es la alusión a Schutz que hace el musicólogo Stefan Kunze en 1984 en su famoso libro sobre las óperas de Mozart. Al propio Kunze le llama la atención que los investigadores sobre el tema no conocieran el trabajo de Schutz en «Mozart y los filósofos»19. Valiéndose de las teorías de los filósofos arriba mencionados, Schutz nos va mostrando su propio enfoque y la posible imbricación del mismo dentro de su edificio sociológico. La piedra de toque de la crítica se centra en dilucidar si los personajes de las óperas de Mozart deben considerarse «personalidades unificadas con características coherentes». Una interpretación que, sin duda, valdría perfectamente para el Fidelio de Beethoven o para las óperas de Wagner, no encaja en las óperas del genial salzburgués, como puede comprobarse al leer el texto de Schutz.
A lo largo de la presente introducción se ha tratado de poner de manifiesto que el acercamiento de Schutz a la fenomenología de la música tiene una enorme importancia porque supone uno de los primeros intentos en dicho campo temático, con la autoridad de un conocedor de la obra de Husserl, uno de los pocos que había podido hasta entonces penetrar en profundidad en la obra del fundador de la fenomenología. Por otra parte, los conocimientos de Schutz sobre la música en su vertiente práctica autorizan también su propuesta, en especial en lo relativo a la vivencia de la música desde el lado del intérprete, en la comprensión de la relación social que tiene lugar entre co-ejecutantes. A lo largo del siglo XX han sido numerosos los acercamientos filosóficos a la música y desde la mitad del siglo pasado las teorías predominantes provienen, en general, de la llamada filosofía analítica. La fenomenología es, desde nuestro punto de vista, una alternativa cabal a este predominio y el estudio de la obra de Schutz es necesario dentro de la gran variedad de propuestas fenomenológicas que se han dirigido al arte en general y a la música en particular, en ocasiones bastante alejadas de los presupuestos metodológicos que estableciera su fundador. Finalicemos esta introducción con un comentario que hace el también fenomenólogo Aron Gurwitsch a Schutz en una de sus numerosas cartas en un momento muy dramático de la historia europea y mundial como es el año 1942: «A veces empiezo a creer que estás en lo cierto cuando dices que la ciencia y la música son como vuelos a esferas en las cuales todavía reinan el sentido y el orden que han desaparecido totalmente de nuestro mundo»20.
Jacobo López Villalba
Observaciones sobre la traducción
La traducción del primer texto de contenido musical de Schutz se ha realizado a partir de la versión en inglés que confeccionó su alumno Helmut Wagner, como se puede consultar en la referencia bibliográfica más adelante. Sin embargo, se ha tenido muy presente el original en alemán en lo relativo a la terminología filosófica, artística y, más concretamente, musical, modificando la versión en inglés cuando se ha considerado oportuno. En los textos póstumos se han incluido algunas notas de los editores y se indican (nde). Las notas del traductor se han indicado (ndt). En los textos publicados por Schutz se han conservado sus notas a pie de página y solo se han modificado y completado sus citas bibliográficas para ser coherente con el estilo de todo el texto, además de añadir entre paréntesis la información de la edición en español. Para la terminología fenomenológica ha sido de mucha utilidad la obra de Dorion Cairns, Guide for Translating Husserl, Martinus Nijhoff, La Haya 1973, así como el Glosario-guía para traducir a Husserl (1996) de Antonio Zirión, disponible en https://www.gghusserl.org. Para la elaboración de las notas biográficas sobre músicos y terminología musical han resultado de ayuda The New Grove Dictionary of Music and Musicians, editado por Stanley Sadie, MacMillan Publishers Limited, Londres 1988 y el Diccionario Harvard de música, editado por Don Brandel, trad. esp. de Luis Carlos Gago, Alianza Editorial, Madrid 1997.
Estoy en deuda con Javier San Martín por las enseñanzas y apoyo recibidos desde hace años en mis investigaciones sobre fenomenología de la música. Agradezco también a Agustín Serrano de Haro sus certeras apreciaciones sobre la traducción de algunos pasajes del texto de 1924 y a Manuel Oriol y al equipo de Ediciones Encuentro por la confianza depositada en este proyecto.
Referencias completas de los textos originales
Estructuras de sentido en el arte dramático y la ópera
«Sinn einer Kunstform (Musik)» [1924] en Alfred Schutz, Theorie des Lebenformen, edición de Ilja Srubar, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, pp. 279-316, posteriormente en Alfred Schutz, Schriften zur Musik, editado por Gerd Sebald y Andreas Georg Stascheit, Alfred Schütz Werkausgabe Band VII, UVK Verlagsgesellschaft Konstanz, Munich 2016, pp. 41-77. Adaptación al inglés de Helmut R. Wagner, «Meaning Structures of Drama and Opera» en Alfred Schutz, Life Forms and Meaning Structure, Routledge and Kegan Paul, Londres 1982, pp. 180-207, posteriormente en Collected Papers VI: Literary Reality and Relationships, Springer, Dordrecht 2013, pp. 171-195.
Fragmentos para una fenomenología de la música
«Fragments on the Phenomenology of Music» [1944], edición de Fred Kersten, Music and Man 2, (1976), pp. 23-71, posteriormente con el título «Fragments Toward a Phenomenology of Music» en Collected Papers IV, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996, pp. 243-275.
Fragmento sobre la fenomenología del ritmo
«[Fragment on the Phenomenology of Rhythm]» [1944], transcripción y edición de Jasmin Schreyer y Gerd Sebald, Schutzian Research vol. 5, 2013, pp. 17-22.
Hacer música juntos. Un estudio sobre las relaciones sociales
«Making music together: a study in social relationship», Social Research, 18 (1), (1951), pp. 76-97, posteriormente en Collected Papers II: Studies in Social Theory, Martinus Nijhoff, La Haya 1964, pp. 159-178.
Mozart y los filósofos
«Mozart and the philosophers», Social Research, 23 (2), 1956, pp. 219-242, posteriormente en Collected Papers II: Studies in Social Theory, Martinus Nijhoff, La Haya 1964, pp. 179-200.
filosofía de la música
[Estructuras de sentido en el arte dramático y la ópera]21
[Formas artísticas y formas operísticas]
Es necesario distinguir la cuestión del sentido de una forma de arte de la del sentido de una obra de arte. Una obra de arte puede ser considerada un producto social, es decir, puede ser analizada en sus relaciones particulares con el problema del tú22 del que forma parte, tanto en lo que se refiere a su propósito como a su efecto. La mera forma material de una obra de arte se presta a una doble interpretación de su sentido. Por un lado, la interpretación de la obra de arte concreta se refiere a la donación de sentido por parte de su creador. Por otro lado, esta interpretación del sentido tiene su problemática y sus limitaciones en el contenido de sentido objetivo en el cual se presenta la obra de arte ante el observador. [Distinguir estas dos formas de interpretación debería ser la tarea principal de toda estética; hasta ahora, las teorías estéticas han estado, desafortunadamente, influidas por la contradicción entre la obra de arte por crear y la obra de arte creada]23.
En relación con el género artístico o, si se quiere, la forma de arte, esta dualidad en la interpretación está ausente. Tanto para el artista como para el observador, la forma de arte representa un tipo completamente objetivo que debe ser llenado con un nuevo contenido de sentido. Es difícil decidir si una forma artística bien articulada tiene sentido por sí misma, o si cada forma de arte recibe su sentido únicamente del contenido con el que se llena y de la idea específica que presenta en concreto. Sin embargo, me parece que este problema reside exclusivamente en una confusión con el término «sentido». Por un lado, el término significa la inversión de atención del símbolo establecido hacia el símbolo a interpretar; por otro lado, es utilizado como expresión de la legalidad inherente a todo lo que es espiritual24. Si uno quiere tomar el término «sentido» en la primera acepción, no encuentra unidades objetivas de sentido como tales. Solo encuentra aquellas que han sido creadas previamente y, en su forma dada, situadas en el mundo espaciotemporal y que, después, han sido interpretadas por otro sujeto con la capacidad de establecer e interpretar sentidos. Siempre es posible demostrar los procesos de donación e interpretación de sentido de cualquier obra de arte individual. Preguntarse únicamente por la forma artística significa desatender el acto de donación de sentido o, mejor dicho, mezclarlo con el acto de interpretación: se considera que la forma artística es algo que se mantiene objetivamente inmutable; no es accesible a la donación de sentido subjetiva. Si bien puede llenarse con contenidos muy diferentes, permanece en sí misma constante e invariable.
Tomemos como ejemplo el género artístico del arte dramático. Es cierto que no se pueden establecer paralelismos entre una obra de Eurípides y una obra moderna, por ejemplo, de Strindberg, en lo que concierne a las ideas expresadas, así como al estilo en el cual el contenido de sentido se lleva a la forma. Sin embargo, la tarea técnica característica del arte dramático es la misma en ambos casos: presentar ante el espectador, de forma inmediata y sin interpretación, relaciones entre seres humanos a través de sus acciones y palabras dentro de un marco espaciotemporal determinado. Entre todos los géneros artísticos, solo el arte dramático puede realizar esta tarea, que se logra en cada una de las obras de teatro. Por lo tanto, ciertos requisitos previos son comunes a toda la forma artística. Por ejemplo, (a) la posibilidad de interpretar el discurso o gesto del actor que es también un símbolo del héroe que se presenta tanto al público como a los demás actores; (b) la posibilidad de comprender las relaciones entre todas las personas que constituyen el material de la obra de teatro; (c) la posibilidad de experienciar25 indirectamente el desarrollo espaciotemporal de la acción escénica; finalmente (d) la posibilidad de que todos los factores mencionados puedan ser considerados medios de expresión o símbolos de la idea que determina el carácter específico de una obra dada.
Todos estos requisitos previos son exigencias para el espectador. Como se ha dicho anteriormente, se cumplen en cada obra de teatro, pero solo en las obras de teatro. Un tema determinado puede ser tratado por diferentes formas artísticas; puede servir como modelo tanto en las artes literarias, como en todas las demás. Casi todos los mitos han sido objeto no solo de la literatura épica, lírica y dramática, sino también han encontrado su materialización en la pintura, la escultura e incluso a veces en la música. Sin embargo, ¿qué diferencia existe entre la estatua de Laocoonte y el relato que escribió Virgilio sobre su muerte? Lessing, que utilizó este ejemplo con objeto de establecer los límites de la pintura y la poesía, quiso atribuir a la poesía el desarrollo y el estado de reposo a la escultura como contenidos expresivos adecuados26. Sin duda, mostró de manera sorprendente que ambas formas artísticas deben enfatizar y transformar otros aspectos esenciales de su tema para no contradecir la única forma apropiada para ellas. No aprendemos de una obra de arte concreta el modo adecuado de su forma artística, sino que solo lo aprendemos mediante reflexiones acerca del sentido de lo que puede ser representado por la propia forma de arte en cuestión.
Estas consideraciones generales acerca del sentido propio de una forma artística nos permiten avanzar el problema que nos interesa, el de la ópera. Ante todo, hay que decir que, en nuestras investigaciones, nos centramos en el tipo de ópera que se desarrolló desde la mitad del siglo XVIII, principalmente en Alemania. No se hará ningún intento de escribir una historia de la ópera. Sin embargo, tenemos que señalar brevemente las corrientes históricas que confluyeron para dar lugar a lo que hoy denominamos ópera.
El lugar de nacimiento de la ópera fue Italia, concretamente Florencia. Sobre el año 1600, la ópera fue creada por un círculo de renombrados humanistas que, en un primer momento, como parte de la vida social de la nobleza, quisieron revivir la tragedia clásica. Gracias a la enorme influencia de Monteverdi, se inauguró el primer teatro de ópera en Venecia. Pronto, la ópera pasó a ser de dominio público y, por tanto, perdió su función original como representación en las fiestas de la nobleza. Debido a la influencia de un tipo peculiar de virtuoso, se volvió más vulgar y, finalmente, acabó siendo una excusa para mostrar su virtuosismo. La intención inicial de revivir la tragedia clásica fue olvidándose cada vez más. Incluso el coro, que en un principio fue el máximo exponente de la acción operística, fue desapareciendo gradualmente para dejar más espacio a los solistas virtuosos.
Este destino de la opera seria no lo compartió la opera buffa, ya que esta última no tuvo sus raíces en las especulaciones artísticas de la nobleza, sino en la comedia popular, la commedia dell’arte. Como todos los géneros populares, y en contraste con la opera seria, la opera buffa siempre logró conservar una diversidad refrescante: en el libreto, a través de la conservación de las tipificaciones que eran populares en las comedias italianas, y en la partitura musical mediante la inclusión de formas de danza y canciones populares. Así, en comparación con la opera seria, obtuvo cada vez más importancia. La opera buffa