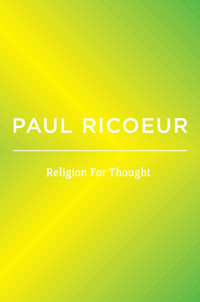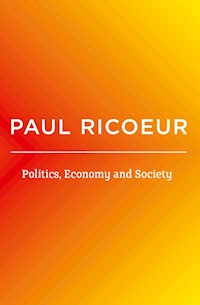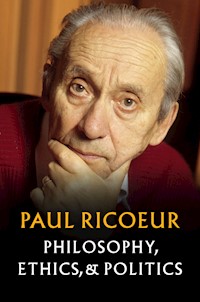Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Estructuras y procesos. Filosofía
- Sprache: Spanisch
«Finitud y culpabilidad» aborda la culpa y la experiencia del mal humano, cuyo carácter absurdo y opaco para la descripción esencial obliga a liberar la indagación del paréntesis propio del análisis fenomenológico. Pero, más allá de la simple descripción empírica de la voluntad, dicha indagación progresa hacia lo que Paul Ricoeur llama una «mítica concreta» de la voluntad mala. A través de la lectura de los mitos de caída, de caos, exilio y obcecación divina, la investigación conduce al reconocimiento de un lenguaje más fundamental: el lenguaje de la confesión. Éste «no habla de la mancilla, del pecado, de la culpabilidad en términos directos y propios, sino en términos indirectos y figurados». Se trata de un lenguaje simbólico que requiere una nueva hermenéutica, una «simbólica del mal». La simbólica del mal prepara así el terreno para reintroducir la mítica dentro del discurso filosófico, que había sido interrumpido con el mito. Pues se trata, para el autor, no de pensar «tras» el símbolo, sino «a partir de él». La recuperación de esta simbólica del mal para la reflexión filosófica apunta, finalmente, a una visión ética del mundo, para la que el hombre y su libertad constituyen el espacio de manifestación del mal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1038
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Finitud y culpabilidad
Finitud y culpabilidad
Paul Ricoeur
Traducción de Cristina de Peretti,Julio Díaz Galán y Carolina Meloni
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la LecturaMinisterio de Cultura y Deporte
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOS
Serie Filosofía
Primera edición: 2004
Segunda edición: 2011
Título original: Philosophie de la volonté II. Finitude et culpabilité.Comprenant deux textes: L’homme faillible, La symbolique du mal
© Editorial Trotta, S.A., 2004, 2011, 2023
www.trotta.es
© Aubier, 1960, 1988
© Cristina de Peretti, Julio Díaz Galán y Carolina Meloni,para la traducción, 2004
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-175-1
CONTENIDO
Prólogo
Libro IEL HOMBRE FALIBLE
I. Lo patético de la «miseria» y la reflexión pura
II. La síntesis trascendental: perspectiva finita, verbo infinito, imaginación pura
III. La síntesis práctica: carácter, dicha, respeto
IV. La fragilidad afectiva
Conclusión. El concepto de falibilidad
Libro IILA SIMBÓLICA DEL MAL
Primera Parte: LOS SÍMBOLOS PRIMARIOS: MANCILLA, PECADO, CULPABILIDAD
Introducción. Fenomenología de la confesión
I. La mancilla
II. El pecado
III. La culpabilidad
Conclusión. Recapitulación de la simbólica del mal dentro del concepto de siervo-arbitrio
Segunda Parte: LOS MITOS DEL COMIENZO Y DEL FIN
Introducción. La función simbólica de los mitos
I. El drama de la creación y la visión «ritual» del mundo
II. El Dios malvado y la visión «trágica» de la existencia
III. El mito «adámico» y la visión «escatológica» de la historia
IV. El mito del alma exiliada y la salvación por el conocimiento
V. El ciclo de los mitos
Conclusión. El símbolo da que pensar
Índice general
PRÓLOGO
Este libro es la continuación del estudio publicado en 1950 con el título Lo voluntario y lo involuntario. En la introducción al volumen primero1 quedó ya caracterizado con precisión el vínculo que une la presente obra con ese estudio fenomenológico del proyecto, de la moción voluntaria y del consentimiento. Anunciamos entonces que esta obra no sería una prolongación empírica, una simple aplicación concreta de los análisis que proponíamos en ese momento bajo el rótulo de descripción pura, sino que de ella quitaríamos el paréntesis en el que hubo que introducir la Culpa y toda la experiencia del mal humano, con el fin de delimitar el campo de la descripción pura. Al colocar así entre corchetes ese ámbito de la culpa, perfilamos la esfera neutra de las posibilidades más fundamentales del hombre o, si se prefiere, el registro indiferenciado que podían manejar tanto el hombre culpable como el hombre inocente. Esta neutralidad de la descripción pura proporcionaba, al mismo tiempo, a todos los análisis un giro abstracto deliberado. La presente obra pretende acabar con esta abstracción de la descripción pura volviendo a introducir en ella lo que está dentro del paréntesis. Ahora bien, acabar con la abstracción, suprimir el paréntesis no consiste en sacar las consecuencias de la descripción pura ni en aplicar sus conclusiones, sino en hacer que aparezca una nueva temática que requiere nuevas hipótesis de trabajo y un nuevo método de aproximación.
La naturaleza de esta nueva temática y de esta nueva metodología sólo estaba brevemente esbozada en la introducción del primer volumen. Se vislumbraba entonces la relación entre dos ideas directrices: de acuerdo con la primera, la nueva descripción sólo podía ser una empírica de la voluntad que procedía mediante la convergencia de indicios concretos, y no una eidética —una descripción esencial—, debido al carácter opaco y absurdo de la culpa. La culpa, decíamos, no es un rasgo de la ontología fundamental homogéneo a los otros factores que la descripción pura descubre: motivos, poderes, condiciones y límites. La culpa sigue siendo un cuerpo extraño dentro de la eidética del hombre. De acuerdo con la segunda idea directriz, el paso de la inocencia a la culpa no es accesible a ninguna descripción, ni siquiera empírica, pero sí a una mítica concreta. La idea de acceder a la empírica de la voluntad por medio de una mítica concreta, por consiguiente, ya se había forjado, pero entonces no se percibían las razones de este rodeo. ¿Por qué, en efecto, sólo se puede hablar de las «pasiones» que afectan a la voluntad en el lenguaje cifrado de una mítica? ¿Cómo introducir esta mítica dentro de la reflexión filosófica? ¿Cómo retomar el discurso filosófico después de haberlo interrumpido con el mito? Éstas son las cuestiones de método que han dominado en la elaboración de esta obra.
Este proyecto de vincular una empírica de la voluntad con una mítica ha quedado precisado y enriquecido en tres direcciones.
Lo primero que hemos visto es que los mitos de caída, de caos, de exilio, de obcecación divina, directamente accesibles a una historia comparada de las religiones, no podían insertarse en estado bruto en el discurso filosófico, sino que previamente había que volver a situarlos en su propio universo del discurso. Por consiguiente, hemos consagrado2 varios estudios preparatorios a reconstruir este universo del discurso. Hemos visto entonces que los mitos sólo se podían entender como elaboraciones secundarias que remitían a un lenguaje más fundamental que denomino el lenguaje de la confesión. Este lenguaje de la confesión es el que habla al filósofo de la culpa y del mal. Ahora bien, este lenguaje de la confesión tiene algo especial: es totalmente simbólico; no habla de la mancilla, del pecado, de la culpabilidad en términos directos y propios, sino en términos indirectos y figurados. Comprender este lenguaje de la confesión es poner en marcha una exégesis del símbolo que requiere reglas de desciframiento, es decir, una hermenéutica. Así es como la idea inicial de una mítica de la voluntad mala ha alcanzado las dimensiones de una simbólica del mal, dentro de la cual los símbolos más especulativos —como la materia, el cuerpo, el pecado original— remiten a los símbolos míticos —como la lucha entre las potencias de orden y las potencias de caos, el exilio del alma en un cuerpo extraño, la ceguera del hombre producida por una divinidad hostil, la caída de Adán— y éstos, a su vez, a los símbolos primarios de la mancilla, del pecado, de la culpabilidad.
La exégesis de estos símbolos es la que prepara la inserción de los mitos en el conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo. De este modo una simbólica del mal empieza acercando los mitos al discurso filosófico. Esta simbólica del mal ocupa la parte intermedia de la presente obra; los problemas lingüísticos ocupan en ella un lugar importante; en efecto, la especificidad del lenguaje de la confesión se ha convertido progresivamente en uno de los enigmas más notables de la conciencia de sí. Como si el hombre sólo accediese a su propia profundidad por el camino real de la analogía, y como si la conciencia de sí sólo pudiese expresarse, por último, a modo de enigma y requiriese no accidental, sino esencialmente, una hermenéutica.
Al mismo tiempo que la meditación en torno a la mítica de la voluntad mala se desplegaba como una simbólica del mal, la reflexión conducía en otra dirección: ¿cuál es, nos preguntábamos, el «lugar» humano del mal, su punto de inserción en la realidad humana? El bosquejo de antropología filosófica situado al principio de la obra se escribió precisamente para responder a esta pregunta. Este estudio se centra en el tema de la falibilidad, es decir, de la debilidad constitutiva que hace que el mal sea posible. Por medio del concepto de falibilidad, la antropología filosófica viene en cierto modo a encontrarse con la simbólica del mal, de la misma manera que la simbólica del mal acerca los mitos al discurso filosófico; por medio del concepto de falibilidad, la doctrina del hombre se aproxima a un umbral de inteligibilidad en el que resulta comprensible que, a través del hombre, el mal haya podido «entrar en el mundo»; más allá de ese umbral comienza el enigma de un surgimiento acerca del cual el discurso sólo puede ser indirecto y cifrado.
De la misma manera que la simbólica del mal representaba una ampliación de la mítica propuesta en Lo voluntario y lo involuntario3, la teoría de la falibilidad representa una ampliación de la perspectiva antropológica de la primera obra, centrada más concretamente en la estructura de la voluntad. La elaboración del concepto de falibilidad ha dado pie a una investigación mucho más amplia sobre las estructuras de la realidad humana; la dualidad de lo voluntario y de lo involuntario4 vuelve a ocupar su sitio dentro de una dialéctica mucho más extensa y que está regida por las ideas de desproporción, de polaridad de lo finito y de lo infinito, así como de intermediario o de mediación. Es, por último, en esta estructura de mediación entre el polo de finitud y el polo de infinitud del hombre donde se busca la debilidad específica del hombre y su esencial falibilidad.
Al mismo tiempo que encabezábamos este libro haciendo que una dilucidación del concepto de falibilidad precediese a la simbólica del mal, nos encontrábamos ante la dificultad de insertar dicha simbólica del mal en el discurso filosófico. Este discurso filosófico, que al final de la primera parte conduce a la idea de la posibilidad del mal o falibilidad, recibe de la simbólica del mal un nuevo impulso y un considerable enriquecimiento, pero sólo a costa de la revolución metódica que representa el recurso a una hermenéutica, es decir, a unas reglas de desciframiento aplicadas a un mundo de símbolos; sin embargo, dicha hermenéutica no es homogénea al pensamiento reflexivo que nos condujo hasta el concepto de falibilidad. En el último capítulo de la segunda parte titulado: «El símbolo da que pensar», esbozamos las reglas de transposición de la simbólica del mal a un nuevo tipo de discurso filosófico. Este texto es el eje en torno al cual gira toda la obra; indica cómo se puede a la vez respetar la especificidad del mundo simbólico expresivo y pensar, no ya «tras» el símbolo, sino «a partir» del símbolo.
La tercera parte, que se publicará en un volumen posterior, está totalmente dedicada a este pensamiento a partir del símbolo. Ésta se despliega a su vez en varios registros, especialmente en el de las ciencias humanas y en el del pensamiento especulativo. Hoy en día ya no es posible mantener una empírica de la voluntad sierva dentro de los límites de un tratado de las pasiones al estilo tomista, cartesiano o spinozista. Por una parte, resulta inevitable que una reflexión sobre la culpabilidad, que por lo demás hace justicia a los modos simbólicos expresivos, se encuentre con el psicoanálisis, a la vez con el fin de que éste le enseñe y de debatir con él acerca de su propia inteligibilidad y de sus límites de validez5. La evolución de la criminología y de las concepciones del derecho penal contemporáneo tampoco puede permanecer ajena a nuestro propósito de prolongar la simbólica del mal en una empírica de la voluntad; pero la filosofía política tampoco puede permanecer fuera de nuestras preocupaciones; cuando se ha asistido y se ha tomado parte en la espantosa historia que desembocó en las hecatombes de los campos de concentración, en el terror de los regímenes totalitarios y en el peligro nuclear, ya no se puede poner en duda que la problemática del mal pase también por la problemática del poder6, y que el tema de la alienación, de Rousseau hasta Marx pasando por Hegel, tenga algo que ver con la acusación de los viejos profetas de Israel.
Ahora bien, si un pensamiento que parte de los símbolos no puede dejar de desplegarse en las ciencias humanas, el psicoanálisis, la criminología, la ciencia política, también tiene que concentrarse en torno a la dificultad fundamental de hallar un equivalente especulativo para los temas míticos de la caída, del exilio, del caos, de la ceguera trágica. Esta investigación pasa inevitablemente por una crítica de los conceptos de pecado original, de materia mala, de nada y desemboca en una elaboración de los signos especulativos susceptibles de vincular la descripción del mal como no-ser específico y como posición poderosa con la ontología fundamental de la realidad humana; el enigma del siervo-arbitrio, es decir, de un libre albedrío que se encadena y se encuentra encadenado ya desde siempre, es el último tema que el símbolo da que pensar. La cuestión más difícil de esta obra, desde el punto de vista del método, es por último la de hasta qué punto semejante signo especulativo de la voluntad mala es todavía susceptible de ser «pensado».
Esta alusión al tema del siervo-arbitrio deja entrever hasta qué punto los problemas de método que acabamos de recorrer están vinculados a problemas de doctrina, a una hipótesis de trabajo y a una baza filosófica; con el fin de designar dicha baza habríamos podido elegir como subtítulo de este libro: Grandeza y límite de una visión ética del mundo. Por un lado, esta recuperación de la simbólica del mal por medio de la reflexión filosófica parece apuntar, en efecto, a una visión ética del mundo, en el sentido hegeliano de la palabra; pero, por otro lado, cuanto más claramente distinguimos las exigencias y las implicaciones de esta visión ética del mundo, tanto más ineludible resulta la imposibilidad de abarcar toda la problemática del hombre y del mal mismo con una visión ética del mundo.
¿Qué entendemos aquí por una visión ética del mundo? Si tomamos el problema del mal como la piedra de toque de la definición, podemos entender por visión ética del mundo el esfuerzo por comprender, cada vez mejor, la libertad por medio del mal y el mal por medio de la libertad. La grandeza de la visión ética del mundo consiste en ir lo más lejos posible en esta dirección.
Tratar de comprender el mal por medio de la libertad es una decisión grave; es la decisión de entrar en el problema del mal por la puerta estrecha, considerando desde el principio el mal como «humano, demasiado humano». Y, además, es preciso entender bien el sentido de esta decisión con el fin de no recusar prematuramente su legitimidad. No se trata en modo alguno de una decisión sobre el origen radical del mal, sino tan sólo de la descripción del lugar en donde aparece el mal y desde donde se lo puede ver; es muy posible, en efecto, que el hombre no sea el origen radical del mal, que no sea el malo absoluto. Pero, aun en el caso de que el mal fuese coetáneo del origen radical de las cosas, lo único que lo hace manifiesto sería la forma de afectar a la existencia humana. La decisión de entrar en el problema del mal por la puerta estrecha de la realidad humana no expresa, por consiguiente, sino la elección de una perspectiva central: aun en el caso de que el mal llegase al hombre a partir de otro foco que lo contaminase, ese otro foco no nos resultaría accesible más que por su relación con nosotros, por el estado de tentación, de extravío, de ceguera, que nos afectaría; la humanidad del hombre es, en cualquier hipótesis, el espacio de manifestación del mal.
Se objetará que la elección de esta perspectiva es arbitraria, que es, en el sentido fuerte de la palabra, un prejuicio. En absoluto. La decisión de abordar el mal desde la perspectiva del hombre y de su libertad no es una elección arbitraria, sino adecuada a la naturaleza misma del problema. En efecto, el espacio de manifestación del mal sólo aparece si se lo reconoce, y no se lo reconoce a menos que se lo adopte mediante una elección deliberada. Esta decisión de comprender el mal por medio de la libertad es, a su vez, un movimiento de la libertad que se hace cargo del mal; la elección de la perspectiva central ya es la declaración de una libertad que se reconoce responsable, que jura considerar el mal como un mal cometido y confiesa que de ella dependía que no lo fuese. Esta confesión es la que vincula el mal con el hombre, no sólo como su lugar de manifestación, sino como su autor. El hecho de hacerse cargo es el que crea el problema; no se llega a él, se parte de él; aun en el caso de que la libertad tuviese que ser la autora del mal sin ser su origen radical, la confesión situaría el problema del mal en la esfera de la libertad. Y es que, aunque el hombre no fuese responsable del mal más que por negligencia, por una especie de participación a contrapelo en una fuente de mal más radical que su libertad, la confesión de su responsabilidad sería una vez más la que le permitiría llegar a los confines de este origen radical.
Esta visión alcanzó su primera madurez con Kant y su ensayo sobre el mal radical; al poner de manifiesto una única máxima de la voluntad buena, el formalismo moral pone también de manifiesto una única máxima de la voluntad mala; en virtud del formalismo, el mal tiende a reducirse a una máxima del libre albedrío; ésta es la esencia misma de la visión ética del mal.
Pero la grandeza de esta visión ética no está completa sino cuando, como contrapartida, percibimos su beneficio para la inteligencia de la libertad misma; una libertad que se hace cargo del mal es una libertad que accede a una comprensión de sí misma especialmente cargada de sentido. Antes de dejar entrever las riquezas de esta meditación, recíproca de la anterior, quiero declarar mi deuda con la obra de Jean Nabert: en ella he encontrado el modelo de una reflexión que no se limita a aclarar el problema del mal a partir de la doctrina de la libertad, pero que, en contrapartida, no deja de ampliar y de profundizar en la doctrina de la libertad con el acicate de este mal que, no obstante, retomó. Ya en los Eléments pour une Éthique, la reflexión sobre la culpa se incorporó a un proceso orientado hacia la toma de conciencia de «la afirmación originaria» que me constituye más allá de todas mis elecciones y de todos mis actos singulares. Ya se veía entonces que la confesión de la culpa es al mismo tiempo el descubrimiento de la libertad.
En efecto, en la conciencia de culpa aparece, en primer lugar, la profunda unidad de los dos «éxtasis» temporales del pasado y del futuro. El impulso hacia adelante del proyecto se carga de retrospección; por el contrario, la afligida contemplación del pasado por medio del remordimiento se incorpora a la certeza de la posible regeneración; el proyecto, enriquecido por la memoria, vuelve a brotar como arrepentimiento. De este modo, en la conciencia de culpa, el futuro quiere reclutar el pasado, la toma de conciencia se manifiesta como recuperación, y la conciencia descubre dentro de sí un espesor, una densidad que una reflexión sólo atenta al impulso hacia adelante del proyecto no reconocería.
Pero, al unir, en el seno de la libertad, los éxtasis temporales del pasado y del futuro, la conciencia de culpa hace que aparezca también la causalidad total y simple del yo, más allá de sus actos singulares; la conciencia de culpa me muestra mi causalidad en cierto modo pactada, limitada en un acto que da testimonio de todo mi yo; por el contrario, el acto que yo no hubiera querido realizar denuncia una causalidad mala que se torna ilimitada por detrás de cualquier acto determinado. Mientras que para una reflexión atenta al único proyecto, esta causalidad se acuña y se disipa en una invención discontinua de mí mismo, en la retrospección del arrepentimiento, arraigo mis actos en la causalidad simple del yo. Ciertamente, no tenemos acceso a ese yo fuera de sus actos concretos, pero la conciencia de culpa hace que, en ellos y más allá de ellos, aparezca la exigencia de integridad que nos constituye; ésta es así un recurso al yo originario más allá de sus actos.
Por último, al descubrir, con la culpa, una diferencia entre la exigencia más profunda que todo deber y que los actos que no están a su altura, Nabert discernía en la conciencia de culpa una oscura experiencia de no-ser. Llegaba incluso a convertirla en una especie de participación a contrapelo: cualquier acto del yo, decía, «no crea por sí solo todo el no-ser que reside en la culpa: lo determina y lo hace suyo. El no-ser de la culpa comunica con un no-ser esencial que va más allá de las acciones del yo individual sin atenuar su gravedad para la conciencia»7. Esta participación a contrapelo es la que ha de reencontrar, atravesar y sobrepasar una reflexión que quiera penetrar hasta lo que Nabert llama «la afirmación originaria».
Así, en una visión ética, no sólo es verdad que la libertad sea la razón del mal, sino que la confesión del mal es también la condición de la conciencia de la libertad; pues en esta confesión es donde podemos captar la sutil articulación del pasado y del futuro, del yo y de los actos, del no-ser y de la acción pura en el seno mismo de la libertad. Ésta es la grandeza de una visión ética del mundo.
Ahora bien, ¿acaso una visión ética puede dar razón del mal sin dejar ningún resto? Ésta es la cuestión que subyace continuamente en la última obra de Nabert, Ensayo sobre el mal8. Si el mal es «lo injustificable», ¿acaso se lo puede recuperar íntegramente en la confesión que la libertad hace de él? Vuelvo a encontrar esta dificultad en otra vía, la de la simbólica del mal. El principal enigma de esta simbólica consiste en que el mundo de los mitos ya es, él mismo, un mundo roto; el mito de caída, que es la matriz de todas las especulaciones ulteriores relativas al origen del mal en la libertad humana, no es el único mito; deja fuera de él la rica mítica del caos, de la ceguera trágica, del alma exiliada; aun en el caso de que el filósofo apueste por la superioridad del mito de caída, en virtud de su afinidad con la confesión que la libertad hace de su responsabilidad, aun en el caso de que esta apuesta permita reagrupar todos los demás mitos en función del mito de caída, tomado como centro de referencia, dicho mito no consigue ni eliminarlos ni reducirlos. Antes bien, la exégesis del mito de caída muestra directamente esta tensión entre dos sentidos: por un lado, el mal entra en el mundo en tanto en cuanto el hombre lo pone, pero el hombre sólo lo pone porque cede al apremio del Adversario. Esta estructura ambigua del mito de caída señala ya el límite de una visión ética del mal y del mundo: al poner el mal, la libertad es cautiva de Otro. La tarea de la reflexión filosófica consistirá en recuperar las sugerencias de esta simbólica del mal, en prolongarlas en todos los registros de la conciencia del hombre, desde las ciencias humanas hasta la especulación sobre el siervo-arbitrio. Si «el símbolo da que pensar», lo que la simbólica del mal da que pensar, concierne a la grandeza y al límite de toda visión ética del mundo, ya que el hombre, que esta simbólica pone de manifiesto, no parece ser menos víctima que culpable.
1. [Trad. cast. de J. C. Gorlier, Docencia, Buenos Aires, 1986, pp. 15-48].
2. Uno de estos estudios se publicó bajo el título «Culpabilité tragique et culpabilité biblique»: Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses 4 (1953).
3. Se han publicado dos esbozos de esa antropología filosófica: «Négativité et affirmation originaire», en Aspects de la dialectique. Archives de Philosophie, 1956; «Le sentiment», en Edmund Husserl, Recueil commémoratif, Phaenomenologica, 1959.
4. «L’unité du volontaire et de l’involontaire comme idée-limite»: Bulletin de la Société française de Philosophie 1 (1951); «Méthodes et tâches d’une phénoménologie de la volonté», en Problèmes actuels de la phénoménologie, Paris, 1952.
5. La recensión de los libros del doctor Hesnard L’Univers morbide de la Faute y Morale sans péché me dio la ocasión de esbozar esta confrontación en un momento en que yo no vislumbraba todas las implicaciones de la simbólica del mal: «moral sin pecado» o pecado sin moralismo (Esprit [septiembre de 1954]).
6. Temática esbozada en «Le paradoxe du pouvoir»: Esprit 5 (1957).
7.Éléments pour une Éthique, p. 16.
8. [Trad. cast. de J. D. Jiménez, Caparrós, Madrid, 1997]. 1. Ontología de la guerra (Rosenzweig).
Libro I
EL HOMBRE FALIBLE
Capítulo I
LO PATÉTICO DE LA «MISERIA»Y LA REFLEXIÓN PURA
1.La hipótesis de trabajo
La primera parte de este trabajo está dedicada al concepto de falibilidad.
Al pretender que la falibilidad sea un concepto, presupongo de entrada que la reflexión pura, es decir, una forma de comprender y de comprenderse que no procede por imagen, símbolo o mito, puede alcanzar cierto umbral de inteligibilidad en donde la posibilidad del mal parece inscribirse en la constitución más íntima de la realidad humana. La idea de que el hombre es frágil por constitución, de que puede fallar, es, según nuestra hipótesis de trabajo, totalmente accesible a la reflexión pura; designa una característica del ser del hombre. Como dice Descartes al comienzo de la IV Meditación, este ser es tal que «me hallo expuesto a una infinidad de fallos, de modo que no debe extrañarme si me equivoco». Esto es lo que quiere hacernos comprender el concepto de falibilidad: la forma en que el hombre se «halla expuesto» a fallar.
Pero, ¿cómo poner de manifiesto esta idea de la falibilidad del hombre? Habría que poder elaborar una serie de aproximaciones que, aunque parciales, captarían cada vez un rasgo global de la realidad (o de la condición) humana en donde estuviera inscrita esta característica ontológica. Mi segunda hipótesis de trabajo, que concierne esta vez al fondo de la investigación y no sólo al estilo de racionalidad de la investigación, supone que ese rasgo global consiste en una cierta no-coincidencia del hombre consigo mismo; esta «desproporción» consigo mismo sería la ratio de la falibilidad. «No debe extrañarme» si el mal ha entrado en el mundo con el hombre, ya que es la única realidad que presenta esa constitución ontológica inestable de ser más grande y más pequeño que él mismo.
Llevemos más lejos la elaboración de esta hipótesis de trabajo. Buscamos la falibilidad en la desproporción; pero, ¿dónde buscamos la desproporción? Aquí es en donde se nos presenta la paradoja cartesiana del hombre finito-infinito. Digamos enseguida que el vínculo que establece Descartes entre esta paradoja y una psicología de las facultades es totalmente desconcertante: no sólo ya no nos resulta posible conservar, al menos en su forma cartesiana, esta distinción entre un entendimiento finito y una voluntad infinita, sino que hay que renunciar por completo a la idea de vincular lo finito con una facultad o función, y lo infinito con otra facultad o función. Por eso, el propio Descartes, al principio de la IV Meditación, prepara el camino para captar de un modo más amplio y radical la paradoja del hombre, cuando abarca con la vista la dialéctica del ser y de la nada que subyace al juego de las facultades mismas:
Y en verdad, cuando pienso sólo en Dios, no descubro en mí ninguna causa de error ni de falsedad; pero luego, al volver en mí, la experiencia me hace conocer que estoy, a pesar de todo, sujeto a infinidad de errores. Al tratar de averiguar más de cerca la causa de éstos, observo que no sólo aparece en mi pensamiento una idea real y positiva de Dios, o bien de un ser soberanamente perfecto, sino también, por así decirlo, cierta idea negativa de la nada, es decir, de lo que está infinitamente alejado de todo tipo de perfección; y que soy como un eslabón entre Dios y la nada, es decir, que estoy situado de tal manera entre el soberano ser y el no-ser que no hay, verdaderamente, nada en mí que pueda inducirme al error, en la medida que un ser soberano me ha producido; pero que, si considero que participo de alguna manera de la nada o del no-ser, es decir, en la medida en que yo mismo no soy el ser soberano, me hallo expuesto a infinidad de fallos, de modo que no debe extrañarme si me equivoco.
No hay duda de que no estamos en condiciones de abordar directamente esta característica ontológica del hombre, pues la idea de intermediario implicada en la de desproporción también es muy desconcertante; decir que el hombre está situado entre el ser y la nada ya es tratar la realidad humana como una región, como un lugar ontológico, como un sitio colocado entre otros sitios. Ahora bien, este esquema de la intercalación es sumamente engañoso: invita a tratar al hombre como un objeto cuyo lugar resultaría localizado en relación con otras realidades más o menos complejas que él, más o menos inteligentes, más o menos independientes que él. El hombre no es intermediario porque esté entre el ángel y la bestia; es intermediario en sí mismo, de sí a sí mismo; es intermediario porque es mixto, y es mixto porque opera mediaciones. Su característica ontológica de ser-intermediario consiste precisamente en esto: que su acto de existir es el acto mismo de operar mediaciones entre todas las modalidades y todos los niveles de la realidad dentro y fuera de sí. Por eso, no explicaremos a Descartes por medio de Descartes, sino de Kant, Hegel y Husserl: el carácter intermedio del hombre sólo puede descubrirse por el rodeo de la síntesis trascendental de la imaginación o por la dialéctica entre certeza y verdad, o por la dialéctica de la intención y de la intuición, de la significación y de la presencia, del Verbo y de la Mirada. En resumen, para el hombre, ser intermediario es mediar.
Hagamos balance antes de introducir nuevos elementos en nuestra hipótesis de trabajo: al dejarnos seducir por el tema cartesiano del hombre finito-infinito —aun a riesgo de reinterpretarlo totalmente—, nos separamos un poco de la tendencia contemporánea que convierte la finitud en la característica global de la realidad humana. Ciertamente, nadie entre los filósofos de la finitud tiene de ella un concepto simple y no dialéctico; todos hablan, en un sentido o en otro, de la trascendencia del hombre. Por el contrario, Descartes, después de haber anunciado una ontología de lo finitoinfinito, sigue llamando finito al ser-creado del hombre respecto de la infinitud divina. Resultaría, pues, ilegítimo exagerar la diferencia entre unas filosofías de la finitud y la filosofía que arranca directamente de la paradoja del hombre finito-infinito. Pero, reducida incluso a una diferencia de acento o de tono, esta diferencia no es pequeña. La cuestión estriba en saber si esa trascendencia es sólo trascendencia de la finitud o si lo contrario no es tan importante. Como veremos, el hombre nos parecerá no sólo discurso sino también perspectiva, tanto exigencia de totalidad como carácter obcecado, tanto amor como deseo. No nos parece que la lectura de la paradoja a partir de la finitud tenga ningún privilegio sobre la lectura inversa según la cual el hombre es infinitud, y la finitud, un indicio restrictivo de esta infinitud; lo mismo que la infinitud es el indicio de trascendencia de la finitud; el hombre está tan destinado a la racionalidad ilimitada, a la totalidad y a la beatitud como obcecado por una perspectiva, arrojado a la muerte y encadenado al deseo. Nuestra hipótesis de trabajo sobre la paradoja de lo finitoinfinito, implica que tengamos que hablar tanto de infinitud como de finitud humana. El pleno reconocimiento de esta polaridad es esencial para elaborar determinados conceptos de intermediario, de desproporción y de falibilidad, cuyo encadenamiento hemos puesto de manifiesto remontándonos desde el último hasta el primero de estos conceptos.
Pero nuestra hipótesis de trabajo aún no está suficientemente elaborada: proporciona una orientación a la investigación, pero todavía no un programa de búsqueda. En efecto, ¿cómo empezar? ¿Cómo determinar el punto de partida en una antropología filosófica dominada por la idea directriz de la falibilidad? Sólo sabemos que no es posible partir de un término simple, sino del compuesto mismo, de la relación finito-infinito. Es preciso partir, pues, de la totalidad del hombre, quiero decir: de la visión global de su nocoincidencia consigo mismo, de su desproporción, de la mediación que opera al existir. ¿Cómo es posible que esta visión global no excluya cualquier avance, cualquier orden de las razones? Pero siempre queda que la progresión y el orden se puedan hacer entre una serie de puntos de vista o de aproximaciones que serían, cada vez, punto de vista y aproximación de la totalidad.
Ahora bien, si el progreso del pensamiento, en una antropología filosófica, nunca consiste en ir de lo simple a lo complejo, sino que procede siempre en el interior de la totalidad misma, esto sólo puede constituir un progreso en la dilucidación filosófica de la perspectiva global. Es preciso, por consiguiente, que esta totalidad esté de antemano dada, de alguna manera, antes que la filosofía, en una pre-comprensión que se presta a la reflexión; es preciso, por consiguiente, que la filosofía proceda por una segunda dilucidación de una nebulosa de sentido que entraña en primer lugar un carácter prefilosófico. Lo cual equivale a decir que es preciso disociar por completo la idea de método en filosofía de la de punto de partida. La filosofía no comienza nada de forma absoluta: llevada por la nofilosofía, vive de la sustancia de lo ya comprendido sin haber reflexionado sobre ello. Pero, si la filosofía no es, en lo que respecta a las fuentes, un comienzo radical, sí puede serlo en lo que respecta al método. Esto nos conduce así más cerca de una hipótesis de trabajo articulada por esa idea de una diferencia de potencial entre una pre-comprensión no filosófica y un comienzo metódico de la dilucidación.
¿Dónde buscar, en efecto, la precomprensión del hombre falible? En lo patético de la «miseria».
Este páthos es como la matriz de toda filosofía que convierte la desproporción y la intermediariedad en la característica óntica del hombre. Pero hay que entender este páthos en su más alto grado de perfección; aun en el caso de ser prefilosófico, lo patético es precomprensión; y lo es en tanto en cuanto discurso perfecto, perfecto dentro de su orden y en su nivel. Buscaremos, por lo tanto, algunas de esas bellas expresiones que dicen la pre-comprensión del hombre por sí mismo como «miserable».
A partir de ahí, el problema del comienzo adquiere un nuevo sentido: decíamos que el comienzo en filosofía sólo puede ser un comienzo en la dilucidación, gracias al cual la filosofía, más que comenzar, re-comienza. Para acceder a ese comienzo metódico, será preciso, al principio del próximo capítulo, llevar a cabo una reducción de lo patético e iniciar una antropología que sea verdaderamente filosófica, por medio de una reflexión de estilo «trascendental», es decir, de una reflexión que parta no del yo, sino del objeto que está delante de mí, y que, desde ahí, se remonte a sus condiciones de posibilidad. Llegado el momento, diremos aquello que caracteriza a este estilo «trascendental»; aquí nos limitaremos a decir lo que esperamos de esta decisión de buscar, en el poder de conocer, la desproporción más radical del hombre; le pedimos a aquélla un hilo conductor para explorar todas las demás modalidades del hombre intermediario: lo que era mezcla y miseria para la comprensión patética del hombre se denomina ahora «síntesis» en el objeto, y el problema del intermediario se convierte en el del «tercer término» que Kant llamó «imaginación trascendental», y que se alcanza reflexivamente sobre el objeto. Sin esta etapa trascendental, la antropología filosófica no saldría de lo patético más que para caer en una ontología fantástica del ser y de la nada.
Con este doble comienzo, prefilosófico y filosófico, patético y trascendental, tenemos impulso para ir más lejos. Lo trascendental sólo proporciona el primer momento de una antropología filosófica, y no abarca todo aquello de lo que lo patético de la miseria es la precomprensión. Poco a poco, todo lo que sigue en esta filosofía de la falibilidad consistirá en salvar esa diferencia entre lo patético y lo trascendental, en recuperar filosóficamente toda la rica sustancia que no aparece en la reflexión trascendental basada en el objeto. Por eso, intentaremos salvar la diferencia entre la reflexión pura y la comprensión total mediante una reflexión sobre la «acción» y, después, sobre el «sentimiento». Pero, una vez más, la reflexión trascendental sobre el objeto es la que puede servir de guía en estas dos nuevas peripecias. Y es que sólo a partir del modelo de la desproporción entre la Razón y la Sensibilidad o, para decirlo con más precisión, entre el Verbo y la Perspectiva, podemos reflexionar sobre las nuevas formas que presenta la no-coincidencia del hombre consigo mismo en el orden del obrar y del sentir; es asimismo a partir del modelo de la mediación de la imaginación trascendental, como podemos comprender las nuevas formas que adopta la función intermediaria o mediadora en el orden práctico y afectivo.
Poco a poco parece, pues, razonable tratar de recuperar lo patético inicial de la «miseria» dentro de la reflexión pura. Todo el movimiento de este libro consiste en un esfuerzo por ampliar gradualmente la reflexión, a partir de una posición inicial de estilo trascendental; en última instancia, la reflexión pura, convertida en comprensión total, igualaría lo patético de la «miseria».
Pero este límite no se alcanza nunca dado que, en la precomprensión del hombre por sí mismo, hay una riqueza de sentido que no se puede igualar con la reflexión. Este acrecentamiento de sentido nos obligará a intentar, en el Libro Segundo, una aproximación totalmente diferente: no ya mediante la reflexión pura, sino mediante una exégesis de los símbolos fundamentales en los que el hombre confiesa la esclavitud de su libre albedrío.
Este primer libro llevará hasta su punto crítico el estilo reflexivo: de la desproporción del conocer a la del obrar, y de la del obrar a la del sentir. En este límite de dilatación de la reflexión, será posible comprobar la envergadura del concepto de falibilidad: éste es, en efecto, el que constituye la idea reguladora de este movimiento de pensamiento que intenta equiparar el rigor de la reflexión con la riqueza de la comprensión patética de la miseria.
Lo patético de la «miseria»
Con Platón y Pascal, esta meditación patética se ha hecho visible, por dos veces, en los márgenes de la filosofía y como en el umbral de una reflexión que la retomaría con rigor y verdad: desde el mito platónico del alma como mezcla hasta la bella retórica pascaliana de los dos infinitos, y teniendo presente El concepto de angustia de Kierkegaard, se puede descubrir cierta progresión que es a la vez una progresión en lo patético pero también en la precomprensión de la «miseria». Ahora bien, esta progresión se realiza en el interior mismo de las imágenes, de las figuras, de los símbolos mediante los cuales este páthos accede al mÿthos, es decir, ya al discurso.
Toda la precomprensión de la «miseria» está ya en los mitos del Banquete, del Fedro, de la República. El mito es la miseria de la filosofía. Pero la filosofía es filosofía de la «miseria» cuando quiere hablar no de la Idea que es y que da la medida a todo ser, sino del hombre. En efecto, es la situación misma del alma la que es miserable; en la medida en que es, por excelencia, el ser que se encuentra en el medio, no es la Idea; como mucho, es «de la raza de las Ideas» y de lo que está «más próximo» a la Idea; pero tampoco es una cosa perecedera: su cuerpo es lo que «más se parece» a lo corruptible; el alma es más bien el movimiento mismo de lo sensible hacia lo inteligible; es la anábasis, la ascensión hacia el ser; su miseria se muestra, ante todo, en estar perpleja y en buscar (aporeîn kaì zeteîn) (República, 523a-525a). Esta dificultad, esta aporía y esta búsqueda, que se reflejan en el inacabamiento mismo de los diálogos aporéticos, atestiguan que el alma está trabajando en cuanto al ser: el alma opina y se equivoca; ella no es visión o, al menos, no es ante todo visión, sino aspiración; no es, o al menos de entrada, contacto y posesión, sino tendencia y tensión; «mediante el esfuerzo, con el tiempo, a costa de un trabajo múltiple y de un largo aprendizaje», dice el Teeteto, 186 a.
¿Cómo decir el alma y su régimen de transición entre lo que pasa y lo que permanece? Al no poderlo decir en el lenguaje de la Ciencia, esto es, en el discurso inmutable sobre el Ser inmutable, el filósofo lo expresará en el de la alegoría y, después, en el del mito.
La alegoría, la analogía, bastará para dar una imagen provisionalmente inmovilizada de ese devenir extraño, carente de lugar filosófico (átopos). Así, el libro IV de la República ofrece el símbolo político del alma, según el cual ésta se compone de tres partes, al igual que la Ciudad de tres órdenes: magistrados, guerreros, obreros. Este simbolismo elude el mito hasta el momento en que esta imagen estática no vuelva a ponerse en movimiento bajo la perspectiva del impulso hacia las Ideas y hacia el Bien, y hasta el momento en que, por consiguiente, no se evoque la génesis de esa unidad múltiple, con vistas a la anábasis que vuelve a conducir al ser y al Bien. Pero la consideración del «devenir» del alma se deja leer entre líneas en la imagen inmovilizada. Al principio mismo de la comparación, dice Platón: «Si imaginásemos la formación de un Estado (gignoménen pólin), ¿acaso no veríamos también formarse en él (gignoménen) la justicia lo mismo que la injusticia?» (369a). La justicia no es más que esa forma de la unidad en el movimiento de las partes: consiste, en lo esencial, en «devenir, de múltiple, uno (héna genómenon ek pollôn)» (443a).
Pero el libro IV se refiere de entrada a la conclusión de esta síntesis supuestamente realizada: si el Estado está bien constituido, es perfectamente bueno; y entonces es sabio, valiente, moderado, justo. Este orden, llevado a su término de cumplimiento, es el que revela la estructura tripartita en donde cada virtud se fija en una «parte» de la Ciudad. Las partes del alma son, por consiguiente, lo mismo que las de la Ciudad, el lugar de una función; a su vez, el equilibrio de las tres funciones que constituyen la estructura del alma procede de la norma de justicia supuestamente realizada: la justicia es «lo que les dio a todas la fuerza de nacer y lo que las conserva una vez nacidas, mientras permanece en ellas» (433b).
Pero si, en lugar de alcanzar con la imaginación el término del movimiento mediante el cual se constituye el Estado, consideramos el alma en su movimiento mismo hacia la unidad y el orden, entonces la imagen empieza a moverse; en lugar de una estructura bien equilibrada, descubrimos un movimiento no resuelto, un sistema de tensiones. Este deslizamiento resulta muy perceptible en lo que sigue del libro IV, cuando, abandonando la imagen de la Ciudad bien hecha, Platón considera las fuerzas por medio de las cuales «actuamos», es decir, por medio de las cuales «aprendemos», nos «irritamos» y «deseamos». El alma aparece entonces como un campo de fuerzas que padece la doble atracción de la razón, denominada «lo que manda» (tò keleûon), y del deseo, caracterizado como «lo que impide» (tò kolûon) (439c). Es entonces cuando el tercer término —que Platón llama el thymós— se torna enigmático: ya no es una «parte» dentro de una estructura estratificada, sino una fuerza ambigua que padece la doble atracción de la razón y del deseo: tan pronto combate (xýmmakhon) con el deseo, del que es la irritación y la furia, como se pone al servicio de la razón, de la que es la indignación y la resistencia. «Cólera» o «valor», el thymós, el corazón, es la función inestable y frágil por excelencia. Esta situación ambigua del thymós anuncia, en una «estática» del alma, todos los mitos de lo intermediario. En una estática, lo intermediario es un «medio»; está «entre» otras dos funciones o partes; dentro de una dinámica, va a ser una «mezcla». Pero entonces la alegoría, que todavía era adecuada a una estática, remite al mito que es el único que puede expresar la génesis de lo intermediario.
Aplicada al alma, la imagen de la mezcla confiere la forma dramática del relato al tema más estático de la composición tripartita. Es preciso entonces un mito para narrar la génesis de la mezcla. A veces, será el mito artificial de una aleación entre diversos materiales; a menudo, el mito biológico de una alianza, de un acoplamiento entre términos sexuados; la génesis es entonces génnesis, la génesis es engendramiento. Esta mezcla, en forma de aleación o de acoplamiento, es el acontecimiento que sobreviene en el origen de las almas.
Lo que sitúa estos mitos del Banquete y del Fedro a la cabeza de las figuras no filosóficas o prefilosóficas de una antropología de la falibilidad no es sólo su anterioridad histórica, sino también el carácter indiferenciado del tema de la «miseria» que ellos transmiten. En ellos la miseria es, sin división posible, limitación originaria y mal originario. Podemos leer estos grandes mitos unas veces como mito de finitud y otras como mito de culpabilidad. El mito es la nebulosa que la reflexión deberá escindir; una reflexión más directa sobre los mitos del mal nos revelará más adelante el fondo mítico al que pertenece esta nebulosa de existencia miserable y de libertad degradada; se verá también que Platón, filósofo, no confundió el mal con la existencia corporal, y que en el platonismo hay un mal de injusticia que es un mal específico del alma.
Si consideramos el mito tal y como se nos cuenta, es decir, sin el trasfondo que la historia de las religiones puede restituir y sin la exégesis que comienza por escindirlo, éste es el mito global de la «miseria»; y puede decirse que toda meditación vuelve al tema de la miseria cuando restaura esa no-división de la limitación y del mal moral. La «miseria» es esa desgracia indivisa que cuentan los mitos de «mezcla» antes de que la reflexión propiamente ética la haya convertido en «cuerpo» y en «injusticia».
Es verdad que la sacerdotisa inspirada no habla del alma, sino de Eros, semi-dios, demonio. Pero Eros es, él mismo, figura del alma —o, por lo menos, del alma que es más alma, la del filósofo, que anhela el bien porque, en sí mismo, él no es el Bien—. Sin embargo, Eros porta consigo esa herida original que es la marca de su madre Penía. Éste es, pues, el principio de opacidad; para dar razón de la aspiración al ser, hace falta una raíz de indigencia, de pobreza óntica. Eros, el alma que filosofa, es por consiguiente el híbrido por excelencia, el híbrido del Rico y de la Indigente.
Eso es precisamente lo que dicen Descartes y, sobre todo, Kant en sus sensatos discursos sobre la imaginación: el entendimiento sin intuición está vacío, la intuición sin concepto está ciega. La síntesis de ambos es la luz de la imaginación: el híbrido platónico anuncia la imaginación trascendental; la anuncia en tanto en cuanto abarca toda generación respecto al cuerpo y respecto al espíritu, lo que el Filebo llamará, en un lenguaje menos «mítico» y más «dialéctico», la «llegada a la existencia», la génesis eìs ousían, que es asimismo «esencia devenida» (26d). Toda creación, toda poíesis, es efecto de Eros: «Sabes que la idea de creación es un concepto muy amplio; cuando, en efecto, para cualquier cosa, hay camino del no-ser al ser, siempre la causa de dicho camino es un acto de creación» (205a). En resumen, Eros es la ley de toda obra, la cual es riqueza del Sentido y pobreza de la Apariencia bruta. Por eso, la dialéctica ascendente, marcada por un amor cada vez más puro, recorre todos los grados de la obra, desde los cuerpos hermosos hasta las almas bellas, las acciones bellas y las legislaciones bellas. Toda obra nace del deseo, y todo deseo es a la vez rico y pobre.
Pero hay mucho más en el mito que en la reflexión: hay más en potencia, aunque haya menos determinación y rigor. Esa inagotable reserva de sentido no está sólo del lado de Poros, que es evidentemente más y mejor que el entendimiento kantiano, sino también del lado de Penía.
Toda indigencia es Penía, y hay muchas maneras de ser pobre: si, en efecto, el mito del Banquete y el del Fedro se aclaran mutuamente, la indeterminación o la sobredeterminación del primero se torna patente; la indigencia óntica, representada por Penía en el Banquete, comienza por escindirse en dos momentos míticos que corresponden a dos fases distintas del relato en el Fedro. En efecto, el Fedro encadena entre sí un mito de fragilidad con un mito de degradación; la fragilidad que precede a toda caída es la de esos carros alados que, en el cortejo celeste, representan las almas humanas; antes de cualquier caída, esas almas ya son compuestas, y la composición oculta un punto de discordancia en el carro mismo: «Para nosotros, el conductor es cochero en primer lugar de un tiro apareado; después, de los dos caballos, el tiro tiene uno que es hermoso, bueno y que está formado de dichos elementos, mientras que la composición del otro es la contraria y contraria su naturaleza (ho d’ex enantíon te kaì enantíos)» (246b). Así, antes de la caída en un cuerpo terrenal, hay una encarnación originaria: los propios dioses tienen, en este sentido, un cuerpo: pero el de las almas no divinas comporta un principio originario de pesadez y de indocilidad. Y el mito de falibilidad se torna, en el claroscuro y la ambigüedad, mito de caída; los tiros se obstaculizan mutuamente y se hunden en el remolino; el Ala que los hacía subir se chafa y cae. Entonces, el olvido de la Verdad oscurece el alma: en adelante, el hombre se alimentará de opinión.
Mediante este deslizamiento de la fragilidad al vértigo, y del vértigo a la caída, el mito platónico anuncia la meditación kierkegaardiana, la cual también oscilará entre dos interpretaciones, una como continuidad y otra como discontinuidad, sobre el nacimiento del mal a partir de la inocencia, aunque, por último, optará por la idea de que el mal es surgimiento, salto, posición. En este sentido, el mito platónico de la miseria es una nebulosa de fragilidad y de degradación que empieza a escindirse, pero que permanece indivisa e indecisa. A esta nebulosa Platón la llama «desgracia», «olvido», «perversión» (248b).
Más adelante explicaremos cómo vislumbró Platón el paso del mito a la dialéctica, y cómo la mezcla se convierte en lo mixto, después en la justa medida, en virtud de una transposición de la oposición pitagórica entre el límite y lo ilimitado, y con la ayuda de la razón práctica.
Lo patético pascaliano nos proporciona el segundo punto de partida para la reflexión. Los famosos fragmentos titulados «Dos infinitos, medio» o «Desproporción del hombre» (fragmento 721) son de otra naturaleza, tanto por su intención como por su tono. Dicho tono no es mítico, sino retórico; en relación a la escala platónica del saber, se trata de una exhortación, de una apología o, dicho de otra manera, de una opinión recta. El Fedón, que comienza también con una exhortación, habla incluso en este sentido de «paramýthia y de persuasión» (70b). En efecto, Pascal invita, mediante una especie de paramýthia, a renunciar a la diversión, a desgarrar el velo de disimulo con el que ocultamos nuestra verdadera situación. Brunschvicg vio perfectamente que no había que separar esta meditación sobre el hombre situado entre dos infinitos del «Capítulo sobre las fuerzas engañosas» (fragmento 83), imaginación y costumbre, que conduce directamente a la crítica de la diversión. Reflexionar sobre el lugar del hombre como ser del medio es volver sobre mí mismo con el fin de «pensar lo que es ser rey y ser hombre» (fragmento 146).
Esta meditación sigue siendo una apología, una paramýthia, porque arranca de un esquema puramente espacial del lugar que ocupa el hombre entre las cosas. Esta representación totalmente imaginativa del «lugar» del hombre, intermediario entre lo muy grande y lo muy pequeño, tiene la ventaja de afectar a los hombres, pues despierta un eco inmediato en la sensibilidad cosmológica de un siglo que está descubriendo la amplitud del universo: «¿Qué es un hombre en el infinito?». La vista, prolongada por la imaginación, es la que alimenta esta emoción de un hombre que «se mira como extraviado en esa región poco frecuentada de la naturaleza»; «pero si nuestra vista se detiene ahí, que la imaginación vaya más allá; antes se cansará ella de concebir que la naturaleza de proveer» (fragmento 72). La astronomía, como ciencia, viene a «hinchar nuestras concepciones»; pero el más allá de lo imaginable que nos propone no sirve sino para asombrar a la imaginación hasta que ésta «se pierda en este pensamiento»; entonces el infinito imaginado se convierte en «abismo», y en doble abismo. El término mismo de infinito es menos significativo que expresivo: no designa una idea de la razón ni, por lo demás, podría hacerlo, pues habría que decir más bien que es indefinido en grandeza y en pequeñez que infinito y nada; ambos términos, cargados de espanto, manifiestan sobre todo el asombro de la imaginación que se cansa de concebir y se pierde en esas maravillas: «Porque, en última instancia, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Una nada con respecto al infinito, un todo con respecto a la nada, un medio entre nada y todo».
Pero la capacidad de despertar del simbolismo espacial de los dos infinitos consiste en suscitar su propio desbordamiento apuntando a un esquema propiamente existencial de desproporción: «limitado en todos los sentidos, este estado que ocupa el medio entre dos extremos se encuentra en medio de todas nuestras fuerzas» (fragmento 72). Poco a poco, cada uno de los términos extremos se sobrecarga de sentido, como por una reminiscencia platónica de todas las analogías entre lo sensible y lo inteligible; lo infinitamente grande, lo infinito a secas, se convierte en «el fin de las cosas», aquello hacia lo cual «son arrastradas» todas las cosas; lo infinitamente pequeño, también denominado nada, se convierte en el «principio» oculto para el hombre así como en «la nada de la que es extraído»: «Todas las cosas salieron de la nada y son arrastradas hasta el infinito». El hombre ya está, pues, situado entre el origen y el fin, en un sentido a la vez temporal, causal y teleológico. Y su desproporción consiste en que no posee la «capacidad infinita» para «comprender», para englobar el principio y el fin.
Y como la naturaleza ha «grabado su imagen y la de su autor en todas las cosas», esta doble infinitud de las cosas mismas se redobla en las propias ciencias; la nada de origen se refleja en el problema del punto de partida de las ciencias. Todo el mundo está de acuerdo en que el acabamiento de las ciencias se nos escapa. Lo menos conocido es que los principios sean una especie de infinito de pequeñez e incluso de nada. Esto trastoca el crédito que concedemos a un punto de partida que sería lo simple; no hay ninguna idea simple, ningún ser simple, ninguna mónada de donde se pueda partir; los principios son, respecto al entendimiento, lo que el infinito de pequeñez es respecto a la concepción de nuestra imaginación, una especie de nada; sin embargo, «no hace falta menos capacidad para llegar hasta la nada que hasta el todo». Toda la cuestión del espíritu de sutileza y de los principios sensibles al corazón encuentra aquí su lugar de inserción.
Esta «miseria», comparable al vagabundear de los mortales del Poema de Parménides o a la opinión inestable y cambiante según Platón, ¿es, por lo tanto, una herida originaria de la condición humana o nuestra culpa? ¿Va a escindirse la nebulosa de limitación y de mal que el Fedro no deslindaba nítidamente? Todavía no nítidamente; la «miseria» sigue siendo todavía un tema indiviso. Hay que señalar, en efecto, que esta situación misma del hombre entre los extremos se describe por sí misma como enmascaradora:
Conozcamos, pues, nuestro alcance; somos algo y no somos todo; la parte de ser que somos nos oculta el conocimiento de los primeros principios que nacen de la nada, y lo poco que tenemos de ser nos oculta la visión del infinito. [...] Éste es el estado natural para nosotros y, sin embargo, el más contrario a nuestra inclinación. [...] Pero, cuando pensé con más detenimiento, y tras haber descubierto la causa de todas nuestras desdichas, quise descubrir la razón de las mismas, encontré que hay una muy efectiva, que consiste en la desgracia natural de nuestra condición débil y mortal, y tan miserable que nada puede consolarnos cuando la pensamos con detenimiento (fragmento 139).
Y, sin embargo, el divertimento es culpa nuestra. De no ser así ¿por qué esta exhortación: «Conozcamos nuestro alcance»? Por «débil», «impotente», «inconstante» y «ridículo» que sea, el hombre no deja de llevar la carga de conocerse:
Estar lleno de defectos es, sin duda, un mal; pero es un mal todavía mayor estar lleno de ellos y no quererlos reconocer, pues esto es añadir asimismo a los anteriores el de una ilusión voluntaria (fragmento 100).
Para dar cuenta de la diversión, hay que recurrir, por consiguiente, a cierta «aversión por la verdad» (ibid.), la cual, pese a tener «una raíz natural en su corazón» (ibid.), no por ello deja de ser una tarea muy concertada, una táctica ilusoria, una maniobra preventiva respecto a esa desdicha de la desdicha que sería verse miserable. Esta táctica, que Pascal denomina un «instinto secreto», abarca, pues, un sentimiento natural de la condición miserable del hombre, expulsado en cuanto es concebido: «Un resentimiento, dice Pascal, por sus constantes miserias» (fragmento 139). Este «resentimiento» implica a su vez «otro instinto secreto, resto de la grandeza de nuestra primera naturaleza, que les hace conocer que la dicha no reside, efectivamente, sino en el reposo y no en el tumulto. Y, a partir de estos dos instintos contrarios, se forma en ellos un proyecto confuso que se esconde a su mirada en el fondo de su alma, que les conduce a tender al reposo por medio de la agitación, y a figurarse siempre que la satisfacción que no tienen les llegará si, superando algunas dificultades que prevén, pueden abrirse así la puerta que da al reposo» (ibid.).
La meditación pascaliana partió, por consiguiente, de una imaginación totalmente externa de la desproporción espacial del hombre. Esta desproporción se reflejó ella misma en una visión de la desproporción del saber sobre las cosas; a su vez, esta desproporción se interiorizó en el tema del disimulo que la condición finita del hombre segrega y, en cierto modo, exuda frente a la cuestión del origen y del fin. Por último, este disimulo mismo se muestra como la paradoja y el círculo vicioso de la mala fe. La condición humana tiende naturalmente a disimular su propia significación; pero dicho disimulo es —también y no obstante— la obra de la diversión que la retórica de los dos infinitos y del medio se propone llevar a la veracidad.
Una retórica de la miseria no parece poder ir más allá de esta paradoja de una condición disimulante-disimulada; su ambigüedad permanece en el plano de la exhortación, de la paramýthia pascaliana; y dicha paradoja debe conservar todas las apariencias de un círculo vicioso.
Ahora, la tarea de la reflexión pura es comprender la falibilidad y, al comprenderla, articular la nebulosa de la «miseria» en figuras nítidas.