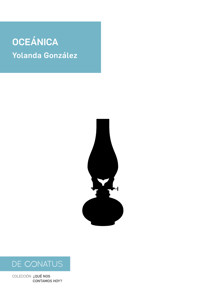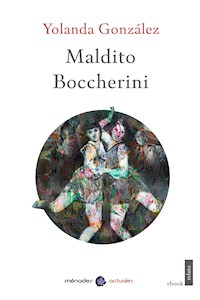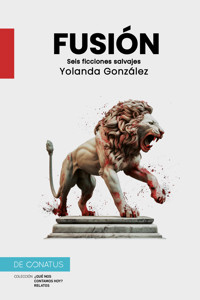
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ¿Qué nos contamos hoy ? Relatos
- Sprache: Spanisch
Fusión, seis ficciones salvajes es un libro sobre las maneras de relacionarnos con otros seres vivos. Desde el insignificante mosquito al poderoso caballo, los animales salen del fondo de la escena narrativa a la que han sido condenados durante siglos y toman las páginas con la intención de hacerse oír, ver y sentir ¿Podemos escucharlos, mirarlos y entenderlos? Si el lenguaje de la naturaleza no está hecho de palabras, ¿cómo descifrar entonces los mensajes de alerta que está emitiendo? Estas seis ficciones nos proponen una nueva forma de escucha, que nos obliga a pensarnos de otra manera, a bajar del pedestal supremacista en el que nos hemos colocado como especie y a pensarnos dentro de la amplia red de vida de la que formamos parte y de la que dependemos. Los seis relatos exploran la idea de "lo salvaje". En Sangre, latido las estatuas ecuestres de Madrid sufren una mutación. En Fusion planet el humano se convierte en símbolo del drama del planeta. Seda salvaje nos lleva a la locura de la carrera por el Progreso. En Albopictus imperial el mosquito tigre se desvela como artífice invisibilizado de la historia de la Humanidad. Aquí, aquí, aquí, nos muestra la degradación de las relaciones de los humanos con la naturaleza. La conversión, colofón y cierre del libro, es una propuesta inquietante de acción–revolución.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FUSión
seis ficciones salvajes
Yolanda González
Colección ¿qué noscontamos hoy?relatos
Título:
Fusión - Seis ficciones salvajes
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
Copyright © Yolanda González, 2025
Título original: Fusión - Seis ficciones salvajes
© Ilustraciones: Sean Mackaoui, 2025
Primera edición digital: marzo 2025
Diseño: Álvaro Reyero Pita
ISBN epub: 978-84-10182-18-9
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
Para Santiago
La originalidad innombrada de nuestra época es la desestabilización de todas nuestras relaciones con lo viviente.
Baptiste Morizot, Lo inexplorado
Y en los océanos las bacterias se dispondrán entonces a crear a Dios.
Joseph Andras, Así les hacemos la guerra
Luego Los se irguió, alzó su cabeza envuelta en truenos serpentinos,
y con un grito que hizo temblar toda la naturaleza hasta el polo más extremo,
llamó a todos sus hijos a la lucha de la sangre.
WilliamBlake.Europa: Profecía
«Somos la naturaleza defendiéndose».
Lema del colectivo ZAD, Notre Dame de Landes
La manada de caballos minerales vigila y espera. Llevan siglos condenados en sus pedestales en plazas y jardines, a la entrada de los palacios y puertas de la ciudad, o encaramados en los edificios más soberbios. Forman un solo cuerpo con los hombres que mandaron golpear la piedra o fundir el metal para inmortalizar su grandeza: el general con la espada o el fusil, el conquistador con la bandera, el rey con la bengala de mando. El caballo siempre sometido: la mandíbula conectada a través del hierro y el cuero con la mano firme, la cabeza en torsión o la mirada vacía al frente, las patas delanteras corcoveando, demostrando el brío, o asentadas en el suelo. Nunca el caballo aplastando la cabeza o el cuerpo de su humano. Nunca el caballo dueño ni igual.
Las estatuas de los tiranos siguen ahí, en pie, memoria muda de la era de la Humanidad-Caballo. Los sonidos y voces del sometimiento se disiparon en el olvido: el silbido del látigo al restallar y el mordisco en el lomo; los relinchos y bufidos de cansancio y dolor; el campaneo de los pasajes y el repicar de las herraduras contra la piedra. También los gritos de los vasallos esquivando a caballeros y carrozas. Y, más allá, lejos de las murallas, el galope desbocado a través de llanuras, estepas, desiertos, montañas, valles; el azote del viento en los estandartes con las cruces, las medias lunas, las lunas enteras. Los aullidos, el llanto ahogado, los latidos acelerados de los hombres fundidos con sus caballos, olvidados de sí. El fondo sordo de tambores animado por el rugido de horda, las estampidas de pánico del resto de las criaturas. Los disparos y las explosiones, la furia de las llamas. La sinfonía atronadora de la destrucción humana.
Murieron muchos caballos.
Murieron muchos hombres.
Heridos, pisoteados, abandonados a su suerte. Los campos de batalla eran alfombras de animales en descomposición, humanos y no humanos; un festín para carroñeros, moscas y gusanos que cubrían vísceras, músculos, huesos, excrementos, sangre ennegrecida.
Ningún pedestal rememora ese destino común en el combate. Ningún tirano victorioso mandó morder un pedazo de montaña y golpearla hasta conseguir esa forma: el humano soldado fundido con el caballo soldado en la descomposición animal. Y la placa: A todos los seres humanos y no humanos sacrificados en la batalla. In memoriam.
Pero los caballos en sus atalayas, atrapados durante siglos en la coreografía del sometimiento, sí recuerdan. También recuerdan lo que sucedió después, cuando la Humanidad-Caballo mutó y arrastró con ella al mundo. Los cambió a ellos y al resto de sus esclavos energéticos vivos por otros muertos. Sustituyó el músculo y la sangre por la materia orgánica enterrada, cocida y compactada durante millones de años en el interior de la tierra. Carbón, Petróleo y Gas, la nueva Trinidad telúrica que los hizo creerse dioses. Vencieron en velocidad y fuerza al resto de animales de tierra, agua y aire: purasangres, aves migratorias, ballenas, bueyes. Sin sometimiento esta vez, sin látigos ni cercados, sin sangre ni dolor, sin forraje ni excrementos, sin obligaciones de techo y alimento, sin enfermedades ni cuidados. Limpiamente, solo perforando la piel dura de la Tierra.
Ahora, los hombres y mujeres de la era fósil se desplazan por sus necrópolis luminosas en el interior de sus esclavos máquina. Transitan ordenados, formando coloridas líneas móviles, disfrutando sin esfuerzo de la potencia de sus más de cien caballos invisibles encerrados en sus motores. No temen que sus cabalgaduras entren de pronto en pánico y se lancen a una carrera desordenada, que no respondan al hierro en el costado, ni al cuero fustigando la carne, ni a los tirones en la quijada; que se desboquen, les tiren al suelo y terminen aplastados por las patas en desbandada. Eso pasó a la historia.
En esta tarde turbia de calima viajan a una temperatura perfecta, envueltos en el aire climatizado, cómodamente sentados en su silla ergonómica, sujetando distraídamente el volante. Nada de lo que pasa afuera parece afectarles, corren ajenos dentro de su burbuja, dejando tras de sí una mezcla invisible de monóxido y dióxido de carbono, plomo, anhídrido sulfuroso y óxidos de nitrógeno. Respiran sus propios excrementos fósiles, comen alimentos engordados con fertilizantes fósiles, se visten con tejidos fósiles, construyen sus casas, muebles y enseres con materias fósiles, se comunican con terminales fósiles, por su sangre circulan micropartículas fósiles. Saben que urge una cura de desintoxicación, pero no son capaces de dejarlo y siguen inyectándose su dosis, dispuestos a exprimir hasta la última gota.
Sobre la manada mineral caen millones de partículas tóxicas un día tras otro. Desde hace semanas los caballos están sintiendo una vibración anómala en sus propios átomos de piedra y metal, en el follaje de los árboles, en el canto de los pájaros, en el zumbido de las moscas, en las voces en el parque, en el humo de la combustión, en las nubes rojizas que se adensan sin desplazarse —engordando en el mismo sitio, cargando el cielo de un peso insólito, como a punto de desgarrarse.
El cielo no traga más, los árboles no tragan más, el agua no traga más.
Es la señal.
La primera mutación sucede en los alrededores de la estación, difícil de atravesar en hora punta. Las conductoras y conductores se distraen con un poco de música o aprovechan los minutos de atasco para chequear mensajes y hacer llamadas. Nadie percibe los signos que anuncian el ataque inminente. Están distraídos y no reparan en los puntos negros que se mueven en círculo sobre sus cabezas; tienen las ventanillas cerradas y no detectan el zumbido continuo y lejano, monocorde, fondo del caos de cláxones y motores.
Seis drones sobrevuelan el palacio decimonónico, una de las atalayas de vanguardia de la manada mineral. Con sus seis patas desplegadas y un abdomen voluminoso, hinchado y rojizo parecen arañas venenosas. Tienen las órdenes grabadas en sus memorias, las coordenadas exactas donde deben soltar la carga, ante la mirada periscópica de los drones más pequeños, los ojos que todo lo ven y todo lo cuentan.
40°24'32"N 3°41'25"O / 40.408889, -3.690278.
El pegaso de bronce recibe el primer impacto: el líquido rojo resbala por la estatua y se va filtrando por las grietas del metal. Los espolones traseros del caballo empiezan a vibrar. La pezuña izquierda retraída se endereza, cobra apoyo y empuje; la nueva sangre asciende por el corvejón, la pierna, el muslo, la nalga, la grupa. Recorre el lomo y el cuello hacia la cabeza; desde ahí baja hacia las patas delanteras, levantadas en el aire, a punto de alzar el vuelo. Finalmente, las alas. El bronce deviene carne y latido. Ensaya un movimiento de abanico, se despereza, se sacude el entumecimiento con un aleteo plomizo. Su jinete, mal encabalgado entre la grupa y las alas, con un brazo alzado y el otro frenando con fuerza el movimiento del cuello del caballo, se desgaja del cuerpo animado y se golpea contra el pedestal, rebota en la cornisa y se precipita al vacío; cae rozando la M de MINISTERIO, el brazo que blandía al viento el caduceo se rompe e impacta una de las cariátides y finalmente se estampa estrepitosamente contra el suelo. El caballo liberado del jinete tuerce el cuello hacia el otro lado, busca a su compañero más allá de la Gloria, impasible. El segundo pegaso inicia el movimiento del mismo modo, desde las patas traseras a las delanteras y finalmente las alas; su jinete, en la misma posición de equilibrio inestable, se desgaja también y cae también al suelo rozando en su caída la A de AGRICULTURA y la segunda cariátide.
El palacio, huérfano de sus figuras protectoras, sangra. La mutación acaba de empezar.
Liberados de sus jinetes, los caballos mutantes sacuden sus alas enormes, una, dos, tres veces; los vencejos y las golondrinas alertados por el impacto contra la piedra y el zumbido aéreo, abandonan los plátanos que dan sombra al palacio y corren hacia el extenso parque cercano difundiendo la noticia: los caballos-pájaro planean sobre la ciudad, detrás de unas arañas mecánicas voladoras. Uno de ellos sigue la bandada hacia el viejo parque real y el otro sobrevuela el atasco, el túnel y la gran estación, y continúa hacia el sur, hacia su gemelo blanco que vigila el tránsito humano en la antigua plaza de las matanzas. Cuando el líquido rojo impacta sobre la cabeza del caballo de mármol, este se reanima del mismo modo, realizando los mismos movimientos que sus gemelos; pero sus posibilidades para alzar el vuelo son limitadas pues se encuentra en el centro de una gran rotonda, a nivel del suelo. Tras varios intentos fallidos consigue despegarse de su pedestal y seguir la estela roja. La sangre gotea también de sus alas e impacta sobre los coches, paralizados de pronto, una procesionaria metálica y plástica, una colorida estatua horizontal de la que surgen humanos asombrados. Con la torpeza de un ave de corral, se encarama en una especie de nido de cigüeña gigante, una antigua cisterna que anuncia: MATADERO. Desde esa atalaya, donde se acumulaba el agua para limpiar la sangre y despojos de los animales asesinados en masa, el pegaso blanco contempla. En las calles de piedra de ese antiguo recinto de muerte y compraventa, los humanos se desplazan mansamente, sin enfrentarse ya a la violencia de los animales-ganado que hasta hace nada mugían y balaban aterrados al bajar de los trenes donde viajaban hacinados durante días; entraban en pánico al toparse de lleno con los olores de la carne abierta oreándose, se revolvían y coceaban espoleados por los golpes y empujones de los matarifes que les obligaban a avanzar hacia las máquinas de la estabulación y el degüello. Ahora la antigua ciudad de la muerte industrial, aseptizada y desmemorizada, acoge a una multitud ociosa, encantada con esa performance sorpresa (¿Qué otra cosa puede ser si no?) en el centro de cultura contemporánea. Sorprendidos, los visitantes se alejan de la nueva exposición en la nave de degüello y en la frigorífica y esperan a que los caballos alados empiecen su representación.
Desde sus veinticinco metros de altura, el pegaso blanco toma aire, bate alas y se impulsa. Se despega de la cisterna, sobrepasa la chimenea cegada y los pabellones de la muerte y sigue a la araña mecánica y su gemelo negro hacia el norte. Atraviesa la parte vieja de la ciudad, traza círculos sobre la antigua plaza de abastos, sobre la puerta que ya no es puerta sino el punto cero de la nación, sobre el palacio de la realeza y sus jardines. Los caballos minerales, vigilantes en sus atalayas de a pie, cobran vida a su paso. Se desanclan de sus pedestales y se sacuden a sus jinetes, que terminan estampados con estruendo contra la piedra. El tercer rey Felipe y el cuarto rey Felipe con sus largas bengalas de mando, el tercer rey Carlos con su bengala corta; todos panza arriba o de costado, con las piernas abiertas, los brazos seccionados por el impacto.
Los turistas se apartan asustados, sortean los coches inmóviles, buscan refugio en el interior de los cafés y restaurantes. Los caballos ensayan el trote con varias vueltas alrededor de su plaza o su jardín y finalmente arrancan a cabalgar por las callejuelas estrechas atestadas, siguiendo el rastro de la lluvia transformadora que les llevará hacia la plaza donde se concentran los rebeldes. Hacia allí se dirigen también los dos pegasos negros, de vuelo más alto y rápido. El primero de ellos ya ha recorrido el parque real; la manada de purasangres, liberada de sus generales y sus reyes, galopa entre robles, cipreses, álamos, castaños y magnolios centenarios. Les siguen detrás, a su ritmo, leones, águilas, perros, osos, elefantes, tortugas, serpientes, iguanas, hidras y otros seres híbridos desertores de sus puestos.
El segundo pegaso negro ha enfilado hacia la plaza de la nación donde un escuálido rocín soporta malamente el peso de su escuálido jinete, ridículo con su armadura de retazos. Es el último ejemplar de la era gloriosa de los hombres-caballo, héroe imaginario de un país descabalgado de sus sueños de grandeza. El rocín no consigue sacudirse a su amo y va al paso difícilmente, le fallan las patas enclenques, a punto de quebrarse. Detrás de él se arrastran el asno y el escudero, demasiado gordo para tirarlo al suelo. El rocín no tiene fuerzas para seguir a la comitiva y se asienta exhausto a los pies del coloso que proyecta su sombra sobre la plaza abierta y pétrea. Un gigante, sin duda, un auténtico gigante de cabeza cuadrada y múltiples ojos, dice el caballero andante —náufrago eterno de la era del músculo, la sangre y el valor en la batalla. El escudero observa al pegaso negro planeando sobre la cabeza del coloso y a la multitud humana que le sigue la gran vía arriba. Luego vuelve la mirada hacia los ojos brillantes de su amo, capaces de transformar la realidad más cruda en algo hermoso. Mira el caballo con alas y todas aquellas torres luminosas, auténticos palacios de oro y mármol. «Por fin llegamos a mi isla, mi señor». Dice. Desmonta y ayuda al caballero a bajar. «Mirad, mirad qué maravillas». Y el rocín y el asno, libres, arrancan a andar renqueantes tras la estela rojiza.
Los petirrojos, los mitos y las currucas del parque del oeste siguen al pegaso surfeando la corriente que crean sus alas. Debe remontar el vuelo más de una vez para sortear las antenas que pinchan el cielo. Navegan entre las cornisas, cúpulas y azoteas de los templos modernos, donde viven desterrados los viejos dioses y diosas, convertidos en adornos bellos e inútiles. Cuando la lluvia rojiza los roza, los animales siervos los abandonan: la jauría huye de su diosa cazadora, el ave fénix precipita a su héroe, la loba nutricia desteta a sus cachorros humanos y escapa, los ocho caballos de tiro se descuelgan de los carruajes de sus cuadrigas. La fauna irrumpe en la arteria congestionada, tropieza y empuja a los rebaños bípedos cargados con grandes bolsas de papel llenas de artículos fósiles. Las mercancías se desparraman por las aceras: centenares de camisetas, camisas, bolsos, mochilas, zapatos, zapatillas, pantalones, faldas, jerséis, bragas, medias, calcetines, gorras, perfumes, corbatas, maquillaje, teléfonos, juguetes sexuales, pendientes, collares… Algunos se precipitan para recoger y salvar lo que pueden, pero se ven arrollados por la estampida animal y acaban tirados en el asfalto, un elemento más que se funde y confunde con la totalidad fósil. La mayoría se aparta temerosa, busca refugio en el interior de las tiendas templo, o echa a correr hacia adelante, tras la masa que pisotea con ímpetu la segunda piel humana.
El atasco crece, hay miles de coches inmóviles por todas partes, la gente fuera, buscando respuestas en ese cielo cargado y esa lluvia fina y extraña, como de calima, en las gotas que manchan aceras y edificios, trajes, vestidos, brazos, cuellos, mejillas, gafas, piernas, manos, pelo. La idea de un baño repentino de sangre les asusta, les hace sentir vulnerables. Una emoción enterrada surge de algún recoveco de su memoria de especie, les provoca una vibración interna. Una corriente sutil les atraviesa de la cabeza a los pies y les despierta. No saben exactamente dónde están despertando, a qué realidad nueva e incierta. Miran las terrazas y azoteas, las cúpulas vacías, los edificios sangrantes, las calles alfombradas de mercancías inservibles, los coches abandonados… Olfatean el aire e identifican por primera vez el aliento mortuorio que exhala la ciudad, reconocen las venas abiertas de la gran necrópolis. Caídos los símbolos y los ropajes ven la crudeza de los cuerpos enfermos, también los suyos. Entonces, como arrastrados por un hilo invisible, se unen a la comunidad de mamíferos, aves y criaturas híbridas que corren hacia el palacio donde se congregan los vasallos del poder.
Frente a la gran escalinata palaciega, el grupo de científicas y científicos rebeldes constata alarmado la exactitud de sus cálculos. Querrían que no fuera cierto, que el cielo no estuviera a punto de desgarrarse, que todo fuera un error suyo, una fantasía producto de un exceso de pesimismo. Pero las previsiones no han fallado, la sincronía entre las gráficas y números y la materia es total.
«EL TIEMPO SE AGOTA».
La frase resalta sobre los dos triángulos reloj de arena encerrados en el círculo planeta, el logo de la comunidad en rebelión bien visible en pancartas, batas, camisetas, chapas y banderines. No es una metáfora de nada, no es una consigna, es ya una evidencia. Están en el último segundo de la cuenta atrás de la bomba de efecto retardado que se activó al inicio de esta era.
Acción o Extinción.
El cuerpo de seguridad no consigue frenar a los activistas, la policía montada fracasa en su acoso y una de las rebeldes logra acercarse por detrás de las columnas hasta el león izquierdo. Derrama el líquido sobre la grupa, que se desliza por los canales de la cola y forma un charco sobre la piedra. En menos de un minuto la escalinata, las columnas que soportan el frontispicio cargado de dioses, diosas y figuras alegóricas y los leones guardianes parecen desangrarse. En la base, a pie de calle, los manifestantes se parapetan detrás de la gran pancarta con el logo de la organización y la frase: «Alerta roja, escuchad a la ciencia» sobre el gráfico de rayas azules y rojas que representa el avance del calentamiento global. Uno de los rebeldes de bata blanca habla a través del megáfono: «Estamos gobernados por una clase política ciega y sorda. Sois rehenes del poder fosilista, cómplices silenciosos de la destrucción global y las muertes en masa. Los científicos y científicas llevamos gritando la verdad desde hace décadas y por eso estamos siendo silenciados, amenazados, despedidos, desterrados, asesinados. Gritamos, hablamos, explicamos y nada se traduce en acciones. Miráis las cifras de las catástrofes como si fuera la factura de la luz. Debéis escucharnos, afrontar la verdad, y actuar en consecuencia. No podéis seguir engañando y falseando datos. Saber lo que está pasando y no hacer nada es ser cómplice de la agonía del planeta, de la agonía de todas y todos. No es el futuro lo que está en juego, es el presente, el futuro es hoy. Escuchad los gritos de alarma y pasad a la acción».
Que les escuchen. Que digan la verdad. Que actúen.
Ya han escuchado bastante.