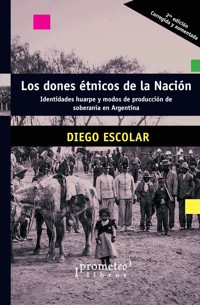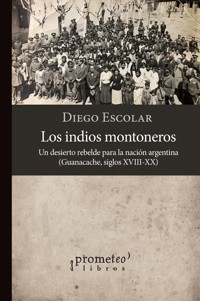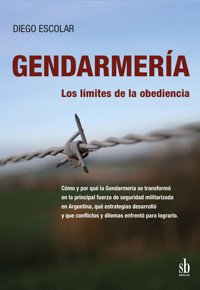
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sb editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
El primero de agosto de 2017 más de 100 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina desalojaron un piquete de seis mapuches y un simpatizante que reclamaban no ser expulsados de sus tierras en la ruta 40, cerca del paraje de Cushamen (Chubut). La fuerza de choque sin orden judicial persiguió a los 7 piqueteros con piedras, balas de goma y (según declaraciones) también de plomo. Tras los gritos de "tirale al negro" y "agarren a uno", todos los fugitivos alcanzaron la orilla del río Chubut, lo cruzaron y escaparon, excepto uno: un joven tatuador y multiartista de Buenos Aires, identificado con las luchas mapuche, que acompañaba el corte de ruta: Santiago Maldonado. Hasta la década de 1980 los gendarmes eran considerados como militares menores, que hacían un trabajo poco reconocido custodiando las extensísimas fronteras de la Argentina. Un ejército plebeyo, cercano a la gente, compuesto de los hombres con alma de gaucho que aún quedaban en el interior del país y que patrullaban los caminos a lomo de mula y tomaban mate en el puesto fronterizo. Pero desde la década de 1990 se transformaron en la fuerza de seguridad militarizada que está en todas partes, cumple todo tipo de misiones y sobre la cual se apoyaron todos los gobiernos desde Menem a Macri para garantizar una gobernabilidad armada. De golpe el criollo serio y bonachón se transformó en un comando de SWAT o en una tortuga ninja capaz de partirle la cabeza o algo más a quién se le pusiera por delante. Este libro analiza cómo y por qué la Gendarmería llegó a constituirse en el principal brazo represivo de la Argentina, sorteando el desprestigio de las fuerzas armadas y el andamiaje legal que prohibió a los militares actuar en la Seguridad Interior.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIEGO ESCOLAR
GENDARMERÍA
Los límites de la obediencia
Cómo y por qué la Gendarmería se transformó en la principal fuerza de seguridad militarizada en Argentina, qué estrategias desarrolló y qué conflictos y dilemas enfrentó para lograrlo.
Madrid - Buenos Aires - Santiago de Chile - México
Escolar, Diego Gendarmería : los límites de la obediencia / Diego Escolar. - 1a reimpr. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : SB, 2018.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4434-14-2
1. Represión. 2. Víctimas de la Represión. 3. Acción Política. I. Título. CDD 323.092
Título de la obra: Gendarmería: los límites de la obediencia
ISBN: 978-987-4434-06-7
© 2017, Diego Escolar
© 2017, Sb editorial
Piedras 113, 4º 8 - C1070AAC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (+54) (11) 2153-0851 - www.editorialsb.com • [email protected]m.ar
1° reimpresión en Buenos Aires, enero de 2018
Director General: Andrés C. Telesca ([email protected])
Diseño de cubierta e interior: Cecilia Ricci ([email protected])
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Libro de edición argentina - Impreso en Argentina - Made in Argentina
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopia, digitalización u otros medios, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
índice
Índice
Prefacio
Introducción: desapariciones
Indios, anarquistas y guerrilleros
Desmilitarización de la Gendarmería, militarización de la seguridad
El “malón” piquetero
Las luchas inter-Fuerzas: seguridad, gobernabilidad y oportunidad
Los usos de la memoria: el estado militar como valor estratégico
represión y Represión: la visión de los gendarmes
Represión y redención: El mito del “gendarme empático”
El museo del olvido
La Gendarmería en la sombra
Referencias
Prefacio
Hasta la década de 1980 los gendarmes eran considerados militares “menores”, que hacían un trabajo poco reconocido al custodiar las extensas fronteras de la Argentina. Un ejército plebeyo, cercano a la gente, compuesto de soldados con espíritu gaucho del interior del país y que patrullaban los caminos a lomo de mula y tomaban mate en el puesto fronterizo.
Pero desde la década de 1990 y en el transcurso de veinte años se transformaron en una fuerza de seguridad militarizada que está en todas partes, cumple todo tipo de misiones y sobre la cual se apoyaron todos los gobiernos, desde Menem a Macri, para garantizar una gobernabilidad armada. De golpe, el criollo serio y bonachón se transformó en un comando de SWAT o en una tortuga ninja capaz de partirle la cabeza a quién se le pusiera por delante.
Tras la desaparición del jóven Santiago Maldonado en setiembre de 2017 durante la represión de la Gendarmería a una comunidad mapuche, la institución quedó en el centro del debate y las pasiones públicas: mientras muchos la defendían como la institución más prestigiosa de la Argentina, otros la consideraban como un resabio de la dictadura militar o inclusive de la Campaña del Desierto. Sin embargo, es muy poco lo que hay escrito y publicado sobre ella.
Basado en una investigación antropológica y política cuyo principal escenario fue la década de 1990 y principios de la del 2000, este libro analiza cómo y por qué la Gendarmería se transformó en el principal actor de la seguridad en la Argentina, qué estrategias desarrolló y qué conflictos y dilemas enfrentó para lograrlo.
Introducción: desapariciones
El primero de agosto de 2017 más de cien efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina desalojaron un piquete de seis mapuches y un simpatizante que reclamaban no ser expulsados de sus tierras en la ruta 40 cerca del paraje de Cushamen, en la provincia de Chubut. En la desolada estepa patagónica, próxima a las estribaciones de los Andes, una fuerza de choque sin orden judicial penetró el territorio de su comunidad, persiguiendo a los siete piqueteros, arrojando piedras y disparando balas de goma y (según declaraciones) también de plomo. Mientras gritaban “tirale al negro” y “agarren a uno”, según las filmaciones que trascendieron del operativo, los fugitivos alcanzaron la orilla del río Chubut a unos cientos de metros y todos, excepto uno, lo cruzaron y escaparon. En el borde del río se vio por última vez al joven tatuador, oriundo de la provincia de Buenos Aires, identificado con las luchas mapuche que acompañaba el corte de ruta: Santiago Maldonado.
El “caso Maldonado” rápidamente se instaló como el principal tema político del momento. Los familiares del joven, los mapuche y los organismos defensores de los Derechos Humanos como el CELS o las Abuelas de Plaza de Mayo, entre muchos otros, acusaron al gobierno nacional y a la Gendarmería de la desaparición forzada de Maldonado. Los testigos mapuche afirmaron que los gendarmes golpearon y secuestraron al joven del antes de que cruzara el río. La opinión pública se dividió en dos: de un lado, la Gendarmería y el gobierno fueron defendidos a rajatabla, a pesar de cualquier indicio de culpabilidad. Del otro, acusaron a la fuerza de la desaparición de Maldonado.
El gobierno nacional de Mauricio Macri, su ministra de seguridad Patricia Bulrich y los principales medios de comunicación inmediatamente exculparon a la Gendarmería y señalaron a los mapuche o al propio Santiago como “terroristas”. El planteo era que debía haberse fugado y escondido. En el colmo del delirio, apenas conocida la noticia, algunos periodistas afirmaron que los mapuche pertenecían a una célula entrenada por las milicias kurdas, las FARC, el Estado Islámico y hasta el IRA, para crear por las armas un estado mapuche independiente. Junto al juez de la causa, Guido Otranto, y la fiscal, Silvina Ávila, se esforzaron por desviar la atención de la Gendarmería sugiriendo todo tipo de hipótesis sobre la culpabilidad de los mapuche. Se acusó a los piqueteros de responder a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un oscuro y pequeño grupo de mapuches radicalizados responsable de algunos sabotajes menores y sospechado de ser instigado por los servicios de inteligencia, para justificar la represión de los mapuche o los indígenas en su conjunto. El objetivo sería en el fondo el mismo que provocó la escalada represiva contra los indígenas en el sur y en el norte del país. Contrarrestar sus demandas de reconocimiento de las tierras que ocupan, que constituyen un obstáculo para negocios inmobiliarios, la explotación petrolífera y el avance del cultivo de soja.
“Yo banco a la Gendarmería” afirmó Patricia Bulrich en el senado, cuando informó sobre los pasos seguidos por el gobierno para el esclarecimiento de los hechos. “Dónde está Santiago Maldonado”, fue el lema que se viralizó en las redes sociales de internet. Se tratase o no de una desaparición forzada, la torpeza conque se desarrollaron las sucesivas maniobras dilatorias y de encubrimiento que lograron que no se investigue a la Gendarmería durante dos o tres semanas, y muy poco con posterioridad, fortalecieron decisivamente esa hipótesis.
El gobierno nacional influenció directamente en el desarrollo del trámite judicial. A los diez días del hecho, el encargado de violencia institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Barberis, se reunió con los gendarmes implicados para aleccionarlos sobre la necesidad de negar a cualquier costo la responsabilidad de la Gendarmería: “En este barco estamos todos, ¿está claro? (…) si nosotros no podemos salir juntos del barco, encalla, y en el barco están ustedes y nosotros” (Página 12, “En el barco están ustedes y nosotros”, 23/09/2017). Según se desprende de los audios de la reunión, Barberis trató de convencer a los uniformados de que el gobierno quería proteger a la fuerza: “Esa figura (la desaparición forzada) que en la causa no está, no existe (…). Si ellos lograran ese cambio, estaríamos investigando el primer desaparecido de este gobierno, y la fuerza que lo ejecuta es la Gendarmería. (…) en términos políticos hicimos lo que teníamos que hacer. Hacer que el juez escriba lo que no había escrito”.
En esa inusitada constancia de un diálogo destinado a la discreción se vislumbra la propuesta de un pacto de silencio entre el gobierno y la Gendarmería. Las consecuencias de no suscribirlo son claras: la Gendarmería podría aducir que recibió órdenes ilegales del gobierno, pero esto no la salvaría de su responsabilidad en la ejecución de las mismas. El gobierno podría culpabilizar a los gendarmes de la desaparición de Maldonado como un “exceso”, pero eso no lo liberaría de su propia culpa en las órdenes impartidas que habilitaron la violencia indiscriminada contra los mapuche. No obstante los esfuerzos del gobierno y debido a los insistentes testimonios, la carátula del caso fue reclasificada como “desaparición forzada de persona”.
La asociación de la Gendarmería con una desaparición forzada agitó de un modo impactante a la opinión pública nacional, demostrando que la experiencia de los desaparecidos durante la última dictadura militar es aún una fuerza muy poderosa en la sociedad y la política argentinas.
La desaparición forzada es el delito político por el cual la Argentina es mundialmente famosa. Aunque no son comparables en su alcance, se destacan las similitudes entre ambas situaciones por la metodología del accionar oficial y los discursos que circulan en los distintos sectores de la opinión pública y el propio gobierno. Por un lado, el gobierno nacional hizo todo lo que estaba a su alcance para negar los hechos y cubrir a la fuerza de seguridad implicada. Esta actitud es una de las causales que tipifica la desaparición forzada de personas, aunque no se pueda probar la planificación e intencionalidad. Luego el discurso del gobierno, al igual que en los años 70, fomentó la criminalización de las víctimas y su construcción como un enemigo interno. Los mapuche y sus adherentes fueron calificados de subversivos, terroristas y sediciosos al probable servicio de un país extranjero, una amenaza no sólo para la sociedad sino para el mismo estado. Esto remite tanto en concepto como en vocabulario a la Doctrina de Seguridad Nacional imperante en la dictadura, que consideraba no sólo a las organizaciones armadas sino a la izquierda y al campo progresista en general como enemigos la nación al servicio del comunismo internacional, pasibles por ello de ser combatidos con medidas de guerra. El lema “Donde está Santiago Maldonado” esgrimido por los críticos al accionar gubernamental, y la interpelación de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, también evocan las demandas por los desaparecidos. Gran parte de este sector asoció al gobierno de Mauricio Macri explícitamente con la dictadura militar, sin distinguir el hecho crucial de su legitimidad no obstante la vigencia de las instituciones democráticas.
El lenguaje dictatorial se coló, sin embargo, en boca de funcionarios y políticos. La ministra Bulrich acusó a los mapuche de terroristas e insistió en instalar a la RAM como ejemplo de la peligrosidad del movimiento indígena, aleccionando a sus subordinados a hacer lo mismo. Por ejemplo, se detectó en el celular de un gendarme un mensaje que ordenaba no hablar más de los mapuche como sujeto sino referirse siempre a la RAM.
Miguel Pichetto, senador por la provincia de Río Negro, alertó que en la Cordillera habría una situación insurreccional que ameritaría la ocupación militar: “hay tufillo a Sendero (…) hay mucho protomontonerismo” (La Nación, 22/09/2017).
En la grabación donde Daniel Barberis explica a los gendarmes los términos de un pacto de encubrimiento, la calificación de desaparición forzada es aludida como “…esa figura que en la causa no está, no existe”. La frase resuena con la del dictador Jorge Rafael Videla en 1979: “el desaparecido no tiene entidad. No está muerto ni vivo… está desaparecido” (https://www.youtube.com/watch?v=9MPZK4Prog).
En los dos meses siguientes, la Gendarmería realizó una serie de acciones de hostigamiento e intimidación que remiten directamente a las prácticas represivas de la última dictadura militar. Investigó a los familares de Santiago Maldonado y a los organismos de Derechos Humanos que apoyaban sus demandas y la defensa de los mapuches. Realizó allanamientos con extrema violencia en comunidades mapuche lejos del área de Cushamen, con golpes, destrucción de bienes y viviendas, apremios, y amenazas de muerte y desaparición. Se presentó en reuniones estudiantiles donde se demandaba precisamente por la aparición con vida de Santiago Maldonado. En los casos más resonantes en las universidades nacionales de Córdoba y Rosario, violó las autonomías universitarias con evidente intención.
Todos estos hechos, la desaparición de Maldonado y el encubrimiento de que fue objeto la acción de la Gendarmería, generaron un masivo rechazo en una gran parte de la población y la asociaron con la represión de la última dictadura militar. Se quebró así una larga estrategia que la propia institución y sucesivos gobiernos desarrollaron desde la recuperación de la democracia en la Argentina, bajo la forma de un pacto desde Carlos Saúl Menem hasta Mauricio Macri: Constituirse en el brazo armado que garantizara la gobernabilidad y la seguridad con una alta capacidad represiva, por encima de las propias policías, a cambio de que el gobierno le proporcione más recursos, poder y prestigio, además de desvincularlos de las responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar y mejorar su estima pública. La existencia de un desaparecido en el marco de un operativo de Gendarmería y las irregularidades no aclaradas en el procedimiento, que afectaron drásticamente su imagen, debieran alertar sobre la necesidad de revisar el alcance de los acuerdos, el sentido del espíritu de cuerpo y los límites de la obediencia.
Este libro analiza cómo y por qué la Gendarmería llegó a constituirse en el principal brazo represivo de la Argentina, sorteando el desprestigio de las fuerzas armadas y el andamiaje legal que prohibió a los militares actuar en la Seguridad Interior. Explicaré por qué las memorias de la dictadura continuaron siendo una espada de Damocles que no pudo ser conjurada por la institución a pesar del paso de los años, como se demuestra en la reciente coyuntura de la desaparición de Santiago Maldonado, y por qué indios, desaparecidos, hippies y jóvenes blancos urbanos de izquierda no son un nuevo sino un viejo enemigo público para la Fuerza.
Para eso describiré brevemente la historia de la Gendarmería para analizar luego, en especial, el período entre finales de la década de 1980 y principios de la del 2000, cuando la Gendarmería asumió el rol represivo que mantiene hasta la actualidad. Luego mostraré cuánto de esta historia está presente en la conflictiva situación de la Gendarmería en la actualidad.
Indios, anarquistas y guerrilleros
El temor que provoca la Gendarmería en las comunidades indígenas se debe a una experiencia histórica mediada por la violencia, por prácticas represivas guiadas por sentimientos racistas que, a juzgar por los los videos del desalojo en Cushamen, no han desaparecido. Esta relación se mantiene y actualiza contantemente desde su fundación hasta el presente, independientemente del signo político de los gobiernos que la dirigen o deberían hacerlo. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, vimos con estupor escenas como la de Cushamen en la Formosa gobernada por Gildo Insfrán, donde se ejercen cotidianamente todo tipo de arbitrariedades sobre los aborígenes (al igual que en otras provincias). La policía y la Gendarmería perseguía, hostigaba e incluso mataba a los miembros de la comunidad qom de La Primavera ante la indiferencia del gobierno nacional que, por otra parte, hacía gala de la defensa de los derechos humanos. Además de las fuerzas de seguridad, el estado provincial en su conjunto, incluyendo el poder judicial, el sistema de salud, el educativo y los propios ciudadanos criollos ejercen una suerte de appartheid sobre los aborígenes, a quienes no sólo se los segrega sino que se los puede golpear y matar impunemente, como de hecho pasa diariamente, por ejemplo, en la ciudad formoseña de Ingeniero Juárez.
Debemos preguntarnos por ello cuánto de la actitud de los gendarmes es fruto de su instrucción y adoctrinamiento y cuánto expresión de sentimientos compartidos con gran parte de la sociedad, incluso con políticas de Estado. Lo cierto es que todo sugiere la existencia en Argentina de una estructura racista mucho más profunda de lo que estamos dispuestos a reconocer, como evidencia la aberrante blanqueidad de la sensibilidad criolla de los DDHH. Tal es la magnitud de la identificación blanca, urbana y de clase media de la lucha por los derechos humanos que su rechazo por buena parte de los sectores populares puede ser leído también en clave de resentimiento racial.
Pero lo que sí está claro es que la Gendarmería, como casi todas las fuerzas de seguridad y militares, posee una identidad institucional que depende en gran parte de la representación de un grupo de enemigos a los cuales atacar o recelar, antagonistas fundamentales que justifican en última instancia no sólo su existencia sino su “mística”. Es decir, el carácter misional patriótico, casi sagrado de su actuación, más allá del cumplimiento burocrático de sus funciones legales. Aquello que provee un sentido más profundo a los sacrificios realizados e inclusive permite justificar en el espíritu de cuerpo o en valores trascendentes el incumplimiento institucional de la ley. Es necesario por tanto referirnos a las experiencias y “enemigos” que configuraron históricamente a la Gendarmería.
La Gendarmería fue creada en 1938 como una fuerza de seguridad híbrida, entre militar y policial, cuya misión básica era la custodia de las zonas de frontera y los Territorios Nacionales, jurisdicciones producto de la colonización interior de los territorios indígenas hacia fines del siglo XIX y principios del XX en el norte y centro-sur del país (como Chaco, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz). En esas jurisdicciones actuaba con una suma de facultades judiciales y policiales contra el bandolerismo rural, el contrabando, el control de la población indígena y protestas sociales que amenazaban la actividad de grandes compañías extractivas de capitales nacionales y extranjeros, como Dreyfuss y Bunge y Born.
Pero la relación violenta con los pueblos originarios es de algún modo su contrato fundacional. La propia institución rescata como punto central de su identidad histórica la guerra contra los indígenas. Según el libro Historia de Gendarmería Nacional (1991), editado por la Fuerza, sus antecedentes se remontarían a principios del siglo XVIII con la creación del regimiento de Blandengues para el resguardo de las fronteras coloniales con los pueblos indígenas. Su misión era “escarmentar” a los indios y perseguir a los contrabandistas de cueros y a los “vagos y malentretenidos” (Historia de Gendarmería Nacional: 18). Estos soldados estaban ubicados todo a lo largo de las fronteras indígenas en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y la Banda Oriental y eran dirigidos por Maestres de Campo o Comandantes de Armas como Francisco de Amigorena en Mendoza y Manuel de Pinazo en Buenos Aires. Aunque al principio estaban constituidos por españoles, fueron reemplazados por criollos oriundos de la misma frontera reputados como baqueanos, ya que su característica principal era el conocimiento detallado del terreno, las poblaciones y las tácticas militares indígenas. En 1784 fueron declarados veteranos, es decir tropa profesional, y fue el único regimiento que estaba constituido enteramente por criollos de la campaña, a diferencia del Fixo de Buenos Aires, los Dragones o el Real Cuerpo de Artillería, formados por españoles.
El cuerpo de Blandengues fue disuelto en 1810 con la declaración de independencia y durante el convulsionado período de guerras civiles a lo largo del siglo XIX y la Gendarmería (Ibíd.) no reconoce otro antecedente hasta fines del siglo, aunque continuaron existiendo destacamentos de frontera de las provincias y luego del propio ejército Nacional con los territorios indígenas hasta la Campaña del Desierto. En 1877 se crearon dos compañías de Gendarmería para patrullar el territorio chaqueño luego de la Guerra del Paraguay. Su misión principal era prevenir ataques indígenas a poblaciones criollas como Villa Occidental y la Colonia San Fernando en Corrientes. Estas compañías fueron disueltas en 1881 con el desarrollo de la conquista militar del Chaco por el ejército nacional.
En 1902 se asignaron dos compañías de caballería del ejército para el servicio de Gendarmería con asiento principal en la localidad de Las Lomitas, actual provincia de Formosa, y en 1917 se creó el regimiento de Gendarmería de Línea para guarnecer los territorios del Chaco y Formosa, principalmente en el límite con el Paraguay. Su asiento principal continuó siendo Las Lomitas, pero ocupaba también trece fortines a lo largo del Río Pilcomayo. Este regimiento intervino en numerosas acciones contra los indígenas, escasamente documentadas. La propia Gendarmería consigna que combatió en Laguna Yema y el Palmar (1918) “persiguiendo a los indios, autores de robos y depredaciones, y reprimió alzamientos en la zona del fortín Yunká (atacado por indígenas en 1919), Fortín Pilcomayo (1923), Ibarreta (1930), Pampa del Indio (1931), El Descanso (1933) y Pozo de las Viejas (1934. Historia de la Gendarmería…: 29).
Desde al año 1921 se agregó otro objetivo, para la necesidad de un cuerpo de gendarmes: el naciente movimiento sindical anarquista promovido por numerosos obrajeros inmigrantes, con gran presencia en los Territorios Nacionales del norte y sur argentino. Algo que no menciona el libro de la Gendarmería, es que, financiada por la compañía La Forestal en Santa Fe se creó la Gendarmería Volante, un cuerpo de guardias armados, con el fin de reprimir las huelgas y sindicalización de los obreros del tanino. Estas tropas semi-privadas fueron responsables de asesinar, torturar, vejar y expulsar a miles de obreros y sus familias en el proceso de cierre de la empresa. Con la cruenta represión de las famosas huelgas de Santa Cruz en 1921 se creó la Policía Fronteriza y 10 cuerpos de Gendarmería en las provincias, que fueron disueltas al año siguiente. Un proyecto de ley de creación de Gendarmería Nacional es presentado al Congreso de la Nación en 1923 cuya promulgación fracasa, pero es presentado con pocas variantes en 1926, 1928, 1934, 1936 hasta que es aprobado en 1938, mediante la ley 13.367, se creó la actual Gendarmería Nacional para la custodia y policía de los Territorios Nacionales. No obstante, la creación de la Gendarmería despertaba controversias cuyos ecos aún perduran, sobre la suma de funciones conferidas y su doble papel a la vez militar y policial.
En los debates previos a la ley el diputado socialista por Córdoba, Juan Antonio Solari, cuestionó que “a través del intricado texto del proyecto no se sabe cuándo será realmente una policía de estructura civil para fines policiales, y cuándo ha de ser un organismo militar susceptible de ser estimado como una prolongación de nuestro ejército regular”. El diputado López Merino de Buenos Aires se opuso a la creación de la Gendarmería porque supondría perpetuar “el trato colonial que hasta hoy se dio a los territorios… porque tienen atribuciones que le dan jerarquía sobre el pueblo y las autoridades de los lugares donde actuará” (37).
Pero en algo coincidían casi todos los oradores: la Gendarmería debía “argentinizar” los territorios nacionales, amenazados por al vacío y el abandono en que habrían quedado luego de su ocupación militar en el siglo XIX. En el proyecto de la Ley Nº 12.367 se planteaba que la Gendarmería debía “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes”. El diputado conservador Videla Dorna afirmaba que los territorios nacionales “no absorbían la inmigración sino que estaban siendo absorbidos por ella”. “En los del sur, por ejemplo, los extranjeros importan sus costumbres, sus sentimientos y hasta su moneda. En los del norte –y eso es más grave– se enarbolan banderas extranjeras en los edificios públicos, cuando no la simbólica bandera colorada del bolchevismo” (:36).