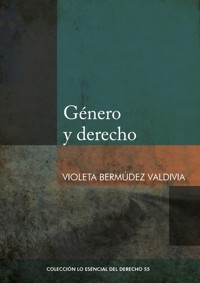
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Género y derecho presenta elementos conceptuales y metodológicos básicos para contribuir al análisis de cómo el sistema jurídico ha reforzado estereotipos de género y relaciones de poder que colocan en desventaja y desigualdad a las mujeres. Asimismo, permite comprender de manera sencilla cómo se puede integrar el enfoque de género en el análisis y la aplicación del derecho. De este modo, constituye un aporte para repensar el derecho desde este enfoque, que se plantea como necesario para superar la discriminación contra las mujeres y el logro de la igualdad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Violeta Bermúdez Valdivia es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se especializa en políticas y gestión pública en las áreas de democracia, género y derechos humanos. Es profesora en la Facultad de Derecho de la PUCP y consultora nacional e internacional. Cuenta con diversos estudios y artículos académicos sobre los derechos de las mujeres, derecho de familia, derechos humanos, descentralización y democracia. Su más reciente libro es Género y poder (2019). Actualmente es presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de transición (noviembre de 2020 - julio de 2021)..
Colección Lo Esencial del Derecho 55
Comité Editorial
Baldo Kresalja Rosselló (presidente)
César Landa Arroyo
Jorge Danós Ordóñez
Manuel Monteagudo Valdez
Género y derecho
Violeta Bermúdez Valdivia
Colección «Lo Esencial del Derecho» Nº 55
© Violeta Bermúdez Valdivia, 2021
De esta edición:
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2021
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe
La colección «Lo Esencial del Derecho» ha sido realizada por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: noviembre de 2021
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-12498
e-ISBN: 978-612-317-700-3
Índice
Presentación
Introducción
Capítulo 1El enfoque de género en el derecho
1. ¿Qué es y qué no es el enfoque de género?
2. Importancia del enfoque de género en el derecho
3. Teoría del derecho y enfoque de género
4. Preguntas
Capítulo 2Propuestas metodológicas para el análisis de género en el derecho 55
1. Características de los métodos jurídicos feministas, desarrollados por Katharine T. Bartlett (2011)
2. El análisis de género del fenómeno legal, propuesto por Alda Facio
3. Recomendaciones prácticas para analizar el derecho desde el enfoque de género
4. Preguntas
Capítulo 3Análisis de género en algunas áreas del derecho
1. Derecho constitucional: la mujer como titular de derechos constitucionales
2. Derecho constitucional: derechos de las mujeres y enfoque de género en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano
3. Derecho de familia: relaciones personales entre los cónyuges
4. Derecho penal: feminicidio
5. Preguntas
Conclusiones
Bibliografía
Presentación
En su visión de consolidarse como un referente académico nacional y regional en la formación integral de las personas, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha decidido poner a disposición de la comunidad la colección jurídica «Lo Esencial del Derecho».
El propósito de esta colección es hacer llegar a los estudiantes y profesores de derecho, funcionarios públicos, profesionales dedicados a la práctica privada y público en general, un desarrollo sistemático y actualizado de materias jurídicas vinculadas al derecho público, al derecho privado y a las nuevas especialidades incorporadas por los procesos de la globalización y los cambios tecnológicos.
La colección consta de cien títulos que se irán publicando a lo largo de varios meses. Los autores son en su mayoría reconocidos profesores de la PUCP y son responsables de los contenidos de sus obras. Las publicaciones no solo tienen calidad académica y claridad expositiva, sino también responden a los retos que en cada materia exige la realidad peruana y respetan los valores humanistas y cristianos que inspiran a nuestra comunidad académica.
Lo «Esencial del Derecho» también busca establecer en cada materia un común denominador de amplia aceptación y acogida, para contrarrestar y superar las limitaciones de información en la enseñanza y práctica del derecho en nuestro país.
Los profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP consideran su deber el contribuir a la formación de profesionales conscientes de su compromiso con la sociedad que los acoge y con la realización de la justicia. El proyecto es realizado por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.
Introducción
En las últimas décadas es usual referirse al análisis o aplicación del derecho desde diversos enfoques. Entre ellos, el enfoque de género ha cobrado gran importancia, por diversas razones. En primer lugar, por el importante rol que cumple el derecho en la vida de las personas y en la organización de las sociedades y el Estado. En segundo lugar, por los compromisos nacionales e internacionales de los Estados —entre ellos el peruano— que buscan responder a los desafíos de la igualdad y no discriminación, con respuestas efectivas desde el campo del derecho. En tercer lugar, porque se constata que la discriminación estructural contra las mujeres es un problema público que requiere de la adopción de medidas adecuadas, también, desde la esfera jurídica.
Asimismo, el Perú cuenta con una Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada mediante decreto supremo 008-2019-MIMP, que constituye el marco de política pública para abordar las causas y efectos de la discriminación estructural contra las mujeres y en cuyo cumplimiento el derecho tiene un papel clave.
Los estudios sobre el enfoque o la perspectiva de género, desde sus inicios, denunciaron la existencia de sistemas jurídicos (normas, instituciones, operadores del derecho) que no solo han obviado, sino que han reforzado relaciones basadas en la exclusión y discriminación, especialmente en contra de las mujeres, entre otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ello tiene como consecuencia la persistencia de la desigualdad y la discriminación contra la mitad de la población y la normalización de situaciones de injusticia para las mujeres.
Pero ¿en qué contribuye el enfoque de género para cambiar esta situación? ¿Cómo, a partir del análisis y la aplicación del derecho, desde el enfoque de género, se puede aportar en construir relaciones y sociedades más igualitarias?
La presente publicación presenta elementos conceptuales y metodológicos básicos que contribuyen a encontrar respuestas a estas interrogantes y permiten comprender de manera sencilla cómo se puede integrar el enfoque de género en el análisis y la aplicación del derecho. De esta manera, busca contribuir a repensar el derecho desde este enfoque, que se plantea como necesario para superar la discriminación contra las mujeres y el logro de la igualdad.
Capítulo 1El enfoque de género en el derecho
1. ¿Qué es y qué no es el enfoque de género?
Cuando se alude al enfoque de género se debe erradicar la habitual idea de que «género» es sinónimo de «sexo» o que es lo mismo que «mujer». El sexo se refiere a la diferencia biológica entre las personas, a su condición orgánica: masculina o femenina. El concepto de género alude a las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que se forjan como resultado de una construcción social basada en las diferencias sexuales. El género permite identificar cómo a partir de las diferencias sexuales se asignan, socialmente, roles específicos para cada sexo. Cada uno de estos roles tiene distinto valor social o reconocimiento que, en el día a día, legitiman relaciones de subordinación y desigualdad en contra de uno de los sexos. Por ejemplo, aspectos atribuidos a lo femenino suelen ser la dulzura, la intuición, la empatía, la sensibilidad, la debilidad, la fragilidad, la sumisión, que conducen a suponer que las mujeres, por ser tales, nacen con esas características.
Lo masculino, por el contrario, va asociado a la fortaleza, la virilidad, la rudeza, la racionalidad, el poder; atribuciones que son asignadas a los hombres, como si existiera una división dicotómica y polarizada entre personas de uno y otro sexo; cuando, en la realidad, todas las personas pueden —en determinado momento o circunstancia— actuar con dulzura o mayor rudeza, o ser racionales ante una situación y sensibles ante otras; o combinar razón y sentimientos para tomar una decisión. En otras palabras, esta polarización de características atribuidas a mujeres y hombres propone estereotipos de género; es decir, lo que determinada sociedad y en determinado contexto histórico (tiempo y lugar) considera como los rasgos, actitudes, comportamientos de cada sexo, lo cual produce una serie de consecuencias negativas en las relaciones humanas y discriminaciones que vulneran los derechos humanos.
Como los atributos asociados a lo femenino, históricamente, han sido subvaluados, e incluso considerados como negativos, por lo general, los hombres no quieren ser identificados con esas características. Así, muchos hombres se privan de expresar sentimientos, empatía, dulzura, debilidad y, si en algún momento de sus vidas se muestran vulnerables, son vistos bajo sospecha o son criticados, pues su comportamiento no se ajusta a lo socialmente esperado. Lo mismo ha sucedido por muchos siglos con las mujeres. Si ellas eran percibidas con características atribuidas a lo masculino (fuertes, racionales, inteligentes), eran consideradas como intrusas, impertinentes, que iban en contra de lo que se esperaba de ellas.
Dado que estos atributos o características se construyen socialmente, y se aprenden y reproducen a través de procesos de socialización, son modificables. Esto significa que se pueden cambiar. Asimismo, como se ha indicado, muchos de ellos responden al contexto en términos del tiempo y del lugar donde se desarrollan. En el Perú, por ejemplo, algunas de las características mencionadas no están del todo vigentes. Ello, fundamentalmente, porque las mujeres han trascendido las fronteras del hogar y participan en los diversos ámbitos: económicos, sociales, políticos y culturales; y ya no solo en los espacios familiares, como sucedió durante siglos. No obstante, su participación aún es limitada y en condiciones de desigualdad y discriminación.
Tabla 1. Aspectos claves para analizar el derecho desde el enfoque de género
El concepto de género
Características que social y culturalmente se atribuyen a hombres y mujeres, a partir de las diferencias biológicas. Son resultado de un proceso que se inicia en la familia, pasa por la escuela y se reafirma en la sociedad, instituciones, medios de comunicación y otros.
Las relaciones de género
Implica mirar las relaciones que se desarrollan a partir de las construcciones sociales y culturales mencionadas. Permite evidenciar las relaciones de desigualdad, subvaloración y discriminación.
El sistema de género
Conjunto de normas, pautas y valores a través de los cuales una sociedad determinada establece y estructura el sistema social, a partir de los patrones de masculinidad y feminidad.
Fuente: Ruiz Bravo, 2009.
Esta situación es consecuencia de lo que se denomina «discriminación estructural», que afecta de manera particular a las mujeres. Por ello, desde 2019, el Estado peruano cuenta con una política pública orientada a combatir y desterrar las causas y los efectos de la mencionada discriminación estructural contra las mujeres: la Política Nacional de Igualdad de Género.
A partir del contenido de esta política, se puede concluir en que el enfoque o perspectiva de género ayuda a entender la situación de desigualdad y discriminación descrita, al ser una herramienta de análisis que permite identificar y comprender los roles y tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad; así como las asimetrías, las relaciones de poder y las inequidades que se producen entre ellos.
El enfoque de género ayuda, también, a analizar las complejidades de esas relaciones asimétricas cuando convergen con otras formas de exclusión y discriminación. Por ejemplo, la situación de mujeres de comunidades afrodescendientes; mujeres con discapacidad; mujeres adultas mayores; etc. En estos y otros casos, estamos ante la confluencia de diversas situaciones de discriminación o interseccionalidad, herramienta complementaria al enfoque de género. La interseccionalidad ayuda a comprender la forma en que un conjunto de diferentes identidades influye sobre la vigencia de los derechos de determinadas personas o grupos de personas.
2. Importancia del enfoque de género en el derecho
El derecho ha jugado un rol importante en la preservación o reforzamiento de los estereotipos de género. Lo hizo (y lo hace) a través de sus normas, pero también a través de la aplicación e interpretación de estas. En otras palabras, los estereotipos de género, la subvaloración de uno de los sexos y la sobrevaloración del otro ha permeado el ordenamiento jurídico o, quizá, tiene su origen también en el derecho.
El enfoque de género contribuye a identificar aquellas situaciones o prácticas jurídicas que continúan reforzando y generando desigualdades e injusticias, considerando que estas tienen sus raíces en desigualdades estructurales como la económica, política, social, cultural, entre otras. Por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado y, en general, las tareas de cuidado no se comparten y no se han compartido, históricamente, de manera equitativa entre mujeres y hombres. Para analizar cómo ha contribuido el derecho a mantener esta situación, basta con revisar las normas que regulan las relaciones entre los cónyuges. Hasta finales de 1984, año en que se promulgó el Código Civil vigente, estas disponían que la mujer «tiene el derecho y el deber de atender personalmente el hogar» (artículo 161); que «al marido compete fijar y mudar el domicilio de la familia, así como decidir sobre lo referente a su economía» (artículo 162); y «que está obligado a suministrar a la mujer, y en general a la familia, todo lo necesario para la vida, según sus facultades y situación» (artículo 164). Con solo leer los textos se puede entender, claramente, que los roles y estereotipos de género eran no solo avalados sino prescritos por la legislación civil peruana.
En esa medida, integrar el enfoque de género en el derecho permite:
Analizar cómo el sistema jurídico (normas, instituciones, operadores de justicia) ha reforzado, y aún refuerza, los estereotipos de género y las relaciones de poder que colocan en desventaja y desigualdad a las mujeres.Identificar las normas discriminatorias (directas o indirectas) contra las mujeres, basadas en consideraciones de género, y expulsarlas del ordenamiento jurídico.Evaluar la eficacia de las normas en la protección y garantía del derecho a la igualdad y no discriminación y, en general, los derechos de las mujeres; es decir, la aplicación y concreción de los derechos.Formular propuestas para remover los obstáculos que subsisten en el derecho para alcanzar la igualdad efectiva.La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), precisó que el enfoque de género reconoce que la igualdad no solo se orienta al acceso a oportunidades, sino también al goce efectivo de los derechos humanos en términos de resultados; es decir, la igualdad efectiva. Para lograrlo es necesario deconstruir la cultura, los valores y los roles tradicionales de género que reproducen y mantienen las diversas formas de discriminación contra las mujeres. Ya en 1979, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, ratificada por el Perú en 1982, reconoció que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional de ambos, tanto en la sociedad como en la familia. Del mismo modo, estableció el compromiso de los Estados para tomar las medidas necesarias para «modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres» (artículo 5). Para lograrlo, el enfoque de género es una herramienta fundamental, pues permite, a cada Estado, identificar cuáles son esos patrones socioculturales, prejuicios y prácticas sociales que generan discriminaciones y adoptar medidas eficaces para modificarlos y erradicarlos.
Una pregunta que con frecuencia se suele hacer, al referirse al enfoque de género, es ¿por qué al utilizarlo como herramienta de análisis se enfoca, prioritariamente, en la situación y condición de las mujeres si existen otros grupos que también sufren exclusión y discriminación? Es cierto que existen hombres que sufren discriminación por pertenecer a determinados grupos sociales, comunidades nativas o por su orientación sexual, entre otras. Sin embargo, como destaca Alda Facio (1992), los hombres no han sufrido discriminación por su pertenencia al sexo masculino; sin embargo, todas las mujeres han sido discriminadas por pertenecer al sexo femenino. De hecho, una de las categorías «odiosas» de discriminación reconocidas por las constituciones y tratados internacionales sobre derechos humanos es la discriminación por razón de sexo, que se incluyó en respuesta a las múltiples formas de discriminación que afectaban y aún afectan a las mujeres.
Tabla 2. Utilidad de integrar el enfoque de género en el derecho
Analizar cómo el derecho ha reforzado, y aún refuerza, los estereotipos de género y las relaciones de poder a partir de estos.
Permite revisar las normas y prácticas jurídicas y su rol en la preservación de conceptos estereotipados de ser varón y ser mujer, así como su impacto diferenciado en la protección y vigencia de sus derechos.
Por ejemplo: ¿la regulación de los derechos y deberes de los cónyuges en el matrimonio propone relaciones igualitarias o no?
Identificar las normas discriminatorias (directas o indirectas) y expulsarlas del ordenamiento jurídico.
Facilita evaluar las normas internas de acuerdo con el mandato constitucional y convencional de igualdad y no discriminación por razón de sexo y su vinculación con otras categorías de discriminación.
Por ejemplo: ¿es constitucional la vigencia del artículo 293 del Código Civil que exige el asentimiento expreso o tácito de los cónyuges para trabajar fuera del hogar? Teniendo en cuenta las relaciones de género en el Perú, ¿a quiénes, en la realidad, puede afectar más esta disposición a la libertad de trabajo, a las mujeres o a los hombres?
Evaluar la eficacia de las normas en la protección y garantía de los derechos de las mujeres.
Conduce a analizar y evaluar cómo son aplicadas las normas por los operadores del derecho (profesionales del derecho, instituciones públicas, sistema de justicia). ¿Existen prejuicios de género al aplicar las normas o al fundamentar las resoluciones por parte de los jueces?
Por ejemplo: en los casos de violencia sexual contra las mujeres, ¿se evalúa la «conducta» sexual de la víctima al valorar los hechos?; o, en discusiones de tenencia de los hijos, ¿se da por sobreentendido que es mejor que los menores estén al lado de su madre?
Formular propuestas para remover los obstáculos que subsisten en el derecho para alcanzar la igualdad efectiva.
Propone tener en consideración el impacto que tendrá una reforma o una nueva regulación en la vida de mujeres y hombres, así como en la vigencia de sus derechos. Asimismo, contribuye a valorar el aporte que dicha propuesta tendrá en el logro de la igualdad y en la erradicación de la discriminación. Por ejemplo: ¿cuál será el impacto de una eventual reducción de la jornada laboral en la situación de las mujeres y de los hombres?
En este marco, el análisis y la aplicación del derecho desde el enfoque de género permiten advertir el papel que este ha cumplido en la preservación de la discriminación estructural contra las mujeres; pero, también, cómo sus instituciones, normas y operadores continúan reproduciéndola y reforzándola. Asimismo, el enfoque de género aplicado al campo del derecho busca posicionar a las mujeres, como plenas titulares de derechos (sujetos de derecho), para enfrentar con mejores herramientas a la discriminación o discriminaciones e impulsar la adopción de medidas adecuadas, desde el campo jurídico, para su erradicación.
3. Teoría del derecho y enfoque de género
Desde del feminismo se ha cuestionado que la teoría del derecho —tanto la liberal, como la teoría crítica— es esencialmente masculina. En otras palabras, no es neutral en términos de género, pues ha sido construida teniendo como paradigma del ser humano al hombre. Y ni siquiera a todos los hombres, sino a aquellos que cumplían con determinadas condiciones de naturaleza patrimonial, racial y social, como lo afirman diversas juristas feministas; entre ellas, Robin West (2000), Catharine MacKinnon (2014) y Alda Facio (1992). En esa medida, se considera que el derecho responde, fundamentalmente, a las necesidades masculinas y ha sido desarrollado a partir de sus preocupaciones e intereses. A decir de Ferrajoli (2001), expresaría un «falso universalismo». Esto significa que, bajo el enunciado de la universalidad, se pretende englobar a todos los seres humanos como si se tratara de seres homogéneos, sin diferencias ni particularidades. En suma, sin considerar el contexto o los contextos en los que viven y ejercen sus derechos.
Asimismo, cuando el derecho puso atención en las mujeres, lo hizo, también, desde un punto de vista masculino. De un lado, ante la exigencia de sus derechos, estos les fueron reconocidos de forma gradual. En un primer momento, el derecho fue absolutamente indiferente a su condición de seres humanos titulares de derechos. Luego, las ubicó normativamente en situación de inferioridad (sujeto de protección) hasta equiparla en derechos que ya ejercían los hombres, pero de manera progresiva (igualdad ante la ley: sujeto político). Ello, sin tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres (derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales, derechos reproductivos), ni la garantía de la igualdad efectiva.
De otro lado, muchos actos que vulneraban los derechos de las mujeres tenían una categoría inferior de protección. Por ejemplo, durante muchos años, las violaciones sexuales fueron consideradas en las legislaciones penales —entre ellas la peruana— como delitos contra las buenas costumbres y delitos contra el honor; cuando en realidad se trata de delitos contra la vida y contra la libertad sexual. La infracción de conductas sociales exigidas a las mujeres era castigada como delito (por ejemplo, el adulterio de la mujer casada) o, en la práctica, se convertían en motivos para acabar con su vida. Esto último sucedía, por ejemplo, con la atenuación del delito de homicidio por emoción violenta o crimen pasional, justificándose jurídicamente los crímenes contra mujeres cometidos por razones de «honor». El artículo 153 del Código Penal de 1924, vigente hasta 1991, tipificaba el homicidio por emoción violenta con una pena atenuada. Diversa jurisprudencia interpretó «el honor mancillado» como un motivo determinante de reacción emocional (citada en Espino Pérez, 1982, pp. 193-194).
No solo el plano normativo del derecho es cuestionado al analizarlo desde el enfoque de género. Otro campo de cuestionamiento es su aplicación por los tribunales de justicia y, en general, por los operadores del derecho, quienes, en muchos casos, interpretan las normas y administran justicia utilizando estereotipos de género que discriminan a las mujeres, lo que les limita el acceso a una justicia efectiva. Ello sucede, por ejemplo, en los procesos por violencia sexual en los que, a pesar de los importantes avances normativos, todavía se sigue valorando quién es una víctima creíble y quién no; o esperando que ella demuestre haber rechazado el ataque, o cosas por el estilo.
El





























