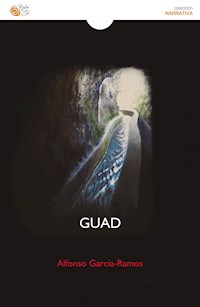
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una novela coral en torno a una galería de agua que se está abriendo en la isla de Tenerife, en el valle imaginario de Tenesora. Las voces de los personajes presentan la vida social de la isla en los años de la posguerra y el problema de la búsqueda del agua en Canarias: el esfuerzo de la lucha contra la piedra para sangrarla y de la lucha contra los explotadores que pone en evidencia la dignidad de una clase trabajadora pobre y esclavizada. La vida y la muerte, el amor, el trabajo, la represión, la injusticia, el caciquismo, el dolor, la amistad, la religión, las supersticiones, el mar, el orgullo duro de la montaña..., y el agua, ese líquido precioso que late atrincherado en el corazón de esta novela, se entretejen en una historia terrible y magnífica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Guad
Alfonso García-Ramos
Quizá la contribución más interesante que pueda hacer en esta suerte de preámbulo íntimo que me ha pedido el editor sea desempolvar algunos recuerdos y datos que traten de explicar de qué manera la vida de mi padre, Alfonso García-Ramos, su memoria, pero también la de su generación, impregnó, en cierto modo, su obra narrativa y cómo se fue conformando su vocación de escritor.
Como señalaba el escritor y catedrático Juan-Manuel García Ramos, «La literatura en general, y la literatura narrativa en particular, es sobre todo un ejercicio de memoria. Muchas veces de la memoria personal del creador y otras tantas veces de la memoria colectiva de la que ese creador se siente parte y se nutre».1
Tantas veces he llegado a imaginar su infancia y juventud, hilvanando las menciones dispersas en sus escritos con otras historias, contadas por mi madre, por su primo Alonso2 o por su amigo y biógrafo Eliseo,3 que en muchas ocasiones siento su memoria muy mía, casi con esa «nostalgia de lo que no he vivido» en la expresión de Félix Francisco Casanova de Ayala. Se fue, se nos fue tan pronto... Me queda el recuerdo de su voz grave y rotunda, de su carácter jovial y socarrón, de su sentido del humor y sus carcajadas sonoras, de verlo (o saberlo) rodeado de tantos amigos pendientes de su palabra vehemente en tantas tertulias, de la honda preocupación por las islas que determinó su labor periodística, pero sobre todo de su curiosidad e interés por tantas cosas y su capacidad para contagiar su entusiasmo por aquellas que le emocionaban: las olas de septiembre en Bajamar, un aria apasionada de ópera o una folía cantada con sentimiento, la buena mesa bien acompañada de conversación y de uno de sus puros, una historia bien contada, esperar el atardecer para ver el rayo verde en Punta del Hidalgo, las noches estrelladas de San Agustín en Gran Canaria...
Aunque nació en la popular calle santacrucera de San Francisco de Paula, fue en La Laguna donde vivió su infancia y esa ciudad, «romancera de la lluvia» –como a él gustaba llamarla citando a Rafael Arozarena–, marcó su carácter. Su casa, un caserón frío y destartalado en el tramo final de la calle del Jardín, lleno de ruidos, de ventanas quejumbrosas y de fantasmas. Y en aquella casa del triste patio de las begonias y «que olía a manzanas4», transcurrieron los años de la infancia y juventud de un niño gordito, gracioso y de ojos vivos –como lo recordaba María Rosa Alonso5– con una ligera tartamudez y con una salud, desde entonces, frágil. Un niño al que le encantaban los juegos al aire libre y especialmente el fútbol pero a quien las anginas recluían con frecuencia en casa. Detrás de aquellos cristales lluviosos de La Laguna, para no aburrirse, le dio por leer y releer muchos libros y por inventar historias sobre los transeúntes que pasaban bajo su ventana o por aprenderse de memoria todos los guiones que acompañaban a un teatrito de cartón que le había regalado su tía Elena, y continuar escribiendo nuevos diálogos y hasta algún guión completo. Contaba él que así fue como empezó a sentir la necesidad de escribir: «De ser un gran lector a ser un mal escritor solo hay un paso, y yo lo di», solía decir.
Un entorno familiar quizá un poco novelesco, que marcará una impronta en su modo de ser: la madre soñadora y supersticiosa que confía en curanderos y espiritistas y quien buscó durante años un tesoro escondido en las paredes de la casa... Ella también sintió la llamada de la escritura y escribió lo que fueron sus vivencias y experiencias con los campesinos en las fincas de Tacoronte; el recuerdo siempre presente del tío José, brillante alumno de ingeniería, ahogado a los 24 años en un río de Lieja6; los libros de arqueología y de historia de Canarias escritos por el abuelo Rosendo García-Ramos y aquel otro librito para soñar, que a través de un árbol genealógico remontaba –en ese afán de la ascendencia indígena tan propio del Romanticismo decimonónico– el apellido paterno hasta el Mencey de Abona y la princesa Dácil...7
Muchos años más tarde, en el gabinete de la casa, las reuniones hasta el alba con los amigos hablando de casi todo, de política, de poesía, preludio de otras tantas y apreciadas tertulias de su vida en el Ateneo de La Laguna, en el café El Águila de Santa Cruz, en los veranos en el club de Bajamar, en su «Peña de los Jueves».
También los largos veranos de la infancia en Punta del Hidalgo dejarán su huella en sus novelas, pues aquellas tertulias de su niñez con los pescadores de La Hoya como Florentín, Polo y Manuel El Agüita y los sucesos de brujas y males de ojo allí escuchados le ayudarán a construir la vida y el personaje de Martín en Guad.
Una calle empedrada que se llena de charcos en invierno y en la que se reúnen los niños a jugar, primero a los boliches y los trompos y posteriormente, cuando la empicharon, al fútbol:8 la calle del Jardín (hoy la calle de Anchieta).
Eran los años de la guerra y de la posguerra y de unos niños que se quedaron sin juguetes, y que por ello se los tuvieron que inventar. El teatrito de cartón de su infancia se transformó en un teatro de guiñol con «mucho grito y mucho palo» y con el tiempo un teatro en el que tanto había números de variedades como la representación de obritas clásicas que él mismo adaptaba9 y en el que participaban todos los amigos: Alberto de Armas, Eloy Díaz de la Barreda y muchos más... Esa generación de los muchachos del traje virado que Alfonso García-Ramos definía como la de las pelotas de trapo, los bailes de carburo, el fantasma de la reválida y los horribles latines; la generación de aquellos a los que la necesidad obligaba a usar trajes que se descosían y se volvían a coser dándoles la vuelta.
Algunas de estas características las encontramos en Agustín, el aparejador de Guad, que suele identificarse con el autor y que también comparte con él, haber estudiado una carrera sin vocación y los mismos recuerdos de una guerra en la que ninguno de los dos participó: «catorce de abril, Santa Misión», la despedida de los soldaditos desfilando, las madres y hermanas tejiendo calcetines y abrigos para los combatientes...
Pero algunos de estos rasgos también pueden encontrarse en Andrés el protagonista de Las islas van mar afuera y en Juan, de Tristeza sobre un caballo blanco.
En aquella calle del Jardín, en la esquina con la calle de los Álamos, se encontraba la carpintería de Maestro Horacio, en la que recalaban los más singulares personajes laguneros «y donde los viejos contaban aventuras ocurridas en Cuba, isla donde nunca estuvieron». Aquel peculiar corrillo será fuente de muchas anécdotas e historias que aparecen en sus novelas. En cierta manera, la historia de Fulgencio, el maquinista gomero de Guad, puede ser una recreación literaria de aquellos relatos de santería cubana escuchados en la carpintería. También en Teneyda el capítulo de la negra Pancha puede tener que ver con estas historias. Por otra parte el propio Maestro Horacio, Domingo El Ciegato y algún que otro asiduo de dicha carpintería se convierten en personajes en su última novela Tristeza sobre un caballo blanco.
Y sus colegios... aprendió a leer en las Dominicas y siguió la enseñanza primaria en los Hermanos de La Salle. No pudo estudiar en el Instituto de Canarias pues en 1938 había sido clausurado por el gobernador Orbaneja10. Por eso empieza el bachillerato en la Academia Tomás de Iriarte, acuyo claustro habían llegado algunos profesores represaliados tras la Guerra Civil como lo fueron los hermanos Tomás y Antonio Quintero, pero adonde llegó también poco después una joven e inquieta docente que había sido alumna de Ortega y Gasset en Madrid: María Rosa Alonso. Ella les descubrió el mundo de la Residencia de Estudiantes, les leyó a Miguel Hernández, a Alberti, a Guillén, Cernuda, a Lorca y les hablaba de sus recitales al piano... e incluso «encontraba hueco en sus clases de latín para hablarles de historia y literatura canarias».11
Un ambiente académico estimulante que influyó decididamente en muchos jóvenes laguneros que pasaron por sus aulas; por ello no sorprende que, con apenas catorce años, comenzara su primera «novela» por entregas El castillo en llamas que escribía para El Juvenil un periódico mecanografiado, ilustrado y pintado con lápices de colores, proyecto impulsado por su hermano menor Fernando y su primo Fernando Fernández del Castillo. Nunca llegó a terminar aquella novela porque algún día dejaron de sacar el periódico. «¡Menos mal, porque ya no sabía qué hacer con los personajes!»– recordaba con sorna.12 Dos años después, en 1946, el profesorado de la academia impulsará un periódico escolar con el título de Ecos del Iriarte donde él colabora con una evocación en prosa poética de Punta del Hidalgo.
Emilio González y Díaz de Celís además de profesor en la academia, era bibliotecario de la Universidad y fomentó en él la lectura de los clásicos. Con motivo de las visitas a la biblioteca, para devolver y sacar nuevos libros, entablaba largas conversaciones con este bibliotecario que había sido ateneísta en Madrid, que había conocido a Azaña, Unamuno, Ortega, Valle Inclán... y que le contó muchas anécdotas del ambiente literario y artístico del Madrid de esa época.13
La presión familiar le empuja a estudiar la carrera de Derecho a la que llega sin vocación. Se entusiasma, sin embargo, con la participación en la revista Nosotros, del SEU del distrito universitario de La Laguna y desde su primer número en 1953 forma parte del consejo de redacción. En esta revista publicará artículos de opinión, reseñas de libros, crónicas y un relato corto: La niña coja.
En 1952 se había publicado Romera,14 su primer cuento, un relato de apenas seis páginas, de tema rural y denuncia social, ambientado en un paisaje desolado y reseco que podría ubicarse en las medianías del sur de Tenerife. Un paisaje similar al descrito para el valle de Teneyda en la novela homónima, o el valle de Tenesora en Guad.
Desanimado con su carrera vivió un año «tormentoso» en el que no se presentó a ningún examen y que pasó, él que no sabía nada de música, tocando con otros amigos en una orquesta, haciéndose pasar por extranjeros.15 Era la banda Duny James & Boys, presente en todos los actos festivos organizados por los jóvenes universitarios de aquellos años.16 Un secreto que siempre mantuvo muy bien guardado a nosotros sus hijos.
Marcha a Madrid a terminar la carrera de Derecho y en octubre de 1955 ingresa en la Escuela Oficial de Periodismo y comienza una etapa que marcará profundamente su vida: los incidentes producidos en 1956 a raíz del Congreso de estudiantes le llevarán a incorporarse a la Agrupación Socialista Universitaria (ASU). Ya había tenido una formación previa en el socialismo a través de Florentín, el portero de su casa en Madrid que era ugetista y que presta su nombre y filiación política a uno de los protagonistas de Guad, un cabuquero. Vive intensamente esos años en Madrid, algunos de sus recuerdos y experiencias quedan reflejados en sus novelas, pero no deja nunca de sentir la llamada de la isla, del mar. De vacaciones en Tenerife, en septiembre de 1956, una noche de fiesta y ventorrillos en la plaza del Cristo lagunera, conoce a una muchacha de Gran Canaria, y pocos años después debe tomar una importante decisión: quedarse en Madrid a vivir una vida bohemia y difícil o volver a la isla para casarse y comenzar una vida estable trabajando en algún periódico local. Y esta última opción fue la que eligió.
Eran años difíciles para la literatura y una de las escasas posibilidades de publicar una novela era a través de la obtención de algún premio. En 1957 se presenta a la convocatoria del Premio Benito Pérez Armas con la novela Las islas van mar afuera que quedó finalista y permaneció inédita. Esta obra reunía algunos de los temas que volverá a retomar muchos años más tarde en Tristeza sobre un caballo blanco: los conflictos familiares de su propia juventud, la vida en Madrid y la tentación de la emigración.
Decide entonces –en sus palabras– «empezar desde el principio» y escribe Teneyda17 con la que se presenta en 1959 al Premio Santo Tomás de Aquino del Distrito Universitario de La Laguna y obtiene el primer premio que conllevaba la publicación de la obra. Teneyda es el nombre que da el autor a un valle imaginario, pobre y olvidado del sur de Tenerife en el que transcurre la acción.
Recordaba Alfonso que en octubre de 1963 en unas vacaciones en Punta del Hidalgo había escrito el primer capítulo de una nueva novela y que partir de ese momento los personajes no dejaron de molestarle hasta que en el verano de 1964 decidió irse solo a Icod durante quince días para escribirla de un tirón. Se trata de Guad, aunque todavía no llevaba este título. En 1966 publica un capítulo de la misma en la revista Millares indicando que forma parte de una novela titulada Con sangre nace el agua.18
En 1970 presenta Guad a la nueva edición del Premio Benito Pérez Armas, convocado por la Caja General de Ahorros, y esta vez, sí ganó el primer premio y con ello la edición de quinientos ejemplares de la novela. Así, por fin, se publica Guad, en abril de 197119 casi siete años después de haberla terminado. Fue objeto de la atención de dos profesores de prestigio como Gregorio Salvador Caja20 y Jorge Rodríguez Padrón21 cuyos estudios críticos prologan algunas de las distintas ediciones de la obra. Ellos ponen de manifiesto que Guad también se caracteriza por un cuidado estilístico de la forma de la expresión y del contenido y que su autor no renunció nunca a la experimentación formal, lo que se contradice con sus primeras declaraciones tras ganar el premio, tan provocadoras y tan polémicas.22 Pero también era esa una de las características de Alfonso: «Si no fuera contradictorio, sería tonto», decía en alguna entrevista.
Después de Guad sigue un largo silencio, Alfonso habla de una nueva novela que ya tiene título Tristeza sobre un caballo blanco, y de vez en cuando nos cuenta a «sus niños» algunas historias de guanches, menceyes y Guayota que formarán parte de la novela... pero aún no la escribe.
La realidad va muy deprisa y su profesión de periodista le requiere todo su tiempo: en 1974, tras la muerte de don Víctor Zurita, se hace cargo de la dirección de La Tarde. Cuando en 1975 fallece Franco y la democracia española empieza a abrirse camino, Alfonso que militaba hasta entonces en el clandestino PSOE, se implica en ese proceso de transición con toda la energía que le proporcionaban sus firmes convicciones políticas. Son también los años de su columna Pico de Águilas.23
En septiembre de 1978 se publica la convocatoria del Premio Agustín Espinosa de novela, pocos meses después de haber recibido el diagnóstico de la grave enfermedad que acabará con su vida dos años después. Es a partir de entonces, en los periodos de convalecencia y frágil mejoría cuando escribe febrilmente Tristeza sobre un caballo blanco, aquella novela tanto tiempo imaginada.24
Se va al «cuarto de la azotea» y teclea en su vieja máquina de escribir, con dos dedos pero rápida y rítmicamente, las 275 páginas de escritura apretada que componen esta melancólica y profundamente autobiográfica novela.25 Paralelamente empieza a escribir un librito de memorias mínimas Cuando la yerba era verde, que no pudo terminar.
En marzo de 1979 Tristeza sobre un caballo blanco ganó el Premio Agustín Espinosa, pero Alfonso García-Ramos no llegó a verla impresa, pues su publicación se retrasó hasta octubre de 1980, ocho meses después de su fallecimiento.26
Casi medio siglo ha transcurrido entre aquella primera edición de Guad en 1971 y esta que ahora publica Baile del Sol. Por ello he querido concluir con estas palabras de Gregorio Salvador que siempre me han parecido certeras:
Toda buena novela está asentada en una realidad histórica, en unas determinadas circunstancias, en la singularidad individual de unos personajes, pero trasciende todas esas concreciones, sobrevive a su tiempo, escapa a sus circunstancias y universaliza la aventura local y personal de sus protagonistas [...].27
Y a mí me gusta pensar que Guad es una de esas obras que encajan en esta definición.
Liti García-Ramos Medina
Guad
I
Hasta aquel apartado rincón de la bodega donde los camareros del barco le habían colocado una colchoneta llegó la sacudida epiléptica de las máquinas. Estaban en la bahía de Santa Cruz de Tenerife y la sirena del correo llamaba al práctico. Terminaba el penoso y largo viaje de Bilbao a Canarias en ese barco viejo y maloliente que había invertido diez días en la travesía. Diez días de continuo movimiento de náuseas y mareos, luchando con una marejada que no les dejó a ninguna hora. Hubo momentos en que deseó haber muerto en la prisión o en la guerra, como un hombre, antes que sufrir tal agonía en aquel maldito agujero de la bodega, sintiendo que iba a echar por la boca las entrañas. Renegó de la hora en que se le ocurrió marchar a las Canarias, donde nada se le había perdido y donde nada esperaba encontrar como no fuera paz y olvido sobre la llaga de su derrota.
Cuando salió del penal, su primer propósito fue el de huir, huir del escenario de sus luchas obreras, de sus ilusiones y de su solitario amor, de los campos devastados por la guerra, de todo lo que le recordara el calvario padecido. Y Canarias estaba lejos de todo aquello y, además, era España. Porque no quería pensar en el extranjero. Pudo haberse marchado cuando el gran éxodo –una buena parte de sus compañeros lo hizo–, pero él no tenía nada de qué arrepentirse y prefirió pechar con la derrota. Cinco años de cárcel le tocaron. Otros salieron peor. De todas maneras, nada le aguardaba fuera de aquellos muros. Magdalena, la compañera fiel de tantos años, había muerto en la columna de Durruti. Fue mejor así. Moriría de pena al ver en qué paró tanto sacrificio. Ella, que soñaba con un mundo sin guerras, sin cárceles, sin policías, sin pobres ni ricos. Magdalena, la del cabello largo y sedoso que a él tanto le gustaba acariciar, la de ojos grandes y dulces que se incendiaban cuando cantaba en las manifestaciones: «A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la revolución». Hija y nieta de anarquistas, ella le había iniciado en el credo. Pero ahora que todo había pasado, que su pelo había sido arrancado por la metralla y sus ojos se pudrieron entre el barro zaragozano, gustaba verla simplemente como una niña grande que pedía mimos y besos...
–Levanta, Juan, que ya estamos en puerto.
Un camarero le había hablado desde la tronera abierta en el techo. Buenos muchachos, buenos compañeros. Cuando los «civiles» le dejaron, uno de ellos le preguntó al cabo.
–¿Y ese?
–Cenetista. De joven dio mucha guerra. Parece que no tuvo delitos de sangre y por eso salió bien librado.
Tan pronto se marchó la pareja, los camareros atendieron al viajero mejor que a un recomendado del mayordomo. Le buscaron aquella colchoneta y un rincón apartado del bullicio de la cubierta siempre llena de soldados; le llevaron naranjas y limones para combatir las bascas así como palangana y toalla para el aseo. Así el viaje resultó menos penoso.
Subió la escalerilla con la pesada maleta de madera que había construido en la cárcel. Pensaba si su compañero de litera, puesto en libertad unos meses antes, acudiría a recibirle, según habían acordado. Si no lo hacía, la cosa se pondría mal, pues apenas llevaba dinero para dos malas comidas. Al salir a cubierta le sorprendieron el aire tibio y la noche estrellada. Dejó la maleta en el suelo y aspiró golosamente aquella brisa que venía a ser regalo de dioses para quien había soportado el aire viciado del penal durante cinco años, el olor a cuero nuevo de las botas de la Guardia Civil en el tren, y la humedad del barco.
–Hermosa la ciudad, ¿verdad? El puerto era antes otra cosa. Encontrabas siempre grandes trasatlánticos europeos, llenos de luces y de turistas, pero la guerra terminó con todo eso. ¿Ves ese carguero que está atracado en la punta del muelle grande? Pues desde ahí suministran a los submarinos alemanes, ¡cochinos nazis!
Otra vez la guerra, ahora en grande y como continuación de la que padeció España. En la cárcel, muchos se alegraron cuando estalló: pensaban que le daría vuelta a la situación, de forma que los derrotados pasaran a ser vencedores. Juan no pensaba así. Una guerra es cochina siempre. Los soldados combaten por una cosa y los que mandan persiguen otra distinta. No es que fuera un pacifista. Por el contrario, supo estar siempre en la trinchera luchando por la clase. Pero una cosa es aguantar en la mina y contestar al tiroteo de las fuerzas enviadas para desalojar a los huelguistas –gajes de hombres, a fin de cuentas– y otra son los bombardeos, en los que perecen abrasados mujeres y niños; es distinta la lucha a cuerpo limpio, a las represalias cuando se ocupan las poblaciones, al cuadro de la chiquillería mendigando un pedazo de pan, al de las mujeres vendiéndose por una mala comida. ¡Puta y cochina guerra!
Ya el barco, conducido por el práctico, enfilaba la bocana del puerto y el pasaje se asomaba a las barandillas. En la cubierta de popa, voces militares formaban a los soldados. Santa Cruz de Tenerife esplendía sobre el empinado anfiteatro y las luces de las casas ribereñas se reflejaban en las aguas quietas de la ensenada. Del cielo parecía caer una paz absoluta, sin fronteras, negadora de la barbarie en que los hombres estaban incurriendo no muy lejos de la isla. Las chimeneas de la factoría de petróleos enrojecían una parte de la noche con sus grandes llamaradas, y la suave brisa traía a veces olores de gasoil y otras el perfume de los numerosos jardines de la ciudad, que llegaban a los mismos linderos de las olas.
–Sí, hermosa ciudad. Dicen que se parece a Málaga. Claro que por la pobre Málaga pasó la guerra...
El camarero sacó un sobre de la oscuridad y hábilmente lo depositó en el bolsillo de Juan.
–Es de los compañeros. Poca cosa, apenas treinta duros. Te harán falta en tierra. Nosotros nos apañamos bien en el barco. Que tengas suerte.
Casi sin darse cuenta el recién llegado se vio en aquella apartada zona de la cubierta alta. Fue mejor así, pues se le atragantaban las despedidas y los agradecimientos. Los muchachos habían cumplido como buenos compañeros.
El piso se mecía bajo sus pies cuando comenzó a caminar por el muelle. El hombre que no está hecho para andar en el mar ni para volar por los aires. Pensó que tampoco para estar enterrado toda la vida en el agujero de una mina, y al llegar a este punto se hizo un lío en la cabeza. Cierta vez oyó en un mitin obrero que la ciencia descubriría algo que sustituiría al carbón y que, entonces, los obreros no tendrían por qué trabajar bajo la tierra. Sin embargo, eso son cosas que se dicen en los mítines por gentes de pico florido, y lo que de verdad queda por hacer es que el hombre no explote al hombre, que el minero gane más y trabaje menos años y que, todavía joven, pueda disfrutar del sol. Lo demás son ganas de darle a la lengua. Aunque puestos a comparar, él prefería mil veces la mina al bamboleo y la vida aburrida del barco. Claro que eso es cuestión de gustos.
Casi al final del muelle le aguardaba Florentín. La luz de una farola le daba bien sobre el cuerpo y se veía al pronto que había engordado.
–Vaya, hombre, creí que te había tragado la mar por el viaje. Llevo dos horas esperándote. Menos mal que me acompaña esta.
Juan vio cómo alzaba por encima de la cabeza una botella de vino. Debía de estar ya medio alumbrado.
–Me entretuvieron a la salida del barco. Cuestión de papeles. Como no te vi por allí creí que no vendrías.
–Habíamos convenido en que venía, ¿no?; pues si lo habíamos convenido, palabra de Florentín es palabra de hombre.
Echaron a andar hacia la ciudad, que les salía al paso con su juego de luces.
–Traes mala cara, Juan, como de difunto; pero con una buena comida, unos buches de vino y una hembra para rematarla, ya verás cómo te salen los colores.
–Un poco de comer no me vendría mal después de tanta hambre y revoltura.
–Pues andando, que papas fritas y pescado hasta hartarnos nos vamos a pegar en La Nasa.
La taberna marinera, un poco a trasmano del centro de la ciudad, a la que se llegaba por callejones donde bullían soldados, marineros, estudiantes y prostitutas, lo aguijoneó con entrañables recuerdos. En mesas de pino como estas, sobre las que el mozo pasa un paño húmedo, ¡cuántas reuniones con camaradas en las ciudades del Cantábrico, cuántas zozobras por los compañeros detenidos, cuántas alegrías cuando se ganaba una huelga!
Y Florentín que se había quitado todo eso de la cabeza como quien tira al cubo de la basura un traje.
–Tantos años juntos allá y nunca te pregunté si tú eras de los nuestros.
–No, Juan, yo fui de la UGT, socialista; me fastidian todas las dictaduras.
–A mí me pasa lo mismo.
–Sin embargo, Hitler está dando fuerte.
–Le darán más fuerte a él en la cabeza y a sus cochinos nazis.
Volvió el mozo con otra botella de vino y una nueva bandeja de pescado. Los ojos de Florentín empezaban a achicarse y, como puntillos enrojecidos, brillaban en la oscuridad de las cuencas.
–Llevo siete días de fogalera desde que dejé la maldita galería de Güímar. Estábamos a dos mil metros y aparecieron los gases. ¡Los muy puñeteros...! Te ponían a descansar y cuando ibas a levantarte no te respondían ni las piernas ni los brazos. Te dejaban deshuesado y paralítico, y si no te sacaban pronto de allí comenzaba el ahogo.
–La mina es más traidora. Esa no te dice nada, te va metiendo polvo en los pulmones hasta que un día te ves con los pies virados para el cementerio.
–Tampoco los gases son mancos. Ya los conocerás. El contratista nuestro vio que no se podía trabajar sin una extractora de aire mayor y pidió más dinero a la Comunidad. El secretario le llamó ladrón, y a nosotros, inútiles y vagos. Para colmo, quiso entrar en la galería a ver si era verdad que habíamos llegado a los dos mil metros. Y aquello fue lo bueno... No más llegó al primer kilómetro, se cagó de miedo con la oscuridad y la falta de aire, y echó a correr para la boca pidiendo auxilio y diciendo que se moría. Los muchachos por poco nos partimos de risa. ¡La porquería le salía por los zapatos! Desde la guerra no había pasado yo un rato mejor. Le estuvo bien empleado por marica. La galería es cosa para hombres.
–La mina, también.
–Y vuelta con la mina. Aquí no hay minas, métete esto en la cabeza. El lunes empezamos a trabajar en otra galería. La empezó un cura desbraguetado y lleva parada muchos años. Ahora se ha metido gente de cuartos en el negocio y la cosa va a ir para adelante.
–¿Cuánto pagan?
–Trescientas pesetas por metro, a repartir entre la piña. A ti y a mí nos tocarán setenta y cinco diarias, como cabuqueros. A los dos de las vagonetas les sale por cincuenta pesetas. Cuando nos metamos más adentro sube el jornal. Pero déjate de galerías y vamos a divertirnos. ¿Te gustan las mujeres?
–Me gustó una.
–Yo hablo de las fulanas.
–Son falsas.
–A mí eso no me importa.
–Yo a veces me olvido de lo que son cuando estoy borracho.
–Pues vamos a buscarlas al bar de la esquina.
Cuando salieron del bar eran cuatro. Del brazo de Juan colgaba una mujer fondona con un largo pelo que le llegaba más abajo de la espalda. Florentín y la suya formaban un solo cuerpo, estrechamente abrazados.
–¿Son muy amigos? –dijo la mujer a Juan.
–Nos conocimos en la cárcel y eso une mucho.
–En la cárcel, ¿tú no serás rojo, verdad?
–No, mujer –dijo él para tranquilizarla–. Nos metieron por cuestión de contrabando.
–¡Ah!, eso es otra cosa. Yo soy muy española. Mira lo que llevo aquí –la mujer se echó adelante el vestido y le mostró, entre los dos opulentos y algo caídos senos, el amuleto del Corazón de Jesús, con el «Detente, bala».





























