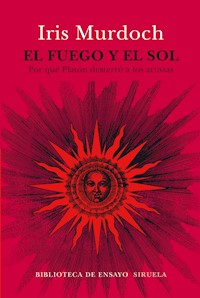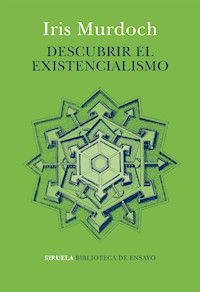Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Cuando Henry Marshalson y Cato Forbes se encuentran en Inglaterra después de varios años sin verse, su existencia no se halla en un momento precisamente fácil. Tras la muerte de su hermano mayor, Henry regresa de los Estados Unidos convertido en el heredero de una fortuna que no desea, de modo que decide deshacerse de todos sus bienes para disgusto de su madre. Cato, por su parte, se ve inmerso en una profunda crisis de valores que le lleva a replantearse cada una de sus creencias tras haberse enamorado de un seductor muchacho del barrio marginal de Londres en el que ejerce el sacerdocio. De manera inesperada, las vidas de estos dos hijos pródigos vuelven a mezclarse en una espiral de despropósitos y venganzas que van a desembocar en una sorprendente verdad: ninguno de los dos puede huir de sí mismo. De la mano de una de las autoras más brillantes del pasado siglo, asistimos a un estimulante recorrido por los paisajes más sórdidos y también más generosos del alma humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry y Cato
Iris Murdoch
Traducción del inglés a cargo de
Luis Lasse
Primera parte
Ritos de paso
Cato Forbes había cruzado ya tres veces el puente ferroviario de Hungerford, de norte a sur la primera, de sur a norte después, y otra vez de norte a sur. Ahora iba retrocediendo muy despacio hacia el centro del puente. Respiraba hondo, atento al bullicioso contrapunto que se producía entre su aliento y los latidos de su corazón. Se sentía nerviosamente impulsado a retener más de la cuenta las inhalaciones y a boquear luego. En su funda, metido en el bolsillo del impermeable, el revólver se balanceaba irregularmente a cada paso contra su muslo, pesado e incómodo.
El reloj ya había marcado la medianoche. Los últimos asistentes a los conciertos del Royal Festival Hall habían pasado camino de sus casas, pero ni siquiera entonces se hallaba totalmente solo en el puente. La niebla, que al principio le había sido grata, ahora le desconcertaba. Húmeda y gris como una gasa, surgía tenuemente oscilante del Támesis. Le rodeaba ocultando las luces del malecón y amortiguando los pasos de las figuras que se acercaban a él sin cesar, que se materializaban junto a él y que pasaban de largo con porte sospechoso. ¿O eran siempre del mismo hombre estas apariciones de sudario? ¿Se trataría, quizá, de algún policía de paisano que estuviera haciendo la ronda del puente?
Levemente cálido, el aire de la noche de abril traía consigo olores frescos, la fragancia del mar, o tal vez fuera solo el viejo aroma vegetal del río, avivado en cierto modo por las presencias lejanas de árboles y flores primaverales. Todo estaba mojado, aunque apenas hubiera llovido ese día. A sus pies, pegajoso, el asfalto y los macizos carriles de hierro se hallaban empapados de una fría exudación de agua corriente. Mientras caminaba por la estrecha acera junto a la vía, apretando el revólver con una mano y pasando la otra por la barandilla, los dedos se le habían quedado gélidos y húmedos. También su cara, ardiente de ansiedad, estaba humedecida, y se la restregó torpemente con la manga del impermeable. Tras la verja que separaba la vía de la calzada, un tren que salía de Charing Cross rechinaba lentamente al paso, y los vagones con las luces encendidas iluminaban a saltos la niebla. Cato desvió la cabeza.
Oh, qué estúpido soy, se dijo para sus adentros, utilizando un término que no había vuelto a utilizar tantas veces desde que era niño. En ese momento le parecía que su vida había consistido en un disparate tras otro, y ahora, a los treinta y un años, estaba metido hasta el cuello en el más estúpido de todos. El tren se había marchado. Una figura alta apareció y pasó a su lado, mirándole atentamente. Un silencio tenso envolvía el débil zumbido del escaso tráfico del malecón. Una sirena distante bramó triste una vez, y luego otra, como la propia voz de la noche. Cato sabía que no podía olvidarse de lo que estaba a punto de hacer y marcharse a su casa. Se había trazado toda una lista de propósitos y estaba atrapado en ella. El miedo, que ahora se presentaba casi bajo la forma de una intensa excitación sexual, se convertía al fin en una incitación para la acción.
Sin preocuparse de si había alguien cerca de él, se arrodilló en el centro del puente y sus rodillas se quedaron pegadas a un suelo frío y cenagoso. Comenzó a extraer la funda del revólver del bolsillo de su impermeable, pero uno de sus extremos se había enganchado en el forro, y tuvo que tirar de la prenda hasta rasgarla. Cuando lo hubo conseguido, vaciló de nuevo y se preguntó si debía sacar el revólver de la funda. ¿Por qué no lo habría pensado antes? ¿Flotaría la funda?, se preguntó estúpidamente. Se asomó, pero el agua era invisible. Su mejilla acarició el húmedo armazón de hierro. Pasó la funda sin abrir por encima de la barandilla y la soltó. Al instante se desvaneció silenciosamente entre la niebla, como si hubieran tirado de ella con suavidad. Se hundió en el aire oscuro y brumoso, y no se oyó ningún chapoteo. Cato se levantó. Se palpó el bolsillo sin llegar a convencerse del todo de que aquel pesado objeto ya no estaba allí. Dio unos cuantos pasos, mirando de hito en hito a sus espaldas, y pensó, el río se la habrá llevado, ¿verdad? No puede haber ido a ninguna otra parte.
Empezó a retroceder en dirección a la margen norte del río. En el sitio donde se había arrodillado quedaron dos placas heladas. Con pasos ligeramente viscosos, alguien que se acercaba apareció justo ante él y de inmediato desapareció. Cato tosió una vez, y luego otra, como para tranquilizarse a sí mismo y también al otro. Respiró lenta y profundamente, expulsando con fuerza el aliento en la bruma. Ahora podía ver las luces de la carretera. Aminorando deliberadamente el paso, bajó los peldaños del malecón. La estación de metro de Charing Cross estaba cerrada y, por supuesto, no debía coger un taxi. Comenzó a subir hacia Northumberland Avenue, mientras encendía un cigarrillo sin detenerse. Se sentía mejor. Su intenso temor había desaparecido y ahora tenía la impresión de haber hecho algo irracional. Confusa y vaga, pero reconfortante, persistía la excitación sexual de antes, como si se hubiera tomado alguna droga hipnótica y tranquilizante. Qué estúpido soy, volvió a decirse. Pero esta vez sonrió encubierta, solapadamente, al decirlo.
Aproximadamente a la misma hora en que Cato Forbes iba de un lado para otro en medio de la niebla sobre el puente de Hungerford, Henry Marshalson se despertaba de una breve siesta en un Jumbo que sobrevolaba el Atlántico rumbo al Este. Había salido de Nueva York con la luz del día, y el avión había ascendido hasta situarse en una especie de tiniebla estratosférica azul rosácea, que era ya casi opaca.
Al despertar, Henry había cobrado conciencia instantánea de algo nuevo y maravilloso en el mundo. Un inesperado prodigio había ocurrido en su vida. ¿Qué era? Ah sí, que su hermano Sandy había muerto. Reclinándose de nuevo en su asiento y estirándose voluptuosamente, Henry flexionó con alegría los dedos de los pies.
Las grandes noticias le habían sorprendido en Saint Louis, mientras estaba sentado en el bar de O’Connor comiéndose una hamburguesa. Había abierto un ejemplar del Evening Standard de Londres que algún visitante de los que viajan a propulsión a chorro había abandonado en el canapé de su pequeño hotel, y que él recogió con cierta desidia. En la intimidad, Henry eludía a sus conocidos de la Universidad de St. Louis. Prefería vivir en un hotel modesto mientras trotaba de aquí para allá entre el zoo y las galerías de arte. Mascullando, abrió el periódico y hojeó las noticias del periódico: huelgas, déficits comerciales, disensiones del Partido Laborista, trifulcas sobre educación, trifulcas sobre nuevas carreteras, trifulcas sobre nuevos aeropuertos… Ningún crimen interesante a la vista. Todo parecía seguir como de costumbre en aquella tierra natal suya, de la que había partido ocho años antes con la intención de no regresar nunca jamás en la vida. De pronto, lanzó una exclamación ahogada y se puso rígido de una sacudida. La cara se le puso roja y luego palideció. Bajo las oleadas de motas negras, los pequeños párrafos de la noticia danzaban enloquecidamente ante sus ojos. El conocido corredor Alexander Marshalson… muerto en un accidente de coche…
Estrujando el periódico contra el pecho, Henry se tambaleó. El aire parecía de repente enrarecido e irrespirable. Se lanzó precipitadamente a la carrera hasta su hotel, jadeando con angustia. Lo decía el periódico, pero no tenía por qué ser cierto. ¡Oh, Dios, imagínate que ahora resultase falso! Daría un telefonazo a Inglaterra. A su madre no, desde luego. Llamó a Merriman, el agente de la familia. Era cierto. Llevaban días intentando localizarle desesperadamente. El funeral acababa de celebrarse. Henry colgó el teléfono y se dejó caer en la cama con alivio. La herencia era lo de menos. Lo importante era que el maldito Sandy ya no existía.
Henry el alienado, de treinta y dos años de edad, había vivido en América desde su expatriación, tras haber obtenido una licenciatura en Historia Moderna en Cambridge, Inglaterra. Había pasado tres años en Stanford enfrascado en su doctorado, y después había conseguido un puesto de profesor en una pequeña facultad de Filosofía y Letras de Sperriton, Illinois. Su carrera académica no había sido precisamente gloriosa. En Stanford le dio por hacerse pasar, cautamente al principio, por historiador del Arte, idea que habría dejado atónitos a sus tutores de la inglesa Cambridge. En el diminuto, poco exigente y condescendiente Sperriton, donde nadie sabía mucho y él podía actuar a sus anchas, enseñaba «cincuenta grandes cuadros históricos» que luego se traducían en «cincuenta grandes cuadros» a secas. Sus cursos eran muy populares y él pensaba que sus divagaciones hacían bien en cierto modo a los chicos. ¿Se habría quedado en Sperriton de no ser por Russell y Bella Fischer? No estaba seguro. En cualquier caso, nunca nadie se había dado prisa alguna por proporcionarle un empleo a Henry. Sperriton se hallaba a una enorme distancia de cualquier otra parte, y uno podía recorrer millas y millas de chatos maizales bajo el cielo hasta que se topaba con un silo, quizá. Aquí y allá, entre el maíz, corrían los caminos abiertos por los que Henry y Russ y Bella solían perderse en tiempos. En una ocasión incluso llegaron hasta México.
La metrópoli local era la sobrenatural y augusta St. Louis, junto al viajero Mississippi. La ciudad de T. S. Eliot. Henry aborrecía Nueva York pero amaba St. Louis. Y si Sperriton era diminuta y solitaria, St. Louis era vasta y solitaria, y el perdido Henry se deleitaba en medio de aquella soledad acosada. Amaba sus abandonados esplendores, las inmensas mansiones ornamentadas y descuidadas, testigos mudos de una burguesía desaparecida, el elevadísimo e inútil arco de acero desde el que los ciudadanos podían contemplar los raídos depósitos y las estaciones de mercancías de la costa de Illinois. Los palacios vacíos junto al gigantesco río eterno: qué poderosa imagen de la defunción del capitalismo. (Henry odiaba el capitalismo. Odiaba también el socialismo.) Russell y Bella iban a los conciertos. (Prácticamente no había teatro.) Henry no se preocupaba por ninguna de esas cosas. Vagaba por ahí simplemente en busca de una identidad. En un momento determinado se enganchó al tren de Max Beckmann, a quien un destino todavía más raro si cabe que el de Henry había desterrado a St. Louis en los últimos años. El jefe de su departamento le había dicho que debía escribir un libro, cualquier libro, daba igual. Y él decidió escribir sobre Beckmann. El libro de Henry no aparecería pronto precisamente. Russ y Bella se burlaban de él.
Efectivamente, tras haber enseñado durante cierto tiempo los cincuenta grandes cuadros, comenzó a odiar el arte. O quizá lo que odiaba era solo la vieja y pomposamente embrollada tradición europea. Era la producción en masa antes de que aparecieran las fábricas. Había demasiados trastos sueltos por el mundo. El hombre inventó el Tiempo y Dios inventó el Espacio, decía Beckmann. Henry quería volver al espacio. Eso, por extraño que pareciera, era lo que hacía Max, aunque atiborrase ansiosamente sus lienzos con aquellas atormentadas imágenes. Lo único pacífico en el arte de Max era el propio Max. Cómo envidiaba Henry su enorme seguridad, su feliz e imperativo egoísmo. Qué maravilla poder mirarse al espejo y convertirse en algo tan permanente, tan significante y monumental: un dirigente revolucionario, un héroe épico, un navegante, un roué, un payaso, un rey. Otra cosa eran las mujeres abrazándose en forma de pez. Pero aquella rotunda faz en calma era una verdadera luz en la vida de Henry. Beckmann, que se había casado dos veces, se aventuraría por unas sendas de misticismo masculino que enlazaban a Signorelli con Grünewald, a Rembrandt con Cézanne. Algún día registraría todo eso, pero, entregado al amor y a la envidia, iba aplazando el momento indefinidamente.
Muchas veces Henry se veía a sí mismo como un artista fracasado. ¿Por qué fracasado?, válgame Dios, le interrogaba Bella. Si no lo has intentado siquiera. Bella y él asistieron a clases de pintura, pero Henry lo dejó en seguida con un gemido de rabia. Bella siguió pintando mal, aunque se lo tomaba con naturalidad. Solemnemente, Henry había dicho que prefería la tabula rasa del lienzo en blanco. Quizá hubiera sido precisamente su tabula rasa aquella América donde al principio había esperado toda clase de acontecimientos y aventuras. En alguna parte existía una vida heroica a la que él creía tener derecho. Se veía a sí mismo, como Max, preso en un pavoroso mundo bufo de situaciones extremas e inquisiciones que se producían de alguna manera en circos o salas de fiestas. Max, desde luego, había experimentado sus propios horrores: los nazis y la guerra de 1914 con apenas un lápiz y nada de pintura. Evidentemente, había una América en alguna parte. Una América donde pasaban cosas. Pero el meollo parecía quedar siempre fuera del camino de Henry, y él no dejaba de percatarse de la falta de intensidad de su vida. Vivía inmerso en espaciosas y fáciles rutinas de tranquilidad y de calma. Su América era un refresco. Había esperado un gran amor, el que nunca tuvo en Inglaterra, pero las higiénicas y competentes estudiantes, que le consideraban algo cómico y demasiado viejo, le llenaban de alarma y congoja. En Stanford tuvo un par de lances inconclusos bastante miserables, y fue en Sperriton donde conoció a Russ y a Bella. Cuando al fin se acostó con Bella, Russell estaba al tanto de todo. De hecho, ambos lo habían discutido con su psicoanalista. Bella deseaba que Henry fuera también al psicoanalista, pero él nunca llegaría a hacerlo. Despreciar el psicoanálisis era una de las pequeñas banderas inglesas que a veces se permitía el lujo de enarbolar.
Henry había meditado mucho sobre lo que él consideraba «la gran frialdad norteamericana», y sobre por qué seguía sintiéndose extranjero en su tierra de adopción. Figurada y literalmente, faltaba el olor. Los vestidos de Henry y su persona olían. Bella decía que le gustaba su olor. Russell, en cambio, era inodoro. Hacía tiempo que Henry se había amoldado a su modesta inteligencia y había aceptado la idea de sus propias limitaciones, aunque a veces sospechara que había asumido esas limitaciones demasiado pronto. Daba ya por supuesto el patrón que iba a seguir su vida para siempre y cómo iba a evolucionar su carácter. Ellos (Russ, Bella, los norteamericanos) jamás podían dar las cosas por supuestas, al parecer, sino que se desenvolvían en un régimen de cambio constante en el que se planteaban incesantemente: ¿me desarrollo, triunfo, me realizo, soy bueno? Por tanto, lo impredecible se convertía en un derecho y el ejercicio permanente de la voluntad en un deber. En este escenario heroico, a Henry le parecía que el psicoanálisis, idealmente destinado a lograr una conciencia humilde de uno mismo, estimulaba un infatigable anhelo enervado de cambio y mejora. Él lo contemplaba con miedo, como un esclavo ocioso pudiera contemplar una batalla entre titanes. Lo que nunca pudo decidir era si este gran rechazo a ser definidos era algo bueno, tal vez una forma de inocencia, o algo malo. Dado que no podía considerarse a sí mismo como alguien bueno, llegaba a la conclusión de que lo contrario debía de ser de algún modo admirable, e hizo objeto de admiración aquella portentosa inconstancia, aun sabiendo que jamás podría compartirla. Habiendo vivido la infancia metódicamente frustrada de un niño de clase media inglesa, no podía, ya en la edad madura, seguir pensando que todo era posible. No tenía fe en sí mismo. Se veía como un hombre demoníaco pero fracasado. Un demonio fracasado, eso sería algo odioso. Solo que su odio quedaba dentro de la profunda conciencia de sus limitaciones.
En efecto, Henry el refugiado había conseguido establecerse de manera bastante notable en América. Allí no había donde esconderse, así que dejó de hacerlo. Se había unido a los Fischer, tan primorosamente solícitos, y había encontrado con ellos lo que ya no esperaba encontrar de nuevo en su vida: un hogar en su judaísmo, en el seno de aquella vasta e inteligente inocencia americana. Lentamente, le habían ido desenmarañando, desempaquetando, como si se tratara de una pieza de loza. Su aventura con Bella, ahora ya concluida y superada, no había conmovido a nadie excepto a él mismo, quizá. Tal como ellos previeron, había servido para que los tres se acercaran más aún. Llegó a la conclusión, y así se lo dijo a ellos, de que podía hacerle bastante feliz pasar con ellos el resto de su vida, estudiando la realidad americana a través de sus personas. Desde luego, ellos (que no tenían hijos) habían terminado por adoptar a Henry, convirtiéndose así en sus «padres». Le insinuaron incluso que sería muy conveniente que se fuera a vivir con ellos, pero Henry sentía algo de apego por su diminuta casa de madera y por su diminuta independencia, aunque pasara más tiempo con los Fischer que en su propio dormitorio. Gracias a ellos conoció a sus otros amigos y también se incorporó a la vida propia de Norteamérica gracias a ellos. Los dos enseñaban en la facultad, Russell como filósofo y Bella en calidad de socióloga. Desde un punto de vista espiritual, ambos deseaban perfeccionarse, pero sus ambiciones eran mucho más realistas en el plano académico. Un sueño pertinazmente debatido era el de alcanzar «la costa», es decir, California. En una ocasión, Russell fue seleccionado para un puesto en Santa Bárbara aunque, desde luego, no podrían irse mientras no tuvieran un empleo los tres. Por desgracia, ninguno resultó ser lo suficientemente bueno como para conseguirlo.
Había sido extraordinariamente doloroso dejarles, aunque iba a regresar en seguida. «Ánimo, chico, todo habrá pasado para Navidad», le decía Russell a punto de despegar. «¡Para Navidad!», exclamaba Bella. «Porque volverá en un par de semanas, no puede vivir sin nosotros.» Se discutió la posibilidad de que Henry se viera envuelto en súbitas aventuras inglesas. «Si se prenda de alguien será como una especie de tarta saqueada», dijo Bella. «Como tú, cielo», repuso Henry débilmente. Acordaron que era poco probable. Al tímido de Henry le horrorizaba el sexo indiscriminado o superficial. Una de las cosas que Bella había hecho por él era hacerle sentir que había pasado ya por «todo eso» y había salido sin mácula de la experiencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabía él de mujeres? Lo que la grande y rolliza Bella de ojos oscuros y vozarrón le había enseñado. Él era su alumno, su creación, y probablemente hasta su propiedad.
Henry cogió el reloj y puso la hora de Londres. Estaba a mitad de camino. Con un vago cosquilleo en los huesos, sentía que América se alejaba tras él. No quería pensar en Inglaterra, ni en su madre, así que bebió un rápido trago de martini de una petaca que Bella le había preparado. Ahora era, probablemente, un hombre rico. No es que en los Estados Unidos hubiera sido precisamente pobre, salvo en el sentido de que él mismo se había condicionado de alguna manera para la pobreza. Su padre, un rígido partidario del mayorazgo, se lo había dejado todo a Sandy, el primogénito. Todo, a excepción de una cierta cantidad de dinero, no fabulosa pero tampoco despreciable, que el esquivo Henry había dejado intacta en un banco de Londres. De vez en cuando, en determinadas épocas, como cuando Russ y Bella y él tenían que hacer economías, pensaba en traerse el dinero y en gastarlo rápidamente en excesos, solo que, en cierto modo, nunca había hallado el modo de hacer una vida de excesos. No conseguía hallar el talento necesario para comprar cosas caras: chicas, diversiones, objets d’art. Si tenía que comprarlas, no le interesaban. Incluso la cornucopia del supermercado norteamericano le revolvía en cierto modo el estómago. Nunca les comentó a los Fischer lo del dinero. A Bella le había hablado de Sandy, naturalmente. Lo hizo en una fiesta de la facultad, cuando la conoció, y ella en seguida elaboró la clásica teoría sobre su infancia. Pero no era eso. No se trataba de eso en absoluto. La verdad era inconfesable.
El padre de Henry, Burke Marshalson, que murió cuando Henry era solo un muchacho, tenía que haber sido sir Burke Marshalson, o quizá lord Marshalson, solo que, desgraciadamente, no había títulos en la familia. Siempre había circulado una cierta leyenda de «grandeza» basada en algún tipo de nadería insignificante, que Henry aborrecía con todas las células de su ser. Burke Marshalson se pasó la vida dedicado a remendar su patrimonio, que los inexorables gobiernos iban recortando de modo inmisericorde. Su esposa Gerda, viuda y todavía joven, conservó la leyenda y sacó el mejor partido posible del dinero que se derivaba de dicha leyenda. Sandy, el mayor de los dos chicos, se dejó arropar muy pronto por aquella clase ficticia, o, más bien, se vio arropado por las atenciones de familiares y servidumbre. Siendo todavía un muchacho, Sandy había heredado la mansión de Laxlinden, así como el parque y las tierras de labranza circundantes, y la todavía sustanciosa fortuna que exigía un «mantenimiento» para que pudiera pasar a su hijo en el momento oportuno. Dándose cuenta muy pronto de que Sandy había de ser el dueño de todo, hasta de la misma tierra que pisaba, Henry rezaba diariamente por que su hermano se muriera. Sandy siempre aparecía como el listo de la familia, aunque no hubiera estudiado más que ingeniería, sin llegar ni siquiera a terminar la carrera. Poseía una identidad propia, mientras que ni las notas de Henry conseguían dotarle a él de una identidad verosímil. Sandy trataba a Henry con condescendencia y se reía de él y le llamaba «cola de gozque» o simplemente «gozque» para abreviar. Jamás llegó a notar siquiera el odio que Henry le profesaba. Le había enviado a Norteamérica algún christmas, y de vez en cuando postales por su cumpleaños. Nunca había tenido la intención de ser poco amable con Henry, quizá porque nadie había sido jamás poco amable con él. Él, simplemente, había nacido siendo un tanto irreal, como de segunda fila. «El pequeño es un canijo», le había oído decir a su madre en un contexto en el que se elogiaba a Sandy. Y de paso, Henry aprendió una nueva palabra.
Y ahora el guapo de Sandy, con su más de un metro ochenta de estatura, estaba muerto. Entre tanto, no había llegado a casarse ni a engendrar el tan deseado heredero, de modo que el heredero era Henry, el inferior. Y Henry volvía ahora a todo aquello, a la vieja y pervertidamente claustrofóbica y caótica Europa, y a la pequeña, curiosa y trémula Inglaterra, y a la bella y pavorosa Laxlinden, y a las praderas bañadas por la luz del norte. Y a su madre, a quien no había visto desde que ella fue a visitarle a Nueva York hacía cinco años ya en compañía de aquel pelota gorrón de Lucius Lamb. (Por supuesto, Henry, muy indiscreto, tuvo que preguntar si ella le había pagado el billete.) Cabía esperar que el pelota de Lamb hubiera tenido tiempo de morir o de perderse en el ínterin, ¿Cómo lo encontraría todo? ¿Iba a ocurrir al fin algo interesante en su vida? ¿Estaría llamado a realizar grandes elecciones, a tomar decisiones que habían de modificar su mundo particular? ¿Podría hacerlo? Causalidad y voluntad libres son totalmente compatibles, le dijo una vez Russell. Henry no lo comprendía. ¿O acaso era tan irreal como un sueño del que habría de despertar pronto y a salvo en su casita de Sperriton, con el timbre del teléfono sonando a un lado de su cama, y al otro la ocurrente y madrugadora Bella? ¿Habría gente esperándole en Inglaterra? ¿Habría allí alguien al que realmente le apeteciera ver? Bueno, le gustaría bastante ver a Cato Forbes. Se preguntó qué habría sido de él mientras se echaba un segundo trago de martini. El avión temblaba de lo lindo. Agotado emocionalmente, y ahora borracho, Henry volvió a quedarse dormido.
Aproximadamente a la misma hora en que Cato Forbes iba de un lado a otro por el puente de Hungerford y Henry Marshalson se despertaba de su primer sueño en el Jumbo sobre el Atlántico, Gerda Marshalson y Lucius Lamb charlaban en la biblioteca de la mansión de Laxlinden.
—No cambiará nada —decía Lucius.
—No sé yo —dijo Gerda.
Ella paseaba arriba y abajo. Lucius estaba recostado en el sofá cerca del aparato de televisión, recientemente instalado.
La biblioteca era una larga habitación dotada de tres altos ventanales, cuidadosamente cerrados ahora con cortinas de terciopelo. Una de las paredes se hallaba cubierta por un tapiz flamenco de finales del diecisiete que representaba a Atenea cogiendo a Aquiles por los cabellos. Una verde vegetación amazónica envolvía decorativamente al héroe y a la diosa. A Agamenón y sus compañeros no se les veía por ningún lado, pero justo al fondo estaba representada Troya, contra un cielo gris azulado misteriosamente radiante, junto a tres cremosas cumbres que se elevaban sobre hojas inmensas en el ángulo superior derecho. Las otras paredes se hallaban cubiertas de estanterías en las que se conservaban los libros ancestrales de los Marshalson, que en su mayoría habían vuelto a ser encuadernados con cubiertas de cuero de un uniforme color tostado amarillento: principalmente historia y biografía, junto a las características series de literatura clásica. Desde que Henry se marchara, no había sido tocado ni un solo libro salvo por el plumero de Rhoda. Los estantes se detenían a poca distancia del techo, dejando sitio a encaramados bustos de emperadores romanos. Nadie los desempolvaba, pero, afortunadamente, eran negros.
Dos lámparas de pantalla, hechas con enormes jarrones, iluminaban un extremo de la habitación, y debajo del elevado frente de la chimenea, tallado por un alumno de Grinling Gibbons, ardía brillante un fuego de leña que acababa de reavivar Gerda con un fuerte empellón de su pequeño pie embutido en una zapatilla. Al lado de las lámparas había un cuenco azul de cristal pulido repleto de narcisos blancos cuyo suave aroma se mezclaba tenuemente con el calor del fuego.
Lucius se sentía muy cansado y deseaba acostarse. Le dolía la espalda, y su nueva dentadura postiza, que no se atrevía a quitarse delante de Gerda, le provocaba sacudidas insoportables en la boca. Una especie de comezón dolorosa le recorría el cuerpo, impidiéndole hallarse cómodo en ninguna postura. Dolores que se enroscaban en hendiduras, meramente adormecidos. Cómo odiaba hacerse viejo. Deseaba con todas sus fuerzas poder rascarse y bostezar, pero tampoco podía. Veía la cara de Gerda borrosamente. Nunca se ponía las gafas en público. Ella llevaba horas hablando sin parar.
Gerda se había puesto una larga y amplia túnica, demasiado elegante para ser calificada de bata, de las que ahora solía ponerse por las noches. Lucius no estaba seguro de si el nuevo estilo suponía cierto tipo de intimidad informal o sencillamente un compromiso con lo cómodo. Gerda jamás hablaba de su salud, y en general prefería su propia y rígida concepción de las formas a la naturalidad. La túnica de esa noche era de una lana ligera, a cuadros azules y verdes, abotonada hasta el cuello. La llevaba arrastrando por la alfombra. ¿Iría Gerda sin nada debajo? Su cabello marrón oscuro estaba peinado en ondas hacia atrás y se lo había recogido en la nuca con un gran broche de carey. Lo llevaba todo suelto cubriéndole los hombros. ¿Se lo teñiría?, se preguntaba Lucius. Vivía rodeado de misterios. Gerda, sobre todo bajo esa luz, parecía aún pavorosamente joven. Por supuesto, estaba algo marchita y sus rasgos habían perdido cierta belleza. Tenía una cara pálida, más bien ancha, y una nariz que parecía haberse alargado con la edad, con las fosas más poderosamente abiertas. Sus ojos eran de un marrón oscuro abrasador —como los de Sandy, como los de Henry—, y no era ni alta ni baja, más bien perceptiblemente rechoncha. Pero aún poseía la autoridad de una mujer que en sus tiempos había sido una belleza. Observando su zancada y su figura, el vaivén de su larga falda azul y verde, pensaba, es una mujer diferente a cada segundo, bendita sea. Su coquetería a la antigua usanza era tan natural que se había convertido en una gracia.
Lucius tenía sesenta y seis años. Había pasado mucho tiempo desde que se convirtiera en el esclavo de aquella Gerda de ojos incandescentes. Cuando se vieron por primera vez, ella ya estaba casada con el alto y pelirrojo Burke. Lucius se enamoró al instante de ella, aunque sin pretender convertir ese enamoramiento en la obra de su vida. ¿Cómo había ocurrido? Su pasión infructuosa llegó a convertirse en una broma familiar. Gerda le defendía. («Al menos los intelectuales ingleses son unos caballeros», afirmaba Gerda.) Y nadie temía a Lucius. Burke se sentía superior a todos, sin razón alguna para pensar que Lucius pudiera percatarse, y le daba golpecitos en la espalda mientras le decía que se sintiera en su casa cuando les visitara en Laxlinden. Poco se imaginaban Burke o Lucius en qué habría de acabar todo aquello.
En su juventud, Lucius había sido un hombre guapo, casi hasta hacer de ello su profesión. En una época en que aquel rasgo no era corriente, lucía una larga y flotante cabellera de color castaño claro, como el signo desafiante de alguna notable cualidad. Muy consciente de ello, Lucius tenía la impresión de que su rareza era simplemente una manifestación del genio. Cómo despreciaba a Burke, e incluso a su joven amigo de la facultad, John Forbes, por medio del cual había conocido a Burke. En Londres todo el mundo adoraba a Lucius por entonces; solo en Laxlinden era un fracaso. Pertenecía a un milieu literario de moda, y había publicado un libro de poemas antes de cumplir los veinte años. Buen número de hombres públicos estaban perdidamente enamorados de él. Había sido hijo de padres ya mayores. Gente humilde, pero que le había enviado a una buena escuela. Vivieron para ver su libro de poemas y la novela que le siguió. Tenía una hermana más joven que no había recibido educación alguna y con la que no tenía nada que ver. Aguijoneado por un idealismo paralelo a su resuelta ambición, pronto se afilió al Partido Comunista. Había militado en él con bastante coraje y decencia, pensaba en retrospectiva, durante los años del desencanto. ¿Fue quizá un error afiliarse al partido? Ciertamente, había cometido algún error. Tal vez hubiera debido sentarse tranquilamente y llevar a cabo todo a priori, como hacían los demás. Ahora le parecía demasiado obvio. Cuánta energía juvenil había malgastado en controversias estériles que se volvían menudas e insignificantes por el inexorable, y para Lucius siempre sorprendente, movimiento progresivo de la historia.
Hacía varios años que vivía con Gerda de forma un tanto extraña. Le había pedido que se casara con él hacía ya mucho tiempo, por supuesto, tras la muerte de Burke. ¿O no había sido así? No podía recordar ahora la forma exacta de los términos del acuerdo. Ella le rechazó y él regresó a Londres, donde trabajaba como periodista. Luego entró a trabajar para un editor, y así logró ahorrar lo suficiente para poder seguir siendo libre. Su primera novela había sido un éxito, la segunda no, y nunca llegó a escribir una tercera. En lugar de eso escribía literarias cartas de amor a Gerda. Abandonó la poesía y comenzó a escribir un gran libro sobre marxismo. Visitaba regularmente a Gerda para decirle que era la única mujer a la que había amado en su vida, lo cual no era totalmente cierto. Le hablaba con solemnidad de su libro. Un día, ella le sugirió que podría ir a la Mansión y quedarse allí hasta que lo hubiera terminado. El libro todavía se hallaba inconcluso. De modo que Gerda llegó a convertirse por aquella extraña vía en la personificación de su destino. ¿Estaba él contento? ¿Estaba ella contenta? Nunca se habían acostado, pero ella parecía necesitarle. Parecía esperar que él se quedara junto a ella. Quizá con el paso de los años toda mujer valora en su pareja una fidelidad de esclavo. Durante un tiempo, ella confió en que él le enseñaría cosas. Tendrían charlas apasionantes. En una ocasión él le entregó una lista de libros, pero luego no hicieron nada con ella. Su relación seguía siendo privada, pero formal.
Incluso ahora seguía siendo guapo, pensaba él, mientras se consolaba contemplándose una y otra vez ante el espejo. Su ondulada cabellera había adquirido un color blanco grisáceo, y con sus pestañeantes ojos y su cara prácticamente libre de arrugas parecía una especie de sabio loco. Pasaba por ser un hombre de vastos conocimientos que jugaba a hacerse el excéntrico y divertía a los más jóvenes. Era una lástima lo de la dentadura postiza, pero si sonreía con cuidado no se le notaba. Había vivido de la conversación y la curiosidad y la bebida y los infortunios de sus amigos. Solo que ahora la vida era más solitaria y le costaba creer que hubiera logrado tan poco a sus sesenta y seis años.
—¿Se quedará? —dijo Gerda.
—No lo creo.
—No lo estás pensando en serio.
—¿Cómo puedo saber lo que va a hacer?
—¿Se quedará en Inglaterra? ¿Se quedará aquí?
—No creo que se quede aquí. Es tan condenadamente insípido. Quiero decir…
—¿Querrá hacer cambios?
—No, ¿por qué habría de querer? Averiguará por Merriman lo que hay en juego y volverá a dar el salto a América.
—Preferiría no haber vendido la Vega del Roble.
—Sí, pero Sandy quería ese barco en seguida…
—Bellamy dice que John Forbes va a edificar en el terreno.
—Me imagino que Henry ni siquiera recordará la Vega del Roble.
—¿Se quedará a vivir en Londres?
—Querida, es un extraño para nosotros. Nos es imposible saber lo que va a hacer. No lo sabrá ni él mismo.
—Para mí no es un extraño. Es mi hijo.
Lucius, que se estaba chupando los dientes, no dijo nada.
—¿Por qué no dices algo? Me gustaría que dejaras de hurgarte de ese modo.
—Sí, desde luego, es tu hijo. Hemos de ser amables con él.
—¿Por qué lo dices?
—Ah, no sé. Me refiero a su regreso, después de tanto tiempo fuera…
—Te referías a algo particular con eso.
—No, no…
—¿Pretendes decir que no me he mostrado amable con él?
—¡No!
—¿O que he sido injusta con él?
—¡No! Gerda, no quieras atribuirme siempre alguna intencionalidad extraña.
—¿Por qué no?
—No sé por qué te empeñas en esa idea de que va a llegar con algún plan. No. Henry nunca fue capaz de tomar una decisión en su vida. Llegará como el tímido y desgarbado y dócil joven de cabeza loca que siempre fue.
—No es esa clase de joven. Y tampoco se mostró muy dócil contigo en Nueva York.
—Estaba celoso.
—Oh, no digas disparates. Tendría que haber ido a Sperriton. Pero me doy cuenta ahora, y ya es demasiado tarde. Tendría que haber ido a comprobar cómo vivía.
—No quiso que fueras.
—Tú me convenciste de que no fuera.
—¿Yo? Claro que no. ¡Yo nunca te he convencido de nada!
—Me pregunto si estaría viviendo con una mujer. Quizá nos comunique que se ha casado.
—Quizá lo haga.
—No me estás siendo de mucha ayuda. Mejor te vas a la cama.
—Estoy un poco cansado.
—Se te cierran los ojos. Es el whisky. ¿Necesitas otro de verdad? Ahora ya sabes lo que cuesta.
—No me pensaba tomar otro.
—No sé si podré soportar esta semana, hasta que llegue.
—La soportarás. Pero deja de hacer especulaciones… Se me cierran los ojos.
—¿En qué habitación podríamos ponerle?
—En la suya, por supuesto.
—Es tan pequeña.
—Si no le gusta, puede mudarse. ¡Al fin y al cabo él es ahora el dueño!
—Creo que le pondré en la habitación de las flores de cereza. Allí funciona todavía el radiador. Y la de la Reina Ana no tiene calefacción. Oh, Rhoda, gracias, querida…
Acababa de entrar Rhoda cabeza de pájaro, la doncella, con paso sigiloso y sin llamar a la puerta, como solía hacer cuando aún llevaba las lámparas de petróleo en la época en que la electricidad no había llegado a la casa. Cruzó la habitación enfundada en su ambiguo uniforme, y fue hasta la parte superior para asegurar con sus enguantadas manos las ventanas. En aquello consistía su tarea nocturna: en comprobar que estaban bien cerradas. Con visitas o sin visitas, ella llegaba siempre a la misma hora y jamás llamaba a la puerta.
—Rhoda, creo que pondremos a Mr. Henry en la habitación de las flores de cereza.
Rhoda respondió algo.
—Ya sabes que no viene para una sola semana.
Rhoda respondió algo de nuevo.
—Bueno, prepara la habitación de las flores de cereza, y asegúrate de que funciona el radiador. Buenas noches, Rhoda.
Se cerró la puerta.
—¿Qué ha dicho? —preguntó Lucius.
Gerda era la única que entendía a Rhoda, que tenía un defecto en el habla.
—Dice que ya había preparado la cama de Henry en su antigua habitación.
Lucius había aprovechado aquella oportunidad para levantarse.
—Creo que me voy a acostar ahora, querida, estoy hecho polvo.
—Me pregunto si debería…
—Oh, deja de dudar tanto. No importa, los detalles no importan. Hay una sola cosa que Henry buscará cuando llegue.
—¿Qué?
—Tu amor.
Se produjo un silencio. Al entrar Rhoda, Gerda había dejado de pasear por la habitación, y ahora estaba delante de la chimenea, tentando con una mano la madera caliente y satinada de la superestructura. Una repentina llamarada le descubrió el rostro, y Lucius atisbó una lágrima.
—Oh, querida…
—¿Cómo puedes ser tan cruel?
—No comprendo.
—Vete a la cama.
—No te enfades conmigo, Gerda. Sabes que no puedo dormir si te enfadas conmigo. Nunca duermo si…
—No estoy enfadada. Pero márchate. Es tarde.
—Perdóname, Gerda, querida. No te quedes levantada y… Yo sé lo que te pasa. Acuéstate. Acuéstate ya, querida…
—Sí, sí, buenas noches.
—No llores.
—Buenas noches.
Lucius subió las escaleras lentamente, llevando su candelabro como solía hacer en los viejos tiempos, en la época de Burke, cuando era solamente un huésped en aquella casa. De todos modos, ¿no era todavía solo un huésped en esa misma casa? Casi sin resuello debido a la subida, avanzó por las crujientes maderas hasta llegar a su habitación. Era un habitación amplia que hacía también las veces de estudio. Se hallaba situada en un ángulo del segundo piso, sobre el salón lateral de la casa, y tenía vistas por un lado al lago, y por el otro a la alameda de hayas o, como se los conocía en la casa, a «los árboles grandes». La habitación estaba más bien desnuda, como quería el propio Lucius, que había vivido casi siempre en habitaciones diminutas, y a quien le gustaba insistir en el tamaño de esta, tan grande como un granero. Le gustaba sentirse suelto, perdido de alguna forma en la habitación, errante. Los almohadones que se diseminaban sobre la gran cama-diván constituían una concesión a los deseos de Gerda de embellecer el cuarto. Rhoda a veces le ponía flores. Sobre la cómoda de roble tallado había esa noche un jarro marrón lleno de campanillas. El aire frío y con olor a tierra de abril había entrado por la ventana, que había estado abierta hasta entonces. El radiador no funcionaba, pero con tanto problema Lucius había preferido no mencionarlo. Como todas las noches durante años, Rhoda había deshecho y había vuelto a hacer primorosamente la cama, aunque faltaba la bolsa de agua caliente. Las bolsas de agua caliente no se ponían en circulación desde que finalizaba marzo.
Lucius se sentó en la cama. Le habría gustado escuchar en ese momento algo de Bach, pero era demasiado tarde. ¿Por qué habría provocado el llanto de Gerda su observación? Nunca la comprendería. Había cometido una tremenda equivocación al no haberla forzado al lecho. ¿Importaba eso ahora? Sabía que su indecible y espantoso dolor por la muerte de Sandy estaba allí aún, oculto ahora para él como no pudo estarlo al principio. En un primer momento pensó que ella se moriría de pesar, del shock, ahogada en un frenesí de desamparo como él no había presenciado ni concebido jamás. Se estremeció con el solo recuerdo. Pero con la temible fuerza que le era propia se había recogido y retirado a un encubrimiento casi igualmente pavoroso. Eludiéndole, recorría a diario las habitaciones vacías de la casa, y él escuchaba su caminar lento y más bien pesado. A veces lloraba, pero le despedía si no lograba controlarse inmediatamente. Vivía su propio horror en la intimidad. Era una mujer notable.
En su juventud, el romántico Lucius se había considerado un solitario. Pero la verdadera soledad era distinta. No. Él y Gerda no eran en absoluto como un matrimonio. Él no podía participar del dolor de ella y ella no sabía nada de su alma. Su charla carecía de esas tonterías afectuosas y absurdas que acolchan la conversación de las verdaderas parejas. Lo ceremonioso, que en un principio pareciera una especie de gracia a la antigua usanza, un respeto que ella dilataba, hasta una expresión de la admiración que en un momento sintiera por él, se había convertido ahora en algo frío, casi desesperado a veces, en una barrera. Sin embargo, estaban allí con todas las consecuencias. Ella le necesitaba, desde luego. Le necesitaba como admirador, tal vez el último. Como alguien que la valorase a la manera antigua. Le necesitaba, si es que el horror no la había desplazado más allá de tales necesidades. Él estaba preso de la vanidad de una mujer. De no haber sido por ella, habría podido convertirse en un gran hombre.
Lucius metió un pie por debajo de la cama y sacó el maletín donde guardaba la botella secreta de whisky a la que recurría de vez en cuando. Llenó el vaso de la mesilla. Era bastante fácil sacar las botellas de la bodega. Solo el deshacerse de ellas después suponía algún problema. ¿No se emborrachó Odiseo en la isla de Calipso? Cuando quisiera viajar otra vez, quería poder hacerlo, mas ¿no sería demasiado tarde ya? Se sacó la dentadura y la puso sobre la mesa, sintiendo que su cara se hundía agradecidamente hasta adoptar el rostro de un viejo. Se bebió el whisky. Sus dientes le agobiaban. ¿Podía aún hallar consuelo en el arte? Hacía mucho que le había abandonado Mozart, pero Bach estaba allí todavía. Ahora solo le interesaba la música interminable, informe en su forma total, inmóvil en su movimiento total, inocente de drama, historia o novela. Gerda, que odiaba la música, solo le permitía ponerla a muy bajo volumen. Había dejado de escribir su libro, pero empezaba a escribir de nuevo poesía. Aún firmaba comentarios para la prensa diaria con el fin de sacar algo de dinero para sus pequeños gastos, aunque ahora los directores estaban menos interesados en él. Seguramente, aún existía un poder en alguna parte. Ese significativo poder que una vez sintiera dentro del Partido Comunista. Una tras otra, todas las filosofías se le habían venido abajo. ¿Eso era todo? Había llegado a creer que las dominaba. Era una persona creadora, un escritor, un artista, con pocas células grises pero con bastante más sabiduría de la que había tenido cuando era joven. Por supuesto, era infatigable, y, por supuesto, se revolvía con frustrada energía. Llegaría a ser un viejo estrafalario y lascivo, pero aún no había llegado a verse en ese estado.
Todavía le molestaba la espalda y tenía un dolor en el pecho. Se bebió el whisky y se desvistió. Se metió en la cama y apagó la luz. Se sintió invadido entonces por la horrorosa y habitual melancolía de todas las noches. Podía oír el chillido de un búho en los grandes árboles de fuera. Deseó no verse siempre joven en sus sueños. Era tan triste despertar luego… Henry se había mostrado muy adusto con él en Nueva York. Con Sandy había llegado a tener una relación más o menos cordial. Le agradecía su total desinterés por la vida de Lucius, por la justificación de la vida de Lucius, por la misma causa de la presencia de Lucius. ¿Fue una blandura fingida la suya? Lucius pensaba que no. Era, sencillamente, que al grandote y vulgar Sandy de cabello rojizo le tenía sin cuidado. Gerda veía a Sandy como una especie de héroe, pero Sandy era solo un hombre grande y apacible, relajado. No como el oscuro y maníaco de Henry. Lucius nunca había visto a Sandy como un obstáculo o como un crítico. Educado a medias, a Sandy solo le interesaban las máquinas. Y eso como aficionado. Gerda llevaba la Mansión, era su casa. Sin duda, la muerte de Sandy había supuesto un golpe terrible, pero Lucius no llegó a sentirse acongojado realmente. No podía pensar ahora en Sandy. Sandy ya era agua pasada. Pensó en el futuro y se abrió ante él una vibrante oscuridad. Sintió miedo. Se quedó dormido y soñó que tenía veinticinco años de nuevo, y que todo el mundo le amaba.
Una hora más tarde, Gerda se hallaba todavía sentada junto al fuego de la biblioteca en una pequeña butaca. Se había arrimado tanto que sus chinelas de terciopelo estaban literalmente rodeadas de ceniza. El fuego se había extinguido, ya no había llamas. Solo quedaba un desfile de chispazos sobre un ennegrecido leño. El leño se desplomó con un suspiro, y los chispazos se desvanecieron.
Gertrude había estado reflexionando: si realmente le hubiera importado, no se habría marchado hasta comprobar que me iba a la cama en vez de dejarme aquí sola. Habría esperado como un perro fiel. Ese hombre solo piensa en sí mismo. Pero no era más que un pensamiento mecánico. El tipo de pensamiento que le sobrevenía a diario. Se había olvidado de Lucius. Había olvidado su conversación, que, si bien recogía algunas de sus profundas inquietudes, no era más que una forma de prolongar su presencia, de agotarla. Ella no podía recurrir a él, y temía tanto estar sola…
La casa había cambiado. Había vivido con la vida de Burke y con la vida de Sandy, y antes de Burke y antes de Sandy había alumbrado la infancia de Gerda. Ella había vivido siempre en la zona, y había amado la casa antes de amar a su marido. Y cuando llegó a la Mansión después de dejar su hogar, más humilde, siendo una novia recién casada de diecinueve años, creyó que aquel lugar era un símbolo de eternidad. La casa había sido su enseñanza y su profesión, y los hombres, el padre viudo de Burke, el propio Burke, Sandy, la habían convertido en un altar para ella. Pero ahora, un tanto súbita e inesperadamente, ella y la casa se sentían extrañas. Nadie parecía preocuparse realmente por la muerte de Sandy. Ni siquiera a la casa le había importado. Tenía sus propios designios y su propio futuro. Había hojeado sus cartas de condolencia, y había visto allí un montón de huesos. Ella había sido hija única, lo mismo que Burke. Los parientes de Burke, en el norte, solo se preocupaban por sus posibilidades de heredar algo. Los propios parientes de ella en Londres, a quienes no veía jamás, envidiosos entonces de su magnífica boda, se alegraban ahora de su desgracia. Ni sus vecinos, la señora Fontenay de la Granja, el párroco Westgate, el arquitecto Giles Gosling, eran sinceros. Ni siquiera los Forbes lo eran. La única persona que se había mostrado verdaderamente triste era el viejo prior, ya retirado, que pensaba en su propia muerte más que en la de Sandy. Gerda se había mantenido apartada, y ahora se sentía como en el destierro aunque siguiera en su propia casa. Sus errantes pies levantaban por los pasillos ecos que ella nunca había escuchado.
Pero no pensaba en nada de todo aquello mientras subía por la sombría escalera y se oscurecía a sus espaldas el largo pasillo. Tampoco pensaba en absoluto en el inconstante Henry. Pensar en Henry era como si una puerta se abriera de golpe y ella se viese al otro lado de la cama del hospital en la que yacía Sandy, tal como lo había visto la última vez, tal como ella había insistido en verle. Y ahora se preguntaba cómo podría seguir existiendo. Cómo iba a seguir asistiendo a los sucesivos momentos de su propia vida.
Al mismo tiempo que Cato Forbes iba de un lado para otro por el puente de Hungerford y, en un Jumbo sobre el Atlántico, Henry Marshalson se despertaba de su primer sueño, y Gerda Marshalson y Lucius Lamb se hallaban reunidos en la biblioteca de la Mansión de Laxlinden, John Forbes, sentado en su cocina de pizarra junto a la gran estufa, leía por segunda vez la carta que había recibido de su hija Colette. La carta decía:
Queridísimo papá: Estoy pensando en que debo dejar la facultad. Si me voy ahora me ahorraré la matrícula del trimestre. Acabo de preguntarlo en la secretaría. He intentado decírtelo, pero tú no querías escuchar y siempre que discutimos me confundes y al final no digo lo que pienso. Perdóname, por favor, por favor. Ahora lo tengo bastante claro. Lo he estado pensando sinceramente, y la verdad es que tengo la sensación de que mis estudios no sirven para nada que merezca la pena. He hablado con Mr. Tindall y se ha mostrado de acuerdo. ¡Creo que incluso dio un suspiro de alivio! Tengo la impresión de que me he estado engañando y de que he estado engañándote también a ti, haciéndome pasar por algo que no soy. Te ruego, papá, que me comprendas. Siempre he querido complacerte, ¡tal vez demasiado! Me he estado forzando contra mi propia naturaleza, y eso no puede ser bueno. No. Me siento muy desdichada por todo esto. Siento que soy un fracaso, pero es mejor detenerse ahora y no desperdiciar más tu dinero. Creo que nunca te he dicho lo infeliz que me he sentido este último año. Me sentía desbordada. Necesitaba cierto valor para ser sincera conmigo misma y para abrirme paso a esta verdad, aunque sé que va a herirte. En casa, cuando dices que debo intentarlo yo me digo que sí, que lo intentaré, pero me he sentido tan despreciable por todo esto… Pensarás que soy una pusilánime, pero, por favor, no te enfades. Tengo que afrontarlo por mi cuenta y ahora me conozco realmente a mí misma. Es como esa frase que siempre citas de Sócrates. Deseo tanto llegar a casa… Por favor, no trates de telefonearme porque no podrían localizarme. El teléfono de la residencia está desconectado. No me escribas ni me envíes un telegrama, por favor. No habrá tiempo. Solo se trata de comprender, y no pienses que es una tragedia. ¡No es el fin del mundo! Hallaré mi camino en la vida, pero ha de ser mi camino. He intentado tu camino, de verdad que lo he intentado. Hay muchas maneras de formarse y de educarse que no son de tipo académico. Uno tiene que conseguir sentirse libre para llegar a ser uno mismo. Puedo aprender cosas, pero no por este camino. Lo que estoy haciendo ahora me parece inútil, al menos para mí lo es. Sabes que no soy simplemente una «niña tonta» de esas que tú desprecias. Date cuenta, por favor, de que tengo que hacer mi vida, y tampoco quiero planteártelo de una forma tonta. No me hagas las cosas más difíciles de lo que son. Solo podía explicarte todo esto por carta. Me aterra llegar a casa y me apena horriblemente que te hayas gastado tanto dinero para nada, pero ya no quiero costarte más. Pronto conseguiré un trabajo, no te enfades. Voy a empaquetar mis cosas y podré recogerlas más adelante. Estaré en casa dentro de unos días. Ya te diré cuándo llego exactamente. Querido papá, mucho, muchísimo cariño de tu hija que te adora.
John Forbes dejó la carta sobre la mesa de la cocina, repleta de platos sucios y de botellas de cerveza. Al caer la tarde, George Bellamy, el jardinero de Laxlinden, a cuyos servicios John aspiraba, se había pasado por allí para ver la televisión en color y para llevarle las últimas noticias de la Mansión. A John le desagradaba toda la gente de la mansión y, desde que comprara la Vega del Roble, había brotado en él una clara noción, aunque un tanto irracional, de lo que significaba aquel feudo. Gerda había armado un enorme lío con la venta, y le había escrito para darle a entender que él la había obligado a hacerla. Naturalmente, la había compadecido por lo de la muerte de Sandy, y le mandó una carta de pésame cuidadosamente redactada. Nunca olvidaría la seca carta que le había enviado Gerda cuando Ruth murió. Pero la pobre Gerda siempre había envidiado a Ruth por su hermosura y por su talento. En cuanto a su viejo amigo Lucius Lamb, John solía pensar en él con tristeza. Y ahora George Bellamy le traía nuevas noticias acerca de la llegada, al cabo de una semana, del escurridizo Henry. Todos ellos le disgustaban y a todos ellos censuraba John Forbes, pero nunca dejaba de interesarse por las migajas de información que le traía Bellamy.
La carta de Colette era como una piedra arrojada al agua, aunque ahora se daba cuenta de que la chica ya había intentado prepararle, solo que él se había negado a escuchar. Le resultaba intolerable la idea de que un hijo suyo no fuera un intelectual. Él la había impulsado y alentado y enseñado. Había movido resortes y había intentado que entrara en una universidad decente. Y había fracasado porque ella, desde luego, era una mala alumna. Había tenido que aceptar que ingresara en aquella escuela de formación profesional como segunda opción, que no era lo suficientemente buena para su hija pero que, aun así, era lo mejor de lo disponible, y excelente en su género. Se había entrevistado regularmente con su tutor, Mr. Tindall, y le había explicado con precisión los cursos que él creía que se adaptaban mejor a Colette. Incluso le había llegado a proponer ciertos cambios en el programa de la escuela, para endurecerlo un poco. Con la propia Colette había hablado durante horas respecto a lo que debía hacer, qué materias debía elegir, en cuáles debía concentrarse, y había hecho todo lo posible por ayudarla durante las vacaciones. ¡Hasta le había buscado los libros y los había puesto en sus manos!
Quizá, pensaba ahora, había errado en su táctica. Las mujeres son tan extrañas… Aborrecía toda intimidación y muchas veces había pensado que el predominio de los hombres sobre las mujeres era la fuente de muchos de los males del mundo. Siempre había luchado por la liberación de la mujer, ¡y había luchado, con lo mejor de sus conocimientos, por la liberación de Colette! Pero había en el otro sexo una especie de invencible estupidez que exigía que se practicase con él cierta clase de intimidación. Al fin y al cabo, habían tardado prácticamente toda la historia escrita en inventar algo tan simple como el sostén. Sí, él había tenido que intimidar a su inteligente y amada esposa, muerta ahora hacía mucho tiempo, y después había tenido que hacerlo con su hija. Tal vez hubiera sido absolutamente imprudente y no se tratara más que de un problema de táctica. Se acordaba de lo mucho que había valorado el estudio cuando tenía la edad de Colette. Colette era perfectamente capaz de disfrutar con su trabajo y de obtener un título universitario de cualquier clase. Después, como estudiante graduada, podría hacerlo sin duda mucho mejor. Era de desarrollo tardío y un poco indolente. El problema estaba en que sus profesores jamás veían que ella, detrás de su característica lentitud, era capaz de pensar de verdad.
Y ahora estaba esa carta, entre disparatada y sutil. Alguien debía de haberla estado rondando. Llamaría mañana a Tindall. Tindall era, en efecto, un tanto blando. John había tenido que dominar el impulso de ponerle un telegrama furioso. Que viniera a casa. Discutiría racionalmente con ella y la enviaría de vuelta. Tendría que explicarle todo lo que se iba a perder en la vida si ahora tiraba por la borda sus posibilidades. No podía permitirle que abandonara su preciada educación y se convirtiera en mecanógrafa o en un pelele arreglaflores o en un modelo de compostura como Gerda Marshalson. La juventud carece de firmeza, pensó. No son como fuimos nosotros. No pueden afrontar nada que les resulte difícil. No se les ha enseñado la importante diferencia que existe entre hacer las cosas bien y hacerlas mal. No quieren más que ser ellos mismos, pero la educación es el proceso de ampliación y cambio que se desarrolla hasta poder llegar a comprender aquello que es diferente. No es de extrañar que la indolente y vocinglera juventud izquierdista esté derivando hacia un anarquismo obtuso: siempre quejándose, cuando hay tantas cosas buenas por hacer y tanto por aprender y por lo que regocijarse. Evidentemente, los problemas comienzan en el colegio, y están todos ellos empapados de autocompasión. ¡Nunca se me habría ocurrido decirle a mi padre que no era feliz en la facultad!
Es una vergüenza no haber llegado jamás al Parlamento, pensaba John. Había sido un derrotado candidato laborista. Ahora hacía ya muchos años que era profesor en la universidad. Aun así, hay que continuar adelante e intentar que las cosas mejoren, pensaba. Cualquiera, de cualquier lugar, puede hacerlo, y hay muchas cosas que yo puedo hacer. Aplicando el mismo tozudo método que utilizaba para el estudio de la historia, había llegado a conocer sus propias limitaciones. Procedía de una familia cuáquera. Se había propuesto aprovechar su precioso año sabático, que acababa de comenzar precisamente entonces, para escribir una historia del cuaquerismo. Desde un punto de vista sociológico y no religioso, por supuesto. A John Forbes no le interesaba la superstición. Ya de niño se había dado cuenta en seguida de que su padre, aunque seguía yendo al Capítulo, no creía en Dios. Su padre se calificaba a sí mismo de «agnóstico», pero no era más que una cuestión generacional. Él y su tenaz y sincero padre de mirada luminosa se habían entendido desde muy temprano. «No hay Dios, John. No lo hay como ellos creen», le había dicho su padre. Casi simultáneamente, le había enseñado que no debía mentir nunca y que el mundo carecía de Dios. Ahora que, sin embargo, había llegado para John el momento de escribir su historia, se encontraba con que ya no quería hacerlo. Había demasiados libros de hombres medianamente inteligentes como él. ¿Qué es lo que justifica la vida de un hombre, al fin y al cabo? Desde luego, un libro no. Leería y pensaría y prepararía nuevas series de conferencias. Sabía que era un profesor de talento. Uno debe conservar la esperanza y el sentido de la vida propia, y proseguir con el esfuerzo. A John Forbes estas cosas nunca le habían parecido excesivamente difíciles. Todavía podía hacer muchas cosas buenas en el mundo. Solo que ahora este precioso tiempo se iba a ver interrumpido por los caprichos de su hija.
John se acordaba de sus abuelos paternos, a quienes había conocido bien de niño, y se acordaba de sus espléndidos padres: de su padre, tan noble y socialmente enérgico, y de su madre tan pura y magnánima. Se acordaba también, vivamente, de su angelical y lúcida esposa, que había muerto tan absurdamente de cáncer. ¿Cómo era posible que de aquel linaje salieran unos chicos de una pasta tan corrompida? ¡Cato se había entregado al mal, y ahora Colette, a la que se le había concedido todo lo necesario para ser dichosa y para alcanzar su propio perfeccionamiento, protestaba por la «pertinencia», y le parecía que aquellos sencillos trabajitos eran «demasiado duros»! ¿Qué había hecho él para merecer aquellos hijos? Ruth había puesto el nombre a la niña, y él al muchacho. Qué triste eclipse de todas sus flamantes esperanzas.
Oculto bajo un paraguas negro, Cato Forbes caminaba a largas zancadas por Ladbroke Grove. Pasó por debajo del puente del ferrocarril y prosiguió durante un trecho, metiéndose después por una bocacalle. Había estado lloviendo todo el día. Ahora, bien entrada ya la noche, reinaba la oscuridad. Cato solía regresar después de que hubiera caído la noche. Pasaba el día vagando por ahí o sentado en bibliotecas o iglesias o lugares públicos. Tenía que tomar una decisión, pero le era imposible, y el propio transcurrir de aquel tiempo estéril hacía que la decisión le pareciera más urgente, y que, a la vez, le resultara más difícil llegar a una conclusión. La noche anterior no había dormido, y esa misma noche tenía una cita.
Ladbroke Grove era una calle muy larga y muy rara. En su extremo sur se levantaban grandes casas, algunas de las más hermosas de la ciudad. En el extremo norte, en cambio, especialmente más allá del puente del ferrocarril, la calle se hacía pobre y andrajosa. Había algunas zonas que parecían barrios bajos, con una considerable población de color y un enjambre de casas apiñadas y decrépitas en las que se alquilaban habitaciones individuales. Cato Forbes se dirigía precisamente hacia una de esas pequeñas casas con terraza situada en aquel melancólico laberinto, al margen de la Alameda. La casa en sí estaba sentenciada, y ya habían derribado algunas de las inmediaciones, de manera que la calle finalizaba en una especie de solar sembrado de cascotes donde los ciudadanos comenzaban a abandonar su basura. La zona, particularmente en tiempo caluroso, tenía un oscuro hedor característico, en el que se mezclaba el polvo con especias de cocina y ratas y orines y una profunda mugre negra. Un amigo sij le había dicho en una ocasión que olía como la India.
La hilera de casas supervivientes daba por detrás a un angosto callejón, separado de aquella por un reducido patio trasero y una pared de ladrillo. Más allá del callejón había otras casas, también sentenciadas. Cato giró por la callejuela, plegando el paraguas, que no cabía. Su impermeable rozaba unas paredes viscosas con brotes de restos vegetales. Se precipitó sobre un montón de basura. Los accesos a los patios, que alguna vez tuvieron puertas, bostezaban oscuramente. Algunas casas todavía se hallaban habitadas. Avanzando cuidadosamente por el fango, se metió por un boquete que daba a un patio caótico, y subió hasta la puerta trasera de una casa. Con calma y precisión introdujo su llave en la cerradura, empujó la puerta y entró silenciosamente. Cerró la puerta y a continuación echó la llave.
Antes de encender la luz verificó con manos expertas si la oscura y pesada cortina que cubría la ventana, y que evidentemente seguía colgada allí desde la guerra, estaba bien corrida y plegada por todos lados. Giró entonces el interruptor y una débil luz de bombilla desnuda y oscurecida por la grasa descubrió la cocina, exactamente como la había dejado antes del amanecer, con su jarra de esmalte medio llena de té frío, un mendrugo de pan, y un trozo de mantequilla sobre un papel de envolver. Se quitó el impermeable y dejó el chorreante paraguas apoyado en una esquina, desde donde un riachuelo empezó a extenderse por todo el piso hasta formar charcos entre las agrietadas losas. El agua comenzó a molestar a un montón de escarabajos casi transparentes que, con todo descaro, vivían ahora en la cocina.