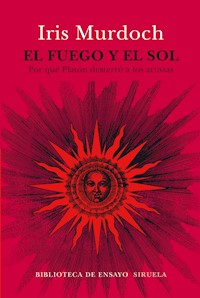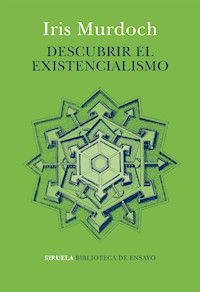Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Amor y amistad. Lealtad y conflictos morales. Tan magistral como siempre, Murdoch ahonda de forma brillante en las aspiraciones y los miedos que experimenta todo ser humano cuando ha de posicionarse ante las situaciones más extremas de la vida. Una obra deslumbrante que nos transporta a la elegancia estilística de otra época. Guy, centro de un nutrido círculo de familiares y amigos, está en su lecho de muerte. Sus ojos releen por última vez la "Odisea" mientras su esposa Gertrude recibe el apoyo de una cohorte de allegados (intelectuales, artistas, abogados y miembros del Parlamento) que se dejan caer por la casa cada semana. Es justo entonces cuando Anne, su mejor amiga de la universidad, llama a su puerta por sorpresa, tras haber pasado los últimos quince años en un convento de clausura. Aún en busca de su fe perdida, Anne se instala con Gertrude, que empieza a sentirse como una Penélope cercada por sus pretendientes: no solo por el melancólico Conde, hijo de exiliados polacos, que siempre ha estado enamorado de ella, sino también por el afable y exitoso Manfred o por el respetable y distinguido Moses... Sus días se complican tras la muerte de Guy, cuando Gertrude, abrumada por tantos requerimientos, decide refugiarse en su amiga Anne y viajar a Francia con la decisión de vender la casa que allí compartía con su marido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1054
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monjas y soldados
Iris Murdoch
Traducción del inglés a cargo de
Mar Gutiérrez Ortiz y Joaquín Gutiérrez Calderón
Amor, amistad y pasión. Una obra deslumbrante que transporta al lector a la elegancia estilística de otros tiempos. Una de las obras maestras perdidas de Iris Murdoch.
«Una novela que te gustaría que nunca acabara.»
Martin Amis, The Observer
«Iris Murdoch en su máximo esplendor… Una novela que, como la vida, está llena de sorpresas.»
A. S. Byatt, New Stateman
A Natasha y Stephen Spender
I
—Wittgenstein…
—¿Sí? —dijo el Conde.
El moribundo se movió en la cama, girando la cabeza rítmicamente de un lado a otro de una manera que se había vuelto habitual en los últimos días. ¿Dolor quizá?
El Conde se encontraba de pie junto a la ventana. Ya nunca se sentaba cuando estaba con Guy. En otra época, había tenido más confianza con él, aunque Guy siempre había sido una especie de rey en su vida: su modelo, su profesor, su mejor amigo, su norma, su juez; pero, ante todo, un ser de naturaleza regia. Ahora había un rey distinto y más grandioso presente en la habitación.
—Era una especie de aficionado, de verdad.
—Sí —dijo el Conde. Estaba perplejo por el repentino afán de Guy por menospreciar a un pensador al que tanto admirara antaño: quizá necesitaba creer que tampoco Wittgenstein sobreviviría.
—Una fe ingenua y conmovedora en el poder del pensamiento puro. Y ese hombre creía que nunca llegaríamos a la Luna.
—Así es. —El Conde y Guy habían hablado en numerosas ocasiones sobre asuntos abstractos, pero en el pasado también habían charlado de muchas otras cosas, incluso habían llegado a chismorrear. En aquellos días, no obstante, ya se les habían empezado a agotar los temas. Sus conversaciones se habían vuelto refinadas y frías hasta el punto de que nada personal quedaba entre ambos. ¿Cariño? A esas alturas ya no cabían expresiones de cariño: cualquier gesto de afecto constituiría un craso error, algo de mal gusto. Era cuestión de comportarse correctamente hasta el final. El terrible egoísmo del moribundo. El Conde era consciente de lo poco que ahora necesitaba o deseaba Guy su afecto, o incluso el de Gertrude; y también reconocía, con dolor, que él mismo se estaba alejando, que reprimía su compasión, que llegaba a sentirla como una especie de sufrimiento infructuoso: no queremos aferrarnos demasiado a lo que estamos perdiendo. Subrepticiamente le retiramos nuestra empatía y preparamos al moribundo para la muerte, lo reducimos, lo despojamos de sus últimos encantos. Lo abandonamos como a un animal enfermo al que dejamos tirado bajo el seto del jardín. Se supone que la muerte nos muestra la verdad, pero eso es su propio espacio de ilusión. La muerte derrota al amor. Quizá nos muestra que, después de todo, no hay amor alguno. «Ahora estoy pensando los pensamientos de Guy —se dijo el Conde—. Yo no creo esas cosas. Aunque yo no me estoy muriendo.»
Descorrió un poco la cortina y clavó su mirada en la noche de noviembre. Volvía a caer la nieve en Ebury Street: grandes copos que se movían en masa, lentos y uniformes, en un silencio visible, a la luz de las farolas de la calle, y que se acumulaban casi imperceptiblemente en una oscuridad sin viento. Algunos coches pasaban silbando. Su sonido se apagaba, se atenuaba. El Conde estuvo a punto de decir: «Está nevando»; pero se contuvo. Cuando alguien se está muriendo, no tiene ningún sentido hablarle de la nieve. El tiempo que hiciera ya nada tenía que ver con Guy.
—Era la voz del oráculo. Sentíamos que tenía que ser verdad.
—Sí.
—El pensamiento de un filósofo puede irte bien o no. Solo es profundo en ese sentido. Igual que una novela.
—Sí —dijo el Conde; y añadió—: Sin duda.
—Idealismo lingüístico. Un baile de categorías exangües, después de todo.
—Sí. Sí.
—Pero, de verdad, ¿acaso podría yo ser feliz ahora?
—¿Qué quieres decir? —preguntó el Conde. Últimamente siempre tenía miedo de que incluso en esas estériles conversaciones se pudiera decir algo terrible. No estaba seguro de qué debía esperar de ellas, pero podía ser algo espantoso: una verdad, una equivocación.
—La muerte no es un acontecimiento de la vida. Aquel que vive en el presente es quien vive eternamente. Ver el mundo sin deseo es ver su hermosura. Lo hermoso lleva a la felicidad.
—Nunca he entendido eso —dijo el Conde—, pero tampoco parece tener sentido. Supongo que es de Schopenhauer.[1]
—Schopenhauer, Mauthner, Karl Kraus… ¡Menudo charlatán!
El Conde consultó disimuladamente su reloj. La enfermera les ponía un límite estricto a sus conversaciones con Guy. Si se quedaba demasiado tiempo, Guy empezaba a divagar: lo abstracto daba pie a lo visionario; la computadora mental comenzaba a embarullar sus datos. Un poco menos de sangre en el cerebro y todos nos volvemos locos de remate, nos ponemos a desbarrar sin freno. Las divagaciones de Guy le resultaban terriblemente dolorosas al Conde: la desvalida irracionalidad, todavía consciente de sí misma, de las mentes más racionales. ¿Cómo sería por dentro? Era cosa de los analgésicos, por supuesto: la causa era química. Pero ¿acaso eso mejoraba la situación? No era natural. Aunque ¿era natural la muerte?
—Juegos del lenguaje, juegos funerarios. Pero… la cuestión… es…
—¿Sí?
—La muerte ahuyenta a la estética, que es la que gobierna sobre todo lo demás.
—¿Y sin ella?
—No podemos experimentar el presente. Quiero decir que morir…
—Ahuyenta…
—Sí. La muerte y morirse son enemigos. La muerte es un poder voluptuoso ajeno. Es una idea en la que se puede indagar; en la que pueden indagar los que sobreviven.
«Ay, indagaremos en ella —pensó el Conde—, indagaremos en ella. Luego tendremos tiempo.»
—El sexo desaparece (ya te lo imaginarás). ¡Un moribundo con deseo sexual! Eso sería obsceno.
El Conde no dijo nada. Se volvió otra vez a la ventana y frotó la superficie empañada que su aliento había dejado en el cristal.
—¡Sufrir es una porquería! La muerte es limpia. Y no habrá ninguna… lux perpetua… ¡Cómo detestaría que la hubiera! Solo nox perpetua…, gracias a Dios. Es solo el… Ereignis…[2]
—El…
—Aquello a lo que uno le tiene miedo. Porque se da… probablemente… una especie de acontecimiento, medio acontecimiento… En cualquier caso… Y uno se pregunta… cómo será… cuando llegue…
El Conde no quería hablar de eso. Carraspeó, pero no a tiempo para interrumpirlo.
—Supongo que uno se muere como un animal. Puede que muy pocos tengan una muerte humana: morir de agotamiento, o bien sumidos en algún tipo de trance. Que corra la fiebre como un barco arrastrado por la tempestad. Y al final… ¡queda tan poco de uno mismo, tan poco que pueda desvanecerse! Todo es vanidad. Nuestras respiraciones están contadas. Puedo ver que el total previsible de las mías… ya está aquí… ante mis ojos.
El Conde continuaba de pie junto a la ventana contemplando los enormes y lentos copos de nieve que caían desde la oscuridad, iluminados. Habría querido detener a Guy, hacerlo hablar de cosas cotidianas, pero también pensó: «Quizá este discurso sea muy valioso para él, su elocuencia, la última posesión personal de una mente que se está quebrando. Quizá me necesite para poder hacer un soliloquio que le alivie la angustia. Pero es demasiado rápido, demasiado extraño. No puedo barajar sus ideas como antes. Estoy torpe y no puedo conversar. ¿O acaso le basta con mi silencio? ¿Querrá verme mañana? Ha desterrado a los demás. Habrá un último encuentro». Últimamente el Conde se pasaba por Ebury Street todas las noches. Había renunciado a su escasa vida social. De todas formas, pronto no habría más mañanas: el cáncer estaba muy avanzado. El médico dudaba de que Guy llegara a las Navidades. El Conde no pensaba a tan largo plazo. Se le aproximaba una crisis vital propia, de la que, cautelosamente, honorablemente, había decidido apartar los ojos.
Guy seguía moviendo la cabeza de un lado a otro. Era un poco mayor que el Conde, tenía cuarenta y tres años, pero ahora, sin ningún rastro ya de su antigua apariencia leonina, parecía un viejo. Le habían cortado la melena, pero se le había caído más pelo aún. Su frente arrugada era una cúpula de la que se había desprendido todo. Su gran cabeza había encogido y se había afilado, y se le acentuaban los rasgos judíos. Un ancestro rabínico de ojos brillantes lanzaba miradas iracundas a través de su cara. Guy era medio judío; sus antepasados habían sido judíos cristianizados, hombres ricos, caballeros ingleses. El Conde contemplaba la máscara judía de Guy. Su padre había sido ferozmente antisemita. Por eso, y por otras muchas cosas, el Conde (que era polaco) hacía constante penitencia.
Al fin, tratando de imponer la cotidianidad, el Conde dijo:
—¿Estás en condiciones de leer? ¿Puedo traerte algo?
—No. La Odisea me despedirá de este mundo. Siempre me he identificado con Odiseo; solo que ahora… no volveré atrás… Espero tener tiempo para terminarla. Aunque es tan tremendamente cruel al final… ¿Van a venir esta noche?
—¿Te refieres a…?
—Les cousins et les tantes.
—Sí, imagino que sí.
—«Huyen de mí los que alguna vez me buscaron.»[3]
—Al contrario —dijo el Conde—, si hay alguien a quien tú quisieras ver, te puedo asegurar que esa persona querría verte a ti. —Había aprendido de Guy una cierta precisión en el discurso que resultaba casi engorrosa.
—Nadie entiende a Píndaro. Nadie sabe dónde está la tumba de Mozart. ¿Qué prueba el hecho de que Wittgenstein nunca pensara que llegaríamos a la luna? Si Aníbal hubiera avanzado hasta Roma después de la batalla de Cannas, la habría tomado. Ah, bien. Poscimur.[4] Esta noche parece diferente.
—¿El qué?
—El mundo.
—Está nevando.
—Me gustaría ver…
—¿La nieve?
—No.
—Es casi la hora de la enfermera.
—Estás aburrido, Peter.
Ese era el único comentario de verdad que Guy le había dirigido esa noche, una de las últimas y valiosas señales, en medio de aquel espantoso monólogo confidencial, de que la conexión entre ambos persistía. Para el Conde casi fue demasiado. Estuvo a punto de gritar de angustia y de dolor. Pero respondió como Guy le exigía, como Guy le había enseñado.
—No. No es aburrimiento. Es solo que no soy capaz de captar tus ideas; quizá es que no quiero. Y no permitirte dirigir la conversación… sería terriblemente descortés.
Guy admitió su respuesta con aquella rápida mueca en que se había transformado ahora su sonrisa. Por fin se quedó en silencio, incorporado en la cama. Sus miradas se encontraron, luego se apartaron rehuyendo la punzada de dolor.
—Ah, bueno… Ah, bueno… Ella no debería haber vendido el anillo…
—¿Quién…?
—«En fin de compte… ça revient au même…»
—«De s’enivrer solitairement ou de conduire les peuples.»[5] —El Conde completó la cita, una de las preferidas de Guy.
—Todo ha ido mal desde Aristóteles. Ahora podemos ver por qué. La libertad murió con Cicerón. ¿Dónde está Gerald?
—En Australia con el gran telescopio. ¿Querrías…?
—Yo creía que mis pensamientos vagarían por espacios infinitos, pero aquello era un sueño. Gerald habla del cosmos, pero no es posible hacer eso: no se puede hablar de todo lo que hay. Las reglas del juego… ni siquiera garantizan… que uno sepa algo…
—¿Qué…?
—Nuestros mundos crecen y menguan con una diferencia: pertenecemos a tribus diferentes.
—Siempre ha sido así —dijo el Conde.
—No…, solo ahora. Ay…, qué mal está todo por aquí. ¡Cuánto desearía poder…!
—¿Poder…?
—Verlo…
—¿Verlo?
—Ver… el conjunto… del espacio lógico, la cara superior… del cubo…
A través de la puerta que Gertrude, la mujer de Guy, acababa de abrir sin hacer ruido, el Conde vio a la enfermera de noche sentada en la sala. Ella se levantó en ese momento y se acercó, rápida y sonriente. Era una morena robusta con las mejillas casi de color granate. Se había cambiado las botas por las zapatillas, pero todavía olía al aire de la calle y a frío. Repartía amabilidad a diestro y siniestro. Sus bonitos ojos oscuros bailaban algo vagamente y titilaban: estaba pensando en otras cosas (en las satisfacciones, en los planes que la aguardaban). Se apartó y se pasó la mano por su oscuro pelo ondulado. Tenía un ligero aire de sentirse competente, ufana, algo que habría resultado agradable, incluso tranquilizador, en una situación en que aún cupiera alguna esperanza. Parecía haber algo casi alegóricamente triste en su distanciamiento del desaliento que reinaba a su alrededor. El Conde se echó a un lado para dejarla entrar. Entonces se despidió de Guy con la mano y se marchó. La puerta se cerró tras él. Gertrude, que no había entrado con la enfermera, ya había vuelto al salón.
* * *
El Conde (habría que explicarlo) no era un conde de verdad. Su vida había sido un embrollo conceptual, una equivocación; igual que la vida de su padre. De sus antepasados más remotos no sabía nada, salvo que su abuelo paterno, al que habían matado en la Primera Guerra Mundial, había sido soldado profesional. Sus padres y su hermano mayor Jozef, por entonces un niño, habían llegado a Inglaterra desde Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, de nombre Bogdan Szczepański, era marxista. Su madre era católica. (Se llamaba Maria.) El matrimonio no fue precisamente un éxito.
El marxismo que profesaba su padre era una variante polaca algo peculiar. Adquirió conciencia política en la Polonia de posguerra, una Polonia destruida, embriagada de independencia y de entusiasmo por haber reivindicado su nacionalidad de la mejor manera posible, aplastando a un ejército ruso en las afueras de Varsovia en 1920. Bogdan era precoz desde el punto de vista político: fue seguidor de Dmowski, pero admirador de Piłsudski.[6] Su patriotismo era intenso, cerrado y antisemita. Dejó a su madre y una casa repleta de hermanas cuando aún era muy joven. Quería ser abogado y estudió, durante poco tiempo, en la Universidad de Varsovia, pero pronto se metió en política (posiblemente desempeñara labores administrativas). A su odio por Rosa Luxemburgo solo lo superaba su odio por Bismarck (odiaba a un gran número de personas, del pasado y del presente). Tenía un temprano recuerdo de su madre diciendo que Rosa Luxemburgo merecía ser asesinada porque quería entregar Polonia a los rusos. (Su padre, a quien Bogdan apenas recordaba, había cumplido por supuesto su primer deber paterno al decirle a su hijo que todos los rusos eran unos demonios.) Sin embargo, aunque Bogdan nunca dejara de odiar a Rosa Luxemburgo (y se alegrara ligeramente cuando acabaron por asesinarla), una intensa vena absolutista, natural en él, lo condujo al marxismo. Sentía que el destino lo había elegido para convertirse en el creador de un genuino marxismo polaco. Tenía un primo, miembro del pequeño e ilegal Partido Comunista Polaco, con el que había mantenido encarnizadas discusiones. El partido era prorruso y además estaba plagado de judíos de mierda, pero, curiosamente, a pesar de eso, atrajo al joven Bogdan: en el marxismo había una intensidad, una especie de absoluto, que lo fascinaba. Era un «camino corto»; era idealista, antimaterialista, violento y no prometía comodidad alguna. Sin duda, Polonia requería, como mínimo, una entrega total como esa. No obstante, como más tarde le contó a su hijo, su particular patriotismo no le permitió convertirse en comunista. Siguió siendo un marxista furioso, aislado e idiosincrásico, el único hombre que verdaderamente había entendido lo que el marxismo significaba para Polonia.
Se casó en 1936. Entonces Stalin intervino en su vida. El Partido Comunista Polaco nunca había sido más que un ineficiente e insignificante instrumento en manos del gran líder ruso. Los comunistas polacos se habrían disgustado ante un acercamiento ruso-germano. Además, estaban infectados por el virus del patriotismo y no podían desempeñar en los planes que Stalin tenía para Polonia ningún papel que no pudiera desempeñar mejor el Ejército Rojo. En consecuencia, con aquella serena implacabilidad, intencionada y lúcida, tan característica de sus políticas y de su éxito, Stalin liquidó de raíz al Partido Comunista Polaco. El primo de Bogdan desapareció. El propio Bogdan, un disidente marxista confeso, un intelectual, el típico hombre problemático, estaba ahora en peligro. En 1938 llegó a Inglaterra con su mujer y su hijo. En 1939 decidió regresar a Polonia; sin embargo, los acontecimientos se habían precipitado y se quedó confinado en Inglaterra, de modo que se convirtió en un espectador enloquecido y desdichado del subsiguiente destino de su país, y la terrible culpa de no haber luchado en suelo polaco lo atormentó de por vida.
El Conde nació justo antes de la guerra. Su primer recuerdo consciente era que había tenido un hermano, pero que este había muerto. Su hermano había sido maravilloso. En cierto modo, el Conde debió de ser un consuelo, un sustituto para sus padres, unos pobres exiliados. Con el despertar de la conciencia, experimentó también la certeza del exilio. La primera percepción del Conde fue la de una bandera roja y blanca. Aquel maravilloso hermano había fallecido en un ataque aéreo. Varsovia había sido destruida. Esos fueron los primeros datos que recibió el Conde en su vida, para él casi más nítidos que sus propios padres. Bogdan, viendo frustrado su regreso a casa y ahora, de nuevo fuera de toda lógica, un ferviente admirador de Sikorski,[7] se había unido a la Fuerza Aérea polaca, constituida a la sazón en Inglaterra bajo la égida del Gobierno en el exilio. Quería ingresar en la brigada paracaidista y soñaba con regresar a su país desde el cielo como un libertador, para convertirse enseguida en un destacado estadista en la Polonia independiente de posguerra. Sin embargo, nunca abandonó tierra firme, ya que al poco tiempo un estúpido accidente en un entrenamiento lo devolvió a la vida civil. Consiguió un trabajo (de nuevo, probablemente como oficinista) en el Gobierno polaco en Londres. Allí consumió su corazón y su tiempo en su odio a Rusia (su odio a Alemania se daba tan por descontado que apenas constituía una ocupación) y en vanos intentos de infiltrarse en la conspiración de alto nivel que obsesionaba a sus compatriotas más poderosos. Él, por supuesto, le ofreció sus servicios como mensajero al Ejército Nacional clandestino de Polonia, pero fue rechazado. (El Conde nunca dudó de que su padre fuera un hombre muy valiente que habría dado la vida con entusiasmo al servicio de su país.) Era capaz de seguir con cierto detalle aquella agonizante diplomacia mediante la cual, tras la muerte de Sikorski, Mikołajczyk[8] trató de complacer a Gran Bretaña aplacando a Stalin, pero sin entregarle a Rusia la zona oriental de Polonia. Y más tarde a menudo se la describía al Conde, que de niño era exasperantemente indiferente a los destinos de las marismas del Prípiat.
El Ejército Rojo, por supuesto, había entrado en Polonia en septiembre de 1939, según lo acordado con los alemanes. La noticia de que los rusos habían asesinado en secreto a quince mil oficiales polacos fue uno de los golpes que la conciencia de Bogdan tuvo que encajar y que su capacidad de odio tuvo que digerir en la primera parte de la guerra. Por aquel tiempo, también circularon rumores de cómo estaban administrando los alemanes su parte de Polonia. En palabras del gobernador alemán: «La noción misma de polaco será eliminada en los siglos venideros. Ninguna forma de estado polaco renacerá jamás. Polonia será una colonia y los polacos, meros esclavos dentro del Imperio alemán». La rabia, el odio, la humillación, un amor apasionado y un orgullo mortalmente herido luchaban de tal modo en el alma de Bogdan que a veces parecía que podría morirse de pura emoción. De joven, el Conde, forzado a revivir esos horrores y decidido a que no le afectaran, se maravillaba de la falta de realismo de su padre. ¿No era capaz de ver lo indefensa e insignificante que era Polonia? ¿Cómo podía haber esperado que Churchill o Roosevelt se preocuparan de la frontera polaca? Evidentemente, la historia tendía, y siempre había tendido, a que Polonia estuviera sometida a Rusia. De hecho, a Polonia no le había ido demasiado mal en tiempos de paz en lo que al territorio se refería. Posteriormente el Conde tendría un sentir diferente respecto a todas esas cosas. La guerra de Bogdan, y en cierto sentido también su vida, terminó el 3 de octubre de 1944. El Alzamiento de Varsovia, la gran insurrección que los polacos habían esperado, comenzó el 1 de agosto, cuando la artillería del Ejército Rojo hizo temblar las ventanas de la ciudad. Los polacos de Varsovia empezaron a combatir a los alemanes. El avance de los rusos se detuvo. El Ejército Rojo no cruzó el Vístula. Los rusos se retiraron. La Fuerza Aérea Soviética desapareció de los cielos. Los bombarderos alemanes volaron sin impedimento a ras de los tejados de la ciudad. Los británicos y los americanos lanzaron desde el aire escasos pertrechos armamentísticos. Las desesperadas peticiones de ayuda a Moscú y a Londres fueron desatendidas. El Ejército Polaco clandestino luchó en solitario contra los alemanes durante nueve semanas. Y, al final, se rindió. Doscientos mil polacos fueron asesinados. Los alemanes, en su retirada, hicieron saltar por los aires lo que quedaba de Varsovia.
* * *
De niño, el Conde no quería ni oír hablar de esas cosas. Tuvo una temprana conciencia de sí mismo como decepción y sustituto. Se acobardaba ante la culpa, el abatimiento y el orgullo humillado de su padre. No quería participar en esa interminable y agonizante autopsia («Y Stalin dijo…, y Churchill dijo…, y Roosevelt dijo…, e Eden dijo…, y Sikorski dijo…, y Mikołajczyk dijo…, y Anders dijo…, y Bor-Kómorowski dijo…, y Bokszczanin dijo…, y Sosnkowski dijo…», etcétera, etcétera). Mientras su padre, que en esa época apenas podía hablarle a nadie excepto a su hijo, volvía una y otra vez sobre la Línea Curzon,[9] el Conde, cuya ambición consistía en aprobar los exámenes y ser un estudiante inglés normal, escribía esmeradamente en su libreta: «Miles puellam amat. Puella militem amat». No quería oír hablar de aquellos siglos de miseria, de «particiones» y traiciones, de caballeros teutones, de lo que pasó en Brest-Litovsk[10] ni del error que cometió el duque Conrado[11] en 1226. Él no iba a rendirles culto a Kościuszko y Mickiewicz,[12] ni siquiera sabía quiénes eran. Y lo peor de todo: en tanto que su madre se negaba tercamente a aprender inglés, él se negaba tercamente a aprender polaco (por supuesto, su hermano Jozef había hablado un polaco excelente). Desde que entró en la escuela, no volvió a pronunciar ni una sola palabra en polaco. Si se dirigían a él en polaco, respondía en inglés, unas veces fingiendo no entender y otras sin entender de veras. Su padre lo miraba fijamente con indecible dolor y se marchaba. La tempestad que se desataba en el alma de Bogdan raramente se manifestaba de forma física. El Conde recordaba algunas broncas terribles e incomprensibles en polaco: su padre gritando, su madre llorando. Posteriormente, su padre se fue alejando de su mujer y de su hijo, incluso de sus compatriotas de Londres. Nunca volvió a hablar de la posibilidad de volver a Polonia: su madre y sus hermanas habían desaparecido durante la sublevación. Se quedó en Inglaterra, un país cuya interesada deslealtad no podía perdonar. Cuando el Gobierno polaco de Londres (que, de hecho, ya no era el Gobierno polaco) se disolvió (habiendo optado algunos de sus miembros por el exilio y otros por arreglárselas para regresar a Polonia con la intención de obtener algún apoyo en el que pronto iba a convertirse en el nuevo Gobierno comunista), Bogdan consiguió un trabajo de oficina en una compañía inglesa de seguros. Su peculiar marxismo, privado del alimento de la esperanza, ya se había consumido y había dado paso a un odio feroz hacia el comunismo. Contemplaba los acontecimientos de la Europa del Este con un pesimismo que rozaba el rencor. Ahora dedicaba su tiempo a maldecir a Gomułka.[13] Se animó un poco con la muerte de Stalin, pero no esperaba nada de los disturbios de Poznan.[14] Contempló la sublevación húngara y su destino con amarga envidia, con amarga ira. Murió en 1969, habiendo vivido lo suficiente como para ver a Gomułka enviando tropas polacas a acompañar a los tanques rusos en Praga.
El Conde pasó su infancia haciendo grandes esfuerzos por ser inglés, atormentado por su padre e incapaz de comunicarse con su madre. Una ambición estrecha de miras y desesperada, junto con la ayuda de un fondo de prestaciones polaco con el que su padre había estado relacionado, lo llevaron a la London School of Economics. Su verdadero nombre era Wojciech Szczepański. («¡Menudo nombre tan enrevesado!», había comentado cariñosamente uno de sus profesores del colegio en su momento.) Los ingleses entre los que vivía tenían que lidiar con su apellido (que no era difícil de pronunciar, una vez que se le pillaba el truco), pero se negaban a tolerar las extrañas consonantes de su nombre de pila. En la escuela lo llamaban simplemente «el Grande», ya que incluso entonces destacaba por su altura. No era impopular, pero tampoco hizo amigos. Se reían de él y siempre lo consideraron algo pintoresco. El joven se avergonzaba de la pinta de extranjero y del acento raro de su padre, aunque se consolaba un poco cuando alguien decía: «El padre del Grande es un bandido». Sus padres, por supuesto (y eso era un alivio), nunca invitaron a casa a sus compañeros de clase. En la universidad, alguien hizo el chiste de que todos los exiliados polacos eran condes, y a partir de entonces al Conde se le conoció como «el Conde» y todo el mundo empezó a llamarlo «Conde». Después se supo que tenía un segundo nombre de pila más inocuo, Piotr, y algunos se acostumbraron a llamarlo «Peter» o «Pierre», pero ya era demasiado tarde para librarse de aquel apodo tan familiar. La verdad era que al Conde no le desagradaba su título nobiliario. Era una pequeña broma inglesa que lo vinculaba a su entorno y le proporcionaba una pizca de identidad. Ni siquiera le importaba que a veces algún desconocido lo tomara por un conde de verdad. Sin estar nunca totalmente seguro de si se trataba de una farsa o no, lo cierto es que jugaba un poco a ser el aristócrata o, por lo menos, el caballeroso extranjero que se cuadra de un taconazo. A pesar de todos sus esfuerzos por ser inglés, tenía un ligero acento foráneo. Y, en cada célula de su ser, poco a poco la sensación de saberse extranjero fue adquiriendo más y más intensidad. Sin embargo, su condición de polaco no le servía de refugio. Era más bien una pesadilla personal.
Su madre murió dos años después que su padre. Languideció en una absoluta soledad. El Conde, lleno de remordimientos, empezó a comprender entonces, cuando ya era demasiado tarde, lo sola que había estado siempre; y, cuando ella estaba a punto de morir, él empezó a vivir en su amor por ella y en el amor de ella por él, ahora incurablemente nostálgico. Había adquirido, a pesar de su determinación de no hacerlo, ciertos conocimientos de la lengua polaca, y en esa época se puso a estudiarla en serio, sentado con su libro de gramática junto a la cama de su madre y haciéndola reír con su pronunciación. Cuando se acercaba el final, ella le preguntó tímidamente si le importaría que la visitara un sacerdote. El Conde, entre lágrimas, se apresuró a buscárselo. Su padre había odiado el cristianismo casi tanto como había odiado a Rusia. Su madre se había acostumbrado a ir sola a misa, a escondidas. Nunca le había enseñado a su hijo ninguna oración: nunca se habría atrevido. Nunca le había insinuado que fuera a la iglesia y el Conde nunca había pensado en ir. Ahora, que de muy buena gana la habría acompañado, ella estaba postrada en la cama; y, cuando un lituano polaco-parlante entró en la casa vestido de negro, trató al Conde, con una mezcla de disculpa y pena, como a un inglés. Después de que su madre muriera, el Conde tomó la costumbre de sentarse en las iglesias católicas y entregarse a un pesar intenso, confuso e incoherente.
Tras su paso por la London School of Economics, donde mostró un considerable talento para la lógica simbólica y el ajedrez, su ambición se agotó. Consiguió trabajo como analista de mercado, algo que odiaba, y después pasó a ocupar un puesto de un nivel más bien modesto en la Administración Civil del Estado. Su madre, ya entonces fallecida, se había ocupado de dejarle claro cuán grande era su deseo de que se casara: si la primera palabra que recordaba haber aprendido de su padre era powstanie, «insurrección», con el tiempo la palabra dziewczyna, «muchacha», empezó a salir a menudo de la boca de su madre. Pero de alguna manera el Conde nunca consideró seriamente la posibilidad del matrimonio. Había tenido algunas desafortunadas relaciones informales en la School of Economics. Era demasiado puritano como para disfrutar de la promiscuidad. Afortunadamente, contaba con la firmeza necesaria para poner fin a los enredos fallidos. Se daba cuenta de que prefería estar solo. Tenía la sensación de estar escondiéndose (no esperando, sino escondiéndose). Estaba rodeado de buenas amistades, contaba con un trabajo bastante interesante, pero era un desgraciado crónico. Su infelicidad no era desesperada; simplemente, tranquila, estable y profunda. Su piso de Londres se había convertido en un espacio de soledad, una ciudadela de aislamiento de la que empezaba a asumir que nunca saldría.
A aquellas alturas, al Conde le resultaba evidente lo irremediablemente polaco que estaba condenado a ser. Por fin, enfermo de anticipación, de indecisión, de miedo, decidió visitar Varsovia. No le habló a nadie del viaje. De todas formas, nadie a quien conociera quería hablar de Polonia. Fue como un turista solitario. No había familia a la que buscar. Para entonces Varsovia estaba casi completamente reedificada: el centro de la ciudad era una réplica exacta de lo que los alemanes habían destruido. Tuvo la buena suerte de estar presente, en medio de una multitud enfervorecida, silenciosa y sin aliento, cuando la cúpula dorada fue colocada por fin en lo alto del palacio real reconstruido. Se alojó en un hotel, grande e impersonal, cercano al monumento de los caídos de la guerra. Estaba solo; un inglés tímido y excéntrico con un acento espantoso y nombre polaco. La hermosa ciudad reconstruida era para él un fantasma. (Le había oído decir a su padre muchas veces que Varsovia había quedado tan completamente destruida que habría sido más fácil abandonar las ruinas arrasadas y construir una nueva capital en cualquier otro sitio.) Y en esa hermosa ciudad reconstruida él paseaba como un fantasma, un atento fantasma atormentado y marginado.
Mientras tanto, a Gomułka lo había sucedido Gierek[15] (el padre del Conde también lo habría odiado). El Gobierno de Polonia, que anteriormente había considerado a los polacos exiliados unos traidores, empezaba sensatamente a congraciarse con su diáspora. El Conde se quedó muy asombrado cuando empezó a recibir correspondencia con sello polaco, publicaciones en inglés y en polaco, revistas literarias, cuestionarios, propaganda, noticias. Estaba sorprendido y extrañamente contento de descubrir que ellos sabían que existía. Su padre se habría alarmado, habría sospechado. (Más adelante, cuando se dio cuenta de que probablemente se habían limitado a buscar apellidos polacos en la guía telefónica, se sintió menos halagado.) Leía vorazmente esas ofrendas, pero no respondía. No había nada para él (así lo sentía) al otro lado de la correspondencia, y él tampoco tenía nada para ellos. No había nada que él pudiera hacer por Polonia. Las misivas burocráticas le tocaban el corazón; sin embargo, eran cartas de amor enviadas a una dirección equivocada. Igual que su padre, tenía interiorizada Polonia a su manera, sufriendo en solitario: él era su propia Polonia. A pesar de toda la resistencia de su niñez, su padre le había transmitido un intenso y encendido patriotismo, que ardía incesantemente, aunque también en vano.
No hablaba de ello con nadie; y la verdad es que tampoco lo animaban mucho a hacerlo. Nadie se acercó a él lo suficiente como para sospechar la intensidad de su vida secreta. Nadie estaba realmente interesado en su nacionalidad, ni siquiera en su nación. ¿Era Polonia invisible? Muchas veces meditó sobre el hecho de que Inglaterra hubiera entrado en la guerra precisamente por Polonia. (En cierto modo, así lo había hecho todo el mundo: mourir pour Danzig?)[16] Pero ahora, en Inglaterra, eso no quería decir nada. Estaba olvidado. Por supuesto, el asunto del punto en que Inglaterra y Francia decidieron trazar la frontera en aquellos años terribles constituía un mero accidente dentro de la historia. Todo el mundo parecía pensar en Polonia (si es que pensaban en ella) desde una perspectiva de mecánica diplomática, como parte de un problema más general, como componente del Imperio austrohúngaro, como una de las «repúblicas democráticas del este». La eterna «cuestión polaca» nunca parecía tratar de verdad sobre Polonia, sino sobre la utilidad que pudiera dársele a Polonia o sobre el obstáculo que Polonia pudiera representar en los planes a mayor escala de otros. Nadie parecía percibir o apreciar aquella singular llama ardiente de la nacionalidad polaca, que, aun debilitada por un vecino implacable, seguía ardiendo como siempre había ardido.
Tales reflexiones (y eran frecuentes) engendraron en el Conde una especie de fantasioso heroísmo frustrado, como el de alguien a quien le han estafado su herencia y que espera una llamada a las armas. Tenía un papel heroico en el mundo, aunque sabía que era un papel imposible que nunca descubriría. En la realidad él no era un activista. (Había donado dinero a algunas causas, pero nunca había asistido a las reuniones.) Ahora aquella sensación de estar solo con su padre había tomado un nuevo cariz. La admiración y el amor y la nostalgia se extendían lúgubremente hacia aquella sombra. Su padre había sido un exiliado y un pensador y un caballero, un hombre valiente y un patriota, un hombre perdido, destruido, decepcionado, arrasado. Había muerto con finis Poloniae[17] escrito en el corazón. El Conde, comparando con aquella estatura su exiguo ser, sobriamente convirtió el «heroísmo» de su padre en una especie de sentido del honor negativo: nunca moriría por Polonia, como habría hecho su padre, de buen grado y sin dudarlo un segundo, si hubiera podido, pero estaba en su mano evitar cualquier vileza que pudiera degradar su memoria, y cultivar un estricto rigor moral con el que hacer frente al mundo. Ese era su honor. Sabía que su padre se había visto toda su vida como un soldado. El Conde también se veía a sí mismo como un soldado, pero como un soldado muy normal, con la insipidez, las posibilidades limitadas y las escasísimas probabilidades de gloria que le eran propias.
Cuando el Conde ya pasaba de los treinta, recibió un tardío ascenso y fue trasladado de su oscuro departamento al Ministerio del Interior. Allí conoció a Guy Openshaw, que era el jefe de su sección. Guy se ganó su afecto haciéndole preguntas. El Conde era todo un fenómeno, un caso raro. A Guy le gustaban las rarezas. Guy nunca le preguntaba exactamente las cosas que el Conde quería, y las preguntas nunca llegaban a hacer que el Conde entrara en conversación. Pero, aunque es posible que Guy nunca llegara a ver completamente lo que tenía delante, sí que le preguntaba por su infancia, por sus padres y por sus creencias (cosa que, por extraño que parezca, nadie, ni siquiera una mujer, había hecho antes). Y no era solo la precisión de las preguntas lo que seducía al Conde. Era el tipo de respuestas que Guy esperaba: tenían que ser simples, directas, lúcidas, sinceras, y debía exponerlas con una cierta serena dignidad. Ese método de interrogatorio hacía aflorar la verdad, pero con una limitación casi deliberada, como si hubiera una periferia de cosas que Guy no deseara saber. Un interrogador menos experto podría, le gustara o no, haber oído más. El Conde practicaba ese juego con Guy y hasta cierto punto también con Gertrude, quien instintivamente había adquirido, quizá en contra de su naturaleza, algo de la afectuosa precisión inquisitiva de Guy. De hecho, el Conde les contó, solo a ellos dos, ciertas cosas de gran importancia sobre sí mismo, para así apaciguar su corazón. Gracias a esas «indiscreciones», se estableció un fuerte vínculo entre la pareja y él.
El Conde había sido un estudiante receptivo y un alumno excelente en los exámenes, y entabló de inmediato una relación de alumno y profesor con Guy, casi (aunque ambos eran de la misma edad) de padre e hijo. De hecho, para muchos de sus conocidos, Guy representaba el papel de una especie de patriarca. Era un brillante administrador destinado (o eso parecía) a desempeñar las más altas responsabilidades. Su excelencia, su particular talento, su poder fueron para el Conde garantía de estabilidad y prueba de su propia valía. Se sentía bien admirando a Guy, respetándolo. Dejó de jugar al ajedrez con Guy porque detestaba ganarle (siempre). A Guy no le importaba, pero al Conde sí. Y así fue como se convirtió en un miembro del «círculo» Openshaw y encontró una especie de hogar en el gran piso de Ebury Street, y como, a través de él, entró en contacto con la sociedad inglesa y, según a veces le parecía, con el cosmos.
El Conde se cuadró ante Gertrude Openshaw. Ella no lo miró. Sumida en su dolor, evitaba los ojos de todo el mundo, como si le diera vergüenza mostrar tanta pena. A ella y al Conde los unía una especie de terrible y embarazosa incomodidad. No mostraban emoción alguna entre sí, no había sobresaltos.
—Está nevando otra vez. ¿Has visto?
—Sí.
—¿Cómo estaba?
—En buena forma.
—¿Te ha soltado lo del cisne blanco?
—No.
—¿Y lo de que «ella vendió el anillo»?
—Sí.
—¿A qué se refiere?
—No lo sé.
—¿Quién? ¿Qué anillo? Ay, Dios. ¿Y lo de «la cara superior del cubo»?
—Sí.
—¿Qué es eso del cubo?
—No lo sé —dijo el Conde—. Podría tener algo que ver con los presocráticos.
—¿Lo has mirado?
—Sí. Lo volveré a mirar.
—¿O con la pintura?
—Podría ser.
El Conde, rastreando la mente de Gertrude, sabía lo consternada que estaba por los desvaríos de su marido; por el hecho, al que todos ellos habían tenido que enfrentarse las últimas semanas, de que Guy ya no era él mismo. El Conde, casi con argucias, había intentado consolar a Gertrude diciéndole que había algo de visionario y de poético en las cosas extrañas que Guy a veces decía, que había que tomarlas como hermosas manifestaciones que revelaban cierta felicidad o luz interior. Pero Gertrude, que odiaba la religión y cualquier tipo de «misticismo», no encontraba alivio en esas conjeturas. Ella vivía la irracionalidad de Guy como algo aterrador y casi desagradable, como una especie de incontinencia mental. Era un inesperado horror añadido. El Conde pronto renunció a intentar consolarla mediante referencias a Blake. De todas formas, no se creía de verdad lo que decía: había llegado a considerar los leves desvaríos de Guy como algo mecánico, como un impredecible fallo de un circuito eléctrico, como un mal contacto.
El Conde, Wojciech Szczepański, estaba de pie ante Gertrude. Era alto, más alto que Gertrude, más alto incluso que Guy, y muy delgado. Tenía la cara blanca y afilada, los ojos azules muy claros y el pelo lacio de un rubio descolorido. Tenía la severa y afilada cara eslava propia de los de su raza, tan diferente de la cara rusa, más sólida y sensual. Parecía un jugador de ajedrez, un lógico simbólico, un descifrador de códigos. Su boca era fina e inteligente. Sin embargo, tenía también una mirada tímida e insegura, siempre un poco dubitativa, incluso perpleja. Seguía pareciendo un niño, aunque su cara blanca y seca presentaba a menudo un aspecto demacrado, cansado, ya nada juvenil.
Gertrude (McCluskie de soltera) era, aun al final de la treintena, una mujer hermosa. La edad, que despliega cortinas de piel alrededor de los ojos y deja hendiduras en la frente, apenas la había tocado todavía. Era de mediana estatura, y podría decirse que contaba con unos pocos kilos de más. Tenía unos ojos marrón claro muy radiantes que miraban al mundo con una especie de feliz autoridad. El color dorado de su tez podría compararse con un agradable bronceado. Su media melena, ligeramente rizada y de color castaño oscuro, le caía por los lados con un desorden cuidado, desenfadado y abundante. Vestía de manera inteligente, con más austeridad que elegancia, y siempre para agradar a su marido. Gertrude reconocía discretamente la «influencia formativa» de Guy en su vida matrimonial, en tanto que, a la vez, se proclamaba como una mujer difícil de dominar. Era medio escocesa, medio inglesa. Sus padres habían sido ambos maestros de escuela y, tras una exitosa trayectoria universitaria, Gertrude adoptó la misma profesión. Después de casarse (conoció a Guy, que por entonces trabajaba en el Departamento de Educación, en una conferencia) siguió dando clases varios años. No tenían hijos. Ella tuvo un aborto, y entonces los médicos le dijeron que no podría tener hijos. Fue por aquella época, y pensando que Guy la necesitaba en casa, cuando dejó de trabajar.
—¿Ha dormido bien? —preguntó el Conde. Siempre preguntaba lo mismo. Quedaban pocas cosas que se pudieran preguntar sobre la salud de Guy.
—Bueno, sí…, sí. Por la noche ningún problema.
Desde el pasillo llegó un sonido ahora familiar: era la enfermera de noche abriendo la puerta del dormitorio para indicarle a la señora Openshaw que ya podía entrar a ver a su marido. Gertrude dijo:
—Conde, te quedarás hasta la hora de las visitas, ¿no? Para les cousins et les tantes.
Guy tenía un poderoso sentido de la familia (su padre había sido uno de seis hermanos), reforzado quizá por sus instintos paternales frustrados. Era un pater familias por naturaleza, y habría sido un padre entregado y probablemente bastante estricto. De hecho, le gustaba reunir a la familia, en la que se incluían sus allegados más lejanos, juntándolos a todos en una pequeña cuadrilla bajo su benévola supervisión. En ese retrato de su vida, sus amigos también debían figurar como parte de la familia. Y así fue como el Conde quedó convertido en una especie de primo honorífico. Guy trataba a este grupito heterogéneo de «parientes» con una mezcla de responsable preocupación e informal superioridad. Se refería a ellos de manera colectiva, por alguna razón en francés, con les cousins et les tantes. Era un hombre verdaderamente amable y generoso, pero su «superioridad» no dejaba de guardar cierta relación con el dinero. Los cristianizados Openshaw (quizá originariamente Oppenheim o algo así) eran una familia de banqueros, y acostumbraban a representar el responsable papel de los parientes ricos entre los parientes pobres.
—Por supuesto que me quedaré para la hora de las visitas. He traído un libro.
—¿Proust? ¿Gibbon? ¿Tucídides?
Gertrude conocía sus gustos.
—No, Carlyle.
Los Openshaw dejaban, siguiendo una tradición anticuada, un «día» para las visitas, en el que contaban con que sus amigos y parientes de Londres se pasaran a tomar una copa de camino a casa, al salir del trabajo. Esas reuniones informales habían llegado a suponer para el Conde la faceta más agradable de su escasa vida social. Esta era, de hecho, la primera vez en su vida en que entraba en contacto con algo parecido a un grupo familiar, la primera vez en que él mismo pasaba a formar parte de ellos. Al principio, cuando Guy cayó enfermo, aunque no todavía como enfermo incurable, les cousins et les tantes se habituaron a hacer breves llamadas cada cierto tiempo, para preguntar cómo estaba. Pero, cuando se le declaró el cáncer, el número de visitas disminuyó; únicamente el círculo más próximo de amigos íntimos continuó llamando, y solo algunos de ellos siguieron pasándose cada noche a saludar al enfermo. Guy, según parecía, se alegraba con esas visitas. Últimamente, sin embargo, había perdido el interés por la compañía. Las enfermeras y el médico (que era un primo auténtico) les aconsejaban que no lo «cansaran». El Conde, además, sospechaba que Gertrude quería ocultar a su marido, evitar exponerlo en tal estado de debilidad a las miradas compasivas pero inevitablemente curiosas de aquellos que, en su papel de clientes[18] o miembros de su clan, lo habían tratado con reverencia durante tanto tiempo. Pero interrumpir las visitas habría supuesto anunciar el fin. La «familia» seguía acudiendo por cariño a Gertrude y, aunque ella los mantenía alejados de Guy y fingía considerarlos una «molestia», no dejaba de sentirse verdaderamente agradecida por esas muestras de apoyo.
En verdad, la única persona con la que Guy aún quería hablar era el Conde. El Conde tomó conciencia de su privilegiado status con sentimientos encontrados. En muchos sentidos habría preferido despedirse antes de él, puesto que no le quedaba más remedio; habría sido más fácil. Esa larga temporada con Guy en la antesala de la muerte era un asunto peligroso: podía suceder algo terrible, doloroso, algo que nunca en la vida serían capaces de olvidar. Años atrás, cuando Guy lo admitió por primera vez en su círculo íntimo de amistades, lo había invadido el miedo de estar destinado a ser examinado y rechazado. Había algo tras la apacible superioridad de Guy, algo demoníaco, algo que podía llegar a ser cruel. Posteriormente, el Conde empezó a ver a Guy como alguien que podía ser cruel, pero que nunca lo era. Tal vez pareciera algo demoníaco, y sin embargo era responsable y correcto. Resultaba notablemente característico, tanto de Guy como de Gertrude, su poderoso sentido del deber, de la férrea necesidad de una conducta decente, algo que, cuando uno los conocía bien, se tornaba tan evidente como el color de su pelo o de sus ojos. Además, según pasaba el tiempo, el Conde, a pesar de su inseguridad, llegó a creer en el afecto que Guy le profesaba, aunque también sabía que ese afecto estaba mezclado con una especie de inteligente compasión. Por eso, ahora, al darse cuenta de que él era el último que quedaba, la única persona que, aparte de la propia Gertrude, hablaba regularmente con Guy, sentía una mezcla de satisfacción y dolor. Por supuesto que apreciaba esa extraordinaria muestra de confianza; pero llegaba demasiado tarde. Y no podía evitar sentir que Guy, y también Gertrude, lo toleraban en aquel final o cerca de él porque «no importaba lo que el Conde pensara o dijera»: estaba presente en el dormitorio del moribundo como podría estarlo su perro. Y el Conde rumiaba todo eso. Algunas veces lo interpretaba como desprecio, otras como un inmenso cumplido.
Los visitantes vespertinos, es decir, los «íntimos», continuaban llegándose por allí, aunque a ellos no se les permitía ver a Guy. Ahora, un pequeño número de personas (los mismos o con ligeras variaciones) se pasaba a preguntar por Guy cada tarde, a dejar mensajes, libros, flores y a hablar con Gertrude, a proporcionarle consuelo y la seguridad de estar arropada. Se tomaban una copa, hablaban en voz baja y no se quedaban mucho tiempo, pero la pequeña ceremonia tenía su importancia. El Conde no podía evitar darse cuenta de que casi podría decirse que algunos disfrutaban de la situación.
—De acuerdo —dijo Gertrude—, ahora mismo entro a ver a Guy.
El Conde se sentó en una silla cerca de la chimenea, donde un fuego de leña y carbón ardía en honor de la nieve. Conocía esa habitación muy bien, casi mejor que las anodinas habitaciones de su propio pisito, donde había muy poca cosa de aspecto interesante que pudiera resultar atractiva para la mirada o la mente. Se sentía seguro en el salón de los Openshaw. Era amplio, radiante de color y, a juicio del Conde, perfecto. No había nada, ni grande ni pequeño, que hubiera deseado cambiar o desplazar siquiera un milímetro. Y, de hecho, durante los años en que la había conocido, la elegante estancia no había variado en absoluto. El único elemento que cambiaba eran las flores, y estaban siempre en el mismo lugar, sobre la mesa de marquetería, junto a las bebidas. El Conde se maravillaba del afán que mostraba Gertrude, incluso en aquellas circunstancias, por poner flores. En un jarrón grande y verde había dispuesto con mucho arte hojas de eucalipto y haya, junto con algunos crisantemos blancos que les había regalado Janet Openshaw. (Había más flores que les habían llevado fuera, en la sala, pero ninguna en la habitación de Guy. Guy pensaba que las flores debían quedarse en su sitio.) Guy y Gertrude seguramente se habían esforzado mucho en preparar una habitación bonita. Lo habían logrado y estaban satisfechos. No eran coleccionistas y la verdad es que no les interesaban demasiado las artes visuales, pero para esas cosas tenían «buen gusto».
El Conde estiró sus largas piernas, arrugando una sedosa alfombra de color oro viejo estampada con un diminuto diseño geométrico. Abrió su libro, la vida de Federico el Grande de Carlyle. Estaba leyendo sobre la ridícula relación entre Federico y Voltaire. Disfrutaba mucho con aquello, pues odiaba a Voltaire, si bien él y Guy tenían distintos pareceres sobre el filósofo. El Conde se identificaba con Rousseau, a pesar de que habría sido incapaz de decir exactamente por qué. Por supuesto, el Conde odiaba también a Federico (sus odios eran abstractos comparados con los de su padre), pero había algo en la visión del mundo de Carlyle que lo atraía.
—¿Quieres algo?
—No, gracias.
—¿Té, zumo?
—No.
—La enfermera ha preguntado por la cena. ¿Quieres algo en especial?
—Solo sopa.
—¿No tienes ganas de ver a nadie esta noche? ¿A Manfred?
—No.
—¿Quieres algún libro de la habitación de al lado?
—Tengo libros aquí.
—Me gustaría poder hacer algo, traerte algo.
—No te preocupes: estoy bien.
—Está nevando otra vez.
—Eso me ha dicho Peter.
Gertrude y Guy se miraron. Luego apartaron la mirada. Gertrude no le había hablado a nadie de cómo su relación con Guy se había venido abajo. Para ella, aquello resultaba tan terrible como la propia muerte de su marido, un acontecimiento que le quedaba aún por soportar. Pero eso ya suponía, en cierto sentido, su muerte, el verdadero comienzo de la misma, la muerte de Guy para ella, la rotura del vínculo de la conciencia. Había una barrera de angustia entre ellos y ninguno de los dos podía franquearla. Guy hasta había dejado de intentarlo. La miraba con ojos lejanos, ensimismados, absortos. Podía hablar con el Conde, pero no con ella. Y, cuando lo hacía, a menudo desvariaba y decía cosas extrañas que a Gertrude le daban mucho miedo: aquella mente brillante y clara en cuya luz había vivido se volvía irremediablemente confusa y oscura. Quizá se quedara callado porque temiera asustarla; o quizá lo horrorizara el deterioro definitivo de su imagen ante su mujer, esa horrible derrota a manos del destino; o no quisiera alimentar un amor que estaba a punto de transformarse, para él en sueño, para ella en luto.
Siempre habían estado muy cerca el uno del otro, unidos por unos estrechos e inextricables lazos de amor y entendimiento. Nunca habían dejado de ansiar la compañía del otro. Nunca se habían peleado en serio, nunca se habían distanciado, nunca habían dudado de la completa lealtad del otro. Una componenda de franqueza y sinceridad constituía la particular dicha de sus vidas. Su amor había crecido alimentado a diario por la viveza de sus pensamientos compartidos. Habían crecido juntos en mente, cuerpo y alma, una bendición que solo en contadas ocasiones se les concede a dos personas. No podían estar en la misma habitación sin tocarse. Siempre expresaban hasta sus más triviales pensamientos. Su intercomunicación discurría por medio del ingenio. La broma y la reflexión habían constituido el lenguaje de su amor. «Sin él me moriré —pensaba Gertrude—. No me suicidaré, sino que simplemente me quedaré sin vida. Seré una muerta que camina de aquí para allá.»
Había ciertos temas que su cariño instintivamente había convertido en tabú: nunca volvieron a hablar del hijo perdido. Y (esto estaba de alguna manera relacionado con ello) nunca tuvieron mascota, ni perro ni gato: había que evitar ciertos elementos tiernos y conmovedores. Era como si, para sortear la angustia, tuvieran que impedir que la malla de su ternura se volviera demasiado fina. Aunque bromeaban y eran abiertamente cariñosos cuando estaban juntos, no daban rienda suelta a ciertas efusiones o expresiones de sus sentimientos. Su lenguaje era casto, y había una silenciosa dignidad en su amor.
Por supuesto, siempre habían sido francos entre sí y habían vivido su matrimonio como una transferencia mutua. Se confesaban el uno con el otro y se redimían el uno al otro. Hablaban de sus aventuras pasadas y sus pensamientos presentes, de sus faltas, sus errores, sus pecados, siempre con tacto, siempre con gracia y sin regodeos autocomplacientes. De manera consciente, mantenían entre sí cierto recato e inocencia, la certeza de saberse afortunados y la determinación de ser inocuamente felices.
Ambos habían sido, de maneras diferentes, niños afortunados y consentidos: Guy era hijo único, el niño mimado de unos padres acaudalados e inteligentes; Gertrude, también hija única, la niña de los ojos de su padre, fue el retoño tardío de unos maestros de escuela eficientes, laboriosos y cívicos. El padre de Gertrude le había enseñado que ella era toda una princesa. También le había enseñado a amar los libros y a trabajar mucho, y a disfrutar de las cuestiones intelectuales sin preocuparse demasiado de ser una «intelectual». Sus padres murieron antes de que se casara, pero tuvieron la satisfacción de ver a su brillante hija convertida en una profesora muy capaz. La madre de Guy no llegó a conocer a Gertrude, pero su padre vivió lo suficiente para bendecir el matrimonio de su hijo. Aprobaba a Gertrude, aunque, habiendo regresado en secreto a la fe de sus antepasados, habría preferido una chica judía. (Por supuesto, nunca le reveló esa sorprendente debilidad a Guy, que despreciaba todas las religiones.) Sufrió con amargura por el nieto perdido. Nunca preguntó por una posible nueva descendencia. Murió poco después. Para Guy fue un disgusto tremendo.
Gertrude y Guy daban por supuesto que siempre serían útiles y activos. Eran polifacéticos, todavía jóvenes y pensaban constantemente que podrían hacer «todo tipo de cosas» en el futuro. Había libros que escribir, habilidades que adquirir, cimas intelectuales que escalar. Viajaban un poco, pero no mucho porque Guy prefería aprovechar sus vacaciones para estudiar. Según habían pasado los años, no había llegado a averiguar si no sería más un estudioso que un administrador. Finalmente decidió que sería también un estudioso a toda costa, y empezó a trabajar en un libro sobre la justicia, el castigo y el derecho penal. Gertrude había estudiado Historia en Cambridge. Guy había estudiado Clásicas y Filosofía en Oxford y siempre había sentido un persistente y vivo interés por esta última disciplina. Cuando dejó la enseñanza, Gertrude se propuso escribir una novela, pero Guy la disuadió enseguida, y por supuesto ella terminó estando de acuerdo. ¿Acaso necesitaba el mundo otra novela mediocre? Durante un tiempo, trabajó como ayudante de investigación de Guy. Aprendió alemán. Se planteó entrar en política (ambos eran de izquierdas). No hacía mucho que había empezado a darles clases de inglés a inmigrantes asiáticas. No tenía preocupaciones ni ansiedad. Había mucho que hacer. El tiempo pasaba, pero siempre quedaba tiempo suficiente.
Sin embargo, ahora el tiempo había enloquecido. La enfermedad de Guy parecía estar llevándolo, ante los ojos de su esposa, a través de las distintas etapas de la vida hasta la vejez. Poco a poco, la dimensión del futuro fue desapareciendo de sus conversaciones. Gertrude, en un momento determinado, dejó de decir: «Te encontrarás mejor en primavera». Nunca le había dicho: «No tiene cura». Y el médico tampoco. Cuando ella le preguntó si se lo había contado a Guy, él dijo: «Ya lo sabe». ¿Cuándo empezó a saberlo? Habían tenido ciertas esperanzas con algún tratamiento. Ahora, sus ojos raramente se encontraban; y (lo que era más terrible para Gertrude) sus pequeños rituales de ternura habían desaparecido de sus vidas. Ahora no se atrevía a cogerle la mano. Cuando le daba masajes en las doloridas piernas, estremecedoramente enflaquecidas y llenas de calambres, lo hacía como una enfermera. En su afán de evitar cualquier palabra, cualquier gesto que pudiera hacer que se pusieran a llorar, Gertrude pensaba que a veces debía de parecerle incluso fría, como si en el fondo, simplemente, deseara que todo hubiera acabado ya. Y había veces en que sí que deseaba que todo acabase y que el sufrimiento de Guy, borrado por la muerte, desapareciese. ¡Si ella siquiera pudiera venirse abajo! Pero no. Era fuerte y no se iba a venir abajo. No había lugar adonde pudiera fluir su amor ni expresión en que se pudiera manifestar. Es más, las reglas de su feliz vida en común, quizá misericordiosamente, los separaban ahora, y ella esperaba y rezaba por que Guy también entendiera esa misericordia. Si se hubieran puesto a llorar y a lamentarse de la tremenda crueldad de todo aquello, se habrían vuelto locos de dolor.
Y Gertrude no lloraba muy a menudo. Tenía la sensación de que, más adelante, en esa nueva época, nunca dejaría de llorar. Ahora, cuando en privado derramaba algunas lágrimas, se lavaba la cara y se la empolvaba con cuidado. «Es como un campo de concentración —pensaba—. No puedes mostrar tu sufrimiento por miedo a que vaya a ser peor.» Y verdaderamente le parecía un campo de concentración, un estado de horror que no podría haber previsto y que a la imaginación le resultaba inconcebible soportar, pero que, sin embargo, soportaba, ya que no había alternativa. Veía cómo cambiaba la cara amada y ya estaba dejando de comparar la de antes con la de ahora. Observaba sin gritar mientras la hermosura de Guy se iba destruyendo y la cariñosa, equilibrada y aguda brillantez de su mente se iba apagando. Sin duda, si Guy podía desvariar y olvidar, era que ya no quedaba ninguna lógica en el mundo.
«Quizá me odie —pensaba—. Quizá se trate de eso, de resentimiento, de venganza.» ¡A veces era tan cortante, tan irritable, tan impaciente! ¿Cómo puede el moribundo no odiar a los que viven, a los que sobreviven? No había manera de descubrir lo que él sentía, ninguna cuestión que ella pudiera plantear o inquirir que no provocara una terrible sacudida en la habitación. No podía preguntarle por la cara superior del cubo o por el cisne blanco. No podía preguntarle por su dolor. A veces la enfermera le inyectaba analgésicos por la noche. Ella intentaba no pensar en el dolor, pero estaba allí, inmenso, en la habitación; igual que la muerte también estaba en la habitación; y ambos planeaban, como dos nubes negras, sobre la figura que se encontraba en la cama, a veces por separado, a veces fundiéndose entre sí.
«Bien —pensó Gertrude—, si odia el universo, si odia a Dios, como cabría esperar, entonces que odie a Dios en mí, si eso le alivia la angustia.» Así hablaba su amor, pero también ese amor estaba desvariando y perdido en la oscuridad.
Manfred asomó la cabeza por la puerta del salón.
—Hola, Conde. ¿Estás tú solo?
—Hola, Manfred —dijo el Conde levantándose de un salto—. Gertrude está con Guy.
—Me vendría bien una copa —dijo Manfred—. He tenido un día espantoso y vaya si hace frío fuera. —Se sirvió la bebida de la bandeja que había sobre la mesa de marquetería. Manfred North (sus padres habían sido unos entusiastas de Byron) trabajaba en el banco de la familia. Era primo segundo de Guy.
El salón de los Openshaw (donde el Conde se sentía tan seguro) era una habitación grande con tres ventanas altas que daban a Ebury Street. Se trataba de un espacio elegante y acogedor, con una serie de sillas variadas, todas preciosas (y sin embargo muy cómodas), situadas a cierta distancia de la chimenea, de cara a ella. Sobre la moqueta lisa, del color del pelo de Gertrude, había dos buenas alfombras: una, la dorada y sedosa, con el diminuto dibujo matemático, por la que el Conde había estado arrastrando los pies; y la otra, una alargada y muy bonita, con un elegante estampado de animales y árboles que se extendía bajo las ventanas describiendo una especie de privilegiado paseo. La ancha repisa de mármol de la chimenea era un altar; en sus extremos había dos jarrones de cristal de Bohemia, rojo y ámbar, y, en el centro, una ingeniosa orquesta de monos de porcelana que tocaban distintos instrumentos formando un semicírculo. La asistenta de Gertrude, la señora Parfitt, les quitaba el polvo religiosamente a estos y a otros adornos de la habitación con un plumero, pero nunca los movía (el Conde una vez experimentó una mezcla de temor sagrado e indignación cuando vio a un invitado coger distraídamente un tamborilero de porcelana y quedárselo en la mano mientras explicaba algo). Varias pinturas al óleo, algunas de antepasados, adornaban las paredes. Sobre la chimenea, en un marco ovalado, había un hermoso retrato de la abuela paterna de Guy, una mujer menuda y morena con una anhelante y atractiva cara sonriente y unos ojos que, a la encantadora sombra de un quitasol blanco, miraban atentamente por debajo de su oscuro pelo. Su familia era judía ortodoxa y se mostró contraria a su boda con el abuelo de Guy. Al final accedieron porque era judío y, aunque «oficialmente» cristiano, había declarado con firmeza ser ateo. Ella, por su parte, había desaprobado el matrimonio del padre de Guy con una gentil, incluso a pesar de que la novia tenía dinero y tocaba el violín. Sin embargo, cuando llegó su adorado nieto, cedió. Otras pinturas representaban a poderosos caballeros, casas, posesiones, perros. Por desgracia, pocas de aquellas pinturas tenían valor artístico (el pequeño y encantador Sargent constituía una excepción). Los Openshaw eran una familia con aptitudes musicales de la que había salido (no en el caso de Guy) una buena cantidad de talentosos intérpretes. El tío Rudi, que tocaba el chelo, había sido también un compositor aficionado de cierta notoriedad. Sin embargo, en lo que a pintores se refería, se habían conformado inequívocamente con la segunda fila.
—¿Cómo va la oficina? —preguntó Manfred. Era un hombre alto, más alto incluso que el Conde (el Conde medía uno ochenta y seis; Manfred, uno noventa y dos), y de complexión robusta, un tipo corpulento. Su cara, grande y anodina, que siempre parecía expresar un altanero regocijo, miraba al mundo desde arriba. Los padres de Manfred habían vuelto, no de forma poco agresiva, al judaísmo ortodoxo, pero a Manfred no le interesaban esas cosas. Al final de la treintena y todavía soltero, se lo consideraba un hombre de éxito. Al Conde le caía bien, pero le fastidiaba muchísimo cómo aquel tipo se desenvolvía en el piso de los Openshaw. A él también le habría gustado tomarse algo, pero, por supuesto, no iba a coger nada hasta que se lo ofreciera Gertrude.
—¿La oficina…? Ah, todo bien. —¿Qué podía decir? La oficina no era nada para él. Allí echaba de menos a Guy, lo echaba mucho de menos, pero no iba a decirle eso a Manfred. Nunca habían compartido nada personal. Pero a Manfred le caía bien el Conde, no era un enemigo.
—¿No te vas a tomar nada? —preguntó Manfred. Eso era una pulla por su parte.
—No, gracias.