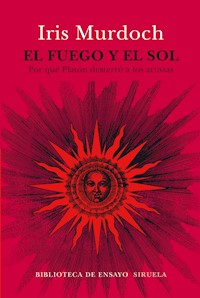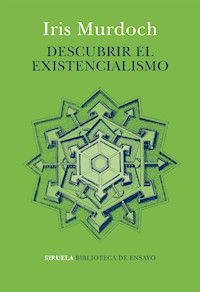Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Cuando Marian Taylor acepta un empleo de institutriz en el castillo de Gaze y llega a ese remoto lugar situado en medio de un paisaje terriblemente hermoso y desolado, no imagina que allí encontrará un mundo en que el misterio y lo sobrenatural parecen precipitar una atmósfera de catástrofe que envuelve la extraña mansión, y nimba con una luz de irrealidad las figuras del drama que en ella se está representando. Hannah, una criatura pura y fascinante, es el personaje principal de ese pequeño círculo de familiares y sirvientes que se mueven en torno a ella como guiados hacia un desenlace imprevisible. Pero Marian no puede saber si ese divino ser es en realidad una víctima inocente o si estará expiando algún antiguo crimen. Una historia que combina con magistral eficacia la intensidad de la novela gótica y la fascinación del cuento de hadas. Una novela impresionante en la que Iris Murdoch explora las fantasías e indecisiones que gobiernan a todos aquellos que han sido condenados a una entrega apasionada, aunque sin esperanza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El unicornio
Iris Murdoch
Parte uno
Capítulo uno
—¿A qué distancia está?
—Veinticinco kilómetros.
—¿Hay algún autobús?
—No.
—¿Hay algún taxi en el pueblo o coche que pueda alquilar?
—No.
—Entonces ¿cómo voy a llegar?
—Puede usted alquilar un caballo aquí cerca.
—No sé montar a caballo —dijo exasperada— y, en cualquier caso, está mi equipaje.
Ellos la observaban con una curiosidad serena y distraída. Le habían dicho que la población local era «amistosa», pero aquellos hombres grandes y lentos, si bien no eran exactamente hostiles, carecían por completo de la capacidad de reacción propia de la gente civilizada. La habían mirado con extrañeza cuando les dijo adónde iba. Quizá esa era la razón.
Se daba cuenta ahora de lo estúpido e incluso desconsiderado de no haber anunciado su hora exacta de llegada. Le había parecido más excitante, más romántico y, en cierto modo, menos intimidatorio llegar por su cuenta. Pero ahora que el desastrado trenecito que la había llevado desde el empalme de Greytown se había alejado tosiendo entre las rocas, tras dejarla rodeada por aquel silencio, convertida en motivo de atracción para aquellos hombres, se sentía indefensa y casi asustada. No esperaba semejante soledad. No esperaba el paisaje atroz.
—Ahí viene el coche del señor Scottow —dijo uno de los hombres señalando.
Ella miró a través de la bruma vespertina la desolada ladera de la colina, las terrazas escalonadas de piedra gris amarillenta, desnudas y monumentales. Segmentos erosionados de muro aquí y allá permitían intuir las vueltas y revueltas de una carretera empinada que descendía la colina. Para cuando vio el Land Rover que se acercaba, el grupo de hombres se había apartado de ella, y para cuando el vehículo entró en el patio de la estación, todos habían desaparecido.
—¿Es usted Marian Taylor?
Con el alivio de volver a sentirse ella misma, aceptó el tranquilizador apretón de manos del hombre alto que se apeó del vehículo.
—Sí. Lo lamento. ¿Cómo ha sabido que estaba aquí?
—Como no dijo usted cuándo iba a llegar, pedí al jefe de estación de Greytown que estuviera atento y me enviara un mensaje con la furgoneta del correo cuando la viera esperar nuestro tren. La furgoneta llega a Gaze como poco media hora antes que el tren. Y pensé que no sería usted difícil de identificar. —Acompañó las últimas palabras de una sonrisa que convirtió el comentario en cumplido.
Marian se sintió reprendida pero a la vez bien cuidada. Le gustaba aquel hombre.
—¿Es usted el señor Scottow?
—Sí. Tendría que haberlo dicho. Gerald Scottow. ¿Son esas sus maletas? —Hablaba con un agradable acento inglés.
Ella lo siguió al vehículo, sonriente y decorosa, esperando causar buena impresión. El momento previo de miedo no había sido más que una tontería.
—Vamos allá —dijo Gerald Scottow.
Mientras él metía las maletas en la parte trasera del Land Rover ella vio en el interior en penumbra lo que al principio creyó que era un perro grande, pero que a continuación identificó como un chico muy guapo de unos quince años. El chico no se apeó, sino que la saludó inclinando la cabeza desde detrás del equipaje.
—Este es Jamesie Evercreech —dijo Scottow cuando ayudaba a Marian a acomodarse en el asiento delantero.
El nombre no le decía nada pero ella se preguntó al saludarlo si se trataría de su futuro alumno.
—Confío en que tuviera usted oportunidad de tomar un té decente en Greytown. Hoy cenaremos tarde. Es muy amable por su parte que haya decidido unirse a nosotros en este lugar olvidado de la mano de Dios. —Scottow puso en marcha el motor y el vehículo dio marcha atrás hacia la retorcida carretera.
—En absoluto. Estoy muy emocionada por venir.
—Supongo que es su primera visita. La costa está bien. Bella quizá. Pero el interior es espantoso. No creo que haya ni un solo árbol entre aquí y Greytown.
Mientras Marian, que ya se había percatado de ello, buscaba una forma de convertirlo en un mérito, el Land Rover tomó una curva cerrada tras la que apareció el mar. Se le escapó una exclamación.
Era de un luminoso verde esmeralda veteado de púrpura oscuro. Islotes irregulares de un verde más claro y menos brillante, entreverados de sombras, asomaban de él rodeados por anillos de espuma. A medida que el vehículo continuaba trazando quiebros y ascendiendo, la escena aparecía y reaparecía, enmarcada por peñascos fisurados de roca gris que, ahora que estaba más cerca, Marian vio que estaban cubiertos de amarilla uva de gato y de saxífragas y de un musgo rosa y copetudo.
—Sí —dijo Scottow—. Bello, sin duda. Me temo que yo ya estoy acostumbrado, y contamos con muy pocos visitantes que nos permitan observarlo con nuevos ojos. Verá usted los famosos acantilados en un minuto.
—¿Vive mucha gente por aquí?
—Es un paraje despoblado. Como ve, apenas hay tierra. Y en el interior, donde sí la hay, es en forma de ciénagas. La población más cercana es Blackport, nada más que un deprimente pueblo de pescadores.
—¿No hay un pueblo en Gaze? —preguntó Marian, encogiéndosele un poco el corazón.
—Ya no. O apenas. Antes había algunas casas de pescadores y una especie de taberna. Un poco hacia el interior había un pequeño páramo y un lago, y la gente iba a cazar y a cosas así, aunque nunca estuvo realmente de moda. Pero una tormenta arrasó el sitio hace unos años. Se perdieron todas las embarcaciones de pesca y el lago se desbordó e inundó el valle. Fue un desastre bastante renombrado, a lo mejor leyó sobre ello. Y ahora el páramo no es más que otro trozo de ciénaga, y hasta los salmones han desaparecido.
Marian pensó, llevada por un presentimiento repentino, que a lo mejor Geoffrey tenía razón después de todo. Habían consultado juntos el mapa y él había meneado la cabeza. No obstante, Gaze figuraba señalado con tipos de tamaño considerable y Marian estaba convencida de que sería un sitio civilizado, con tiendas y un bar.
El entusiasmo y la desesperación se habían ido dando el relevo durante el último mes; ella se daba cuenta ahora de lo inocente que había sido imaginar su viaje como el inicio de una especie de felicidad. Geoffrey no había sido su primer amor, pero el sentimiento había tenido la intensidad de una primera vez, junto con la profundidad y el esmero que surgen del buen juicio siempre presente. Ella ya no era, después de todo, tan joven. Estaba muy cerca de los treinta; y la impresión de que, hasta aquel momento, su vida solo había sido una serie de improvisados ensayos de puesta en escena la había llevado a dar la bienvenida del modo más rapaz a lo que por fin parecía un evento real. Decepcionada por completo, había afrontado la pérdida con intensa racionalidad. Cuando quedó claro que Geoffrey ni la amaba ni era capaz de hacerlo, decidió que tenía que irse. Se había acomodado, quizá mucho, en su trabajo de maestra de escuela. Ahora, de pronto, veía evidente que la misma ciudad, incluso el mismo país, no podía contenerla a ella y también a él. Marian admiró su propia crueldad. Pero se admiró incluso más por lo que vino a continuación: cómo, tras dejar de querer expulsar por completo a Geoffrey de su cabeza, de no tenerlo presente, descubrieron que, después de todo, podían seguir hablando de manera racional y amable. Ella fue generosa de una manera consciente. Le permitió consolarla un poco por haberlo perdido; y obtuvo la dolorosa gratificación de descubrirlo a punto de enamorarse en el momento en que ella, asombrosa, desgraciadamente, se empezaba a recuperar.
Lo había visto casi por casualidad, el curioso y pequeño anuncio. Geoffrey se había burlado de ella diciendo que solo estaba impresionada por un nombre ilustre y una fantasía de «vida sofisticada». Era cierto que le atraían el nombre, castillo de Gaze, y la remota región, con fama de hermosa. Una tal señora Crean-Smith solicitaba una institutriz con conocimientos de francés e italiano. Se mencionaba un salario elevado; sospechosamente elevado, dijo Geoffrey, incluso teniendo en cuenta lo solitario del lugar. Él se oponía al plan; en parte, notó Marian con ternura entristecida, por celos, por envidia al verla a ella rehecha tan pronto y dispuesta para la aventura.
Marian había escrito, enumerando sus títulos, y recibido una amistosa carta de alguien llamado Gerald Scottow. Siguieron varias misivas más y el trabajo le fue ofrecido, pero sin que ella hubiera descubierto, ni tenido verdadero interés en indagar al respecto, la edad ni el número de sus futuros alumnos. Tampoco pudo deducir por la actitud del señor Scottow si se trataba de un amigo, un pariente o un criado de la señora Crean-Smith, en cuyo nombre escribía.
Marian volvió la cabeza disimuladamente para observar a Gerald Scottow. Era fácil porque se encontraba entre ella y el mar. También le habría gustado volverse hacia atrás y mirar al chico cuya silenciosa presencia tanto la incomodaba, pero era demasiado tímida para hacerlo. Sin duda, Scottow parecía, empleando una terminología que haría a Geoffrey mofarse de Marian con paternalismo, un miembro de «la aristocracia». Su acento y modales proclamaban que no se trataba de un subordinado, y Marian conjeturó que podía ser un pariente o un amigo de la familia. Sin embargo, si vivía allí, ¿a qué se dedicaba? Era un hombre alto y atractivo con un rostro expresivo y delicado, de cutis terso, y había algo en él propio de las maneras de un soldado. Tenía una tupida mata de cabello castaño y crespo cuyos rizos llegaban hasta más abajo del cuello enrojecido, castigado por la intemperie. Los ojos pardos eran hermosos de un modo que se diría consciente. Parecía estar a comienzos de los cuarenta y quizá había empezado a ganar peso, dejando atrás la belleza anterior. Su aspecto era ahora más robusto, más cuadrado, algo rechoncho, aunque musculoso y no sin elegancia. Marian desplazó la mirada a las manos grandes e hirsutas que manejaban el volante. Se estremeció un poco. Se le había pasado por la cabeza la pregunta de si habría una señora Scottow.
—Ahí están los acantilados.
Marian había leído sobre los grandes acantilados de arenisca negra. Bajo la luz brumosa parecían más bien marrones, y la serie de inmensos contrafuertes se prolongaba hasta donde alcanzaba la vista, estriados, perpendiculares al mar, inmensamente elevados, descendiendo en picado hasta sumergirse en el agua hirviente y blanca. Era el mar lo que parecía negro, entremezclado con la espuma como tinta con nata.
—Son maravillosos —reconoció Marian. Encontraba la vasta y oscura línea costera repelente y aterradora. Nunca había visto una tierra tan exenta de piedad hacia el hombre.
—Se afirma que son sublimes —dijo Scottow—. De nuevo, no puedo juzgar. Estoy demasiado habituado a ellos.
—¿Hay buenos sitios para nadar? —preguntó Marian—. Quiero decir, ¿se puede bajar al mar?
—Se puede bajar al mar. Pero aquí nadie nada.
—¿Por qué?
—Nadie nada en este mar. El agua está demasiado fría. Y este mar mata a las personas.
Marian, que era una nadadora experta, decidió ir a nadar a pesar de todo.
Los destellos causados sobre el agua por el sol en descenso la deslumbraron. Miró hacia tierra adentro, aún perturbadoramente consciente de la presencia del silencioso chico tras ella. La desnuda extensión de caliza cedía terreno, alzándose en terrazas nítidamente delimitadas que formaban unas mesetas bajas y gibosas, yacientes unas junto a otras como enormes monstruos fósiles. Unos pocos arbustos, escuálidos y rojizos, y avellanos inclinados hacia el este se aferraban a la roca, que el sol volvía de un amarillo pálido y granuloso.
—Un paisaje singular, ¿no es así? —dijo Scottow—. No del gusto de cualquiera, por supuesto. Pero debería usted ver esas rocas en mayo y junio. Están completamente cubiertas de gencianas. Incluso ahora, hay mucha más vegetación de la que parece a primera vista. Si busca, encontrará flores diminutas y extrañas, y plantas carnívoras. Y hay cuevas de lo más curiosas y ríos subterráneos. ¿Le interesan la geología, las flores y esas cosas? Veo que ha traído sus prismáticos.
—No entiendo de geología. Pensé que podría avistar pájaros, aunque en realidad tampoco sé mucho de pájaros.
—Yo no sé nada de pájaros, salvo de los que se cazan, pero podrá usted ver algunos curiosos por aquí. Cuervos y águilas doradas y cosas así. Confío en que le guste caminar.
—Sí, mucho. Supongo que aquí uno puede perderse fácilmente.
—No hay muchos puntos de referencia en el peñascal. Apenas hay nada vertical salvo megalitos y dólmenes. Es una tierra muy antigua.
La carretera había doblado hacia tierra adentro y serpenteaba entre afloramientos de piedra. El pavimento irregular dejó paso a un camino de grava repleto de baches. Scottow aminoró la marcha. Había algo oscuro delante, que resultó ser un pequeño grupo de burros. Entre estos había dos crías apenas más grandes que un fox terrier. El vehículo se abrió paso entre los animales, que se apartaron perezosos, caminando sobre las pezuñas hendidas. Soltaron unos extraños lamentos.
Marian aprovechó el encuentro con los burros para volverse y mirar al chico. Este le dedicó una sonrisa de singular dulzura, pero ella no llegó a verle bien la cara.
—Son unas bonitas bestezuelas —dijo Scottow—, pero preferiría que se mantuvieran fuera de las carreteras. Por suerte, hay poco tráfico. Aunque eso también significa que la gente conduce como el demonio. Hay un dicho por aquí: «Solo te encontrarás con un coche en todo el día, pero te matará».
Una curva del camino reveló de pronto, a lo lejos, una hermosa casa de grandes dimensiones. Su presencia era deslumbrante en mitad del paraje desnudo, y poseía, bajo la bruma luminosa, cierta apariencia de espejismo. Se alzaba junto al mar, sobre un promontorio, una gran casa del sigloxviii, gris, de tres plantas. Marian había visto varias semejantes durante el viaje, pero siempre sin tejado.
—¿Es el castillo de Gaze?
—Me temo que no. Es Riders. Nuestro vecino más cercano. Gaze no es ni la mitad de grande. Confío en que no esté usted decepcionada. Todas las residencias señoriales de la zona acostumbran a denominarse castillos.
—¿Quién vive en Riders? —Dado el escaso censo, podía ser una cuestión de importancia.
—Un recluso interesante, un anciano erudito llamado Max Lejour.
—¿Vive solo en esa casa?
—Pasa el invierno solo, con la excepción del servicio, por supuesto. El invierno aquí es terrible y no todo el mundo puede soportarlo. En verano tiene visitas. Su hijo y su hija están ahora con él. Y hay un hombre llamado Effingham Cooper que viene a menudo.
Marian oyó un extraño sonido agudo tras ella. Se dio cuenta de que el chico se había reído. Se dio cuenta al mismo tiempo de que debía de ser mayor de lo que ella había imaginado. Aquella no era la risa de alguien de quince años. Se volvió rápidamente y vio ahora su rostro de manera más clara. Era un querubín pálido, un tanto echado a perder, de unos diecinueve años, con cabeza alargada y barbilla puntiaguda. Unos mechones lacios, largos y claros le colgaban sobre la frente y medio tapaban sus grandes ojos azules, claros e inteligentes, dándole una apariencia perruna. Se echó el pelo hacia atrás, abrió mucho los ojos y dedicó a Marian una sonrisa pícara con la que la hizo sentir cómplice de una broma privada.
Scottow continuó hablando.
—Ese grupo, junto con nuestra pequeña banda, constituye toda la gente de bien que hay en cincuenta kilómetros a la redonda. ¿Verdad, Jamesie? —Hubo una leve aspereza en el tono. A lo mejor a Scottow le había molestado su risa.
Marian ansiaba averiguar quiénes formaban «nuestra pequeña banda». Bueno, para bien o para mal, lo sabría muy pronto.
—Me temo que ha venido usted a caer en un agujero espantoso, señorita Taylor. La mayoría de los campesinos son unos chalados, y el resto algo peor. —El chico tenía una voz grata y suave, con un asomo de acento local.
—¡No se crea ni una palabra de lo que le diga! —intervino Scottow—. Jamesie es la luz que alumbra nuestros días pero también un incorregible fabulador.
Marian rio incómoda. No podía adivinar el papel de Jamesie. En realidad tampoco adivinaba cuál era el de Scottow.
Este, como si hubiera leído sus pensamientos, añadió:
—Jamesie tolera amablemente que yo conduzca el Land Rover.
—¿El coche es suyo? —preguntó Marian, y seguidamente se percató del error.
—No exactamente. Jamesie ejerce como nuestro chófer y habitualmente nos soporta y nos anima cuando nos ponemos melancólicos.
Marian se sonrojó. ¿Tendría que haberse dado cuenta de que Jamesie era un «sirviente»?
—Aquí comienza la propiedad. Verá usted un dolmen increíble a su izquierda en un minuto.
La gran casa quedaba ahora fuera de la vista, oculta tras un domo calizo. El paisaje se había vuelto un poco más amigable, y una variedad de hierba pequeña y de tonalidad reseca y pajiza, o quizá un tipo de liquen velludo, formaba parches de color azafrán entre las rocas. Unas ovejas de rostro negro y luminosos ojos ambarinos aparecieron de pronto sobre un pequeño peñasco, y tras ellas el dolmen, contra un cielo verdoso. Dos inmensas rocas dispuestas en vertical soportaban una vasta losa que asomaba un buen trecho por cada lado. Era una extraña estructura asimétrica, en apariencia carente de propósito si bien cargada de un terrible significado.
—Nadie sabe quién lo erigió ni cuándo ni por qué, ni siquiera cómo. Esas cosas son muy antiguas. Pero por supuesto es usted una persona instruida, señorita Taylor, y sabrá mucho más al respecto que yo. Después del dolmen comienza la ciénaga, que se extiende durante kilómetros. Y ahora, ahí tenemos Gaze.
Cuando el coche empezó a descender, Marian divisó en la ladera de la colina de enfrente una gran e imponente casa gris, con fachada almenada y ventanas altas y estrechas que brillaban con la luz proveniente del mar. Estaba construida con la piedra caliza local y brotaba del paisaje un tanto a semejanza del dolmen, integrada en el mismo pero a la vez sin formar parte de él.
—No es una belleza, me temo —lamentó Scottow—. Siglo xix, por supuesto. Aquí había una casa más antigua, pero ardió como la mayoría. La terraza del xviii se conserva, y los establos. Ese es nuestro pequeño río. Ahora no parece muy peligroso, ¿verdad? Y ese es el pueblo, lo que queda de él.
El vehículo aminoró la marcha y pasó despacio sobre un largo puente de madera que cruzaba un canal de piedras grandes, moteadas y prácticamente esféricas. Un hilo de agua de color jerez se abría camino, errático, entre las piedras y, en las proximidades del mar, se ensanchaba dando lugar a una laguna poco profunda y de superficie agitada por el viento, bordeada por marañas de algas amarillas brillantes. Unos pocos cottages enjalbegados de una sola estancia se acurrucaban formando un grupo desordenado cerca de la carretera. Marian se fijo en que algunos no tenían tejado. No había nadie a la vista. Más abajo y a lo lejos, enmarcado por los negros y perpendiculares acantilados, cuya altura era ahora evidente, estaba el mar dorado. La casa, Riders, volvía a ser visible tras ellos. El vehículo empezó a subir la otra falda del valle.
A Marian la dominó de pronto un pánico atroz y paralizante. La asustaba mucho la idea de llegar. Pero era más que eso. Temía las rocas y los acantilados y el grotesco dolmen y las cosas antiguas y secretas. Sus dos acompañantes ya no le parecían tranquilizadores sino increíblemente extraños e incluso siniestros. Se sintió, por vez primera en su vida, completamente aislada y en peligro. Por un instante estuvo a punto de desmayarse de terror.
A modo de llamada de auxilio dijo:
—Estoy muy nerviosa.
—Sé que lo está —afirmó Scottow. Sonrió, sin mirarla, y sus palabras volvieron a tener un timbre protector—. No debe estarlo. Pronto se sentirá como en casa. Somos un grupo inofensivo.
Volvió a oír tras ella la aguda risa del chico.
El coche pasó a trompicones sobre una valla para el ganado derribada y atravesó un inmenso arco almenado. Uncottagepara el guardés, sin cristales en las ventanas, se erigía en un paraje agreste de arbustos castigados por el viento. La desigual senda de grava, erosionada por la lluvia e invadida de maleza, trazó una curva a la derecha y ascendió hacia la casa. Después del terreno rocoso y seco, la tierra allí estaba húmeda y era más oscura, cubierta por parches de hierba tiesa de un vivo verde. Fucsias rojas en flor salpicaban la ladera entre matas de rododendro desaliñadas y oscuras. La vía dio una nueva curva y la casa apareció más cerca. Marian divisó la balaustrada de piedra de una terraza que la rodeaba por completo y la alzaba a una buena altura sobre la tierra turbosa. Había un muro de piedra gris más allá y se insinuaba un jardín descuidado con unos pocos abetos mustios y una araucaria. El coche se detuvo y Scottow apagó el motor.
Marian se sintió consternada por el súbito silencio. Pero el pánico irracional había quedado atrás. Ahora estaba asustada de un modo convencional: estómago revuelto, timidez, enmudecimiento, y era horriblemente consciente de su entrada en un mundo nuevo.
Scottow y Jamesie llevaron las maletas. Sin mirar las ventanas vigilantes, ella los siguió por los escalones conducentes a la terraza, de losas resquebrajadas y entre las que crecían hierbajos, por el porche de piedra, grande y ornamentado, y a través de las puertas batientes de cristal. Dentro el silencio era de una variedad distinta, y estaba oscuro y hacía más bien frío y había un olor dulzón a cortinas y humedad viejas. Dos doncellas con altas cofias de encaje y pelo negro y grasiento, que no dejaban de lanzarle miradas de soslayo, se acercaron por su equipaje.
Jamesie había desaparecido en la oscuridad. Scottow dijo:
—Imagino que querrá usted asearse. No hay prisa. Por supuesto, no nos cambiamos para cenar, no muy en serio, quiero decir. Las doncellas le enseñarán su habitación. Quizá le apetezca a usted bajar en media hora o así. La estaré esperando en la terraza.
Las doncellas se apresuraban ya escaleras arriba con el equipaje. Marian las siguió a través de la semioscuridad. Los suelos estaban en su mayor parte desnudos de alfombras y desnivelados, crujían, producían ecos, pero había suaves colgaduras, cortinas en arcos y tenues tejidos semejantes a telas de araña que pendían en puertas y rincones y se le enganchaban en las mangas al pasar. Finalmente fue conducida a una habitación tomada por la luz del atardecer. Las doncellas desaparecieron.
Cruzó la habitación para asomarse a la ventana. Ofrecía una amplia vista del valle, hasta Riders y el mar. Este tenía ahora un tono azul pavo real y los acantilados, negro azabache, y disminuían en la distancia hasta donde las lejanas islas volvían a ser visibles sobre un cielo ámbar oscuro. Miró y suspiró, olvidándose de sus inquietudes.
El estuche con los prismáticos nuevos colgaba de su cuello. Enfrascada en contemplar el paisaje, los sacó con torpeza. Eran un juguete encantador. Apuntó con ellos al valle. El puente de madera apareció asombrosamente próximo, y el círculo mágico remontó despacio la colina hacia la casa de enfrente. Llegó a un muro y distinguió la textura desigual de la piedra, sobre la que el sol en declive caía oblicuo y formaba pequeñas sombras; y a continuación, de manera inesperada, una balaustrada de piedra, como la de Gaze, y tras ella una ventana con los postigos echados. Desplazó los prismáticos lentamente y se detuvo en un grupo de alegres sillas de jardín y una mesa con una botella encima. Al momento siguiente estaba mirando a un hombre. Se encontraba de pie en la terraza y la miraba a los ojos a través de unos prismáticos enfocados sobre Gaze. Marian dejó caer los suyos y se apartó a toda prisa de la ventana. El pánico regresó.
Capítulo dos
—La señora Crean-Smith no puede recibirla aún —dijo Gerald Scottow—. ¿Sería tan amable de esperar aquí mientras busco a los demás?
Marian no se había demorado en el piso de arriba. Recuperada del miedo, había inspeccionado rápidamente su habitación, apreciando el escritorio dieciochesco, agradecida por las estanterías vacías y barnizadas, satisfecha con los mullidos sillones de cretona, suspicaz ante el imponente armazón de la cama, cuyos mellados pomos de latón brillaban como oro bruñido, y espantada por los grabados coloreados, en extremo chillones, que colgaban de las paredes y de los que esperaba que a nadie le importara si los retiraba. Se lavó con rapidez, tras encontrar en un lavamanos de azulejos verdes y ocres una palangana y una jarra floreada llena de agua tibia. Se aventuró nerviosa en el pasillo silencioso y mal ventilado, y encontró cerca un aseo con un enorme asiento de caoba, que parecía haber sido calentado por muchas generaciones de beneficiarios; la taza era ancha y poco profunda, y estaba adornada con guirnaldas de flores. No supo si sentirse complacida o desconcertada al descubrir que hacía juego con su jarra y palangana.
Se puso apresuradamente un vestido y examinó su aspecto en un bonito espejo de satín. No había espejo de cuerpo entero. Se empolvó la larga nariz y peinó hacia atrás el cabello corto, liso y oscuro. Su cara, de rasgos demasiado grandes para calificarse de «bonita», podía pasar, creía ella, por «bien parecida», o al menos por tener «carácter». Pero también había que considerar su expresión. Geoffrey le había dicho a menudo que parecía malhumorada y agresiva. No debía ofrecer ese aspecto ahora. Él le dijo en una ocasión: «Deja de sentirte defraudada por la vida. Acepta lo que te ofrece y úsalo. ¿Nunca vas a ser realista?». Bien, fuera lo que fuera lo que hubiera allí, ella lo aceptaría con toda su devota atención. A lo mejor la era del realismo estaba comenzando. A lo mejor había estado en lo cierto al pensar que, junto con su amor por Geoffrey, los preliminares habían concluido. No obstante, con una repentina y horrible impresión de soledad, con una repentina nostalgia por el afectuoso mundo dejado atrás, se dio cuenta de que deseaba desesperadamente sentirse necesitada y querida por la gente de Gaze. Serenó la expresión, cobró cuanto coraje pudo y bajó las escaleras.
Scottow la había hecho pasar a un amplio salón en la planta baja donde ahora aguardaba sola, toqueteando un cigarrillo sin encender y poco ansiosa por conocer a «los demás». La estancia olía de manera siniestra a tiempos pasados, y estaba gélida y oscura en el templado atardecer de septiembre. Dos altas ventanas de guillotina, que casi llegaban al suelo, y una puerta acristalada comunicaban con la soleada terraza. Estaban cubiertas por visillos plisados de encaje blanco, no del todo limpios. Unos gruesos cortinones rojos, rígidos como columnas estriadas, emitían un aroma polvoriento, y la alfombra parda y amarilla desprendía nubecillas con cada paso. Un mueble de caoba que albergaba un espejo coronaba la chimenea y casi alcanzaba el techo en penumbra con su serie convergente de repisas y compartimentos, en los que se apiñaban pequeños y complejos objetos de latón. Un gran piano negro azabache estaba rodeado por una tropa de mesitas, cubiertas por tapetes de terciopelo bordado que llegaban hasta el suelo. Entre el batiburrillo, objetos de cristal tallado brillaban acá y allá, y una librería con formidables puertas albergaba borrosas hileras de volúmenes encuadernados en piel, sobre baldas ribeteadas de cuero. Lo atestado de la estancia sugería que no se empleaba con frecuencia. Fueran quienes fueran los niños, no entraban allí.
Marian echó con cautela un vistazo en derredor. Había una luz amarillenta, proveniente de la puesta de sol, y una extrema quietud. Sin embargo, la habitación parecía vigilante, y ella casi temió descubrir que había pasado por alto a alguien que permanecía en silencio en un rincón. Sin hacer ruido, buscó una cerilla para su cigarrillo. Había una fosforera de plata deslustrada sobre una de las mesas cubiertas de terciopelo, pero ninguna cerilla. Tanteó junto a la puerta en busca del interruptor de la luz, sin encontrarlo; solo consiguió desprender un trozo del empapelado de flores. Se le ocurrió que, por supuesto, en Gaze no había luz eléctrica. Para centrar la atención en algo y calmar los nervios, se acercó a la librería e intentó leer los títulos de los libros, pero el cristal estaba demasiado sucio y la habitación demasiado oscura. Trató de abrir la librería.
—Está cerrada —dijo una voz detrás de ella, muy cerca.
Marian se volvió de un brinco. Había una mujer alta junto a ella. No pudo verle la cara con claridad, pero parecía tener el cabello gris claro o muy rubio o incoloro, recogido en un moño. Llevaba un vestido negro con cuello y puños blancos de encaje.
A Marian el corazón le latía con tanta fuerza que a punto estuvo de desmayarse.
—¿Señora Crean-Smith?
La tranquilizadora voz de Gerald Scottow llegó desde detrás de ella.
—Es la señorita Evercreech. Señorita Evercreech, la señorita Taylor.
Un resplandor asomó por el umbral y tres doncellas de negros cabellos entraron portando grandes lámparas de aceite con pantallas de cremoso cristal opaco. Las colocaron en varias mesas. El escenario se tornó diferente, más cerrado, sombrío, y los presentes se acercaron entre sí. Marian vio ahora bien a la señorita Evercreech. Era delgada, con rostro estrecho, muy pálido, de pómulos elevados y ojos oleosos azul claro y boca ancha y tenue. El color de su pelo seguía siendo difícil de determinar. Lo mismo que su edad. Podía tener cuarenta o sesenta. Contemplaba a Marian sin sonreír, frunciendo levemente el ceño, con una intensidad que si bien era un poco alarmante no llegaba a ser hostil.
—La señorita Evercreech es la hermana de Jamesie, por supuesto —informó Scottow—. Su hermana mayor, prácticamente su madre.
—No sé por qué dices «por supuesto», Gerald —protestó la señorita Evercreech, aún observando a Marian con fijeza—, ni por qué te permites semejantes referencias a mi edad frente a una extraña.
—¡Vamos, vamos, Violet! —dijo Scottow. Parecía un poco incómodo en su presencia—. En cualquier caso, la señorita Taylor no es una extraña. Es una de los nuestros, o lo será pronto.
La señorita Evercreech guardó silencio un momento, tras lo que concluyó su estudio del rostro de Marian.
—¡Pobre niña! Gerald, ¿dónde está la llave de la librería? La señorita Taylor quiere ver qué hay dentro.
—No, no se preocupe, de veras… —dijo Marian.
—No tengo ni idea —contestó Scottow—. Nunca se ha abierto, que yo sepa.
—Tiene que haberse abierto, querido, para poner dentro los libros. La llave puede estar en uno de esos cuencos de latón. O eso me parece recordar. ¿Podrías bajarlos, por favor?
Con una mirada de leve resignación que Marian interpretó como un mensaje privado para ella, Scottow comenzó a bajar los adornos de latón de uno en uno y a dejarlos en una mesa donde la señorita Evercreech extrajo de ellos una miscelánea de botones, clips, colillas, gomas elásticas y lo que parecía un soberano de oro, que se guardó en un bolsillo. La llave apareció por fin en el cuévano de un burro de latón y la señorita Evercreech se la tendió a Marian que, rígida por el embarazo, la hizo girar en la cerradura y fingió mirar el contenido de la librería, puesto que parecía ser lo que se esperaba de ella.
—¿Todo bien, mi niña? —preguntó la señorita Evercreech.
—Sí, gracias, de veras, sí —respondió Marian, que apenas podía discernir si estaba siendo mimada o castigada.
—¿Ya está Hannah lista para recibirla, Gerald?
—Todavía no.
La señorita Evercreech tomó de pronto a Marian de la mano, se la apretó con fuerza y la condujo a la ventana. La hizo situarse tan cerca del cristal que el hombro de la chica se hundió en el visillo de encaje, que liberó un olor a viejo y a polvo. Fuera, el atardecer era todavía luminoso, con los colores sobredorados, y una puesta de sol naranja y púrpura adquiría forma sobre el mar. Pero Marian no se atrevió a apartar los ojos del rostro escrutador, iluminado ahora como en un pequeño escenario.
—¿Cuál es su religión, mi niña?
—No tengo religión. —Se sintió culpable por ello, y también por desear con tanta intensidad liberar la mano. Apartó el visillo del hombro de un tirón.
—Puede que le parezcamos un poco raros al comienzo, pero pronto encontrará su sitio entre nosotros. No lo olvide. Si quiere o necesita algo en esta casa, acuda a mí. No molestamos a la señora Crean-Smith con detalles prácticos.
—Hannah la verá ahora —informó la voz de Scottow entre las lámparas.
La señorita Evercreech retuvo aún la mano de Marian, estrujándola un poco.
—Volveremos a encontrarnos pronto, Marian. Te llamaré Marian. Y más adelante tú me llamarás Violet. —El tono hizo que sonara casi como una amenaza. Soltó su mano.
Marian murmuró unas palabras de agradecimiento y se apartó apresuradamente. Había encontrado el grado de atención casi intolerable. Se volvió con alivio hacia la amistosa figura de Scottow.
Como si quisiera cambiar el tono del encuentro, este dijo animadamente:
—Allá vamos. ¿No se deja nada aquí, el bolso o alguna otra cosa? Me temo que no usamos esta habitación muy a menudo y a veces está cerrada con llave. Ahora sígame, ¿querrá usted?
Salieron al recibidor, donde la luz naranja de fuera volvía el interior borroso y radiante. En ese momento un hombre entró procedente de la terraza por las puertas acristaladas.
—Ah, Denis, eres tú.
—Sí, señor.
—La señorita Taylor ya está aquí. Señorita Taylor, este es Denis Nolan.
Una doncella pasó llevando una de las lámparas de aceite. El salón volvía a quedar a oscuras. A la luz pasajera, Marian vio a un hombre más bien bajo, de la estatura de ella, que sostenía un gran cuenco de estaño. Tenía el cabello negro y los ojos azules característicos de la región. De hecho, Marian vio, cuando él se volvió hacia ella antes de que llegara la luz de la lámpara, que los ojos eran azul zafiro. Él habló con un fuerte acento local y parecía, pensó ella, enfurruñado y servil.
—Denis es mi mejor empleado —siguió diciendo Scottow—. Lleva nuestras cuentas e intenta mantenernos fuera de los números rojos. ¿Verdad, Denis?
Denis gruñó.
—¿Qué tienes ahí, Denis? O debería decir, ¿a quién tienes ahí?
El hombre mostró el cuenco y Marian vio con un pequeño estremecimiento de sorpresa que contenía agua y un pez de colores de tamaño considerable.
—Nariz de Fresa.
—¿Nariz de Fresa va a tomar un baño de sales?
—Sí, señor. —El hombre no sonrió.
Sonriendo por los dos, Scottow explicó:
—A Denis se le dan muy bien los peces. Mañana tiene usted que ver sus estanques. Son una de nuestras escasas diversiones. Y ahora, subamos. La señora Crean-Smith espera.
Sumamente nerviosa, Marian siguió a Scottow por la escalera casi a oscuras, pasó junto a una lámpara que brillaba débilmente en el descansillo, como en un altar, y continuó un trecho más, hasta una gran puerta de doble hoja que él procedió a abrir con cuidado. Pasaron a una antesala en penumbra y Marian vio una línea de luz dorada enfrente. Gerald Scottow llamó a la puerta.
—Adelante.
Él entró con deferencia y Marian lo siguió.
La habitación estaba brillantemente iluminada por gran cantidad de lámparas, y las cortinas se hallaban corridas a pesar de que quedaba claridad fuera. Marian se encontraba deslumbrada por la tersa inundación de luz y por el miedo.
—Aquí está —dijo Scottow en voz baja.
Marian cruzó una gruesa alfombra hacia alguien situado en el extremo más alejado de la habitación.
—Ah…, bien…
Marian, sin pensar en ello, había esperado a una mujer de avanzada edad. Pero la persona que tenía delante era joven, quizá apenas mayor que ella, y, si bien no exactamente hermosa, sí era extraordinariamente encantadora. Poseía una melena dorada rojiza y ojos de casi la misma tonalidad y un rostro ancho, pálido y pecoso. No llevaba maquillaje. Vestía un traje suelto de seda amarilla bordada que podría ser tanto un atuendo de fiesta como una bata.
Marian aceptó la mano pálida y pecosa que le fue ofrecida y murmuró estar encantada. Era consciente de un olor familiar y penetrante que no pudo ubicar, y de que ella no era la única que se hallaba emocionada en la estancia.
—Es maravilloso que haya venido usted —dijo la señora Crean-Smith—. Confío de veras en que no le importe verse encarcelada con nosotros, a kilómetros de cualquier otro lugar.
—Yo también lo confío —contestó Marian, tras lo que se dio cuenta de que sus palabras eran descorteses. Añadió—: A nadie le importaría verse encarcelado en un sitio tan encantador. —Eso también sonó descortés, así que añadió—: No sería un encarcelamiento.
Detrás de ella, Scottow dijo:
—Hannah.
Marian se retiró contra una pared para que los otros dos pudieran verse.
—Esperaba que quisieras cenar algo en compañía de la señorita Taylor.
—Sí, por favor, Gerald, si no hay inconveniente. ¿Te importaría preguntárselo a Violet? No quiero causar problemas, pero eso estaría muy bien y estoy segura de que la señorita Taylor está hambrienta. ¿No es así, señorita Taylor?
Marian, que sentía el estómago revuelto, dijo:
—Bueno, sí, pero cualquier cosa…
Siguió un breve silencio. Luego Scottow hizo una reverencia y se retiró, y Marian se despegó de la pared.
—Seguimos unos horarios extraños, me temo. No tenemos a nadie a quien complacer, salvo a nosotros mismos. ¿Ha tenido un buen viaje? Me temo que es muy soso hasta que se llega a las montañas. Acérquese al fuego. Las noches ya son frías.
Un pequeño fuego de turba ardía en una gran chimenea y había bonitas piezas de porcelana sobre la repisa de mármol negro. Había gran número de espejos, algunos hermosos, pero ningún cuadro y solo unos escasos y bien ordenados elementos de adorno. Era evidente que los dos jarrones de latón con plumeros y lunaria seca llevaban mucho tiempo allí. La habitación estaba en mal estado y era anticuada de un modo pesado, como la estancia de abajo, pero estaba inmensamente habitada, casi demasiado; y Marian se sintió encerrada, amenazada casi, por el círculo de sillones desteñidos con libros y papeles apilados encima. Se fijó en la fotografía de un hombre de uniforme, sobre un escritorio con cubierta de cuero y atestado de papeles manuscritos. Se reunió con su patrona al lado del fuego y se miraron una a la otra.
Marian vio que la señora Crean-Smith estaba descalza. Eso definía su atuendo amarillo como una bata; y junto con tal aclaración le sobrevino una impresión general de leve desaliño: el cabello despeinado, las uñas no del todo limpias, la adorable cara un poco fatigada, un poco cetrina y grasienta, como la de una persona que llevara enferma largo tiempo. Marian se preguntó si la señora Crean-Smith no padecía en efecto alguna enfermedad, y experimentó un tenue y culpable sentimiento de rechazo. Sin embargo, sintió también alivio e inmediato agrado. Aquella persona era inofensiva.
—Espero que le guste su habitación. Si necesita algo, no dude en pedirlo. Por favor, siéntese. ¿Le apetece un poco de whisky?
—Gracias. —Marian se dio cuenta entonces de que la habitación olía a whisky.
—Ahora tiene que hablarme un poco de usted. Pero supongo que también tendrá preguntas. Este sitio debe de parecerle muy extraño.
—No puedo evitar preguntarme —dijo Marian— por mis alumnos. A lo mejor tendría que haber preguntado antes. El señor Scottow no decía nada en sus cartas.
—¿Sus… alumnos?
—Los pequeños, a los que voy a enseñar, los niños.
La mirada de la señora Crean-Smith se vació de expresión de un modo que asustó a Marian. ¿Se había producido algún terrible y grotesco error?
La señora Crean-Smith, abandonada su anterior expresión, se acercó a la licorera llena de whisky.
—Aquí no hay niños, señorita Taylor. El señor Scottow tendría que habérselo explicado. Yo soy la persona a la que va a enseñar.
Capítulo tres
Queridísima Marian, esperaba enviarte una carta para que la recibieras tu primer día allí, pero he estado atrozmente ocupado con los exámenes y el trabajo de la campaña. No sé con exactitud cuánto tarda una carta en llegar a un sitio tan lejano como donde estás. Apuntaré el día y la hora de envío de esta y si me dices en qué momento llega podremos elaborar una hipótesis de trabajo. Confío en recibir una carta tuya razonablemente pronto. He estado consultando libros y mapas y en cuanto tenga un segundo trazaré algunos itinerarios sencillos. Hay reliquias prehistóricas que tienes que ver sin excusa. Dime, por cierto, si quieres que te envíe tu bici. Creo que fuiste una tonta al irte sin ella.
Envidio tus avistamientos de aves más que la vida social. A propósito de lo primero, ya he envuelto y mañana enviaré por correo los dos libros de pájaros que querías, y también uno sobre caracolas y otro sobre formaciones calizas. (¡De lo más curioso e interesante!) ¡Por favor, acéptalos como un regalo! A propósito de la vida social, espero que la estés disfrutando y que tu guardarropa esté a la altura. (Tu vestido azul es adecuado para cualquier evento, en mi humilde opinión.) ¿Cómo son los pubs? ¿Puedes ir? ¿Cómo son los niños y, más importante, de qué les das clase? Espero que no sean unos pequeños imbéciles. Si no puedes soportarlo, dímelo y te enviaré un cable diciendo que ha muerto alguien.
Escribo esta carta a toda prisa porque tengo que ir al cuartel de la campaña para las tareas habituales. Espero que seas feliz, querida Marian, y que no te preocupes por este inútil. Pero ¡no me olvides! Tengo tan pocos amigos de verdad que no puedo prescindir de ti.
Me voy corriendo. Una chica gorda con pinta lasciva que se llama Freda no sé qué, a la que conocí en una fiesta de la campaña y que dice que te conoce, me insistió para que te enviara recuerdos, lo que ahora hago. Dios, qué cansado estoy, y el curso solo acaba de empezar. Qué bien que estés lejos de esto.Floreas,y no dejes de contarme lo más sórdido.
Siempre con amor,
Geoffrey
* * *
Querido, querido Geoff, no imaginas lo contenta que me puso recibir tu carta. No es que esto sea espantoso, pero es muy solitario. Después de solo cinco días empiezo a olvidarme de quién soy. No sé cómo los lugareños conservan la cordura y conjeturo que no lo hacen. Déjame contarte cómo es.
Para empezar, ¡no hay niños! Se supone que tengo que «dar clase» a la propia señora Crean-Smith, lo que significa leer un poco en francés y más adelante puede que enseñarle italiano. Sospecho, y ellos más o menos lo han admitido, que en realidad querían una «dama de compañía» y en el anuncio solicitaron una «institutriz» para conseguir una que fuera inteligente. Aprecio su astucia y no me siento estafada. La señora Crean-Smith es joven y bella y tiene un aire espiritual, como el que podría tener un vidente. Está también un tipo montaraz y aficionado a la caza, llamado Scottow (el que me escribió), que es absolutamente encantador y normal y parece una especie de alguacil-familiar-amigo. Está además una mujer horripilante llamada Evercreech que es una especie de ama de llaves (¡aquí todo es «una especie de»!) y, especulo, una especie de pariente lejana de la señora C-S. Su hermano, Jamesie(sic)Evercreech hace de chófer. Al principio pensé que era un chófer sin más pero ahora supongo que no, pues es un pariente. No sé si hay un señor Crean-Smith, pero nunca se le menciona, por lo que asumo que la señora es viuda. Están también un lúgubre empleadillo llamado Nolan y un montón de doncellas vestidas de negro, que te miran de reojo y tienen un acento incomprensible. (Una me trajo tu carta. Viernes, 4:30. No tengo ni idea de cómo ha llegado hasta aquí y al pensarlo me parece milagroso. Por favor, escribe a menudo.)Nograndeur!El «castillo» es una gran casa victoriana con nada alrededor salvo unos pocoscottagesy otra residencia noble. ¡El pub más cercano está en Blackport y no permite la entrada a mujeres! Por suerte, en Gaze el whisky corre como el agua. Todo el mundo bebe un montón y se va temprano a la cama. Si empiezo a enloquecer, te avisaré.
Ahora tengo que dejarte. Me voy a nadar. ¡Mis tareas no son lo que se dice arduas! Incluso espero que alguien me proponga aprender a montar. (¡A caballo, ya sabes! Hay caballos. El otro día vi cabalgar al señor Scottow y a Jamesie. ¡Tuve envidia!) Esa tal Freda tiene que ser Freda Darsey, una chica agradable y callada, ¡para nada lasciva! Fui al colegio con ella. Dale recuerdos. Espero que la campaña vaya bien. No he visto un periódico desde que llegué, me doy cuenta ahora, ¡ni los he echado de menos! A lo mejor empiezo a verme influenciada. Todo parece muy lejano, pero no tú, espléndidamente presente en tu carta y presente en mi corazón. No me preocupo. Y tú no te preocupes por mí, querido. Te envío un abrazo. Escribiré pronto.
Con amor,
M.
P.S. El señor Scottow dice que hay águilas doradas, pero no creo que él reconozca ningún pájaro al que no pueda disparar para luego comérselo.
Marian concluyó la carta, la metió en un sobre y se preguntó qué hacer para enviarla. Abajo, en el recibidor, había una caja anticuada con el letrero «Cartas» e información sobre las tarifas postales de hacía cincuenta años, pero no parecía seguro limitarse a dejar allí su misiva sin hacer más averiguaciones. Decidió preguntar a Jamesie a la hora del té. Preparó la ropa de baño.
Era todavía media tarde. En Gaze la gente se retiraba a sus habitaciones después de la comida y no volvía a saberse de ellos hasta las cinco. Presumiblemente dormían. Marian estaba sorprendida por cuánto parecían dormir, dado que a la noche se retiraban a las diez; y dos noches en que había salido a pasear a la terraza no había visto luces.
La lealtad de Marian hacia sus patrones le impedía admitir que estaba decepcionada. Esperaba algo más. Intuía que siempre había deseado cierta ceremonia colorida, inspiradora y formal, cierta vida distinguida que por el momento la había eludido. Ella nunca había sabido realmente cómo vivir, nunca había sido capaz de desplegar su personalidad; y la sociedad en que había vivido hasta entonces no la había ayudado. Carecía de gracia, carecía de estilo, lo sabía. Aunque parecía ser aceptada tal como era, se había sentido injustamente rebajada y asustada hasta el extremo de volverse introvertida. En momentos de autoexamen, que para Marian eran frecuentes, se había preguntado si su deseo de una vida social más estable y en la que se sintiera segura de sí misma no era mero esnobismo, y no había estado segura de la respuesta. Su amor por Geoffrey, que pertenecía tan por completo a su mundo anterior, siendo de hecho uno de sus elementos soberanos, había parecido al principio una justificación de ella misma y de aquel mundo, que bajo su influencia había brillado de forma tan positiva. Pero después de Geoffrey, ella había encontrado su vida tan vacía y su trabajo tan amargo que el antiguo, y solo comprendido a medias, deseo de algo más había crecido hasta convertirse en el frenesí que la espoleó a partir y que ella tanto había agradecido y hasta admirado.
Había parecido el fin de la timidez. Marian provenía de una familia tímida que vivía con sigilo en una pequeña ciudad de las Midlands, donde su padre era propietario de una tienda de comestibles. Los primeros recuerdos de Marian eran de la tienda. A veces se sentía como si la hubieran enviado allí en una caja de cartón con el cartel: «Este lado hacia arriba». De hecho, una caja así le había servido de cuna. Era hija única. Tenía cariño a sus padres y, hasta donde sabía, no le causaban vergüenza; pero era su miedo permanente acabar pareciéndose a ellos. Ser inteligente, a este respecto, no suponía nada. La universidad fue para ella una competición, más que un escenario social; de nuevo, a causa de su timidez.
Así que había pensado en Gaze como un nuevo comienzo; y si estaba decepcionada no era, intuía, por la ausencia de ceremonia, ni siquiera por la ausencia de compañía y diversión, sino por una profunda carencia de seguridad en sí mismo del propio lugar. Este, de algún modo, se parecía extrañamente a ella, también era nervioso. Su silencio no era sereno sino carente de propósito, y la soñolienta y renqueante rutina hablaba más de cierta futilidad que de la insouciancefeudal que Marian todavía trataba de percibir. Los días parecían inmensamente largos y su simple diseño le resultaba monstruoso, como si la monotonía fuera inherente y no circunstancial. Siempre daba la impresión de oírse una especie de música torpe y distante. Su jornada empezaba a las nueve con el desayuno, llevado a su habitación por una doncella nada comunicativa y que la miraba de soslayo. Alrededor de las diez y media iba a la habitación de la señora Crean-Smith y permanecía allí parte de la mañana. Por el momento se habían limitado a charlar y discutir posibles lecturas. La señora Crean-Smith, más culta y aguda de lo que Marian había esperado en un principio, no parecía tener mucha prisa por ser instruida, y no correspondía a Marian, cuyo deseo de instruir era siempre considerable, forzar el paso. Comía sola de nuevo en su habitación y quedaba libre de tareas hasta las cinco, hora a la que se servía un copioso té en la habitación de la señorita Evercreech. La señora Crean-Smith no hacía acto de presencia en esa ceremonia, que reunía a Scottow, Jamesie y en ocasiones a Nolan, y que discurría con torpe alegría. La señorita Evercreech daba importancia a la asistencia de Marian y parecía ver el encuentro como una afirmación de su soberanía. Scottow asistía un poco condescendientemente, Jamesie soltaba risitas y Nolan guardaba silencio. Marian hablaba con esfuerzo; aun así, aguardaba la ocasión. Era lo más cercano a la vida social que ofrecía Gaze, por el momento. Alrededor de las seis y media volvía a reunirse con la señora Crean-Smith, que para entonces había empezado con el whisky, y a las ocho y media cenaban juntas. A las nueve y media la señora Crean-Smith estaba bostezando y lista para acostarse.
No era lo que se dice un entorno alegre ni un escenario tranquilizador, y había momentos, tarde por la noche, en que Marian se sentía extrañamente asustada, aunque nunca volvió a darse el pánico del primer día. La gente de Gaze no estaba exactamente aburrida, pero padecía, incluso Gerald Scottow, una ansiedad que ella relacionaba con lo solitario del lugar. Dos cosas, no obstante, servían a Marian de sólido apoyo. Una era su enorme curiosidad. Había numerosas fuentes de extrañeza en la gran casa absorta en sí misma y Marian era todavía incapaz, a veces de manera desconcertante, de discernir las relaciones entre sus moradores. También sentía curiosidad acerca de Riders y estaba sorprendida de que hasta el momento nadie hubiera dicho nada sobre mantener trato con la otra casa, ni de hecho, aparte de lo que Scottow le había contado el primer día, nada en absoluto que tuviera que ver con la otra casa.
Lo otro que le prestaba sostén, y esto más firmemente, era la impresión de que la señora Crean-Smith estaba muy satisfecha con su presencia allí. Marian quería y necesitaba amar y ser amada; y estaba más que dispuesta a sentirse unida a su patrona, a quien encontraba delicada e insegura de una manera encantadora. Era tal inseguridad, junto con una vacilante ausencia de confianza, la variante personal para la señora Crean-Smith de la inquietud prevaleciente en el lugar, lo que constituía hasta el momento la barrera entre ellas. Marian estaba también más que dispuesta a tomar cariño a Jamesie, la persona con quien, de forma juguetona y tentativa, se llevaba mejor. Gerald Scottow ocupaba buena parte de sus pensamientos, pero sin ofrecerle nuevo material sobre el que pensar. Le sorprendió lo suspicaz que se sentía con él, mientras que él se mostraba infinitamente considerado, si bien correcto, con ella. No era capaz, no obstante, de simpatizar con la señorita Evercreech.
Faltaba más de una hora para el té, y la casa estaba silenciosa y dormida. Marian bajó las escaleras de puntillas, un poco culpable, llevando sus útiles de baño en una bolsa cerrada por si alguien ponía objeciones a su plan. Todavía no había bajado al mar y ese era el primer día que se sentía lo bastante confiada para salir sola de casa, salvo por los breves paseos por los terrenos inmediatos. Creía conocer el mejor camino para bajar a la bahía, después de estudiar cuidadosamente el terreno con los prismáticos. En el muro que rodeaba el jardín había dos puertas en el lado más próximo al mar. Una, al sur, daba a un sendero que llevaba a la cumbre del acantilado; pero la puerta norte permitía el acceso a una senda empinada y rocosa que descendía la colina entre matas de fucsia maltratadas por el viento, rocas cubiertas de líquenes y parches de hierba aterciopelados y mordisqueados. Cuando Marian cruzó la puerta, el sol brillaba cálidamente, y el mar, que se desplegó ante ella a medida que bajaba la senda, rápido y brincando como una cabra, era de un vago azul celeste. Se encontró antes de lo esperado al final de la ladera y llegó al arroyo marrón oscuro con su ancho lecho de grises cantos rodados. El pueblo era visible detrás de ella, y tanto Gaze como Riders quedaban ocultas por pliegues de la colina. Hizo un alto y escuchó el leve y cercano susurro de la corriente y el más alejado batir del mar.
La corriente se deslizaba pendiente abajo, apareciendo y desapareciendo entre las rocas grises y moteadas, guiñando y resplandeciendo bajo el sol, pareciendo hundirse en el suelo, luego saltando en una diminuta cascada y a continuación desplegándose en una pequeña charca de superficie ondulada. Seguidamente dejaba atrás las piedras y se hundía silenciosa en una profunda grieta en el negro suelo turboso, por la que discurría más rápida y directa rumbo al mar. Marian, que la había seguido ensimismada, descubrió que los pies se le hundían de modo alarmante en la tierra, que tenía la consistencia del dulce de leche. Titubeó y, tras estar a punto de perder los zapatos, consiguió avanzar hacia su izquierda, donde unas piedras asomaban del suelo. Dejó atrás una serie de oscuras, tibias y glutinosas charcas de marea ribeteadas de hierbajos amarillo-dorados de olor acre, y por fin llegó a una pequeña playa de guijarros, al pie del acantilado sobre el que se alzaba Gaze. La recorrió por unos momentos. El corazón le latía con fuerza.