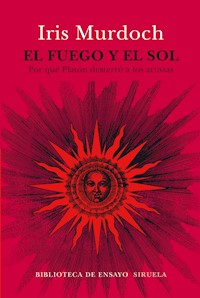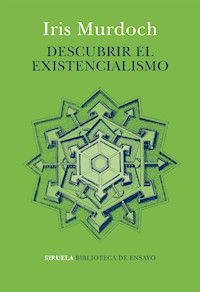14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un clásico moderno imprescindible sobre el matrimonio, el adulterio y el incesto. Para Elizabeth Jane Howard, una de las comedias más feroces y emocionantes de Murdoch.
En la neblinosa Londres, la fidelidad es un concepto inasible. Martin Lynch-Gibbon es un hombre afortunado, un hedonista con una deslumbrante esposa y una joven amante. Asentado en el plácido devenir de las élites burguesas londinenses, lo tiene todo bajo control. Hasta que un día vuelve a casa y su mujer le confiesa que ha tenido una aventura con su psicoanalista y le pide el divorcio. Mientras Martin se esfuerza por volver a tener la cabeza sobre los hombros, se cruza en su vida Honor Klein, una profesora de antropología que hará tambalear los cimientos de todas sus relaciones.
La sociedad británica se tambalea a las puertas de la década de los sesenta, y Murdoch vuelca los primeros pasos de la revolución sexual en una novela de enredo magistral, sin duda alguna su obra más divertida.
CRÍTICA
«Una escritora como pocas: inmensa, vivaz, decidida, capaz de sacarle el máximo partido a la maquinaria narrativa.» —Dwight Garner, The New York Times
«Al final de mi adolescencia, Cabeza cercenada me abrió los ojos a un mundo nuevo. Los tomé como una forma bastante elegante de realismo social.» —Mary Beard
«La prosa elegante y certera de Murdoch combina una oscura inclinación mitológica con un conjunto de personajes cerebrales, parlanchines y psicológicamente descarriados.» —Susan Scarf Merrell, The New York Times
«Una comedia con ese toque de ferocidad que la hace emocionante» —Elizabeth Jane Howard
«Murdoch tiene el don de la inteligencia pero carece de la aridez que, por algún motivo, suele asociarse a esa palabra » —Philip Toynbee
«Hermosa e ingeniosamente escrita, Murdoch es una novelista poética de grandes dotes.» —Walter Allen, The New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
1
—¿Estás seguro de que no sabe nada? —preguntó Georgie.
—¿Quién, Antonia? ¿De lo nuestro? Convencido.
Georgie guardó silencio un momento y luego dijo:
—Bien.
Ese conciso «bien» era típico de ella, característico de una aspereza que, a mi parecer, tenía más que ver con la sinceridad que con la crueldad. Me gustaba esa forma adusta de aceptar nuestra relación. Solo con una persona tan sumamente sensata podría yo haber engañado a mi mujer.
Descansábamos tumbados y medio abrazados delante de la chimenea de gas de Georgie. Ella estaba recostada en mi hombro mientras yo examinaba un mechón de su oscura melena, sorprendido una vez más de encontrar tantos cabellos de puro oro rojizo. Tenía el pelo tan liso como el de la cola de un caballo, casi igual de grueso y muy largo. La habitación de Georgie estaba a oscuras, salvo por la luz de la chimenea y de un trío de velas rojas que ardían en la repisa. Las velas, junto con unas cuantas ramas escuálidas de acebo salpicadas al azar, eran lo más parecido a una decoración navideña que se podía encontrar en casa de Georgie, cuyas «pertenencias» siempre habían dejado mucho que desear. Con todo y con eso, la habitación tenía el brillo de una cueva del tesoro apenas vislumbrada. Delante de las velas, como en un altar, estaba uno de los regalos que yo le había hecho: una pareja de portainciensos chinos en forma de pequeños guerreros de bronce que sostenían en alto, a modo de lanzas, las varillas de incienso prendidas. Su humo gris se desplazaba como una neblina de acá para allá hasta que el calor de las velas lo elevaba repentinamente en espirales de derviche hacia la oscuridad de las alturas. La sala estaba cargada de un olor sofocante a amapola y sándalo cachemir. El brillante papel de regalo de nuestro intercambio de obsequios seguía tirado por todo el apartamento, y la mesa, en la que todavía estaban los restos de nuestra comida y la botella vacía de Château Sancy de Parabère 1955, había terminado relegada a un rincón. Georgie y yo llevábamos juntos desde el almuerzo. Al otro lado de la ventana y oculta por las cortinas, la fría, cruda y neblinosa tarde londinense llegaba a su fin ya convertida en un crepúsculo que aún contenía, en una especie de bruma apenas iluminada, lo que en ningún momento, ni siquiera a mediodía, había llegado a ser verdadera luz solar.
Georgie suspiró y, con la cabeza en mi regazo, se dio la vuelta. Estaba ya vestida, salvo por los zapatos y las medias.
—¿Cuándo tienes que irte?
—Sobre las cinco.
—Que no me entere yo de que me escatimas tiempo.
Este tipo de comentarios eran la máxima expresión del cortante filo del amor de Georgie. No podría haber anhelado una amante con más tacto.
—La sesión de Antonia termina a las cinco —le dije—. Yo debería estar de vuelta en Hereford Square poco después. Siempre quiere comentarla. Y luego hemos quedado para cenar, tenemos un compromiso.
Levanté ligeramente la cabeza de Georgie y le extendí el pelo sobre los pechos. A Rodin le habría gustado.
—¿Cómo le está yendo el análisis a Antonia?
—Está entusiasmadísima. Lo disfruta que es un escándalo. Por supuesto, solo va por diversión. Tiene una transferencia descomunal.
—Palmer Anderson… —dijo Georgie. Era el nombre del psicoanalista de Antonia, que también era gran amigo suyo y mío—. Sí —prosiguió—, no es difícil de imaginar que alguien se haga adicto a él. Tiene una cara inteligente. Supongo que es bueno en lo suyo.
—No lo sé —respondí—. Me desagrada eso que tú llamas «lo suyo». Pero desde luego que es bueno en algo. Quizá sea simplemente que es bueno. No solo dulce y educado, y delicado como solo los estadounidenses pueden serlo, aunque todo eso también, por supuesto. Tiene verdadera fuerza interior.
—¡Pareces bastante entusiasmado con él tú también!
Georgie se movió con cuidado a una posición más cómoda, con la cabeza en mi corva.
—Tal vez —contesté—. Conocerlo ha supuesto toda una diferencia para mí.
—¿En qué sentido?
—No lo sabría decir con exactitud. ¡Quizá ha hecho que me preocupen menos las normas!
—¿¡Las normas!? —exclamó Georgie riéndose—. Querido, no me digas que las normas no dejaron de importarte hace tiempo…
—¡Santo cielo, no! Me siguen importando. No soy un hijo de la naturaleza como tú. No, no es eso exactamente. Aunque es cierto que a Palmer se le da bien liberar a la gente.
—Si crees que a mí no me preocupan las normas… Pero es igual. En cuanto a liberar a la gente, no me fío de estos liberadores profesionales. A todo el que se le dé bien liberar a la gente, se le dará bien esclavizarla, si hacemos caso a Platón. Tu problema, Martin, es que siempre estás buscando un maestro, alguien que te amarre.
Me eché a reír.
—¡Ahora que tengo amante, no quiero amarres! Pero ¿cómo conociste a Palmer? Ah, claro, por su hermana.
—Su hermana… —repitió Georgie—. Sí, la peculiar Honor Klein. Lo vi en una fiesta que organizó ella para sus alumnos una vez. Pero no nos lo presentó.
—¿Y ella? ¿Es buena?
—¿Honor? ¿Quieres decir como antropóloga? Está bastante bien considerada en Cambridge. A mí nunca me dio clase, claro. De cualquier modo, estaba casi siempre de viaje, visitando alguna de sus tribus salvajes. Se suponía que tenía que organizar mi trabajo y ayudarme con mis problemas morales. ¡Madre mía!
—Es hermanastra de Palmer, ¿no? ¿Cómo es la historia? Parece que acumulan unas cuantas nacionalidades entre los dos.
—Creo que es así —dijo Georgie—: comparten una madre escocesa que se casó primero con Anderson y luego, cuando Anderson murió, con Klein.
—Anderson sí sé quién era. Danés-estadounidense, arquitecto o algo así. Pero ¿qué hay del otro padre?
—Emmanuel Klein. Debería sonarte. No era mal académico, de clásicas. Judío alemán, por supuesto.
—Sabía que era un estudioso de algo —dije—. Palmer me ha hablado de él en una o dos ocasiones. Interesante. Contaba que todavía tenía pesadillas con su padrastro. Sospecho que le tiene un poco de miedo a su hermana también, aunque eso no me lo ha dicho nunca.
—Puede inspirar pavor —respondió Georgie—, hay algo primitivo en ella. Quizá sea por todas esas tribus. Pero te la han presentado, ¿no?
—La conocí hace muy poco, aunque no recuerdo gran cosa de ella. Parecía, simplemente, la personificación de la catedrática universitaria. ¿Por qué tienen la misma pinta todas estas mujeres?
—¿¡Estas mujeres!? —Georgie se rio—. ¡Querido, ahora yo soy una de ellas! Pero bueno, sea como sea, ella desde luego que tiene fuerza interior.
—Tú sí que tienes fuerza. ¡Y sin parecer un chozo de paja!
—¿Yo? —dijo Georgie—. Yo no estoy en su categoría. Esa mujer va armada hasta los dientes.
—Decías que estoy entusiasmado con el hermano, pues tú pareces entusiasmada con la hermana.
—Ay, no es que me guste. Es algo totalmente diferente.
Georgie se incorporó bruscamente, se recogió la melena y empezó de inmediato a trenzársela. Se echó la pesada trenza hacia atrás por encima del hombro. Luego se subió la falda y algunas capas de enaguas blancas y rígidas y empezó a enfundarse unas medias azul pavo real que le había regalado yo. Me encantaba comprarle a Georgie cosas extravagantes, ropa y baratijas absurdas que de ninguna manera podría haberle regalado a Antonia, collares bárbaros y pantalones de terciopelo, ropa interior púrpura y medias negras caladas que me volvían loco. Me levanté entonces y deambulé por la habitación observándola con ojos posesivos mientras ella, tensa y pudorosa, consciente de mi mirada, se ajustaba las irresistibles medias.
El apartamento de Georgie, un amplio y desaliñado salón-dormitorio que se asomaba a lo que era prácticamente un callejón en las inmediaciones de Covent Garden, estaba atiborrado de cosas que le había regalado yo. Me había enzarzado tiempo atrás en una batalla perdida contra su implacable falta de gusto. Los numerosos grabados italianos, los pisapapeles franceses, las piezas de porcelana de Derby, Worcester, Coalport, Spode y Copeland y otras curiosidades (pues difícilmente me presentaba allí sin algo) estaban desperdigados, a pesar de todos mis esfuerzos, en un polvoriento alboroto que recordaba más a una tienda de baratijas que a un espacio civilizado. Por algún motivo, Georgie no ha nacido con la capacidad natural de poseer cosas. Mientras que cuando Antonia o yo comprábamos algo, como hacíamos constantemente, el objeto encontraba su lugar de inmediato en el abundante y muy integrado mosaico que era nuestro entorno, Georgie no parecía tener ese tipo de caparazón. No había una sola de sus posesiones que no pudiera, a las primeras de cambio, regalar y no echar de menos; y, mientras tanto, sus pertenencias se diseminaban en una suerte de batiburrillo provisional en el que mi imposición continuamente renovada de orden y estilo parecía surtir poco efecto. Esta característica de mi amada me exasperaba, pero dado que formaba parte, a fin de cuentas, de su destacable indiferencia y ausencia de pretensiones mundanas, también admiraba y valoraba su actitud. Es más, a veces me parecía la viva imagen, el símbolo perfecto de mi relación con Georgie: mi manera de poseerla, o más bien la manera en que, por así decirlo, nunca podría poseerla. A Antonia la poseía de una forma no muy distinta a como poseía el magnífico juego de láminas originales de Audubon que adornaba la escalera de nuestra casa. A Georgie no la poseía. Georgie, simplemente, estaba ahí.
Cuando terminó con las medias, Georgie se recostó en el sillón y levantó los ojos hacia mí. Tenía, en contraste con el abundante pelo negro, unos ojos bastante claros de un azul grisáceo. De rostro ancho, fuerte más que delicado, su extraordinaria tez pálida presentaba un acabado de marfil. Su nariz larga y un tanto respingona —su desesperación y mi deleite—, que siempre estaba contrayendo y chafando en un vano intento por hacerla aquilina, confería a su expresión —por fin tranquila y descansando de su continua corrección— un cierto aire de animal atento que suavizaba la mordacidad de su inteligencia. En aquella media luz cargada de incienso su cara se poblaba de curvas y sombras. Por algún tiempo nos sostuvimos la mirada. Este tipo de contemplación silenciosa, que era como alimento para el corazón, no lo había experimentado con ninguna otra mujer. Antonia y yo nunca nos mirábamos así. Antonia no habría sostenido una mirada tan fija tanto tiempo: cálida, posesiva y coqueta, no se habría expuesto de este modo.
—Diosa fluvial —dije al fin.
—Príncipe del comercio.
—¿Me amas?
—Sí, con locura. ¿Tú me amas?
—Sí, infinitamente.
—Infinitamente no —replicó Georgie—. Seamos precisos. Tu amor es de grandes dimensiones pero finito.
Los dos sabíamos a qué se refería; sin embargo, había ciertos temas que era inútil discutir, algo que también sabíamos ambos. La idea de abandonar a mi mujer no tenía cabida.
—¿Quieres que ponga la mano en el fuego? —dije.
Georgie todavía me sostenía la mirada. En momentos como aquel su inteligencia y su lucidez hacían que su belleza brillara como una moneda de plata. Entonces, con un rápido movimiento, dio la vuelta y apoyó la cabeza en mis pies, postrándose ante mí. Contemplando brevemente su tributo, pensé que no había nadie en el mundo a cuyos pies me hubiera postrado yo en una actitud de rendición tal. Me arrodillé y la tomé en mis brazos.
Algo más tarde, cuando habíamos puesto fin por el momento a los besos y nos habíamos encendido un cigarrillo, Georgie dijo:
—Conoce a tu hermano.
—¿Quién conoce a mi hermano?
—Honor Klein.
—¿Todavía andas con eso? Sí, creo que sí. Se conocieron en un comité en los tiempos de la Exposición de Arte Mexicano.
—¿Cuándo voy a conocer a tu hermano?
—¡Por lo que a mí respecta, nunca!
—¡Decías que siempre le pasabas a tus chicas porque no era capaz de conseguir ninguna solo!
—Tal vez, pero ¡lo que no voy a hacer de ningún modo es pasarte a ti!
Desde que había hecho ese comentario imprudente, mi hermano Alexander se había convertido para mi amante en objeto de fantasías románticas.
—Quiero conocerlo solo porque es tu hermano. Como yo no tengo, me encantan los hermanos. ¿Se parece a ti?
—Sí, un poco. Todos los Lynch-Gibbon nos parecemos. Pero él es cargado de espaldas y no tan guapo. Te puedo presentar a mi hermana Rosemary si quieres.
—No quiero conocer a tu hermana Rosemary —respondió Georgie—. Quiero conocer a Alexander. Y seguiré y seguiré con la cantinela, igual que seguiré y seguiré con la cantinela del viaje a Nueva York.
Georgie estaba obsesionada con ir a Nueva York y yo había cometido la imprudencia de prometerle que me acompañaría en un viaje de negocios que me había llevado a la ciudad el otoño anterior. En el último momento, no obstante, ciertos remordimientos —o, más probablemente, la ausencia de valor ante la perspectiva de tener que mentir a Antonia a una escala tal— me hicieron cambiar de idea. Jamás había visto a una persona decepcionada de un modo tan terrible e infantil, y posteriormente renové mi promesa de llevarla conmigo en la siguiente ocasión.
—No hace falta que me des la lata, con eso no —le contesté—. Un día de estos iremos juntos a Nueva York, pero no quiero volver a oír esa insensatez de que te pagas tu billete. ¡Piensa cuánto censuras a quien vive de las rentas! ¡Podrías al menos dejar que gaste las mías en un proyecto práctico!
—Es ridículo que seas empresario —dijo Georgie—. Eres demasiado listo. Tendrías que haber sido catedrático.
—Te crees que ser catedrático es la única forma aceptable de ser inteligente. Lo mismo, después de todo, te estás convirtiendo en una medias azules…[1]
Le acaricié una pierna.
—Fuiste la matrícula de honor en Historia de tu promoción, ¿verdad? —dijo Georgie—. Por cierto, ¿qué sacó Alexander?
—Un sobresaliente. Así que ya ves lo indigno de tu atención que es.
—Al menos tuvo la sensatez de no dedicarse a los negocios.
Mi hermano es un escultor de talento bastante conocido.
En cierto modo yo compartía, de hecho, la opinión de Georgie de que debería haber sido catedrático, y el tema me resultaba doloroso. Mi padre había sido un próspero comerciante de vinos, fundador de la compañía Lynch-Gibbon and McCabe. A su muerte, la empresa se había dividido en dos, una parte mayor que permaneció en poder de la familia McCabe, y una parte más pequeña constituida por la distribución original de burdeos por la que se había interesado mi abuelo y que pasé a gestionar yo. Sabía también que, aunque nunca lo había mencionado, Georgie creía que el hecho de que me hubiera dedicado al negocio familiar tenía algo que ver con Antonia. No era una idea del todo equivocada.
Como no me entusiasmaba precisamente esta conversación y quería también abandonar el tema de mi querido hermano, dije:
—¿Qué harás el día de Navidad? Me apetecerá pensar en ti.
Georgie frunció el ceño.
—Bueno, saldré con algunos de los chicos de la universidad. Habrá una buena fiesta. —Y añadió—: A mí no me apetecerá pensar en ti. Es extraño cuánto duele en esos momentos no ser parte de tu familia.
Para eso no tenía respuesta. Dije:
—Yo pasaré el día tranquilamente con Antonia. Esta vez nos quedamos en Londres. Rosemary estará en Rembers con Alexander.
—No quiero saberlo —protestó Georgie—. No quiero saber qué haces cuando no estás conmigo. Es mejor no alimentar la imaginación. Prefiero pensar que cuando no estás aquí no existes.
En realidad, yo pensaba algo parecido también. Estaba tendido a su lado en ese momento con sus pies en mis manos, sus hermosos pies de la Acrópolis, como los llamaba yo, parcialmente visibles a través de las finas medias azules. Los besé y volví a mirar fijamente a Georgie. La pesada maroma de pelo descendía entre sus pechos, los mechones que habían escapado se los había recogido con firmeza detrás de las orejas. Su cabeza tenía una forma preciosa: sí, definitivamente, Alexander no debía conocerla jamás.
—¡Qué suerte la mía! —dije.
—Querrás decir qué tranquilidad la tuya —respondió Georgie—. Desde luego, qué tranquilidad, ¡maldito!
—Liaison dangereuse —repuse—. Y, sin embargo, seguimos, de algún modo, fuera de peligro.
—¡Eso tú! —exclamó Georgie—. Si Antonia termina descubriendo esto, me dejarás caer como una patata caliente.
—¡Tonterías! —contesté, aunque dudaba si no tendría razón—. No lo va a descubrir. Y si lo hiciera, yo lo sabría gestionar. Eres esencial para mí.
—Esencial… Nadie es esencial para nadie. Y ya estás mirando el reloj otra vez. Muy bien, vete si tienes que irte. ¿La última? ¿Abro esa botella de Nuits de Young?
—¿Cuántas veces tengo que decirte que no se bebe burdeos a menos que lleve abierto un mínimo de tres horas?
—No te pongas tan puntilloso. Por lo que a mí respecta, no es más que alcohol.
—¡Ay, criatura bárbara! —dije con cariño—. Puedes ofrecerme un poco de vermú con ginebra. Y luego de verdad tengo que irme.
Georgie me entregó la copa y nos sentamos enlazados como un hermoso netsuke frente a la cálida y susurrante chimenea. La habitación parecía un lugar subterráneo, remoto, cercado, oculto. Fue para mí un momento de inmensa paz. No sabía entonces que sería el último, el ultimísimo instante de paz, el fin del antiguo mundo inocente, el momento final antes de verme arrojado a la pesadilla cuya historia relatan las siguientes páginas.
Le levanté la manga del jersey y le acaricié el brazo.
—Un invento maravilloso, la carne.
—¿Cuándo te veré? —me preguntó Georgie.
—No hasta pasado el día de Navidad —respondí—. Vendré, si puedo, en torno al veintiocho o el veintinueve. Pero antes de eso te llamaré.
—A veces pienso si en algún momento podremos ser más transparentes con esto. Me disgustan bastante las mentiras. Bueno…, supongo que no.
—No. —No me gustaba la crudeza de las palabras que utilizaba Georgie, pero tenía que responder con la misma severidad—. Me temo que no podemos escapar de las mentiras. Y, sin embargo, bueno, esto puede sonar perverso, pero parte de la naturaleza, casi del encanto, de esta relación es que sea tan completamente privada.
—¿Quieres decir que la clandestinidad es parte de su esencia y que si fuera arrojada a la luz del día se desmoronaría en pedazos? No me hace mucha gracia esa idea.
—No he dicho eso exactamente —contesté—. Pero el conocimiento, el conocimiento por parte de otras personas, modifica inevitablemente todo cuanto toca. Recuerda la leyenda de Psique: su hijo, si Psique hablaba de su embarazo, sería mortal, mientras que, si guardaba silencio, sería un dios.
Fue una intervención desafortunada con la que separarme de Georgie, pues nos recordó algo en lo que yo al menos prefería no volver a pensar jamás. La primavera anterior mi amada se había quedado embarazada. No había más opción que librarnos de la criatura. Georgie había llevado a cabo el espantoso proceso de la manera que yo habría esperado de ella: serena, lacónica, práctica, animándome incluso a mí con su malhumorado ingenio.[2] Nos resultó excesivamente difícil hablarlo en su momento, y no habíamos sacado el tema desde entonces. Desconocía la amplitud de la herida que tal vez había abierto aquella catástrofe en el espíritu orgulloso e íntegro de Georgie. En mi caso, escapé con extraordinaria facilidad. Gracias al carácter de Georgie, a su dureza y a la naturaleza estoica de su devoción por mí, no pagué por ello. Fue todo misteriosamente indoloro. Quedé con la sensación de no haber sufrido lo suficiente. Solo a veces experimentaba en sueños ciertos pavores, destellos de un castigo que quizá todavía habría de encontrar su hora.
[1] La alusión a las medias azules hace referencia, con un carácter a menudo peyorativo en la actualidad, a las mujeres que muestran interés por las cuestiones intelectuales. Tiene su origen en la Blue Stockings Society, movimiento educativo y social femenino de la Inglaterra del siglo XVIII. (Todas las notas son del traductor)
[2] Conviene recordar que en 1961, fecha de publicación original de la novela, la legislación británica no contemplaba la legalidad del aborto inducido, lo que no sucedería hasta 1968, por lo que el episodio mencionado hubo de producirse en la clandestinidad.
2
En casi todos los matrimonios hay un miembro egoísta y otro generoso. Se instaura un patrón, que pronto se torna inflexible, en el que una persona siempre plantea las exigencias y la otra siempre cede. En mi matrimonio, yo me establecí desde el principio como el que recibía en lugar de dar. Como Samuel Johnson, me lancé de inmediato al camino que pretendía seguir. Tanto mayor fue mi entusiasmo toda vez que el mundo, y yo mismo, me consideraba sumamente afortunado por haber conseguido a Antonia.
Había, cómo no, inducido a error a Georgie en lo relativo al rumbo de mi matrimonio. ¿Qué hombre casado no confunde de este modo a su amante? Mi relación con Antonia, salvo por el hecho, que me suponía una permanente pena, de no haber concebido hijos, era por completo feliz y satisfactoria. Sucedía, sencillamente, que quería tener a Georgie también y no veía por qué no iba a ser así. A pesar de que, como he subrayado, no me resultaban indiferentes las «normas», sí era capaz de abordar el adulterio con serenidad y racionalidad. Me había casado con Antonia en una iglesia, pero fue sobre todo por motivos sociales, y el vínculo del matrimonio, aunque solemne, no me parecía particularmente sagrado. Puede ser relevante en este momento añadir que no defiendo creencia religiosa alguna. En líneas generales, no concibo ningún ser omnipotente y consciente lo bastante cruel para crear el mundo que habitamos.
Parece ser que he dado inicio a un cierto análisis general de mí mismo y tal vez tenga sentido continuarlo antes de arrojarme a una narración de los acontecimientos que podría, una vez en marcha, ofrecer poco margen para la reflexión. Mi nombre, como ya se habrán percatado, es Martin Lynch-Gibbon, y provengo, por parte de padre, de una familia anglo-irlandesa. Mi madre, una mujer artística e inteligente, era galesa. Nunca he vivido en Irlanda, si bien mantengo una sensación de conexión sentimental con la pobre perra que es ese país. Mi hermano Alexander tiene cuarenta y cinco años y mi hermana Rosemary, treinta y siete; yo tengo cuarenta y uno y me siento a veces, de un modo que no excluye el encanto peculiar de la melancolía, un anciano.
Describir la propia personalidad es difícil y no necesariamente esclarecedor. La historia que se expone a continuación revelará, lo quiera yo o no, qué tipo de persona soy. Permítanme ofrecer aquí apenas unos cuantos datos básicos. Dejé atrás la infancia coincidiendo con la llegada de la guerra, durante la cual estuve, en términos generales, ocioso y libre de peligros. Sufro de manera intermitente un conjunto de dolencias de las que el asma y la fiebre del heno son las más conocidas, si bien no las más desagradables, y nunca conseguí que me juzgaran completamente sano. Fui a Oxford concluido el conflicto, de modo que mi vida de ciudadano corriente empezó a una edad algo avanzada. Soy un hombre muy alto y razonablemente bien parecido. Antes boxeaba bien y de joven se me consideró un tipo disoluto, pendenciero y violento. Esta reputación me era muy valiosa: igualmente valiosa es la reputación que me he granjeado más recientemente de haberme vuelto taciturno, una suerte de ermitaño, una suerte, diré más, de filósofo y escéptico, alguien que espera poco y observa el mundo girar. Antonia me acusa de frívolo, pero Georgie una vez me complació aún más cuando dijo que tengo la cara de quien se ríe de algo trágico. Mi cara, he de añadir, es la cara alargada y pálida, más bien tosca de un modo anticuado, que tienen todos los Lynch-Gibbon, una mezcla entre David Hume, el filósofo, y David Garrick, el actor; y mi pelo es ese pelo lacio y castaño que pierde color con los años y termina adquiriendo el tono de la pimienta blanca. En nuestra familia, gracias a Dios, nunca nos quedamos calvos.
Casarme con Antonia fue un paso decisivo. Tenía yo entonces treinta años; ella, treinta y cinco. Antonia aparenta ahora, a pesar de su belleza, ser algo mayor de lo que en realidad es, y en más de una ocasión la han tomado por mi madre. Mi verdadera madre, que entre otras cosas era pintora, murió cuando yo tenía dieciséis años, pero en el momento de mi matrimonio mi padre seguía vivo y yo no me había implicado más que de manera informal en el negocio del vino. Me había dedicado, aunque también de modo diletante, a la historia militar, un área de estudio en la que, de haber sido capaz de abandonar mi condición de aficionado, podría haber sobresalido. Cuando me casé con Antonia, no obstante, todo se paralizó por un tiempo. Como decía, fue una suerte conseguirla. Antonia había sido, y en realidad seguía siendo, una belleza un tanto excéntrica de la alta sociedad. Su padre era un ilustre militar de carrera, y su madre, que provenía del entorno de Bloomsbury, era en cierto modo una poeta menor y pariente lejana de Virginia Woolf. Por algún motivo, Antonia nunca concluyó una educación razonable, si bien vivió en el extranjero mucho tiempo y habla tres idiomas con fluidez; asimismo, por algún motivo, y a pesar de haber sido muy cortejada, no se casó joven. Se movía en un entorno social a la moda, más elegante que el que yo frecuentaba, y se convirtió, con su prolongada negativa a casarse, en una de sus comidillas. Su matrimonio conmigo, cuando se produjo, causó sensación.
No estaba seguro en aquel momento, y sigo sin estarlo, de ser yo en concreto lo que Antonia quería, o si me eligió, sencillamente, porque sentía que era el momento de elegir a alguien. Fuera como fuera, éramos muy felices, y durante mucho tiempo fuimos la pareja más bella e ingeniosa, los preferidos de todos. Así pues, todo quedó para mí en suspenso temporalmente, absorto como estaba en la deliciosa tarea de ser el marido de Antonia. Cuando recuperé, por así decirlo, mi ser, es decir, cuando emergí de la cálida atmósfera dorada de aquellos años de luna de miel, descubrí que determinados caminos se me habían cerrado. Mi padre había muerto en el entretanto, y yo me acomodé a ser comerciante de vino, sintiéndome aún y también en este campo más bien un aficionado, aunque no peor por ello; y si bien mi concepto de mí mismo se había visto algo alterado, no dejé de sentirme dichoso. Después de todo, como marido de Antonia no podía más que ser feliz.
Permítanme ahora que intente describir a Antonia. Es una mujer acostumbrada desde hace tiempo a la admiración, acostumbrada desde hace tiempo a considerarse hermosa. Tiene una melena dorada y larga (prefiero a las mujeres de pelo largo) que lleva habitualmente en un moño o rodete anticuado, y de hecho «dorado» es el epíteto general más adecuado para su aspecto. Es como un objeto áureo sobre el que el tiempo ha proyectado la palidez lunar de un suave barniz; en un símil más logrado se la podría comparar con la luz del sol perseguida por el agua en un viejo adoquinado de Venecia, pues siempre hay algo ligeramente fluido y tembloroso, algo móvil y trémulo, en Antonia. Ha envejecido, especialmente en los últimos tiempos: su cara ha adoptado esa fisonomía que a veces se describe como «marchita», un adjetivo que he observado que se aplica por norma cuando, como sucede en su caso, tiene lugar una ligera caída y descomposición de rasgos excelentes en lo esencial. Desde mi perspectiva, una apariencia tal puede ser, y lo es en el caso de Antonia, sumamente conmovedora y atractiva: concede una dignidad que era imperceptible en ese mismo rostro durante su juventud.
Antonia tiene ojos inquisitivos e inteligentes de color ámbar y una boca expresiva, habitualmente retorcida en un mohín de diversión o de dulce interés. Es una mujer alta y, pese a cierta tendencia a lo rollizo, la han calificado de «cimbreña», lo cual yo interpreto como una referencia a sus características poses contorsionadas y asimétricas. Es imposible verla con la cara y el cuerpo en completo reposo.
Antonia tiene un intenso apetito por las relaciones personales. Es una mujer apasionada y vehemente, y por este motivo hay quien la ha considerado arisca, aunque esta valoración es en realidad falsa. Antonia, al igual que yo, no tiene religión; sin embargo, alcanza lo que podría denominarse religiosidad en relación con ciertas creencias. Defiende que todos los seres humanos deberían aspirar a una perfecta comunión de las almas, de la que se encuentran a una distancia razonable. Esta fe, que toma tan poco de los cultos populares orientales como del cristianismo vestigial de Antonia, bien puede describirse como metafísica de salón. En la forma en la que la defiende, se trata de una argumentación original suya, aunque puedo discernir su predecesora más señorial en la ya frágil pero no por ello menos exquisita madre de Antonia, con la que he mantenido una relación vaga pero cortés. La consciencia en absoluto dogmática de una inminente conexión espiritual en la que nada se niega ni se oculta sin duda suple con entusiasmo su carencia de claridad expositiva. La mera existencia de una creencia tal en una mujer, especialmente en una mujer bella, tiende, cómo no, a originar un poderoso remolino centrípeto de emoción a su alrededor, lo que a su vez le confiere a la creencia una confirmación pragmática inmediata; y, especialmente en los primeros tiempos, hubo siempre personas que se enamoraban de Antonia y querían relatarle todos sus problemas. Yo nunca puse reparos, pues aliviaba algunas de mis inquietudes con respecto a su bienestar, haciéndola más feliz de lo que hubiera sido de no disponer de almas con las que comunicarse que no fueran la mía.
Recientemente su tiempo lo acaparaba Palmer Anderson, o «Anderson», como siempre lo llama Antonia, que siente una atracción mística hacia las personas cuyo nombre, como el suyo propio, empieza por A. Esta mística también funcionó con mi hermano Alexander. Entre Alexander y mi mujer ha existido siempre un cariño muy considerable, casi romántico, aunque menos evidente desde que Anderson se convirtiera en foco de admiración.
No concibo que exista nadie que necesite el psicoanálisis menos que Antonia, y creo que empezó las sesiones con Palmer, al menos en parte, con la idea de analizarlo a él. Una vez comenté en tono sarcástico que no entendía por qué me correspondía desembolsar tantas guineas a la semana para que Antonia pudiera interrogar a Palmer sobre su infancia. Antonia respondió con una risa alegre y no negó la insinuación. Por otra parte, por supuesto, el psicoanálisis era para ella una «moda» como las anteriores: aprender a jugar al bridge, estudiar ruso, iniciarse en la escultura (con Alexander), hacer tareas filantrópicas (con Rosemary) y estudiar historia del Renacimiento italiano (conmigo). Debo añadir que, sea lo que sea que capta su interés, Antonia demuestra ser siempre sorprendentemente capaz, y a mí no me cabía ninguna duda de que Palmer y mi mujer progresaban a las mil maravillas.
Son precisas unas palabras sobre Palmer, y me resulta difícil. Las páginas que siguen mostrarán en qué medida y por qué motivos mis sentimientos hacia Palmer son encontrados. Intentaré por el momento describirlo como lo vi al principio, antes de conocer determinados hechos cruciales relativos a su persona y cuando yo todavía estaba más que ligeramente «entusiasmado» con él. Lo primero que uno ve en Palmer, de inmediato, es que es estadounidense, a pesar de que en realidad solo sea medio norteamericano y creciera en Europa. Tiene esa pinta estadounidense de tipo larguirucho, «patilargo», descoyuntado y elegante, rapado al cepillo y de una pulcritud formidable. Tiene una capa de pelo plateado que crece suave y mullido un par de centímetros por toda la cabeza, muy redonda y más bien pequeña, y un rostro terso que parece sorprendentemente más joven de lo que le corresponde. Resulta difícil creer que ya ha superado los cincuenta. Viste al estilo estadounidense —con cinturones en lugar de tirantes y ese tipo de cosas— y gusta de llevar muchos complementos informales y vanidosos, entre ellos brillantes pañuelos de seda en lugar de corbatas. De hecho, no soy capaz de ver un pañuelo de seda liso en tonos alegres sin pensar en Palmer; hay algo en esta prenda que recuerda particularmente a él. Palmer produce una impresión inmediata de delicadeza y dulzura, y casi —hasta este punto han adoptado ya los buenos modales el aire de una verdadera virtud— de bondad. Es también una persona exquisitamente cultivada. Fui yo, no Antonia, quien «descubrió» a Palmer, y durante mucho tiempo, antes de que mi mujer se lo apropiara, nos veíamos con frecuencia. Leíamos juntos a Dante, y su relajada alegría, el disfrute sin paliativos de sus placeres, suavizaba y complementaba, aunque sin desvanecerla, mi afectación de una melancolía resignada. Palmer era, desde mi perspectiva de generosa admiración, un ser humano completo y pleno. Había llegado al psicoanálisis bastante tarde, después de ejercer durante un tiempo la medicina corriente tanto en Estados Unidos como en Japón, y se había granjeado una reputación considerable como este tipo de mago moderno tan de moda. Pasaba la mitad de la semana en Cambridge, donde se alojaba con su hermana y atendía a universitarios neuróticos, y la otra mitad en Londres, donde parecía contar con un número formidable de pacientes famosos. Trabajaba mucho; desde mi perspectiva, era y merecía ser una persona de excepcional dicha.
Conocía a Palmer, cuando se inicia esta historia, desde hacía casi cuatro años. A Georgie Hands la conocía desde hacía tres y llevaba más de dieciocho meses siendo mi amante. Georgie, que ahora tiene veintiséis años, estudió en Cambridge, donde se tituló en Economía. Después cursó el doctorado y, más tarde, accedió al puesto de profesora ayudante en la London School of Economics. La conocí, en sus primeros días en Londres, cuando fui a la prestigiosa universidad a dar una conferencia para una asociación de estudiantes sobre la descripción que hace Maquiavelo de las campañas de César Borgia, y nos vimos posteriormente unas cuantas veces, almorzamos juntos y hasta intercambiamos algunos amistosos besos de consuelo sin que nada destacable se desencadenara en ninguno de nuestros corazones. Yo no había engañado hasta entonces a mi mujer y suponía que no cabía intención de hacerlo; fue mera casualidad que no presentara a Georgie y a Antonia en aquellos días primeros e inocentes. Georgie vivía entonces en una pensión femenina para estudiantes, un lugar sombrío que nunca quise visitar. Se mudó después a su pequeño apartamento. Y me enamoré de inmediato de ella. Puede sonar ridículo, pero creo que me enamoré en cuanto vi su cama.
No caí prendado desesperadamente de Georgie: me consideraba entonces demasiado mayor para la desesperación y los extremos que acompañan al amor juvenil. Pero la amaba con una suerte de alegría y de insouciance que era más primaveral que la propia primavera, un abril milagroso sin sus espasmos de transformación y nacimiento. La amaba con un regocijo agreste e indecente y también con una cierta brutalidad jovial, ausentes ambas expresiones en mi relación, siempre más decorosa, esencialmente más dulce, con Antonia. Adoraba también a Georgie por su frialdad, su dureza, su independencia, por no recurrir a intensos arrebatos emocionales, por su intelecto y, en su conjunto, por ser tal contraste, tal complemento, de los atractivos más suaves y mullidos, del brillo refrescante, de mi encantadora esposa. Las necesitaba a las dos y, teniéndolas a ambas, era dueño del mundo.
Si el grado en el que Antonia pertenecía a la alta sociedad era relevante para mí, también importaba el grado en el que Georgie era ajena a ella. Ser capaz de amar a una persona así me supuso una revelación de lo más formativa y, en cierto modo, un triunfo: suponía un redescubrimiento de mí mismo. La falta de pretensiones de Georgie me hacía bien. Mientras que, cada una a su manera, tanto Rosemary como Antonia estaban desempeñando perpetuamente el papel de mujer, Georgie no desempeñaba ningún papel, y esto era nuevo para mí. Georgie era ella misma, lo cual conllevaba inevitablemente —la naturaleza lo había articulado de maravilla— ser mujer. No le preocupaban los papeles ni la posición social, y yo a veces, no sin cierta euforia, la veía como una paria absoluta.
Esta idea de estar con Georgie «a la fuga» había sufrido ciertas alteraciones después de su embarazo. Mientras que nuestra rebelde existencia anterior había parecido alegre e incluso inocente, después del embarazo quedó vinculada a un cierto dolor que era identificable entre los demás pesares, no excesivo pero constante. Habíamos perdido la inocencia, y la reconfiguración de nuestra relación que se imponía en ese momento quedaba pospuesta continuamente como consecuencia, en parte, de mi pusilanimidad y, en parte, de la taciturna fortaleza de Georgie. Hice en los días del embarazo una serie de extravagantes comentarios a propósito de mi deseo de una unión más completa de nuestro destino. Estas declaraciones no habían tenido consecuencias, pero sobrevivían entre nosotros como un texto que habría algún día de ser revisado, ratificado o, al menos, aclarado. Entre tanto, para mí era importante, incluso muy importante, que Antonia me considerara una persona íntegra; y, con ese nivel de autoengaño esencial para una farsa prolongada y fructífera, hasta me sentía una persona íntegra.
3
Estaba tendido en el sofá grande de Hereford Square leyendo History of the War in the Peninsula, de Napier,[3] y pensando si el incienso de Georgie no me provocaría asma. Un intenso fuego de carbón y madera relumbraba y murmuraba en la chimenea, a la vez que una serie intermitente de lámparas iluminaba con un suave dorado la alargada habitación que, incluso en invierno, gracias a algún truco de magia de Antonia, olía a rosas. Un gran número de costosas tarjetas de Navidad se alineaban sobre el piano, mientras que en las paredes varios ramos ingeniosos de oscuro acebo, atados con largas guirnaldas rojas y plateadas, se sumaban a la proclamación de las festividades. La decoración de Antonia combinaba la tradicional felicidad con la contenida alegría propia de todas sus composiciones domésticas.