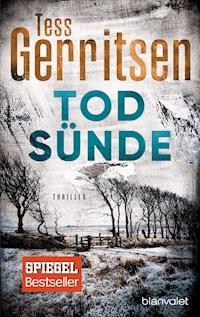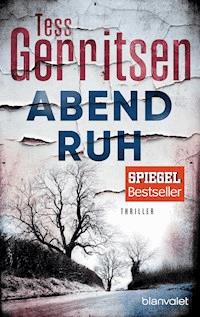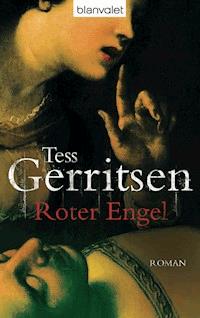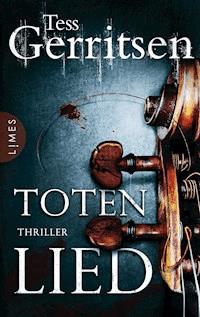Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rizzoli & Isles
- Sprache: Spanisch
Al regresar de un viaje de negocios a París, la Dra. Maura Isles se encuentra su casa de Boston precintada como la escena de un crimen. La víctima, para asombro de Isles, no solo es idéntica a ella, sino que todas las pruebas forenses confirman que podría tratarse de su hermana gemela. En compañía de su inseparable colega, la detective Jean Rizzoli, Isles iniciará una investigación que la llevará a indagar en aspectos de su propio pasado que desconocía y que no podía haber imaginado ni en sus peores pesadillas. El inquietante crimen de su alter ego a las puertas de su propio domicilio será solo el último de una serie de asesinatos que se remontan a cuarenta años atrás, con la implicación de una madre que jamás llegó a conocer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermanas de sangre
Hermanas de sangre
Título original: Body Double
© 2004 Tess Gerritsen. Reservados todos los derechos.
© 2021 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1163-4
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
–––
Para Adam y Danielle.
Prólogo
Aquel chico la estaba mirando otra vez.
Alice Rose, de catorce años, procuró concentrarse de nuevo en las diez preguntas del examen que tenía encima del pupitre, pero su mente no estaba atenta al inglés del primer curso, sino a Elijah. Podía sentir la mirada del muchacho como un rayo que le apuntara en plena cara, podía sentir su calor en la mejilla; y se dio cuenta de que se estaba ruborizando.
«¡Concéntrate, Alice!»
La siguiente pregunta del examen estaba borrosa por culpa de la fotocopiadora y tuvo que forzar la vista para descifrar las palabras.
«Charles Dickens utilizaba a menudo nombres que coincidían con los rasgos de sus personajes. Señala algunos ejemplos y explica por qué los nombres eran apropiados para cada personaje.»
Alice mordisqueó el lápiz mientras intentaba buscar una respuesta. Pero no podía pensar mientras él estuviera sentado en el pupitre de al lado, tan cerca que podía percibir el olor a jabón de pino y a humo de madera que desprendía. Olores masculinos. Dickens, Dickens... ¿A quién le importaban Charles Dickens, Nicholas Nickleby y el aburrido inglés de primero, cuando el fabuloso Elijah Lank la estaba mirando? Oh, Dios mío, era tan atractivo, con su cabello negro y sus ojos azules. Los ojos de Tony Curtis. La primera vez que vio a Elijah pensó eso mismo, que parecía el mismísimo Tony Curtis, cuyo rostro le sonreía desde las páginas de sus revistas favoritas: Modern Screen y Photoplay.
Inclinó la cabeza hacia delante y el cabello le cayó sobre la cara. Entonces, a través de la cortina de pelo rubio, lanzó de soslayo una mirada furtiva. Sintió que el corazón le daba un vuelco al confirmar que, en efecto, él la estaba observando, y no con el desdén con que la miraban todos los demás chicos del colegio, aquellos chicos perversos que la hacían sentir lerda y boba, y que murmuraban sus mofas en voz demasiado baja para entender lo que decían. Sabía que hablaban de ella, porque siempre la miraban cuando cuchicheaban. Aquellos chicos eran los mismos que habían pegado con celo la foto de una vaca en su taquilla y mugían si por casualidad ella les rozaba al pasar por el pasillo. Elijah, en cambio, la miraba de forma totalmente distinta... Sus ardientes ojos. Los ojos de una estrella de cine. Poco a poco levantó la cabeza y le devolvió la mirada, en esta ocasión no a través del velo protector del cabello, sino con el reconocimiento sincero de que había captado la suya. Elijah había llenado la hoja del examen y la tenía vuelta hacia abajo, el lápiz encima del pupitre. Concentraba en ella toda su atención y Alice apenas podía respirar bajo el hechizo de su mirada.
«Le gusto. Lo sé. Le gusto.»
Se llevó la mano a la garganta, al botón superior de la blusa. Los dedos rozaron la piel y dejaron un rastro de calor. Pensó en la mirada de Tony Curtis derritiéndose por Lana Turner, esa mirada capaz de lograr que a una chica se le trabara la lengua y le temblaran las rodillas. La mirada que precedía al inevitable beso. Ahí era cuando las películas se desenfocaban. ¿Por qué siempre ocurría eso? ¿Por qué la imagen se volvía siempre borrosa justo en el momento más interesante?
—Se acabó el tiempo, muchachos. Por favor, entregad los exámenes. Al instante, Alice dirigió de nuevo su atención al pupitre, al papel fotocopiado del examen, donde la mitad de las preguntas todavía estaban sin responder. ¡Oh, no!
¿Por dónde se había escurrido el tiempo? Sabía las respuestas; sólo necesitaba unos minutos más...
—Alice. ¡Alice!
Alzó la mirada y vio a la señora Meriweather con la mano tendida.
—¿No me has oído? Ha llegado el momento de que entreguéis el examen.
—Pero yo...
—No quiero excusas. Tienes que empezar a escuchar, Alice.
La señora Meriweather le arrebató el examen y se alejó por el pasillo. A pesar de que apenas podía oír los murmullos, Alice supo que las chicas que estaban justo detrás chismorreaban a propósito de ella. Se volvió y descubrió que tenían juntas las cabezas y que se tapaban la boca con las manos, sofocando las risitas. «Alice puede leer los labios, no dejemos que vea qué decimos de ella.»
Entonces vio que algunos chicos también se reían, al tiempo que la señalaban.
¿Cuál era la gracia?
Alice bajó la vista y descubrió con horror que el botón superior de la blusa se le había caído, haciendo que ésta se le abriera.
En ese momento sonó el timbre que anunciaba el fin de la clase. Alice cogió la cartera de los libros, la apretó contra el pecho y salió presurosa del aula. No se atrevía a mirar a nadie a los ojos. Se limitó a seguir caminando cabizbaja; las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Entró corriendo en los lavabos y se encerró en uno. Mientras otras chicas entraban y se reían, arreglándose ante los espejos, Alice permaneció oculta tras la puerta cerrada con pestillo. Podía oler los diferentes perfumes, sentir el silbido del aire cada vez que la puerta se abría. Aquellas niñas bonitas, con sus jerseys nuevos. A ellas nunca se les caían los botones, nunca iban al colegio con faldas de segunda mano ni con zapatos con suelas de cartón.
«Largaos. Por favor, que se vaya todo el mundo.»
Por fin dejaron de entrar y salir.
Con la oreja pegada a la puerta del váter, Alice forzó el oído para comprobar si aún quedaba alguien en los lavabos. Atisbo por la rendija y no vio a nadie de pie ante el espejo. Sólo entonces salió.
El pasillo también estaba desierto; todos se habían marchado ya a sus casas. No había nadie para atormentarla. Con los hombros encogidos como si quisiera protegerse, avanzó por el largo pasillo repleto de taquillas estropeadas y pósters que anunciaban el baile de Halloween para dos semanas después. Un baile al que con toda seguridad ella no iba a asistir. Aún le escocía la humillación del baile de la semana anterior y, con toda probabilidad, le seguiría escociendo siempre. Las dos horas que había pasado sola, aguardando de pie contra la pared con la esperanza de que algún chico la sacara a la pista. Cuando por fin se le acercó uno, no fue para bailar, sino que de repente se dobló por la cintura y le vomitó encima de los zapatos. No habría más bailes para ella. Llevaba sólo dos meses en aquella ciudad y ya deseaba que su madre volviera a hacer las maletas y se trasladara otra vez, que los llevara a algún sitio donde pudieran empezar de nuevo. Donde las cosas fueran distintas.
«Sólo que nunca lo son.»
Salió del colegio por la puerta principal y avanzó bajo el sol otoñal. Se hallaba inclinada sobre la bicicleta, tan concentrada en abrir el candado que no oyó los pasos. Hasta que la sombra no se cernió sobre su cara no descubrió que Elijah estaba a su lado.
—Hola, Alice.
Dio tal respingo al erguirse que volcó la bicicleta. ¡Oh, Dios, era una idiota!
¿Cómo podía ser tan torpe?
—Ha sido un examen difícil, ¿verdad? —preguntó él, pronunciando con claridad y arrastrando las palabras.
Era otra de las cosas que le gustaban de Elijah: a diferencia de los demás chicos, su voz era siempre nítida, nunca farfullaba. Y siempre permitía que le viera los labios. «Conoce mi secreto —pensó—. Y, aun así, quiere ser amigo mío.»
—¿Has contestado todas las preguntas? —inquirió él.
Alice se inclinó para levantar la bicicleta.
—Me sabía todas las respuestas, pero habría necesitado más tiempo. Al incorporarse, vio que la mirada de él permanecía fija en su blusa. En la abertura que había dejado el botón caído. Alice se ruborizó y cruzó los brazos.
—Tengo un alfiler —dijo él.
—¿Qué?
Elijah buscó dentro del bolsillo y sacó un imperdible.
—Yo siempre pierdo los botones. Resulta un poco embarazoso. Ven, deja que te lo cierre.
Alice contuvo la respiración cuando él tendió la mano hacia la blusa, y apenas pudo reprimir los temblores cuando deslizó sus dedos bajo la tela para cerrar el imperdible. «¿Notará los latidos de mi corazón? —se preguntó—. ¿Advertirá que siento mareos apenas me roza?»
En cuanto él se apartó, Alice soltó el aire, bajó los ojos y vio que la abertura estaba pudorosamente cerrada con el alfiler.
—¿Mejor así?
—¡Oh, sí! —Se interrumpió para recuperar la compostura, y luego, con majestuosa dignidad, añadió—: Gracias, Elijah. Has sido muy amable. Transcurrió un momento de silencio. Los cuervos graznaron; las hojas de otoño eran como llamas resplandecientes que consumieran las ramas, allá en lo alto.
—¿Crees que podrías ayudarme un poco, Alice? —preguntó él.
—¿En qué?
«Oh, qué respuesta más estúpida. ¡Tendría que haberme limitado a responder que sí! Sí, haría cualquier cosa por ti, Elijah Lank.»
—Se trata de ese proyecto que estoy haciendo para biología. Necesito que alguien me ayude, y no se me ocurre nadie más a quien se lo pueda pedir.
—¿Qué tipo de proyecto es?
—Te lo enseñaré. Pero tendríamos que ir a mi casa.
Su casa. Alice nunca había ido a casa de un chico. Asintió.
—Antes pasemos por la mía para dejar los libros.
Elijah sacó su bicicleta del aparcamiento. Estaba casi tan abollada como la de ella, los guardabarros oxidados, el vinilo del asiento medio pelado. Aquella vieja bicicleta hizo que él le cayera todavía mejor. «Formamos una auténtica pareja — pensó—. Tony Curtis y yo.»
Primero fueron a casa de ella. Alice no le invitó a entrar; la abochornaba demasiado que viera el mobiliario viejo y pasado de moda, la pintura desconchada de las paredes. Corrió al interior, soltó la cartera de los libros sobre la mesa de la cocina y salió presurosa.
Por desgracia, Buddy, el perro de su hermano, también hizo lo mismo. Justo en el instante en que ella salía por la puerta de la calle, el perro se escapó veloz como una mancha negra y blanca.
—¡Buddy! —le gritó—. ¡Vuelve aquí!
—No parece oír muy bien, ¿verdad? —preguntó Elijah.
—Porque es un perro estúpido. ¡Buddy!
El chucho miró hacia atrás, meneó la cola y luego trotó calle abajo.
—Oh, no te preocupes —comentó ella—. Ya volverá cuando quiera. —Montó en la bicicleta—. ¿Dónde vives?
—En lo alto de Skyline Road. ¿Has ido alguna vez por allí?
—No.
—Es un largo trayecto cuesta arriba por la colina. ¿Crees que podrás?
Ella asintió. «Por ti soy capaz de cualquier cosa.»
Pedalearon alejándose de su casa. Confiaba en que doblaran por la calle mayor y pasaran por delante de la tienda de batidos donde al salir de clase los chicos siempre remoloneaban, ponían monedas en el tocadiscos automático o bebían refrescos. «Verían que vamos juntos en bicicleta —pensó—. ¿No haría eso chismorrear a las chicas? Ahí va Alice con Elijah, el de los ojos azules.»
Pero él no enfiló por la calle mayor, sino que dobló por Locust Lane, donde apenas había casas; sólo la parte trasera de algunos comercios y el aparcamiento de los empleados de la fábrica de conservas Neptune’s Bounty. En fin. Al menos estaba paseando en bicicleta con él, ¿no? Lo bastante cerca detrás de Elijah para observar sus muslos al pedalear, su trasero apoyado en el sillín.
Elijah se volvió a mirarla, y su cabello negro ondeó al viento.
—¿Cómo vas, Alice?
—Estoy bien.
Aunque la verdad era que se estaba quedando sin aliento, pues habían salido del pueblo y empezaban a ascender la montaña. Elijah debía subir en bicicleta a Skyline todos los días, así que estaría acostumbrado; apenas se le veía jadear y movía las piernas como si fueran potentes pistones. En cambio ella resollaba y hacía grandes esfuerzos para avanzar. El destello de una pelambrera captó su atención. Miró hacia un lado y vio que Buddy les había seguido. Parecía cansado también; la lengua le colgaba por fuera mientras corría para mantenerse a su altura.
—¡Largo, a casa!
—¿Qué has dicho? —preguntó Elijah mirando hacia atrás.
—Es ese estúpido perro otra vez —jadeó ella—. No deja de seguirnos. Se va a... Se perderá.
Miró colérica a Buddy, pero el perro seguía trotando a su lado, con sus alegres y absurdos andares caninos. «Bueno, continúa —pensó ella—. Agótate. A mí no me importa.»
Siguieron ascendiendo por la montaña, mientras la carretera serpenteaba en suave zigzag. Entre los árboles atisbaba de vez en cuando imágenes lejanas de Fox Harbor abajo, el agua como cobre fundido bajo el sol de la tarde. Luego los árboles se hicieron más densos y sólo pudo ver el bosque, vestido con brillantes colores rojos y anaranjados. La carretera cubierta de hojas se curvaba ante ellos. Cuando Elijah se detuvo al fin, Alice notó las piernas tan cansadas que apenas podía sostenerse de pie sin temblar. Buddy había desaparecido de su vista, y sólo confió en que fuera capaz de encontrar el camino de regreso a casa. Pero no cabía la menor duda de que ella no iría a buscarle. Al menos de momento, con Elijah allí de pie, mirándola con ojos centelleantes. El chico apoyó la bicicleta contra un árbol y se colgó la cartera del hombro.
—¿Dónde está tu casa? —preguntó ella.
—Es aquel camino de entrada. —Señaló más adelante, hacia un buzón oxidado que había sobre un poste.
—¿No vamos a ir a tu casa?
—No. Hoy mi prima está enferma en casa. Se ha pasado la noche vomitando; será mejor que no entremos. De todos modos, mi proyecto está ahí fuera, entre los árboles. Deja la bicicleta. Tenemos que caminar.
Apoyó la bicicleta junto a la de él y le siguió, con las piernas todavía inestables por la subida a la montaña. Entraron con paso firme en el bosque. Los árboles crecían densos, el suelo estaba alfombrado con una gruesa capa de hojas. Le siguió animosa, apartando los mosquitos con la mano.
—¿Así que tu prima vive contigo? —preguntó.
—Sí, vino para quedarse con nosotros el año pasado. Supongo que ahora ya es permanente. No tiene ningún otro sitio donde ir.
—¿Y a tus padres no les importa?
—Sólo está papá. Mamá murió.
—Oh.
Alice no supo qué decir al respecto, y al final murmuró un sencillo «lo siento». Pero no pareció que él la hubiese oído.
Los matorrales eran cada vez más espesos, y los espinos le arañaban las piernas desnudas. Tenía dificultades para mantener el mismo paso que él. Elijah avanzaba delante, dejándola con la falda enganchada en los vastagos de las zarzas.
—¡Elijah!
Él no le contestó. Siguió avanzando como un explorador intrépido, con la cartera de los libros colgada del hombro.
—¡Espera!
—¿Quieres ver esto o no?
—Sí, pero...
—Entonces date prisa.
Su voz había adquirido un matiz de impaciencia que la sorprendió. Elijah se había detenido unos metros más adelante, con la mirada fija en ella, y Alice advirtió que tenía las manos cerradas como puños.
—Está bien —contestó sumisa—. Ya voy.
Unos metros más allá, los árboles se abrieron de repente para formar un claro. Alice vio viejos cimientos de piedra, todo cuanto quedaba de una granja que había dejado de existir hacía mucho tiempo. Elijah se volvió a mirarla; tenía el rostro moteado por la luz de la tarde.
—Es aquí—dijo.
—¿Qué es?
Él se inclinó y apartó dos tablas de madera, dejando al descubierto un agujero profundo.
—Echa un vistazo —dijo él—. Tardé tres semanas en cavar esto. Alice se acercó al pozo con cautela y miró dentro. La luz de la tarde caía sesgada por detrás de los árboles y el fondo del agujero estaba en sombras. Sólo pudo atisbar una capa de hojas muertas acumuladas en lo más hondo. A un lado había una cuerda enrollada.
—¿Es una trampa para osos o algo por el estilo?
—Podría serlo. Si colocase unas ramas encima para ocultar la abertura, podría atrapar un montón de cosas. Incluso un ciervo. —Señaló el interior del hoyo—. Mira,
¿lo ves?
Alice se acercó un poco más. Abajo, entre las sombras, algo brillaba de forma tenue: pedacitos blancos que asomaban bajo las hojas desperdigadas.
—¿Qué es?
—Es mi proyecto.
Elijah cogió la cuerda y tiró hacia sí.
En el fondo del pozo las hojas crujieron, entraron en ebullición. Alice vio que la cuerda se tensaba mientras Elijah izaba algo de entre las sombras. Una cesta. La sacó del agujero y la depositó en el suelo. Al apartar las hojas descubrió aquella cosa de color blanco que relucía en el fondo del pozo.
Era una pequeña calavera.
Mientras Elijah quitaba las hojas, Alice vio amasijos de pelo negro y costillas delgadas y largas. Las vértebras de una columna. Los huesos de las patas, tan delicados como pequeñas ramitas.
—¿No es fantástico? Ya ni siquiera huele —dijo él—. Lleva casi siete meses ahí abajo. La última vez que lo comprobé todavía tenía algo de carne encima. Hay que ver con qué constancia desaparece. Empezó a pudrirse muy rápido cuando los días empezaron a ser más calurosos, allá por mayo.
—¿Qué es?
—¿No lo adivinas?
—No.
Elijah cogió el cráneo, le dio un pequeño giro y lo separó de la columna vertebral. Alice dio un respingo cuando lo volvió con brusquedad hacia ella.
—¡No! —chilló.
—¡Miau!
—¡Elijah!
—Bueno, has preguntado qué era.
Alice se quedó mirando las cuencas vacías de los ojos.
—¿Un gato?
Elijah sacó una bolsa de tela de la cartera de los libros y empezó a meter los huesos en ella.
—¿Qué piensas hacer con el esqueleto?
—Es mi proyecto científico. El paso de gatito a esqueleto en siete meses.
—¿Y dónde conseguiste el gato?
—Lo encontré.
—¿Encontraste un gato muerto?
Elijah alzó la vista. Sus ojos azules sonreían, pero ya no eran los ojos de Tony Curtis. Aquellos ojos la asustaron.
—¿Quién ha dicho que estuviera muerto?
De repente, a Alice el corazón empezó a latirle con celeridad. Retrocedió un paso.
—Oye, será mejor que regrese a casa.
—¿Por qué?
—Los deberes. Tengo que hacer los deberes.
Él estaba de pie; se había levantado sin el menor esfuerzo. La sonrisa se había extinguido en su rostro, sustituida por una mirada de tranquila expectación.
—Te... te veré en el colegio —dijo ella.
Alice retrocedió, mirando los árboles que a derecha e izquierda parecían los mismos. ¿Desde dónde habían llegado? ¿En qué dirección debía marchar?
—Pero si acabas de llegar, Alice.
Elijah sostenía algo en la mano. Sólo cuando la levantó por encima de la cabeza Alice vio qué era.
Una piedra.
El golpe la hizo caer de rodillas. Inclinada sobre el suelo, con la vista casi nublada y las piernas entumecidas. No sintió dolor, sólo una estúpida incredulidad porque él la hubiera golpeado. Empezó a arrastrarse, pero no podía ver adonde se dirigía. Entonces Elijah la agarró de los tobillos y tiró de ella hacia atrás. La cara le golpeó contra el suelo mientras él la arrastraba por los pies. Alice intentó patear para liberarse, intentó gritar, pero la boca se le llenó de tierra y de ramitas a medida que él la llevaba hacia el pozo. Justo en el momento en que sus pies cayeron por el borde, se aferró al retoño de un arbusto y detuvo la caída. Las piernas le colgaban dentro del agujero.
—Suéltalo, Alice —dijo él.
—¡Súbeme! ¡Súbeme!
—He dicho que lo sueltes.
Elijah levantó una piedra y la dejó caer sobre la mano de ella. Alice dejó escapar un alarido, soltó la rama y se deslizó hasta aterrizar sobre un lecho de hojas muertas.
—Alice. Alice.
Atontada por la caída, miró el círculo de cielo que se recortaba arriba y divisó la silueta de la cabeza de Elijah inclinado hacia delante, atisbando para verla.
—¿Por qué me haces esto? —inquirió ella entre sollozos—. ¿Me puedes decir por qué?
—No es nada personal. Sólo quiero ver cuánto tiempo tarda. Siete meses para un gatito. ¿Cuánto crees que tardarás tú?
—¡No puedes hacerme esto!
—Adiós, Alice.
—¡Elijah! ¡Elijah!
Vio cómo las tablas de madera tapaban la abertura, eclipsando el círculo de luz. Su último atisbo del cielo se desvaneció. «Esto no es real —pensó—. Es una broma. Sólo pretende asustarme. Me dejará aquí abajo sólo unos minutos y luego volverá para sacarme. Claro que volverá.»
Entonces oyó que algo golpeaba sobre la cubierta del pozo. «Piedras. Está apilando piedras.»
Alice se levantó e intentó escalar fuera del hoyo. Encontró el resto de una enredadera seca, que de inmediato se desintegró entre sus manos. Dio arañazos en la tierra, pero no consiguió encontrar un sitio donde agarrarse, no podía siquiera subir un palmo sin caer otra vez. Sus gritos taladraron la oscuridad.
—¡Elijah! —chilló.
La única respuesta que obtuvo fueron los golpes de las piedras al caer sobre la madera.
Capítulo 1
Pesez le mattin que vous n’irez peut-être pas jusqu’au soir
Et au soir que vous n’irez peut-être pas jusqu’au matin.1
PLACA GRABADA EN LAS CATACUMBAS DE PARÍS
Una hilera de calaveras relucía en lo alto del muro de fémures y tibias apilados de manera confusa. A pesar de que era junio y la doctora Maura Isles sabía que en las calles de París, veinte metros más arriba, brillaba el sol, sintió un escalofrío al avanzar por el oscuro corredor cuyas paredes estaban forradas de restos humanos casi hasta el techo. A pesar de estar familiarizada con la muerte, incluso de tutearse con ella y de haberse enfrentado a ella en múltiples ocasiones sobre la mesa de autopsias, se quedó anonadada ante la magnitud de esa exhibición y la cantidad de huesos almacenados en aquella red de túneles debajo de la Ciudad de la Luz. La excursión de un kilómetro le había permitido ver sólo una pequeña parte de las catacumbas. Prohibidos a los turistas, había numerosos túneles secundarios y cámaras repletas de huesos, con sus oscuras bocas abiertas seductoramente tras las rejas cerradas con candado. Allí estaban los restos de seis millones de parisienses que en el pasado habían sentido el sol en su cara, que habían experimentado el hambre, la sed y el amor, que habían sentido en su pecho los latidos del propio corazón, la ráfaga del aire al entrar y salir de sus pulmones. Tal vez nunca llegaran a imaginar que un día desenterrarían sus huesos de su lugar de reposo en el cementerio y los trasladarían a aquel lóbrego osario debajo de la ciudad.
Que algún día los exhibirían para que grupos de turistas los contemplasen embobados.
Ciento cincuenta años atrás, con el fin de dejar espacio a la continua afluencia de muertos en los abarrotados cementerios de París, habían desenterrado los esqueletos y los habían trasladado a la enorme colmena que formaban las antiguas canteras de piedra caliza que se extendían bajo la ciudad. Los peones que trasladaron los esqueletos no los habían amontonado de cualquier manera; habían realizado su macabra tarea con sentido artístico, apilándolos de modo que adoptaran formas caprichosas. Como albañiles esmerados, habían levantado altos muros decorados con capas alternas de calaveras y huesos largos, transformando la descomposición en manifestación artística. Y habían colgado placas grabadas con citas sombrías, recordatorio para todos los que recorrían aquellos pasillos de que nadie escapa a la muerte.
Una de aquellas placas captó la atención de Maura, que se detuvo entre la marea de turistas para leer lo que decía. Mientras se esforzaba por traducir las palabras utilizando el vacilante francés que había aprendido en el instituto, oyó el discordante sonido de risas de niños en los oscuros pasillos y el acento nasal de un hombre de Texas que murmuraba a su esposa:
—¿Puedes creer que exista un sitio así, Sherry? Me pone la carne de gallina... La pareja de Texas se alejó y sus voces se extinguieron hasta que de nuevo reinó el silencio. Por un momento, Maura se quedó a solas en la cámara, respirando el polvo de los siglos. Bajo la tenue penumbra de la luz del túnel, el moho había crecido entre las calaveras, cubriéndolas con una capa verdosa. En la frente de una de ellas, como una especie de tercer ojo, se abría el agujero de una bala.
«Sé cómo te llegó la muerte.»
El frío de los túneles se le había filtrado en los huesos, pero no se movió, decidida a traducir aquella placa, a sofocar el horror acometiendo esa tarea intelectual inútil. «Vamos, Maura. ¿Tres años de francés en el instituto y no puedes descifrar esto?» En aquellos momentos se había convertido ya en un reto personal, que mantenía a raya todas las ideas sobre la mortalidad. Entonces las palabras adquirieron significado y Maura sintió que se le helaba la sangre... Dichoso aquel que siempre se enfrenta a la hora de su muerte y todos los días se prepara para su fin.
De pronto fue consciente del silencio. No había voces, ni eco de pasos. Dio media vuelta y abandonó aquella lóbrega cámara. ¿Cómo había podido quedarse tan rezagada de los demás turistas? Estaba sola en el túnel, a solas con los muertos. Pensó en repentinos apagones de luz, en tomar el camino equivocado en medio de la más absoluta oscuridad. Había oído comentar que, un siglo atrás, unos trabajadores parisienses se habían extraviado en aquellas catacumbas y habían muerto de hambre. Apresuró el paso, ansiosa por alcanzar al resto del grupo, por unirse a la compañía de los vivos. Sintió que el apremio de la muerte era demasiado cercano en aquellos túneles. Pensó que las calaveras la miraban con resentimiento; eran un coro de seis millones de personas recriminándola por su curiosidad morbosa.
«Hubo una vez en que estuvimos tan vivos como tú. ¿Crees poder escapar al futuro que aquí contemplas?»
Cuando por fin salió de las catacumbas y llegó a la zona soleada de la calle Remy Dumoncel, respiró profundas bocanadas de aire. Por una vez agradeció el ruido del tráfico, las prisas de la gente, como si se le acabara de conceder una segunda oportunidad de vivir. Los colores le parecieron más brillantes; los rostros, más afables. «Mi último día en París —pensó—, y sólo ahora aprecio de veras la belleza de esta ciudad».
Había pasado gran parte de la semana anterior encerrada en salas de reuniones, asistiendo a la Conferencia Internacional de Patología Forense. Había dispuesto de muy poco tiempo para visitar la ciudad, y hasta las excursiones programadas por los organizadores de la conferencia estaban relacionadas con la muerte y las enfermedades: el museo de la Historia de la Medicina, el antiguo anfiteatro de la Escuela de Cirugía.
Las catacumbas.
De todos los recuerdos que se iba a llevar de París, resultaba irónico que el más intenso fuera el de restos humanos. «Eso no es saludable —pensó mientras permanecía en la terraza de un café, saboreando la última taza de café exprés y una tartaleta de fresas—. Dentro de dos días estaré de regreso en mi sala de autopsias, rodeada de acero inoxidable, aislada de la luz del sol. Respiraré sólo aire frío, filtrado, procedente de los aparatos de refrigeración. Este día será como un recuerdo del paraíso.»
Se tomó su tiempo para grabar aquellos recuerdos. El olor del café, el sabor de la pasta mantecosa. Los pulcros hombres de negocios con el móvil pegado a la oreja, los complicados nudos de las pañoletas que revoloteaban en torno al cuello de las mujeres. Se entretuvo con la fantasía que sin duda había rondado por la cabeza de todos los estadounidenses que alguna vez habían visitado París: «¿Qué pasaría si perdiera el avión, si me quedara aquí, en este café, en esta espléndida ciudad, para el resto de mi vida?».
Sin embargo, al final se levantó de la mesa y paró un taxi para que la llevara al aeropuerto. Al final se alejó de la fantasía, de París, pero sólo con la promesa de que algún día volvería. Lo malo es que no sabía cuándo.
El vuelo de regreso llevaba tres horas de retraso. Habría podido pasar esas tres horas paseando junto al Sena, pensó mientras aguardaba contrariada en el aeropuerto Charles de Gaulle. Tres horas en las que habría podido deambular por el Marais o curiosear por Les Halles. En cambio, estaba atrapada en un aeropuerto tan abarrotado de viajeros que no encontraba sitio donde sentarse. Cuando por fin subió a bordo del reactor de Air France, se sentía cansada y dominada por el malhumor. El vaso de vino que acompañaba la cena que les sirvieron fue lo único que necesitó para quedarse profundamente dormida, sin soñar.
No despertó hasta que el avión empezó a descender sobre Boston. Le dolía la cabeza y el sol poniente fulguró en el interior de sus ojos. El dolor de cabeza se intensificó mientras aguardaba en la recogida de equipajes, examinando maleta tras maleta, ya que ninguna de las que se deslizaban por la cinta era la suya. Más tarde, mientras hacía cola para rellenar el formulario reclamando el equipaje extraviado, el dolor se intensificó y se convirtió en un martilleo implacable. Había oscurecido cuando subió al taxi sin más equipaje que el de mano. Lo único que ansiaba era un baño caliente y una generosa dosis de Advil. Se hundió en el asiento trasero del taxi y de nuevo se refugió en el sueño.
El brusco frenazo del coche la despertó.
—¿Qué ocurre ahí? —oyó que decía el taxista.
Maura se enderezó y, con los ojos legañosos, observó las centelleantes luces azules. Necesitó un segundo para identificar lo que estaba viendo. Entonces comprendió que habían doblado por la calle donde vivía y se sentó erguida, repentinamente alerta, alarmada por lo que veía. Había cuatro coches patrulla de la policía de Brookline aparcados; las luces del techo cercenaban la oscuridad.
—Parece que hay alguna emergencia —comentó el taxista—. Esta es su calle,
¿verdad?
—Y aquella de allí es mi casa. Hacia la mitad de la manzana.
—¿Donde están los coches de la policía? No creo que nos dejen pasar. Como para confirmar las palabras del conductor, se acercó un agente haciendo señas de que dieran media vuelta. El taxista sacó la cabeza por la ventanilla.
—Traigo aquí una pasajera a quien debo dejar. Vive en esta calle.
—Lo siento, amigo. Toda la manzana está acordonada.
Maura se inclinó hacia delante y le dijo al chófer:
—Oiga, yo me bajo aquí.
Le tendió el importe del trayecto, cogió el equipaje de mano y bajó del taxi. Poco antes se había sentido torpe y embotada; ahora incluso la cálida noche de julio parecía haberse cargado de electricidad con la tensión. Avanzó por la acera; la sensación de ansiedad era cada vez mayor a medida que se acercaba a la concentración de curiosos, al descubrir que todos los vehículos oficiales estaban aparcados delante de su casa. ¿Le habría ocurrido algo a alguno de los vecinos? Un montón de posibilidades terribles cruzó por su mente. Suicidio. Homicidio. Pensó en el señor Telushkin, un hombre soltero, ingeniero robótico, que vivía en la casa de al lado. ¿No tenía un aspecto llamativamente melancólico la última vez que le vio?
Pensó también en Lily y en Susan, sus vecinas del otro lado, dos abogadas lesbianas cuyo activismo en defensa de los derechos de los gays lasconvertía en objetivos destacados. En ese instante divisó a Lily y a Susan, de pie al lado de los curiosos, las dos vivas y coleando; así que su preocupación volvió al señor Telushkin, a quien no veía entre los espectadores.
Lily miró de soslayo y vio que Maura se acercaba. No la saludó con la mano; se quedó mirándola sin decir nada, antes de dar un fuerte codazo a Susan. Esta se volvió y, al ver a Maura, se quedó boquiabierta. Todos los vecinos se volvieron a mirarla. Y en todos los rostros, asombro. La perplejidad era evidente.
«¿Por qué me miran? —se preguntó Maura—. ¿Qué habré hecho?»
—¿Doctora Isles? —Había un policía de Brookline a su lado, con la boca abierta—. Es... Es usted, ¿verdad? —preguntó.
Bueno, la pregunta era una estupidez, pensó.
—Aquélla es mi casa. ¿Qué ocurre, agente?
El policía dejó escapar una aguda exhalación.
—Yo... Creo que será mejor que me acompañe.
La cogió del brazo y la guió entre la gente. Los vecinos se apartaban solemnes ante ella, como si dejaran paso a un condenado. Su silencio resultaba escalofriante, el único ruido era el crepitar de las emisoras de la policía. Llegaron ante la barrera de cinta amarilla de la policía, que colgaba entre diversas estacas, algunas clavadas en el patio delantero del señor Telushkin. «Está orgulloso de su jardín, y esto no le hará ninguna gracia», fue su primer pensamiento, del todo disparatado. El policía levantó la cinta y ella se agachó para pasar por debajo, cruzando lo que comprendió que era el escenario de un crimen.
Supo que lo era porque en el centro distinguió una silueta familiar. Incluso desde el otro lado del césped, Maura reconoció a la detective de homicidios Jane Rizzoli. Embarazada de ocho meses, la pequeña Rizzoli parecía una pera madura embutida en un traje pantalón. Su presencia era otro detalle que la desconcertaba.
¿Qué hacía una detective de Boston en Brookline, fuera de su jurisdicción habitual?
Rizzoli no vio acercarse a Maura; tenía fija la mirada en un coche aparcado en la acera, frente a la casa del señor Telushkin. Claramente alterada, sacudía la cabeza y sus oscuros rizos le salían disparados con el desorden habitual. Fue el colega de Rizzoli, el detective Barry Frost, quien vio primero a Maura. La miró, luego miró hacia otro lado y, acto seguido, como si lo hubiera vuelto a pensar, la miró de nuevo. Sin decir palabra, tiró del brazo de su colega. Rizzoli se quedó muda, y los destellos estroboscópicos de las luces azules de los coches patrulla iluminaron su expresión de incredulidad. Como si estuviera en trance, empezó a caminar hacia Maura.
—¿Doc2? —preguntó Rizzoli, a media voz—. ¿Eres tú?
—¿Quién iba a ser, si no? ¿Por qué todo el mundo me lo pregunta? ¿Por qué me miráis como si fuese un fantasma?
—Porque... —Rizzoli se interrumpió y sacudió la cabeza, haciendo oscilar los indómitos bucles—. Dios, por un instante he pensado que sí, que eras un fantasma.
—¿Por qué?
Rizzoli se volvió y llamó:
—¡Padre Brophy!
Maura no había visto al clérigo, que se mantenía apartado en la periferia. Entonces salió de entre las sombras; el alzacuello era un destello blanco sobre la garganta. Su rostro, por lo general atractivo, parecía demacrado; la expresión, anonadada. «¿Por qué está aquí Daniel?» No era habitual que llamaran a un sacerdote al escenario del crimen, a no ser que algún familiar de la víctima necesitara consuelo. Y su vecino, el señor Telushkin, no era católico sino judío. No había razón alguna para que llamaran a un clérigo.
—Por favor, padre, ¿podría acompañarla dentro de la casa? —le pidió Rizzoli.
—¿Alguien va a decirme qué ocurre? —inquirió Maura.
—Ve adentro, Doc. Por favor. Ya te lo explicaremos después. Maura sintió el brazo de Brophy en torno a la cintura, su firme presión comunicándole que aquél no era el momento para resistirse. Dejó que él la guiara hacia la puerta de entrada y advirtió la secreta emoción del estrecho contacto entre los dos, el calor de su cuerpo pegado al de ella. Era tan consciente de que él permanecía a su lado, que las manos se le enredaron al meter la llave en la cerradura. A pesar de que ambos eran amigos desde hacía meses, nunca había invitado a Daniel Brophy a entrar en su casa; y la reacción ante su presencia en aquellos momentos fue un recordatorio de por qué había mantenido con tanto cuidado la distancia entre los dos. Entraron y se dirigieron a la sala, donde las luces estaban ya encendidas gracias a un temporizador automático. Maura se detuvo un momento junto al sofá, indecisa acerca de qué debía hacer.
Fue el padre Brophy quien tomó la iniciativa.
—Siéntate —le dijo, indicando el sofá—. Te traeré algo para beber.
—En mi casa eres el invitado; debería ser yo quien te ofreciera algo de beber — dijo ella.
—En estas circunstancias, no.
—Ni siquiera sé cuáles son «estas circunstancias».
—La detective Rizzoli te lo explicará.
El padre Brophy salió de la sala y regresó con un vaso de agua: no era la bebida que ella hubiese elegido para aquel momento, pero no consideró apropiado pedirle a un sacerdote que le trajera una botella de vodka. Tomó un sorbo de agua y sintió cierto desasosiego bajo la mirada de él. Brophy se sentó en el sillón frente a ella, mirándola como si temiera que fuera a desvanecerse.
Entonces oyó que Rizzoli y Frost entraban en la casa y murmuraban algo con una tercera persona en el vestíbulo, una voz que Maura no reconoció. «Secretos — pensó—. ¿Por qué secretea todo el mundo? ¿Qué quieren ocultarme?»
Alzó la mirada cuando los dos detectives entraron en la sala de estar. Con ellos iba un hombre que se presentó como el detective Eckert, de Brookline, nombre que con toda probabilidad olvidaría al cabo de pocos minutos. Dedicó toda su atención a Rizzoli, con quien había trabajado con anterioridad, una mujer que le caía muy bien y a la que además respetaba.
Los detectives se sentaron en distintas sillas, Rizzoli y Frost frente a Maura, al otro lado de la mesita de centro. Maura se sintió superada en número: cuatro contra uno, la mirada de todos fija en ella. Frost sacó el bloc de notas y el bolígrafo. ¿Por qué se disponía a tomar notas? ¿Por qué tenía la sensación de que aquello era el inicio de un interrogatorio?
—¿Qué tal estás, Doc?—preguntó Rizzoli.
Estaba tan atónita que hablaba con un hilo de voz.
Maura rió ante la trivialidad de la pregunta.
—Estaría mucho mejor si supiera qué sucede.
—¿Puedo preguntarte dónde has estado esta noche?
—Venía del aeropuerto.
—¿Qué hacías en el aeropuerto?
—Acabo de llegar de París. Salí del Charles de Gaulle. Ha sido un vuelo largo, y no me siento con ánimos para contestar una veintena de preguntas.
—¿Cuánto tiempo has estado en París?
—Una semana. Me marché el miércoles pasado. —Maura creía haber detectado cierto matiz incriminatorio en la brusquedad de las preguntas de Rizzoli, y su irritación se estaba transformando en cólera—. Si no me crees, puedes preguntárselo a Louise, mi secretaria. Es quien me hizo la reserva de los vuelos. Viajé allí para asistir a una reunión...
—A la Conferencia Internacional de Patología Forense. ¿Es así?
Maura se quedó desconcertada.
—¿Ya lo sabías?
—Nos lo ha dicho Louise.
«Han estado preguntando cosas sobre mí. Han hablado con mi secretaria incluso antes de que yo llegase a casa.»
—Nos dijo que tu avión debía aterrizar en Logan a las cinco de la tarde — añadió Rizzoli—. Ahora son casi las diez. ¿Dónde has estado?
—Salimos con retraso del Charles de Gaulle. Algo relacionado con medidas de seguridad extraordinarias. Las líneas aéreas se están volviendo tan paranoicas que fue una suerte despegar con sólo tres horas de retraso.
—¿Así que salisteis con tres horas de retraso?
—Es lo que acabo de decir.
—¿A qué hora aterrizasteis?
—No lo sé. En torno a las ocho y media.
—¿Y has necesitado una hora y media para llegar a casa desde Logan?
—Mi maleta no apareció. He tenido que rellenar los impresos de reclamación de Air France. —Maura se interrumpió; de repente había llegado al límite—. ¡Maldita sea! Oye, ¿a qué viene todo esto? Antes de contestar a más preguntas tengo derecho a saber qué ocurre. ¿Me estáis acusando de algo?
—No, Doc. No te acusamos de nada. Sólo tratamos de ajustar horarios.
—¿Horarios de qué?
—¿Ha recibido amenazas, doctora Isles? —preguntó Frost.
—¿Cómo? —Maura le miró perpleja.
—¿Conoce a alguien que quisiera hacerle daño?
—No.
—¿Está segura?
Maura soltó una risa de contrariedad.
—Bueno, ¿hay alguien que pueda estar seguro de algo?
—Debes de haber tenido algunos casos en los tribunales en los que tu testimonio ha fastidiado a alguien —apuntó Rizzoli.
—Sólo si les fastidia la verdad.
—En los tribunales se ganan enemigos. Tal vez hayas ayudado a condenar a alguien.
—Estoy segura de que tú también, Jane. Por el simple hecho de hacer tu trabajo.
—¿Has recibido alguna amenaza específica? ¿Cartas o llamadas por teléfono?
—El número de mi teléfono no figura en la guía. Y Louise nunca da mi dirección.
—¿Y qué me dices de las cartas que te envían al centro de medicina forense?
—De vez en cuando se recibe alguna carta extraña. Todos las recibimos.
—¿Extraña?
—La gente escribe sobre extraterrestres o conspiraciones. O nos acusa de intentar encubrir la verdad a propósito de determinada autopsia. Nos limitamos a guardar esas cartas en el archivo de los chiflados; a no ser que se trate de una amenaza verosímil, en cuyo caso las enviamos a la policía.
Maura vio que Frost garabateaba algo en su bloc de notas y se preguntó qué estaría escribiendo. A esas alturas ya no estaba enfadada, sólo ansiaba alargar la mano por encima de la mesita de centro y arrancarle el bloc de las suyas.
—Doc —dijo Rizzoli, con voz suave—, ¿tienes una hermana?
La pregunta, formulada de forma tan imprevista, sobresaltó a Maura, que, olvidando de repente su irritación, miró a la detective.
—¿Cómo dices?
—¿Tienes una hermana?
—¿Por qué preguntas eso?
—Porque necesito saberlo.
Maura soltó un profundo suspiro.
—No, no tengo ninguna hermana. Y sabes muy bien que soy adoptada.
¿Cuándo diablos vas a decirme a qué viene todo esto?
Rizzoli y Frost se miraron.
Frost cerró el bloc de notas.
—Supongo que ha llegado el momento de enseñárselo.
Rizzoli se encaminó hacia la puerta de entrada. Maura salió a la calle y se encontró en la cálida noche de verano, iluminada como un vistoso carnaval por las luces centelleantes de los coches patrulla. El cuerpo todavía le funcionaba con el horario de París, donde en aquellos momentos eran las cuatro de la madrugada. Lo veía todo como a través de la neblina del agotamiento en esa noche tan surrealista como un mal sueño. En cuanto salió de la casa, todos los rostros se volvieron a mirarla. Vio que sus vecinos, concentrados al otro lado de la calle, la observaban desde detrás de la cinta que delimitaba el escenario del crimen. En calidad de médico forense, estaba habituada a ser objeto de la atención general, a que tanto la policía como los medios de comunicación siguieran cada uno de sus movimientos. Pero esa noche la atención era en cierto modo distinta; más impertinente, atemorizante incluso. Se alegró de tener a Rizzoli y a Frost a su lado, como si la amparasen de las miradas curiosas a medida que avanzaba por la acera en dirección al Ford Taurus oscuro aparcado junto al bordillo, delante de la casa del señor Telushkin. Maura no reconoció el coche, pero sí al hombre barbudo que estaba al lado con las recias manos embutidas dentro de guantes de látex. Era el doctor Abe Bristol, su colega del centro forense. Abe era un hombre de buen apetito, y el contorno de su cintura reflejaba su afición a los alimentos sustanciosos: el vientre le caía por encima del cinturón con toda su fofa abundancia. Fijó los ojos en Maura y exclamó:
—¡Dios, sí que es extraño! Habría podido engañarme. —Hizo un gesto señalando el coche con la cabeza—. Confío en que estés preparada para esto, Maura.
«¿Preparada para qué?»
Maura miró el Taurus aparcado. Entre los haces de las linternas vio a contraluz la silueta de una persona caída sobre el volante. Salpicaduras negras oscurecían el parabrisas. «Sangre.»
Rizzoli enfocó la linterna hacia la puerta del pasajero. Al principio, Maura no entendió qué se suponía que debía mirar; aún mantenía centrada su atención en el parabrisas manchado de sangre y en el ocupante en tinieblas del asiento del conductor. Entonces vio lo que la linterna de la detective iluminaba. Justo debajo de la manecilla de la puerta había tres arañazos paralelos, profundamente grabados en el acabado de la pintura del coche.
—Parece la marca de una zarpa —comentó Rizzoli, curvando los dedos como si quisiera dar un arañazo.
Maura examinó las marcas. «No es ninguna zarpa —pensó, al tiempo que un escalofrío le recorría la espalda—. Es la garra de un ave de rapiña.»
—Acércate al lado del conductor —indicó Rizzoli.
Maura no hizo preguntas mientras seguía a la detective por detrás del Taurus.
—Matrícula de Massachusetts —dijo Rizzoli al barrer con el haz de la linterna el parachoques trasero.
Pero era sólo un detalle dicho de paso. La detective siguió hasta la puerta del conductor. Allí se detuvo y se volvió a Maura.
—Esto es lo que tanto nos ha impresionado —explicó, mientras dirigía el foco al interior del coche.
El rayo de luz cayó de lleno sobre el rostro de la mujer, que miraba hacia la ventanilla. Tenía la mejilla derecha apoyada en el volante y mantenía los ojos abiertos.
Maura fue incapaz de pronunciar palabra. Miró pasmada la piel marfileña, el cabello negro, los labios carnosos y ligeramente separados, como paralizados por la sorpresa. Se tambaleó hacia atrás; las piernas le flaquearon de repente y tuvo la vertiginosa sensación de que se alejaba flotando, como si el cuerpo se liberara del anclaje de la tierra. Alguien la agarró del brazo, sosteniéndola. Era el padre Brophy, que estaba justo detrás de ella. Maura ni siquiera había advertido que estuviera allí. Entonces comprendió por qué todos se habían sorprendido al verla llegar. Observó el cadáver del interior del coche, con el rostro iluminado por la luz que proyectaba la linterna de Rizzoli.
«Soy yo. Esta mujer soy yo.»
1 (Reflexiona por la mañana que quizá no llegues a la noche/y por la noche, que tal vez no llegues a mañana.)
2 En inglés se usa coloquialmente esta expresión para referirse a los doctores (N del T)
Capítulo 2
Maura permanecía sentada en el sofá, dando pequeños sorbos de vodka con soda mientras los cubitos de hielo tintineaban contra el vaso. Al diablo con el agua. Aquel susto requería una medicina más contundente y el padre Brophy era lo bastante comprensivo para prepararle una bebida más fuerte, de modo que se la había dado sin hacer ningún comentario. Verse a sí misma muerta no era algo que sucediera todos los días. No ocurría todos los días que te acercaras al escenario de un crimen y te encontraras a tu doble sin vida.
—Es sólo una coincidencia —murmuró—. Esa mujer se parece a mí, eso es todo. Muchas mujeres tienen el cabello negro. Y su cara... ¿Cómo puedes ver con claridad su cara en ese coche?
—No sé, Doc —dijo Rizzoli—. La semejanza es bastante aterradora. La detective se dejó caer en el sillón y soltó un gemido cuando los almohadones engulleron su pesado cuerpo de embarazada. Pobre Rizzoli, pensó Maura. En el octavo mes de embarazo, las mujeres no deberían verse obligadas a investigar un homicidio.
—Su peinado es distinto —dijo Maura.
—Lleva el cabello algo más largo, eso es todo.
—Yo llevo flequillo y ella no.
—¿No crees que es un detalle superficial? Mira su rostro. Podría ser tu hermana.
—Espera a verla con más luz. Es posible que no se me parezca en absoluto.
—La semejanza es evidente, Maura —intervino el padre Brophy—. Todos lo vimos. Es tu vivo retrato.
—Además, está dentro de un coche en tu vecindario —añadió Rizzoli—. Aparcado casi delante de tu casa. Y tenía esto en el asiento de atrás. La detective levantó una bolsa de pruebas. A través del plástico transparente, Maura vio que contenía un artículo recortado de The Boston Globe. El titular era bastante grande para que pudiera leerlo incluso desde el otro lado de la mesita de centro.
EL BEBÉ DE LOS RAWLIN ERA UNA CRIATURA MALTRATADA, DECLARA LA MÉDICA FORENSE.
—Es una foto tuya, Doc —dijo Rizzoli—. Y en el pie de la foto pone: «La doctora forense Maura Isles abandona el juzgado después de declarar en el juicio de los Rawlin». —Se volvió de nuevo hacia Maura—. La víctima tenía esto en su coche. Maura sacudió la cabeza.
—¿Porqué?
—Es la pregunta que todos nos hacemos.
—El juicio de los Rawlin... Eso fue hace casi dos semanas.
—¿Recuerdas haber visto a esta mujer en la sala de justicia?
—No, nunca la había visto.
—Pero es indudable que ella sí te vio. Al menos en el periódico. Y luego se presenta aquí. ¿Te buscaba? ¿Te vigilaba?
Maura se quedó mirando la bebida. El vodka le provocaba la sensación de que la cabeza le flotaba. Pensó que no hacía siquiera veinticuatro horas estaba paseando por las calles de París, disfrutando del sol, saboreando los olores que emanaban de las cafeterías. «¿Cómo ha podido todo dar un cambio tan brusco para caer en esta pesadilla?»
—¿Tienes algún arma, Doc? —preguntó Rizzoli.
Maura se puso rígida.
—¿A qué viene esa pregunta?
—No, no te acuso de nada. Sólo quiero saber si tienes algo para defenderte.
—No, no tengo armas. He visto los daños que pueden provocar en un cuerpo humano. No quiero ninguna en casa.
—Está bien. Sólo era una pregunta.
Maura dio otro sorbo al vodka; necesitaba el valor de la bebida para efectuar la siguiente pregunta.
—¿Qué habéis averiguado de la víctima?
Frost sacó el bloc de notas y pasó las hojas como un oficinistapuntilloso. En muchos aspectos, Barry Frost le recordaba al funcionario de suaves modales, con su pluma siempre a punto.
—Según su permiso de conducir, se llama Anna Jessop, de cuarenta años, y vive en Brighton.
Maura levantó la cabeza.
—Eso es a pocos kilómetros de aquí.
—Su casa está en un edificio de pisos. Sus vecinos no saben gran cosa de ella. Todavía estamos intentando ponernos en contacto con la casera para que nos deje entrar en el inmueble.
—¿Te suena de algo el apellido Jessop? —preguntó Rizzoli.
Maura negó con un movimiento de cabeza.
—No conozco a nadie con ese apellido.
—¿Conoces a alguien en Maine?
—¿Por qué lo preguntas?
—Llevaba una multa por exceso de velocidad en el bolso. Parece que la policía la paró hará dos días. Conducía hacia el sur por la autopista de peaje de Maine.
—No conozco a nadie allí. —Respiró hondo antes de preguntar—: ¿Quién la ha encontrado?
—Nos avisó tu vecino, el señor Telushkin —explicó Rizzoli—. Estaba paseando a su perro cuando descubrió el Taurus aparcado sobre el bordillo de la acera.
—¿A qué hora fue eso?
—Alrededor de las ocho.
Claro, pensó Maura. El señor Telushkin paseaba su perro a la misma hora todas las noches. Los ingenieros eran así, precisos y previsibles. Pero esa noche se había encontrado con lo imprevisible.
—¿Y no había oído nada? —preguntó Maura.
—Dice que unos diez minutos antes oyó lo que pensó que era el tubo de escape de un coche. Pero no vio lo ocurrido. Después encontró el Taurus y telefoneó al nueve uno uno. Informó de que alguien acababa de disparar a su vecina, la doctora Isles. Los primeros en acudir fueron la policía de Brookline junto con el detective Eckert. Frost y yo llegamos alrededor de las nueve.
—¿Por qué? —inquirió Maura; por fin la pregunta que se le había ocurrido apenas vio a Rizzoli de pie en el césped frente a su casa—. ¿Por qué habéis venido a Brookline? No es vuestro territorio.
Rizzoli miró al detective Eckert.
—Ya sabe —dijo éste, algo cohibido—, el año pasado sólo tuvimos un homicidio en Brookline. Dadas las circunstancias, pensamos que lo más razonable era llamar a Boston.
Sí, era lo más razonable, pensó Maura. Brookline era poco más que un suburbio dormitorio atrapado dentro de la ciudad de Boston. El año anterior, el departamento de policía de Boston había investigado sesenta homicidios. La práctica conducía a la perfección, tanto por lo que se refería a las investigaciones de un asesinato como a cualquier otra cosa.
—De todos modos, para este caso habríamos venido —dijo Rizzoli—. Después de saber quién era la víctima, o quién pensábamos que era. —Hizo una breve pausa—. Debo reconocer que en ningún momento se me ha ocurrido imaginar que no fueras tú. Bastaba con echar un vistazo a la víctima para dar por sentado que...
—A todos nos pasó lo mismo —intervino Frost.
Se produjo un silencio.
—Sabíamos que debías llegar de París esta tarde —dijo Rizzoli—. Es lo que nos dijo tu secretaria. Lo único que no tenía sentido para nosotros era el coche, el hecho de que estuvieras al volante de un coche registrado a nombre de otra mujer. Maura apuró el vaso y lo depositó en la mesita auxiliar. Una copa era todo cuanto podía aguantar esa noche. Ya notaba las piernas adormecidas y tenía dificultades para concentrarse. La sala se había difuminado hasta convertirse en un trazo confuso, las lámparas lo envolvían todo con un cálido resplandor.
«Esto no es real —pensó—. Estoy dormida en un avión que sobrevuela algún lugar del Atlántico. Al despertar descubriré que acabo de aterrizar, que nada de esto ha sucedido.»
—Todavía no hemos averiguado nada sobre Anna Jessop —comentó Rizzoli—. Todo cuanto sabemos es lo que hemos visto con nuestros propios ojos: sea quien sea ella, es idéntica a ti, Doc. Tal vez su pelo sea un poco más largo. Tal vez haya algunas diferencias aquí o allá. Pero lo esencial es que nos engañó. A todos. Y eso que nosotros te conocemos. —Hizo una pausa—. Entiendes adonde quiero ir a parar con eso, ¿verdad?
Sí, Maura lo entendía, pero no quería admitirlo. Se limitó a permanecer sentada con la vista fija en el vaso que había sobre la mesita, en los cubitos de hielo que se derretían.
—Si nos engañó a nosotros, también pudo engañar a cualquier otro —dijo Rizzoli—. Incluso a quien le disparó esa bala a la cabeza. Eran justo antes de las ocho cuando tu vecino oyó la detonación. Ya había oscurecido y allí estaba ella, sentada en el interior de un coche aparcado a sólo unos metros de tu entrada. Cualquiera que la viera habría dado por sentado que eras tú.
—¿Piensas que el objetivo era yo? —preguntó Maura.
—Parece lógico, ¿no crees?
Maura negó con la cabeza.
—Nada de esto es lógico.
—Tienes un trabajo muy expuesto a la curiosidad del público. Testificas en procesos de homicidio. Apareces en los periódicos. Eres la reina de los muertos.
—No me llames así.
—Es como te llaman todos los polis, y también la prensa. Lo sabes, ¿no?
—Pero eso no significa que me guste el apodo. No lo soporto.
—Sin embargo, significa que no pasas inadvertida. No sólo por lo que haces sino también por tu aspecto. Sabes que los tíos reparan en ti, ¿verdad? Tendrías que ser ciega para no verlo. Una mujer atractiva siempre atrae la atención. ¿No es así, Frost?
Frost dio un respingo; era indudable que no esperaba que le pusieran en semejante compromiso, y las mejillas se le tiñeron de rojo. Pobre Frost, ¡era tan fácil hacer que se ruborizara!
—Está en la naturaleza humana —reconoció.
Maura miró al padre Brophy, pero éste no le devolvió la mirada. Se preguntó si también él estaría sujeto a las mismas leyes de la atracción. Quería pensar que sí, quería creer que Daniel no era inmune a las mismas ideas que se le pasaban a ella por la cabeza.
—Una mujer bonita que está en el foco de la atención general —dijo Rizzoli—
La acechan y la atacan frente a su residencia. Ha ocurrido otras veces. ¿Cómo se llamaba aquella actriz de Los Ángeles? La que asesinaron.
—Rebecca Schaeffer —dijo Frost.
—Exacto. Y luego tenemos el caso de Lori Hwang aquí. ¿La recuerdas, Doc?
Sí, Maura la recordaba porque había hecho la autopsia de la presentadora del Canal Seis. Lori Hwang llevaba sólo un año en el puesto cuando la mataron de un disparo frente al estudio. Nunca se había dado cuenta de que la seguían. El asesino la había visto en la televisión y le había escrito algunas cartas como cualquier admirador. Y luego, un día, la esperó en la puerta del estudio. Cuando Lori salió y se dirigió hacia su coche, él le disparó un tiro en la cabeza.
—Son los riesgos de trabajar de cara al público —comentó Rizzoli—. Nunca sabes quién te vigila al otro lado de las pantallas del televisor. Nunca sabes quién va en el coche de atrás cuando te diriges a casa por la noche, después del trabajo. Es algo en lo que ni siquiera pensamos, en que alguien nos sigue y fantasea sobre nosotras.
—Rizzoli hizo una pausa, luego prosiguió en voz baja—. Yo misma lo he experimentado. Sé lo que significa ser el objeto de la obsesión de alguien. No es que yo sea atractiva hasta ese punto, pero me ocurrió.
Levantó ambas manos, dejando ver las cicatrices que tenía en las palmas. El recuerdo permanente de su pelea con el hombre que en dos ocasiones había intentado quitarle la vida. Un hombre que aún vivía, si bien atrapado en un cuerpo de tetrapléjico.
—Por eso te he preguntado si habías recibido alguna carta extraña —explicó
Rizzoli—. Pensaba en ella, en Lori Hwang.
—¿Detuvieron al asesino? —preguntó el padre Brophy.
—Sí.
—¿Entonces no insinúa que se trata del mismo hombre?
—No. Sólo señalo los paralelismos: un único tiro en la cabeza; mujeres con un trabajo público. Eso da que pensar.
Rizzoli forcejeó para incorporarse. Le costó bastante esfuerzo salir del sillón. Frost se apresuró a ofrecerle la mano, pero ella hizo caso omiso. Aunque muy adelantada en su embarazo, no era de las que pedían ayuda. Se colgó el bolso al hombro y dirigió a Maura una mirada escrutadora.
—¿Prefieres quedarte en algún otro lugar esta noche?
—Ésta es mi casa. ¿Por qué voy a ir a otro sitio?
—Sólo era una pregunta. Supongo que no hace falta decirte que cierres con llave todas las puertas.
—Siempre lo hago.
Rizzoli se volvió hacia Eckert.
—¿Puede la policía de Brookline vigilar la casa?
Él asintió.
—Haré que una patrulla pase de vez en cuando.
—Aprecio el ofrecimiento —dijo Maura— Muchas gracias.
Acompañó a los tres detectives hasta la puerta y se quedó observando mientras éstos se dirigían a sus vehículos. Era más de medianoche. Fuera, la calle se había transformado de nuevo en el vecindario tranquilo que ella conocía. Los coches patrulla de la policía de Brookline ya se habían marchado y habían remolcado el Taurus hasta el laboratorio de investigación criminal. Incluso la cinta amarilla de la policía había desaparecido. «Por la mañana —pensó—, cuando despierte, voy a creer que he imaginado todo esto.»
Se volvió de cara al padre Brophy, que aún seguía de pie en el recibidor. Maura nunca se había sentido tan turbada ante su presencia como en aquel momento, los dos solos en la casa. Sin duda las posibilidades estaban en la mente de ambos. «¿O sólo en la mía? Por la noche, a solas en tu cama, ¿alguna vez has pensado en mí, Daniel? ¿De la misma forma que yo pienso en ti?»
—¿Seguro que estarás a salvo, aquí sola? —preguntó el padre Brophy.
—No me pasará nada.
«¿Y cuál es la alternativa? ¿Qué pases la noche aquí conmigo? ¿Es eso lo que me ofreces?»
Él se dirigió hacia la puerta.
—¿Quién te ha avisado, Daniel? —preguntó Maura—. ¿Cómo te has enterado?
El padre Brophy se volvió para mirarla.
—Por la detective Rizzoli. Me dijo que... —Se interrumpió—. Ya sabes, a menudo recibo llamadas así de la policía. Un muerto en la familia; a veces necesitan de un sacerdote. Siempre estoy dispuesto a responder. Pero esta vez... —Hizo una pausa—. Cierra las puertas con llave, Maura —dijo—. No quiero volver a pasar nunca una noche como ésta.
Maura le observó mientras él salía de su casa y subía al coche. No puso el motor en marcha de inmediato; quería asegurarse de que ella estaba a salvo en la casa para pasar la noche.
Maura cerró la puerta y echó la llave.