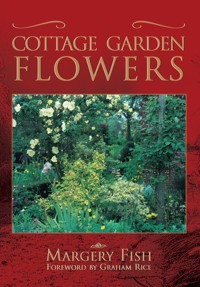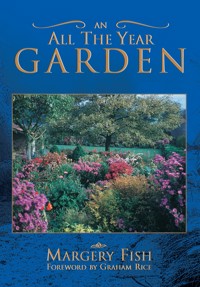Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narrativas
- Sprache: Spanisch
«Todos tenemos mucho que aprender, y cada nuevo jardín encierra una nueva oportunidad de hallar inspiración. Aunque nos sepamos de memoria un jardín, el año tiene doce meses, y cada mes ofrece un jardín diferente con muchos hallazgos inesperados.» Este libro fue el origen de todo lo que vendría luego para Margery Fish y para muchos jardineros del mundo que se inspiraron en su trabajo. En la década de 1930, cuando la guerra ya se cernía sobre ellos, Margery y su marido Walter se marcharon de Londres y compraron una casa en ruinas y un corral en East Lambrook Manor, Somerset, con la intención de rehabilitar la y hacer un jardín. Este libro es el relato de su aventura. Margery y Walter tenían ideas muy contrapuestas acerca del jardín. En primer lugar, estaba el jardín que Walter quería: un desfile suburbano reglamentado de senderos, césped y dalias. Y luego estaba el jardín que Margery anhelaba y que de hecho creó con éxito en los años posteriores a la muerte de su marido en 1947: una especie de jardín armonioso, informal y espumoso, con sus bordes llenos de flores «verdes» y sus rincones sombreados repletos de flores. En 1956, Vita Sackville-West escribió una reseña del libro para The Observer y no escatimó en elogios. «Es», —dijo— «de una mujer que, con su marido, creó de montones de basura el tipo de jardín que a todos nos gustaría tener, desafío cualquier jardinero a no encontrar en estas memorias placer, estímulo y felicidad».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO90
Hicimos un jardín
Margery Fish
Traducción deBlanca Gago Domínguez
Título original:We made a garden
Primera edición: mayo 2024
© Margery Fish, 1956
Prólogo: © Graham Rice, 2002
First published in the United Kingdom in 1956 by W. H. and L. Collingridge Limited, an imprint of B.T. Batsford Holdings Limited, 43 Great Ormond Street, London WC1N 3HZ
© 2024 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2024 de la traducción: Blanca Gago Domínguez
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-53-5
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Hicimos un jardín
Prólogo
Este libro fue el origen de todo lo que vendría luego para Margery Fish y para muchos jardineros del mundo que se inspiraron en su trabajo. En la década de 1930, cuando la guerra ya se cernía sobre ellos, Margery y su marido Walter se marcharon de Londres y compraron una casa en East Lambrook, Somerset, con la intención de rehabilitarla y hacer un jardín. Este libro es el relato de su aventura.
Durante los primeros años en East Lambrook Manor vivieron a caballo entre Somerset y Londres, pues Walter trabajaba como editor en el Daily Mail y Margery había sido asistente de lord Northcliffe, el propietario del periódico. El jardín, por tanto, tenía que ser fácil de cuidar, y ambos creían que debía estar presentable todo el año y en armonía con la casa de piedra. Esas ideas inspiraron tanto la forma de cultivar como la escritura de Margery, y a través de este libro, de otros siete y de sus numerosos artículos para revistas, las difundió entre un público cada vez más amplio.
Margery y Walter tenían caracteres muy distintos. Uno de los temas recurrentes de Hicimos un jardín —cuyo título original, y no muy atractivo, era Cultivar el jardín con Walter— es la compleja relación horticultora que ambos establecieron desde el principio: Walter prefería las plantas coloridas y llamativas, y emprendió una larga batalla —no siempre con buen humor— contra su mujer para dar protagonismo a sus dalias. Margery odiaba las dalias y estaba más interesada en las prímulas, las margaritas dobles, los eléboros y otras variedades menos ostentosas. Sin embargo, la profunda devoción que sentían el uno por el otro trascendió esas diferencias de gustos pese al desprecio —a veces inconsciente— de Walter hacia las flores favoritas de Margery, sobre las que escribe en estas páginas con tanto amor.
Al principio, Margery declaró a Walter que sus queridas dalias eran «de circo», pero más tarde, cuando él se quedó sin fuerzas para dedicarse al jardín, ella siguió cultivándolas —aunque sentía un secreto alivio cada vez que alguna no lograba sobrevivir a un invierno guardada en el interior—. Tras la muerte de Walter, Margery dejó unas pocas variedades que crecían año tras año. Además de un relato sobre el jardín, este libro también cuenta la relación entre ambos, como bien indica su título.
Desde la muerte de Margery Fish en 1969, su jardín ha corrido distintas suertes, pero en los últimos años se ha restaurado y cuidado con gran empeño, y ahora está abierto al público a diario durante buena parte del año. El vivero en el que Margery diseminó tantas plantas diversas vuelve a florecer, y las variedades que descubrió y dio a conocer a tantos jardineros cada vez son más populares y accesibles. Su escritura evocadora y entusiasta, así como sus agudas observaciones sobre las plantas, han inspirado y siguen inspirando a muchos jardineros, y han contribuido a que nuestros jardines sean como son.
Graham Rice
2002
Introducción
En 1937, cuando mi marido decidió que la guerra era inminente, nos dispusimos a comprar una casa en el campo. Todos nuestros amigos pensaron que elegiríamos una casa decente y rehabilitada, con un bello y ordenado jardín, todo listo para entrar a vivir. Cuando elegimos, en cambio, una casa destartalada y vieja que había que derribar para que fuera habitable y con una jungla en lugar de jardín, todos nos compadecieron. El jardín, en concreto, les producía una pena enorme: rehabilitar una casa podía llegar a ser divertido, pero ¿cómo iban dos londinenses a hacer un jardín a partir de un corral y montones de chatarra?
Nunca he lamentado nuestra temeridad. Por supuesto que cometimos errores, errores infinitos, pero al menos fueron nuestros, como nuestro era el jardín. Por muy imperfecto que sea el resultado, hacer un jardín conlleva una satisfacción que no se parece a nada más, lo mismo que saber que somos responsables de todas las piedras y las flores del lugar. Es muy agradable conocer cada una de las plantas que lo componen de forma íntima, puesto que nosotros mismos las hemos elegido y plantado. Con el paso del tiempo se convierten en verdaderas amigas y establecen vínculos muy bellos con las personas que las trajeron y los jardines de donde vinieron.
Walter y yo teníamos unas pocas cosas muy claras cuando empezamos a hacer el jardín. La primera, que debía ser tan modesto y humilde como la casa, un típico jardín de campo con caminos tortuosos y rincones inesperados. La segunda era que debía ser fácil de mantener. Cuando compramos la casa, vivíamos en Londres, y pasamos los dos primeros años a caballo entre Londres y Somerset, de manera que el jardín tenía que arreglárselas por sí solo la mayor parte del tiempo. Nosotros lo diseñamos con la idea de cuidarlo sin ninguna clase de asistencia, y aunque en algunos momentos sí dispusimos de ayuda regular, esta era breve e incierta, y siempre supimos que pronto volveríamos a la situación de la mayoría de gente hoy en día, esto es, a disponer de mano de obra solo ocasional e improvisada.
Desde que murió Walter, he tenido que simplificar aún más las tareas, pues solo puedo dedicarme al jardín en las escasas horas que me quedan de una vida bastante ajetreada. Él me hizo darme cuenta de que el propósito de todos los jardineros pasa por construir un jardín que siempre luzca presentable, no un jardín como el de Ruth Draper,1 que había estado en su esplendor o iba a estarlo muy pronto, pero nunca lo estaba. Al igual que no pedimos disculpas por no decorar nuestra casa con regularidad, no veo por qué no sentimos lo mismo por nuestro jardín.
Otra cosa que Walter me enseñó fue a no depender de las flores para convertir el jardín en un lugar hermoso. Lo primero es conseguir una buena estructura de base, con un uso inteligente de las plantas perennes para que el jardín siempre esté bien ornado, sea la estación que sea. Las flores son un placer añadido, pero un buen jardín puede admirarse incluso en lo más crudo del invierno; en ningún momento debería dejar de resultar interesante y agradable. Para conseguirlo son necesarias grandes dosis de esfuerzo y reflexión, pero se trata de un propósito asequible.
La casa
La casa era baja y larga con forma de ele y construida con la piedra típica color miel de Somerset, compuesta por pizarra, limonita y arenisca. En algún momento debió de tener un techo de paja, pero, por desgracia, este se había remplazado tiempo atrás por uno de tejas rojas ya muy viejas. Estaba justo en el centro del pequeño pueblo de Somerset, en la esquina de una carretera secundaria que se desviaba de la calle principal. Solo contaba con una estrecha franja de jardín delante y otro poco detrás, pero compramos un huerto con varias dependencias adyacentes hasta reunir un terreno de casi una hectárea. Un alto muro de piedra nos resguardaba de la calle del pueblo, y en el terreno colindante había un cobertizo con otro huerto.
Es imposible hacer un jardín con prisas, sobre todo en una casa antigua. La casa y el jardín deben dar la impresión de haber crecido juntos, y la única manera de conseguirlo es vivir en la casa, hacernos a ella y sentirla como nuestra, y entonces, poco a poco, la idea del jardín irá tomando forma.
No empezamos a trabajar fuera hasta el año siguiente de instalarnos, cuando ya nos sentíamos arraigados en aquel lugar y teníamos algunas nociones de lo que queríamos hacer con él.
Visitamos la casa por primera vez en un cálido día de septiembre, pero esta mostraba un aspecto tan ruinoso que Walter se negó a traspasar la entrada, pese a la imponente chimenea que se veía al fondo. El largo tejado estaba remendado con trozos de chapa ondulada, el jardín delantero era una jungla de viejos laureles llenos de moho y el interior apestaba a creosota recién puesta para combatir la humedad y el olor a tumba de la casa deshabitada. «Está podrida de moho —dijo Walter—. Ni regalada», y dio media vuelta.
Estuvimos tres meses intentando encontrar lo que queríamos. Visitamos cabañas y mansiones, adustas casas victorianas encaramadas en incómodas colinas y casas pequeñas y acogedoras enclavadas en valles olvidados. Algunas eran muy grandes y la mayoría muy pequeñas, algunas no tenían bastante jardín y otras tenían demasiado, algunas estaban muy aisladas y otras tan rodeadas de casas que la intimidad era imposible. Nos perdimos muchas veces y tuvimos amargas discusiones, pero acabamos descubriendo lo que no queríamos. No me imaginaba a Walter en una cabaña de cuatro habitaciones, con la cocina encajada en un extremo y el baño en otro, y tampoco estaba dispuesta a enterrarme en un caserón con varios sirvientes para poder mantenerlo.
En noviembre aún seguíamos buscando, y un día nuestro camino nos llevó muy cerca de la vieja casa que habíamos descartado en septiembre de manera tan abrupta. Así, doblamos por la carretera que indicaba «East Lambrook, dos kilómetros» solo para ver qué había sucedido en ese par de meses.
Lo cierto es que habían sucedido cosas importantes. El jardín delantero estaba limpio de laureles y la casa tenía mucho mejor aspecto. Las viejas tejas ocupaban el tejado, sin rastro de los remiendos de chapa ondulada, las paredes interiores se habían lavado con crema y la madera lucía una buena capa de barniz.
La casa, típica de Somerset, tenía un pasillo central con una puerta en cada extremo, lo cual le concedía un gran atractivo y buenas corrientes de aire. Ese día la contemplamos con una mirada estética. Ya era tarde y el sol empezaba a ponerse. A través de las dos puertas abiertas, vislumbramos un árbol y un fondo verde a contraluz.
Ese día arrastré a Walter más allá del pasillo y exploramos el antiguo horno, con la enorme chimenea en un rincón, las vigas bajas y el suelo embaldosado, y un alegre saloncito contiguo. Al otro lado había una amplia habitación, también con suelo de piedra y una chimenea aún más grande, y al fondo una preciosa estancia con las paredes forradas de madera. Ambos supimos que la búsqueda había acabado: estábamos en casa.
No recuerdo lo que pasó después, pero nunca olvidaré el día en que el inspector vino a hacer el informe de la casa. Era uno de esos días horribles de principios del invierno, con frío y lluvia que cala hasta los huesos. La casa estaba helada y oscura y el olor a humedad sepulcral había vuelto, pese a las recientes manos de pintura a la cola. El pobre inspector acababa de perder a su mujer y estaba tan deprimido —cosa muy natural— como el día. Nunca olvidaré la indignación de Walter cuando nos llegó el informe. La casa, aunque estaba en buen estado y disponía de una ventilación adecuada, se calificaba de lugar «sin personalidad». Nosotros estábamos convencidos de que, si algo tenía, era precisamente eso. Quizá fuera un poco siniestra, pero sin duda no le faltaba personalidad. Desde entonces, he descubierto que la casa es de naturaleza amable, pues nunca entro en ella sin sentirme bienvenida.
Así, una vez adquirida, tuvimos que entregarla de nuevo para que fuera habitable. Estuvo en manos de los albañiles durante muchos meses, y lo único que se nos permitía era una apresurada visita de vez en cuando para supervisar las obras, durante la que apartábamos la vista del jardín ruinoso y abandonado. A veces yo me escapaba de las conversaciones en que nos consultaban esto y lo otro y, durante unos instantes, mientras me dejaban, me ponía a arrancar la hierba cana con frenesí. Walter nunca quiso quedarse ni un momento más de lo requerido, y yo salía preocupada por los tallos de hierba que florecerían en mitad de aquel pródigo abandono. Mis breves y arrebatados esfuerzos apenas causaban impresión en aquella tierra salvaje, pero me hacían sentir un poco mejor.
Ya era bien entrado el verano cuando pudimos instalarnos en la casa, y aún tuvo que pasar un tiempo hasta que empezamos a salir de verdad al jardín. Pasamos muchos días limpiando y despejando, aprovechando cualquier momento para abrirnos camino entre la maraña de zarzas, laureles y saúcos, sin dejar de cavilar sobre lo que podríamos hacer con aquel trozo de tierra. Ambos sabíamos que había que abordarlo en su conjunto, a partir de un diseño definido para todo el jardín, y tuvimos la suerte de tener muchísimo que hacer mientras las ideas ardían y hervían a fuego lento en nuestro interior.
El jardín
El jardín trasero que venía con la casa estaba dividido en dos jardines minúsculos, rodeados de muros y dispuestos en pequeñas parcelas cubiertas de hierba. Supusimos que tal arreglo se remontaba a la época en que había dos casas independientes.
Además de los muros que separaban los dos pequeños jardines del fondo, otro muro nos separaba del antiguo corral, y al pie de todos ellos, alguien se había entretenido excavando y clavando piedras verticales, como almendras en un bizcocho decorado. Eso nos dio la idea de construir una bonita rocalla donde entretenernos. Cuando de verdad nos consagramos a trabajar en el jardín, lo primero que hicimos fue derribar los muros y las piedras y apilarlos para posibles usos futuros. Todos esos montones de piedras supusieron un gran problema, pues teníamos que moverlos de un sitio a otro mientras acondicionábamos el suelo, y yo no veía la manera de poder darles algún uso.
El alto muro que nos separaba de la carretera lucía unos acabados al más puro estilo de Somerset, con piedras colocadas en vertical, una más alta y otra más corta, así alternadas. Nunca he llegado a descubrir la razón de esos muros irregulares, y sigo sin verles el atractivo por ningún lado. Pregunté al constructor local y lo único que supo decirme fue que así se conseguía un buen acabado, pero se me ocurren mejores maneras de resolver el problema sin tener que usar semejante cantidad de piedras enormes.
Aún quedaba mucho espacio para plantar entre los montones de piedras, por lo que Walter sugirió que podía empezar a ocuparme de la parte alta de los muros mientras decidíamos qué hacer con el resto del jardín. Compré unas plantas de roca que no requirieran muchos cuidados y planté unas semillas de valeriana, aliso, aubrieta y arabis para revestir aquellas almenas de tres al cuarto. Por entonces, las enormes pilas de piedras estaban pegadas al muro, de modo que trepé por ellas para plantar, y luego también cuando quería regar a mi pequeña familia. Casi siempre regaba después de la cena, y para este acto social —cuando no había que cocinar— en aquella época una debía llevar vestido largo y zapatillas de satén. No alcanzo a entender cómo no me torcí el tobillo, pues tenía que sujetar la falda con una mano y la regadera con otra mientras las piedras se inclinaban y balanceaban bajo mi peso.
Poco a poco, claro está, conseguimos librarnos de las piedras. Regalamos carros llenos a quien quisiera venir a buscarlas, en su mayoría agricultores que los vaciaban a las puertas de las granjas para tratar de contener el barro de Somerset. Nos quedamos con las mejores, sin reparar en el hecho de que, a medida que íbamos fraguando nuestros planes, acabaríamos comprando muchas más de las que teníamos al principio.
Desde entonces, he ido quitando todas las piedras verticales de la parte alta de los muros y poniendo en su lugar otras planas en horizontal. En momentos de prisas y estrés, cuando buscaba piedras para terminar algo que tenía a medias, miraba con fastidio las que había allí puestas en balde, tan anchas y regulares, hasta que, poco a poco, todos esos tesoros en lo alto del muro desaparecieron. Ahora las clemátides y las rosas trepan hasta traspasarlo para que el mundo exterior también pueda deleitarse con las flores. Las plantas de roca, o sus descendientes, ya crecen entre los resquicios. Si las hundo entre las grietas que lo permiten, puedo dar vida al muro antes de que las plantas salgan retozando por el borde de abajo. Así, largas cascadas de color blanco, lila, amarillo y rosa impiden que el muro luzca frío y desnudo a comienzos de la primavera.
Una vez derribados todos los pequeños muros y obstáculos para poder conformar una visión del lugar sin ellos, la siguiente labor fue despejar el patio situado frente a las dependencias, entre la casa y el huerto. La tarea habría asustado a cualquiera, pero no a Walter. Cualquiera con unas mínimas nociones agrícolas puede imaginar los montones de hierro y basura que se habían acumulado con los años. Las dependencias que habíamos comprado, así como el patio y el huerto, pertenecían a un pequeño granjero que criaba pollos, por lo que además del legado agrícola, nos había dejado las reliquias de los animales. Para rizar el rizo, también había camastros viejos, estufas de petróleo oxidadas, corsés antiguos, ollas, sartenes, latas, porcelana, botellas, jarras de vidrio y algunos pedruscos que tal vez, en algún momento, se usaron para moler grano.
En mitad de toda aquella desolación, encendimos una hoguera que estuvo ardiendo varias semanas, hasta que un día Walter decretó que había llegado el momento de allanar el terreno para construir un camino hasta la antigua maltería, que hacía las veces de garaje. Se me indicó que debía encontrar otro sitio para quemar las carretilladas de barro y maleza que recogía a diario. Recuerdo haber discutido, sin ningún resultado, para que la hoguera siguiera ardiendo mientras acometíamos el resto del patio. Ahora creo que Walter estuvo acertado al mostrarse tan firme. La única manera de avanzar en esta clase de tareas es abordarlas con una determinación despiadada.
En aquellos años no había servicio de recogida de basuras, lo cual, sin duda, era el motivo de aquella horrible colección de enseres que encontramos. Recogimos los más pequeños (porcelana, frascos de vidrio, latas…) con carretillas y Walter, para ganar tiempo, cavó varios agujeros y enterró allí los desechos. Con el paso del tiempo, a medida que he ido removiendo la tierra para el cultivo, me he topado con varios de esos escondites, y he llegado a la conclusión de que las prisas siempre son malas compañeras. Por suerte, ahora tenemos un servicio de recogida regular y todos esos recuerdos espeluznantes que fueron surgiendo han desaparecido para siempre.
Entre el patio y el huerto había dos muros, y Walter pensó que podíamos aprovecharlos para hacer sendas rocallas que quedarían bastante bonitas, y así darle un toque colorido e interesante al patio. Solo después de haber aceptado la propuesta con entusiasmo me di cuenta de que, en realidad, quería deshacerse de la chatarra más grande que no podíamos enterrar. Así, todas las viejas estufas de petróleo, armazones de camas, trozos de hierro y rollos de tela metálica se distribuyeron aquí y allá, contra los diversos muros, y yo tuve que hacerme cargo del resto de la tarea.
Por suerte, en esa época teníamos a un jardinero trabajando con nosotros, y entre los dos cubrimos todo aquello con tierra y rebuscamos entre los montones de piedras para elegir las más bonitas. Ninguno de los dos habíamos hecho nunca nada semejante, pero lo cierto es que construimos dos jardines que nos parecieron muy bonitos.
Después de todo ese periplo, empezaron a llegar las visitas. Una de ellas era una experta jardinera que no pasó de la primera rocalla. Pensé que estaba embargada por la emoción al contemplar nuestra destreza y esperé el merecido aplauso, pero luego descubrí que, de hecho, estaba reuniendo valor para decirme que todas esas piedras estaban colocadas en el ángulo equivocado. En lugar de inclinarse un poco hacia dentro para formar un bloque compacto capaz de retener la lluvia, mi rocalla estaba ladeada hacia fuera, de modo que el primer aguacero se llevaría toda la tierra y arrasaría con todo lo que quedara.
Las piedras siguieron ahí varios meses, como un monumento a mi ignorancia, pero un afortunado día nos visitó un primo con un gran talento para la jardinería, y recompuso los jardines. Pese a la clara pendiente en descenso hasta la puerta, colocó las piedras para que produjeran un efecto de estratos nivelados y salientes, algo que yo ni siquiera podría haber soñado y nunca he dejado de admirar. Desde la casa, el efecto es un suntuoso despliegue de plantas de roca que crecen entre un muro uniforme.
Al principio, tenía muy pocas de esas plantas, y las que tenía eran muy pequeñas, así que la primera temporada logré una sucesión de efectos coloridos gracias a las plantas anuales. No sé si fue porque el suelo era idóneo o porque, como principiante, seguí las instrucciones al pie de la letra, o quizá fue la suerte, el caso es que nunca he vuelto a tener unos Phlox drummondii, bocas de dragón enanas, resedas, zinnias, clarkias o godetias tan superlativas, por mencionar solo unas cuantas.
Por una sola vez, logré un despliegue floral que parecía una foto de las que vienen en los paquetes de semillas, y pensé que todo sería muy fácil. Como no soy una jardinera ortodoxa, nunca me he limitado a poner plantas de roca en este tipo de jardines, aunque son las que más abundan. Prefiero darle un aspecto un poco más generoso a la rocalla, de modo que también hay hisopos, ceratos, pies de Cristo, campanitas y unos arbustos enanos para dar cuerpo al conjunto; contra el muro crecen verónicas, coronillas, salvia de Graham, salvia de otoño y fabianas.
Walter tuvo la idea de poner unas piedras planas delante de las rocallas, pues pensó que quedarían mejor que llenarlo todo de gravilla hasta las primeras piedras. Al principio solo eran piedras planas, pero pronto empecé a plantar entremedias, y probé con unas margaritas Dresden China que me habían regalado. Estas pequeñas flores enseguida adquirieron un aspecto esplendoroso, puesto que sus raíces se beneficiaron del espacio entre las piedras, y creo que también debieron encontrar muy nutritiva esa tierra sobre la que antes corrían los pollos. Así, crecieron tan rápido que enseguida empezaron a cubrir todos los resquicios, y en primavera, cuando estaban en plena floración, la estampa era preciosa.
Walter nunca mostró un gran entusiasmo por las pequeñas plantas que yo cuidaba con tanto cariño, pero las margaritas eran una excepción. Las quería por todas partes: en franjas a la orilla del camino, y más tarde, cuando plantamos árboles en flor, me pidió que los rodeara de margaritas. Me temo que, para entonces, el legado de estiércol que dejaron los pollos debía de haber desaparecido, pero las margaritas han seguido creciendo magníficas, y creo que es porque las divido con frecuencia. Regalo cientos de ellas cada año y luego las encuentro en los jardines de mis amigos. Solo hay que recordar una cosa al manejar estas pequeñas margaritas: asegurarse de que los pájaros no arrancan las partes recién sembradas. Nada excita más su curiosidad o su codicia, salvo los chalotes. Si estoy trabajando en una zona amplia del jardín, me ahorra mucho tiempo y muchas pérdidas cubrirlas hasta que están bien asentadas.