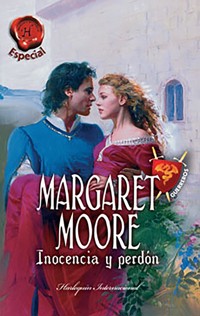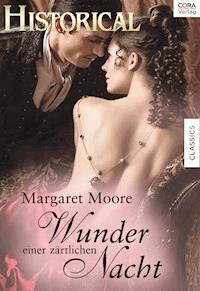5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
La rica heredera lady Moira MacMurdaugh acababa de suspirar con alivio por haber evitado un matrimonio desastroso con sir Robert McStuart, un mujeriego y jugador empedernido, cuando este la demandó. El abogado Gordon McHeath, dividido entre el deber hacia su cliente y aquella impulsiva belleza que tanto lo alteraba, no tuvo otra alternativa que emprender acciones legales contra la mujer que lo había besado de una manera que nunca podría olvidar. Hasta que ciertos acontecimientos siniestros amenazaron con arrasar el mundo de lady Moira, y Gordon tuvo que dejar a un lado su compromiso con la ley... e infringirla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Margaret Wilkins. Todos los derechos reservados.
LA HEREDERA ESCOCESA, nº 8 - abril 2012
Título original: Highland Heiress
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0019-9
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Muchas gracias a mis padres, a mi marido y a mis hijos por su apoyo, por su sensatez y por todo lo que nos hemos reído.
Capítulo 1
Highlands. Tierras Altas de Escocia, 1817
Gordon McHeath pensó que había pasado demasiado tiempo en la ciudad. Tomó una bocanada de aire puro mientras cabalgaba hacia la cima de una colina camino de Dunbrachie. Después de tantos años en Edimburgo, se había olvidado de lo limpio y estimulante que podía ser el aire de las Highlands. Se había acostumbrado al humo, los olores, los ruidos y las multitudes de una ciudad bulliciosa. Allí, el silencio solo se rompía por el canto de un pájaro, el balido de una oveja o el mugido del ganado. La ladera norte, a su izquierda, estaba cubierta de aulagas y helechos y la ladera a su derecha con un bosque de abedules y pinos que, con las hojas verdes todavía, desprendía un olor que le recordaba a la Navidad y las oscuras noches invernales aunque estaban todavía en septiembre. Las hojas de los otros árboles ya estaban tornándose marrones y doradas y supuso que, debajo, la tierra estaría húmeda y embarrada. También pudo ver un río que bajaba con fuerza entre orillas rocosas.
Desgraciadamente, se había olvidado de lo frío que podía ser el viento allí y las nubes densas y oscuras estaban cada vez más cerca. Si no quería empaparse, tenía que conseguir que el jamelgo que había alquilado se moviera más deprisa. Cuando lo había puesto al trote, los ladridos furibundos de un perro alteraron la tranquilidad del campo. No eran los ladridos de un perro de caza, parecían los de un perro pastor o un perro guardián. Gordon se elevó sobre los estribos y miró alrededor, pero no vio un rebaño de ovejas ni nada que pudiera exigir un perro guardián.
–¡Socorro! ¡Ayúdenme!
Los gritos de la mujer le llegaron del bosque y, aunque casi inaudibles por los ladridos y el torrente de agua, su significado y el tono de desesperación eran inconfundibles. Clavó los talones en el costado del caballo para que saliera del camino y se dirigiera hacia la mujer y el perro, pero sin ningún éxito porque era el caballo más obstinado que había montado, como si fuese una mula. Gordon dejó escapar un improperio en voz baja, desmontó, dejó las riendas entre las ramas de un arbusto y empezó a bajar la ladera rocosa y resbaladiza. Se rasgó la manga del abrigo con un acebo, sus botas de montar se llenaron de barro y una rama que no había visto le quitó el sombrero. Cuando fue a recogerlo, se resbaló, se cayó sentado y empezó a deslizarse hasta que consiguió agarrarse a un árbol. El perro siguió ladrando y la mujer volvió a pedir ayuda. Estaba más cerca, aunque no podía verla.
Se levantó y entonces vio al perro más grande y de aspecto más amenazador que había visto en su vida. Estaba debajo de un abedul alto y fino al borde del río, no era de ninguna raza que Gordon pudiera reconocer, era negro, tenía una cabeza y unas mandíbulas enormes, unas orejas pequeñas y los ojos muy grandes, era un perro espantoso que gruñía con hilos de saliva colgándole del hocico. Aun así, estaba casi seguro de que no era un perro rabioso. Vio uno una vez con los ojos desorbitados y moviéndose de costado y no lo olvidaría jamás. No obstante, se mantendría todo lo alejado de él que pudiera.
–¿Estáis herido? –preguntó la mujer.
Gordon supo por su acento que no era una campesina o una pastora.
–No –contestó él.
¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba? No podía ver a nadie cerca del perro o del árbol. A no ser que… Se acercó con cautela y miró entre las ramas. Allí estaba, agarrada al tronco y sobre una rama que parecía que no podía sujetarla, aunque ella fuese delgada. A pesar de las circunstancias, también se dio cuenta de que era excepcionalmente hermosa, de que tenía unos rasgos delicados, unos ojos grandes y oscuros y unos rizos también oscuros que sobresalían por debajo de un sombrero de montar de color amarillo verdoso. Toda su vestimenta de amazona era de terciopelo y de ese mismo color, no era la vestimenta de una vagabunda o una ladrona.
–Estoy bien. ¿Estáis herida? –preguntó él mientras pensaba qué hacer con ese perro.
Tenía una pistola en el bolsillo del abrigo azul, ningún hombre viajaría solo y desarmado por esa parte del país, pero matar al animal sería el último recurso. Al fin y al cabo, estaba haciendo lo que tenía que hacer si, por ejemplo, esa mujer se había adentrado en unas tierras privadas.
En vez de sacar la pistola, se agachó y agarró una piedra. Había sido un buen jugador de cricket cuando estaba en el colegio y esperó no haber perdido la puntería mientras arrojaba la piedra a los cuartos traseros del perro. Lo alcanzó y llamó su atención, pero no lo ahuyentó. Buscó otro proyectil lo suficientemente grande para asustarlo sin herirlo gravemente. Como abogado, podía imaginarse a un granjero furioso que lo denunciaba por haber matado a un perro que se había limitado a defender sus tierras, como tenía que hacer.
–¡La rama va a romperse! –gritó la mujer.
Agarró una piedra algo mayor que la anterior. Estaba cubierta de barro, pero consiguió lanzarla sin que se le resbalara de las manos enguantadas. Voló dejando escapar trozos de tierra hasta que golpeó al perro en el lomo. El animal salió corriendo entre los árboles y se lanzó al agua.
–¡Gracias! –exclamó la mujer mientras Gordon se acercaba a la base del árbol–. ¡Creía que iba a tener que pasarme toda la noche aquí!
Él pudo verla mejor. Estaba sobre una rama de unos ocho centímetros de grosor y abrazada al fino tronco blanco. Además de la vestimenta de montar de terciopelo, la joven, que tendría unos veinte años, llevaba guantes y botas de cuero marrón claro, tenía una piel muy blanca y suave, los labios rosados y arqueados, y sus ojos, grandes y de color café, lo miraron con admiración.
–Me alegro de poder ayudaros.
–He tenido suerte de que pasarais por aquí –comentó ella mientras empezaba a bajar con una agilidad sorprendente–. Además, también tuve suerte de pasar tanto tiempo trepando por los almacenes de mi padre cuando era niña, si no, creo que esto no habría acabado bien.
¿Almacenes? Naturalmente, su padre tenía que ser rico, lo que explicaría el terciopelo. Se preguntó si tendría madre, hermanos y un afortunado marido. Su curiosidad se vio provisionalmente interrumpida cuando una pequeña rama se enganchó en el borde de su vestido y le mostró primero su bota, luego, el bien formado tobillo y después la pantorrilla cubierta por una media y… ¿Qué estaba haciendo? Mejor dicho, ¿qué no estaba haciendo?
–Os pido disculpas, se os ha enganchado el vestido.
–Sí –confirmó la desconocida mientras se lo soltaba con las mejillas sonrojadas–. No me costó nada subir al árbol por el miedo al perro, pero bajar es otro asunto.
–Permitidme que os ayude –se ofreció él cuando ella llegó a una rama más baja.
Aunque no sabía qué iba a hacer, se quitó los guantes embarrados y se los guardó en un bolsillo mientras se acercaba. No podía tocarla, sería incorrecto, pero, por otro lado, esa circunstancia era excepcional. Ella le ahorró tener que planteárselo cuando le puso las manos en los hombros. Él levantó los brazos, la agarró de la cintura y ella saltó. Fue algo tan imprevisto que casi perdió el equilibrio. Los dos habrían caído al suelo si no la hubiera rodeado inmediatamente con los brazos. Ni siquiera sabía su nombre pero tenerla entre los brazos estaba… muy bien. Mejor que eso, era maravilloso, como si esa mujer estuviera hecha para estar entre sus brazos.
Ése tenía que ser el mayor desvarío fantasioso que se había permitido su mente lógica de abogado. Además, estaba ruborizándose como un colegial aunque casi tenía veintinueve años… y tampoco era la primera vez que tenía a una mujer entre los brazos.
–Ya estáis sana y salva –comentó él con una sonrisa y como si hiciese eso todos los días.
–Gracias por rescatarme. No sé qué habría hecho si no hubieseis aparecido, señor…
–McHeath. Gordon McHeath, de Edimburgo.
–Estoy en deuda con vos, señor Gordon McHeath de Edimburgo.
Él nunca había estado tan feliz por oír la palabra «deuda». Entonces, sin previo aviso, sin que él pudiese ni imaginarse lo que estaba haciendo, esa mujer cuyo nombre no sabía todavía se puso de puntillas y lo besó. Sus labios eran delicados, su cuerpo grácil y moldeable y su contacto hizo que sintiera un arrebato abrasador por todo el cuerpo.
Llevado por el instinto y la necesidad, la estrechó contra sí. El corazón se le salía del pecho y le pasó la lengua por los labios hasta que ella dejó que entrara en su boca cálida y acogedora. Le recorrió con las manos los costados de la espalda, le acarició su flexible espina dorsal y sus pechos empezaron a subir y bajar rápidamente contra su torso. Ella le tomó los hombros con las manos y su cuerpo se relajó contra el de él. Que Dios se apiadara de él, nunca lo habían besado así y él nunca había besado así. Además, no quería dejar de besar así…
Hasta que se acordó de que no era un libertino, sino un abogado de Edimburgo, y de que ella debía de proceder de una familia adinerada y que podía tener un padre, unos hermanos e, incluso, un marido.
Casi en ese mismo instante, ella se apartó tan repentinamente como si hubieran metido una palanca entre los dos, se puso roja como un tomate y tragó saliva mientras él se preguntaba qué podía decir.
–Lo… lo siento, señor McHeath –se adelantó ella–. No sé qué me ha pasado. No suelo será tan… Espero que no penséis que suelo besar a desconocidos.
–Yo tampoco suelo besar a mujeres que no me han presentado –replicó él.
Ella se alejó más y se pasó una mano enguantada por la frente.
–Ha tenido que ser por la tensión… o el alivio… o el agradecimiento, claro.
Eso podía explicar lo que había hecho ella, pero ¿qué excusa tenía él para haberle devuelto el beso con tanto ahínco? La soledad; un corazón recientemente partido o, al menos, dolorido; su belleza; sentir los brazos de una mujer alrededor de él, aunque no fuesen los de Catriona McNare… Evidentemente, esa atrevida joven no se parecía nada a la modosa Catriona McNare.
–¿Puedo preguntaros dónde os alojáis, señor McHeath? Estoy segura de que mi padre querrá conoceros e invitaros a cenar. Es lo mínimo que podemos hacer para expresaros nuestro agradecimiento por una aparición tan oportuna.
Ella había hablado de su padre, no de su marido…
–Estoy en la residencia de los McStuart.
La actitud y el ademán de ella se alteraron tanto como si hubiera dicho que estaba preso en la cárcel de Edimburgo. Su puso tensa y sus voluptuosos labios adoptaron un gesto desdeñoso.
–¿Sois amigo de sir Robert McStuart? –preguntó ella con la misma frialdad que pasión había tenido su beso.
–Sí. Fuimos juntos al colegio.
Ella se sonrojó, pero no por vergüenza, sino por una furia que no quiso disimular. ¿Qué habría hecho Robbie para enfurecerla tanto? Podía imaginarse varias cosas de Robbie, entre ellas, la seducción, y, como sabía por su profesión de abogado, el infierno era una nadería en comparación con la furia de una mujer ultrajada.
–¿Os ha hablado de mí? –preguntó ella con los puños apretados–. ¿Por eso pensasteis que podías besarme así?
–Sir Robert no me habló de ninguna joven cuando me invitó –contestó él con sinceridad e intentando conservar la calma–. También debo recordaros que sigo sin saber vuestro nombre. Además, vos me besasteis a mí –añadió él.
Ella, sin inmutarse, levantó la barbilla y habló como si fuese una reina.
–Gracias por vuestra ayuda, señor McHeath, pero un amigo de Robbie McStuart no puede ser amigo mío.
–Evidentemente… –farfulló él mientras ella se daba media vuelta y se alejaba.
En cuanto Moira MacMurdaugh creyó que Gordon McHeath no podía verla, se levantó el borde de la falda y corrió hasta su casa. ¿Cómo había podido ser tan necia, tan impetuosa y tan descarada? Nunca debió haberlo besado. Nunca debió haberlo tocado. Debería haberse limitado a darle las gracias y a dejarle que siguiera su camino. Cuando la estrechó contra sí, debería haberse apartado inmediatamente… aunque el beso de Gordon McHeath parecía sacado de una novela francesa, rebosante de ardor, deseo, anhelo, avidez… Peor aún, podía imaginarse lo que Robbie McStuart deduciría de ese encuentro porque Gordon McHeath se lo contaría con toda certeza. Pronto habría más habladurías sobre ella por todo Dunbrachie y esa vez sería por su culpa. Sin embargo, lo que más le angustiaba era imaginarse la reacción de su padre cuando se enterara. Había mantenido durante casi seis meses la promesa que le había hecho y le desquiciaba pensar que podía volver a beber en exceso por culpa de ese acto irreflexivo.
Aunque también era posible que el señor McHeath no se lo contara a Robbie. Al fin y al cabo, era tan culpable como ella.
–¡Milady, habéis vuelto! ¿Os habéis caído? ¿Os habéis hecho daño? –gritó el lacayo de pelo canoso.
Moira entró en el patio rodeado por los altos muros de piedra que defendieron el castillo en tiempos de Eduardo I «Longshanks» y William Wallace, y Jem se acercó apresuradamente hacia ella desde la entrada de los establos.
–Sí, me he caído, pero no me he hecho daño. ¿Ha vuelto Dougal? –preguntó ella refiriéndose a su caballo.
–Sí, el canalla ha vuelto –contestó Jem–. Íbamos a empezar a buscaros. Vuestro padre va a tranquilizarse cuando os vea.
Ella volvió a maldecirse por haberse entretenido con el señor McHeath aunque fuese un joven alto, de pelo color caoba, con ojos marrones y mandíbula poderosa que parecía una de esas estatuas griegas que había visto en Londres y esperó que no fuese demasiado tarde… hasta que se acordó de que todo el vino y los licores estaban encerrados y de que ella tenía la única llave. Además, no estaban en Glasgow, donde su padre solo tenía que bajar a la calle para ir a una taberna. No obstante, aceleró el paso para atravesar la parte nueva de la casa que había construido el conde anterior, la cocina y la bodega, la lavandería y el comedor del servicio. Olió a pan recién hecho y a carne asada y sintió una punzada de añoranza por los viejos tiempos, antes de que su padre empezara a beber en exceso y antes de que tomara posesión del título y de su herencia.
Llegó al piso principal y al pasillo que llevaba a la biblioteca, al despacho de su padre y a la sala. La sala era parte del edificio nuevo, pero el vestíbulo de entrada con paneles de roble oscuro, el despacho y la biblioteca, no. Otras habitaciones se habían añadido desde que se construyó el castillo hasta que se renovó y amplió el edificio y, en ese momento, la residencia campestre del conde de Dunbrachie era una mezcla de estilos desde la Edad Media hasta el período georgiano. Cuando llegó, pasó mucho tiempo explorando todos los rincones, las bodegas y los desvanes, descubriendo cuadros y muebles olvidados, polvo, telarañas y algún ratón muerto.
Moira se detuvo un momento para mirarse en uno de los enormes espejos que intentaban iluminar más el oscuro vestíbulo, tomó aliento, se quitó el sombrero, lo dejó sobre la mesa de mármol que había junto al espejo y se colocó bien el pelo.
–¡Moira!
Se dio la vuelta y vio a su padre en la puerta del despacho. Estaba alterado y su pelo canoso y tupido estaba despeinado e indicaba que se había pasado repetidamente las manos por él.
–¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado algo? –preguntó él mientras se acercaba.
Él le tomó las manos mientras la miraba detenidamente. Ella decidió que cuanto menos contara de lo que había pasado, mejor.
–Estoy bien. Me caí y Dougal se marchó. He tenido que volver andando.
–Iba a ir a buscarte…
Eso explicaba que llevara ropa de montar, que no se ponía casi nunca porque se había pasado toda su vida en despachos, molinos y almacenes y no era un buen jinete. Afortunadamente, había llegado antes de que se montara en un caballo.
–Estoy bien, papá. De verdad…
Lo tomó del brazo y lo llevó a su despacho, la única habitación del enorme vestíbulo que se parecía algo a su vieja casa de Glasgow. Como siempre, el imponente escritorio de caoba estaba lleno de documentos, contratos, plumas, tinteros y libros de cuentas porque aunque hubiese heredado un título y unas posesiones, seguía supervisando sus intereses comerciales en Glasgow. Parecía desordenado, pero nadie podía ordenarlo porque su padre decía que entonces no encontraba nada. Detrás del escritorio había estantes con libros de cuentas antiguos y un sillón raído. Ella llevaba años intentando convencerlo de que lo tapizara, pero él también se negaba porque decía que así era muy cómodo. El único adorno de la habitación era un busto de Shakespeare sobre la repisa de mármol negro de la chimenea y que había pertenecido a uno de los condes anteriores.
–Creo que no deberías montar sola a caballo por el campo. ¿Qué habría pasado si te hubieras roto algo? –preguntó su padre sentándose en el sofá, un poco menos raído.
–Te prometo que la próxima vez tendré más cuidado.
–Quizá debieras tener una montura más tranquila. Una yegua dócil y amable no te tiraría.
–Es posible… –concedió ella no queriendo importunarlo más.
–Además, de ahora en adelante tienes que ir con un mozo de cuadras.
A ella se le cayó el alma a los pies y se entrelazó las manos sobre el regazo. Disfrutaba al pasar un rato sola, lejos de la presencia constante del servicio. Suponía que las personas adineradas que se habían criado en esas circunstancias estarían acostumbradas, pero ella, no, todavía.
–Tienes que empezar a comportarte como una dama, Moira.
–Lo intentaré –replicó ella–. Todavía recuerdo muchas cosas.
Y tenía muchas limitaciones…
–Una categoría conlleva privilegios y obligaciones –le recordó su padre.
Moira lo sabía muy bien. Afortunadamente, muchas cosas que serían una obligación para algunos, no eran gravosas para ella.
–El edificio del colegio va muy bien, papá. Deberías ir a verlo. Ya he mandado los anuncios pidiendo un profesor.
Moira quiso dejar de hablar de la caída y de sus consecuencias y, sobre todo, quiso olvidarse de Gordon McHeath. Se prometió a sí misma que se mantendría alejada de los apuestos desconocidos aunque parecieran el sueño de una doncella, besaran como Casanova y aparecieran a su rescate como un héroe legendario.
Su padre, con expresión pensativa, rodeó el escritorio y revolvió unos papeles antes de volver a hablar.
–¿Te das cuenta, Moira, de que no todo el mundo en Dunbrachie está a favor de tu… iniciativa benéfica? –le preguntó su padre sin mirarla–. Hasta los padres de los niños que se beneficiarán temen que les llenes la cabeza con la ilusión de un porvenir que nunca alcanzarán.
–Eso es porque no se dan cuenta del valor de la educación –replicó ella sin vacilar–. Esperaba alguna oposición. Siempre la hay ante algo nuevo y distinto. Sin embargo, cuando comprendan las ventajas de saber leer y escribir y las oportunidades que eso ofrecerá a sus hijos, su oposición se desvanecerá.
–Eso espero –replicó su padre mirándola–. Eso espero sinceramente. Nunca me lo perdonaría si te pasara algo.
Ella sabía cuánto la amaba su padre y cuánto quería que fuese feliz. Un hombre más ambicioso o egoísta nunca se preocuparía tanto por ella ni intentaría mantener la promesa de no ser excesivamente absorbente ni se habría entristecido tanto cuando se enteró de las cosas que había hecho y cómo era el hombre con el que ella había accedido a casarse. Estaba segura de que tener que contárselo le había dolido casi tanto como a ella tener que oírlo.
–Nos cuidaremos mutuamente, papá –Moira se acercó para abrazarlo–. Siempre lo hemos hecho, en los momentos buenos y en los malos.
Ella, sin embargo, esperó con toda su alma que los malos momentos hubiesen acabado.
Capítulo 2
La residencia McStuart, construida en estilo palladiano, de granito y cubierta de pizarra, descansaba sobre una ladera que daba a Dunbrachie. La primera vez que fue Gordon, cuando tenía doce años, se quedó mudo ante su magnificencia y la legión de sirvientes. La última vez que estuvo, hacía cinco años, contó todas las ventanas y sumaron treinta y ocho, aparte de las puertas acristaladas que comunicaban la biblioteca y la sala con la terraza. Sin embargo, ese día, mientras se acercaba, Gordon no estaba pensando en los detalles arquitectónicos de la casa de Robbie, quien la heredó hacía tres años, cuando su padre murió. Tampoco estaba pensando en los nubarrones cada vez más oscuros. Estaba pensando en esa joven y en Robbie. No quería creer que, como supuso de entrada, el motivo de la furia de ella fuese un asunto amoroso que había salido mal e intentó encontrar otro motivo para su enojo.
Quizá hubiese habido alguna relación comercial entre las familias que hubiese fracasado. Robbie no era un hombre muy responsable ni muy hábil con las cuentas y era posible que alguna transacción o negocio hubiese salido mal.
También era posible que Robbie hubiese coqueteado con alguna hermana, prima o amiga y que ella estuviese celosa y enojada. Fuese cual fuese el motivo, decidió no contarle su encuentro a Robbie. No quería oír una ristra de explicaciones. Sobre todo, si él y esa atrevida joven habían tenido alguna relación amorosa. Quería descansar y olvidarse de Catriona.
Llegó al enorme pórtico de entrada cuando empezaba a llover, ató el caballo a la argolla de una de las columnas y subió apresuradamente los escalones hasta llegar a una puerta muy ancha con un tragaluz circular encima. La puerta se abrió y Gordon pudo ver a un mayordomo alto y serio que no conocía.
–El señor McHeath, supongo –le saludó el hombre mayor con un refinado acento inglés.
–Efectivamente –replicó Gordon mientras le daba el abrigo y el sombrero a un lacayo de librea.
–Sir Robert os espera en la sala.
Gordon asintió con la cabeza y se dirigió hacia la sala a través del imponente vestíbulo con las paredes rebosantes de cuernas de ciervos y carneros, lanzas, sables y corazas. Más allá de la sala y de la amplia escalera, había otras habitaciones, como la biblioteca, donde Robbie y él habían jugado a los soldados cuando eran pequeños, y una sala de billar que disfrutaron cuando fueron mayores. También había tres dormitorios en la planta principal y doce encima, además de los alojamientos del servicio en la planta superior. Todavía no sabía cuántas habitaciones podía haber en la planta inferior, donde se encontraban la cocina, la lavandería, la despensa, las bodegas, la sala del servicio, el comedor del servicio y todas las habitaciones necesarias para que la casa funcionara.
Cuando entró en la sala, vio a Robbie junto a la puerta acristalada que daba a la terraza. Llovía con fuerza y su amigo estaba mirando el jardín con la cabeza gacha, una mano apoyada en el marco de la puerta y la otra sujetando una copa de vino vacía. Era una actitud muy inusitada en Robbie y Gordon no supo si molestarlo. Echó una ojeada a la habitación y le pareció que no había cambiado nada desde la última vez que estuvo allí. Las paredes seguían empapeladas en ese tono ocre tan especial, los muebles dorados seguían cubiertos con el mismo terciopelo verde oscuro, los retratos de sus antepasados seguían colgados en los mismos sitios y los paisajes, también. Hasta los libros que había en las mesas auxiliares parecían los mismos que estaban allí hacía cinco años. No había una mota de polvo y, sin embargo, era como si el tiempo se hubiese detenido. Hasta que Robbie se dio la vuelta.
¿Qué le había pasado? Parecía como si hubiese envejecido diez años, y diez años muy arduos. Estaba pálido y demacrado y tenía ojeras debajo de sus ojos azules y enrojecidos. Siempre había estado delgado, pero esa vez estaba esquelético. Su pelo rubio, ondulado y tupido era lo único que seguía igual.
Gordon intentó no mirarlo fijamente y Robbie dejó la copa de vino en la mesa más cercana y se acercó a él con una sonrisa. Al menos, era la misma sonrisa alegre y encantadora.
–Gordo, viejo ratón de biblioteca –le saludó con una chispa de vitalidad–. Creía que no llegarías nunca. Aunque no debería haberlo dudado si me habías anunciado que vendrías, ¿verdad? Siempre tan fiable, ¿verdad, Gordo?
Él siempre había detestado que lo llamara así, pero estaba tan preocupado por su amigo que no se molestó.
–Me he topado con un pequeño problema antes de entrar en el pueblo –comentó él con despreocupación antes de mostrar cierta preocupación–. ¿Qué tal estás, Robbie?
–He estado un poco… indispuesto –reconoció su amigo mientras le estrechaba la mano–. Nada grave, así que deja de mirarme como si fueras un enterrador tomándome las medidas. Anoche bebí un poco demasiado de zumo de uva –añadió entre risas y apretándole la mano con fuerza.
Eso podría explicar su aspecto y Robbie, además, nunca había comido mucho, pero lo que le convenció de que no le pasaba nada grave fue su calurosa forma de estrecharle la mano.
–Vamos a beber algo, seguro que lo necesitas –siguió Robbie mientras se acercaba al mueble bar y servía dos vasos con un líquido ambarino–. Los caminos de por aquí pueden ser una tortura.
Aunque Gordon se temía que su amigo ya había bebido más de lo que podía sentarle bien, estaba cansado y sediento y aceptó el whisky.
–Gracias.
Robbie se lo bebió de un trago y sin dejar el vaso se dirigió con paso seguro hasta la chimenea tallada.
–Supongo que te sorprendería recibir mi invitación.
–Me encantó –replicó sinceramente Gordon.
Además, estaba encantado de tener un motivo para alejarse de Edimburgo durante una temporada.
–Bueno, confieso que mis motivos no fueron completamente desinteresados –reconoció Robbie mirando el vaso vacío–. He tenido algún problema, Gordo.
Esperaba que no fuese por una joven muy hermosa y tan apasionada que podía alterar a cualquier hombre.
–Entiendo. ¿Qué tipo de problema? –consiguió preguntar Gordon con calma.
Robbie le indicó el sofá que tenían más cerca.
–Siéntate y te lo contaré… ¿o prefieres comer algo antes? Tengo un cocinero nuevo, es francés. No entiendo la mitad de lo que dice, pero la comida es maravillosa.
También sería caro, pero los McStuart eran ricos desde la Revolución Gloriosa, cuando cambiaron ventajosamente de alianzas con la misma facilidad que se cambiaban de pantalones. Robbie solía decir que no era una herencia muy honorable, pero que había mantenido la solvencia de la familia desde entonces.
–No, gracias –replicó Gordon mientras se sentaba–. Prefiero que me lo cuentes.
Robbie se sirvió otro whisky mientras Gordon dio vueltas a su vaso medio lleno y esperó.
–Bueno, Gordo, supongo que tenía que acabar pasando.
Robbie suspiró y se apoyó en el mueble bar sujetando el vaso con la misma naturalidad que mostraba siempre, incluso cuando lo llamaban al despacho del tiránico director del colegio donde se conocieron.
–Por fin me han partido el corazón, viejo amigo –siguió Robbie–. Una mujer fría y cabezota me lo ha machacado, me lo ha hecho añicos.
Entonces, había sido un asunto amoroso que había salido mal. Aunque todavía era posible que la mujer que le había destrozado el corazón no llevara ropa de montar de terciopelo amarillo, Gordon deseó haber tomado otro camino y no haber tenido ese encuentro apasionado y desastroso.
–Sí, Gordo, es verdad. Me enamoré profunda y completamente. Creí que ella también me amaba y le pedí que se casara conmigo.
Eso sí que era asombroso. Robbie había declarado haber estado enamorado antes, muchas veces, en realidad, pero nunca había llegado a pedirle la mano a nadie, que él supiera. Entonces, ¿qué había pasado?
–Sí, estaba dispuesto a poner mi cuello bajo el yugo matrimonial y ella aceptó. Parecía encantada y lo anunciamos en un baile en casa de su padre.
–¿Su padre es…?
–El conde de Dunbrachie.
Gordon intentó disimular el inmenso alivio. El padre de ella era un fabricante o un comerciante que tenía almacenes, no un noble.
–Era un matrimonio muy aceptable para los dos, pero dos semanas después, me dijo que no podía casarse conmigo.
No le extrañó que Robbie pareciese agotado. Él también había pasado muchas noches durante los últimos meses dando vueltas y pensando en lo que sentía hacia Catriona McNare, qué había hecho y qué no había hecho, qué había dicho o qué debería haber dicho. Aunque nunca habría buscado consuelo en la botella, como temía que había hecho Robbie, podía comprender la tendencia a ahogar las penas y a buscar la compañía balsámica de un amigo.
–Lo siento mucho, Robbie.
–Sabía que podía contar con tu apoyo –dijo Robbie con una sonrisa–. Además, en cierto sentido, debería considerarme afortunado. ¿Sabes qué hacía su padre antes de heredar el título? Era comerciante de lanas. Un comerciante de lanas muy rico, pero comerciante al fin y al cabo.
Si el techo se hubiera caído sobre su cabeza, Gordon no se habría quedado más conmocionado. Un comerciante de lanas tendría almacenes…
–Tenía una relación muy lejana con el difunto conde –siguió Robbie sin mirar a su mudo amigo–. Fue una sorpresa para todos, yo entre ellos. Además, Moira puede ser excéntrica. Tiene la manía de querer educar a los pobres. Quiere construir un colegio para los niños de Dunbrachie, aunque no sé qué iban a hacer con esa educación. La mayoría de los hombres de Dunbrachie tampoco quieren un colegio.
Si era la misma mujer, ¿por qué había roto el compromiso? Gordon se aferraba a la menguante esperanza de que estuviera sacando una conclusión precipitada y equivocada. Robbie podía ser impulsivo y no le gustaba hacer planes, pero era apuesto, rico, noble, leal y buena persona.
–Me habría disgustado que lo hubiese rechazado cuando se lo pedí, pero creo que me habría repuesto enseguida. No en vano, hay muchas mujeres atractivas, ricas y nobles que agradecerían mis atenciones.
Fuera quien fuese esa mujer, podía entender la amargura de Robbie. Sin embargo, su tono traslucía una arrogancia que no le permitía sentir compasión por él. Por otro lado, ¿no habría parecido él amargado y a la defensiva si alguien le hubiese preguntado qué lo atormentaba últimamente?
Robbie fue hasta las puertas acristaladas, se dio media vuelta e hizo un gesto con la mano que sujetaba el vaso vacío.
–¿Quién se cree Moira MacMurdaugh que es como para pensar que puede dejar en ridículo a sir Robert McStuart? Ella es la necia si cree que voy a dejar que me humille. Por eso necesito tu ayuda, Gordo –Robbie se puso muy recto con un brillo triunfal en los ojos irritados–. Quiero demandar a la señorita Moira MacMurdaugh por incumplimiento de una promesa.
–¿Quieres demandarla por haber incumplido una promesa? –repitió Gordon.
–Efectivamente.
Gordon hizo un esfuerzo para olvidarse de si esa mujer era la que le había besado o no y para pensar como un abogado. Robbie, evidentemente, no había pensado en las consecuencias de iniciar una acción legal que solía ser propia de las mujeres.
–Entiendo que estés molesto, pero…
–¿Molesto? No estoy molesto –Robbie dejó el vaso con tanta fuerza en una mesa que Gordon creyó que iba a romperse–. Solo quiero que entienda que no puede ir por ahí aceptando propuestas de matrimonio y rechazándolas cuando le apetece. ¿No crees que tengo fundamento jurídico?
Las cosas estaban complicándose. Robbie podía tener fundamento jurídico, pero había que tener en cuenta otras repercusiones.
–Si el anunció ha sido público, tienes algún fundamento. Sin embargo, deberías pensar en algo antes. Dunbrachie es un pueblo pequeño, pero este tipo de iniciativas legales suelen llegar a círculos más amplios y, seguramente, a la prensa, al menos, en Escocia. Tu… –Gordon hizo una pausa para evitar la palabra «humillación»–… tus asuntos personales podrían convertirse en motivo de cotilleo, aparecer en los periódicos y estar en boca de desconocidos. ¿No sería preferible olvidarse de lo que ha pasado? Al fin y al cabo, como has dicho, siempre habrá mujeres deseosas de que les prestes atención. Estoy seguro de que volverás a encontrar el amor.
Gordon dijo esto último como un deseo para él mismo, un deseo que, súbitamente, era más posible desde que había visto a una mujer atrapada en lo alto de un árbol.
–No lo entiendes, Gordo –Robbie se dejó caer en el sofá–. No lo hago solo por mí mismo, lo hago por todos los pobres desdichados a los que ella puede romper el corazón –Robbie lo miró fijamente de soslayo–. Si yo fuera una mujer en estas circunstancias, aceptarías el caso, ¿verdad?
–Es posible –contestó Gordon sin saber muy bien qué haría–. ¿Qué motivo te dio para romper el compromiso? Supongo que tendría un motivo.
–Dijo que no me amaba –contestó Robbie como si eso fuese una afrenta y algo increíble.
–Entonces, es posible que haya sido para bien.
Eso era lo mismo que llevaba repitiéndose a sí mismo desde que conoció al prometido de Catriona McNare.
Robbie frunció el ceño y puso el gesto de obstinación que Gordon conocía tan bien.
–Dijo que nunca podría amar a un hombre como yo.
¿A un hombre como Robbie que era apuesto, encantador y buen amigo?
–¿Puede saberse qué quería decir?
Robbie se levantó de un salto y fue hasta la ventana.
–Quiere decir que no entiende cómo vive la clase alta. No he cometido ningún delito. No he hecho nada que no haya hecho antes cualquier noble de Escocia, Inglaterra y, desde luego, Francia. Afirma ser una dama, pero rompe un compromiso por una nadería.
Si él había hecho algo para que ella cambiara de opinión, eso cambiaba las cosas.
–Creo que deberías decirme qué es exactamente una «nadería».
Robbie no contestó inmediatamente. Primero se sirvió otro whisky y Gordon se preguntó si beber tanto era esa nadería y si lo era, no era tal nadería. Ninguna mujer en su sano juicio quería un marido bebedor.
–Si quieres que sea tu abogado en este asunto, Robbie, tengo que saber todos los datos.
Gordon empezó a arrepentirse un poco de haber aceptado la invitación de Robbie. Había pensado que lo había invitado porque hacía mucho tiempo que no se veían, no porque necesitara consejo legal y, además, podía verse metido en un asunto que prefería eludir.
Robbie se bebió el whisky y cuando volvió a mirar a Gordon, le pareció más consternado, como si decir la verdad fuera un dolor físico. Aun así, esbozó su sonrisa alegre y encantadora, aunque a Gordon le pareció la sonrisa de una calavera.
–No hace falta que te pongas serio, Gordo. Solo fue un desliz con una doncella, una de esas cosas que pasan todo el rato.
Tendría que habérselo imaginado. Robbie siempre había sido «fogoso», como lo llamó el director de su colegio cuando lo descubrieron con una de las doncellas. Efectivamente, había sido famoso por sus aventuras y también fue la envidia de todos los muchachos del colegio. Sin embargo, ahora estaban en un mundo de hombres. Podía imaginarse fácilmente, y comprender, el desengaño de una futura esposa al enterarse de que su futuro marido había dado rienda suelta a su fogosidad con una empleada.
–¿Le dijiste que le serías fiel cuando te casases?
Robbie lo miró como si le hubiese preguntado si pensaba dejar de beber y comer.
–No. ¿Por qué iba a haberlo hecho?
–Porque ibas a prometerlo cuando te casaras.