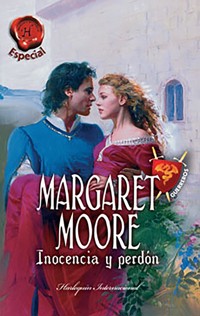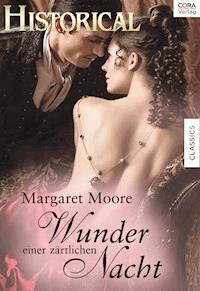4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Especial. Cuando Griffydd DeLanyea desembarcó en Dunloch, pensaba que su estancia no duraría más de quince días. Pero Diarmad MacMurdoch, el hombre al que había ido a ver, no estaba sólo interesado en una alianza comercial… Griffydd siempre había pensado que las cosas buenas les pasaban a aquéllos que sabían esperar y, ya fuera en la guerra o en el amor, prefería proteger sus sentimientos, pero jamás había deseado nada tanto como deseaba a la hija de Diarmad, Seona…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 1998 Margaret Wilkins. Todos los derechos reservados. INTRIGA Y PASIÓN, Nº 17 - abril 2011 Título original: A Warrior’s Passion Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-278-0 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Uno
Seona MacMurdoch suspiró y se retiró el pelo de la cara. Se tapó los hombros con el chal de lana, levantó la cabeza, entornó los ojos a través de la llovizna y miró hacia el cielo gris.
No había rastro de la luz del sol y, al otro lado de la puerta del salón, situada junto a ella, no se oía nada que pudiera darle una pista sobre por qué su padre la habría llamado.
Por desgracia no había nada que pudiera hacer, salvo esperar a que el cacique la llamara o enviara a uno de sus hombres a buscarla, eso teniendo en cuenta que se acordara de que, en algún momento de esa mañana, la había llamado.
Aspiró el olor a tierra mojada bajo sus pies, volvió a secarse la cara y suspiró con resignación. Luego se apoyó contra la pared y el movimiento hizo que las llaves que llevaba atadas al cinturón tintinearan. Su mirada fue más allá del muro de madera de la fortaleza de su padre y se fijó en las colinas que rodeaban la bahía. Desde donde se encontraba, divisaba a través de la puerta abierta el puerto, donde los barcos mercantes de su padre se mecían suavemente en el agua.
Aunque eran más grandes y pesados que los barcos vikingos, los cascos elegantes y las proas curvadas daban fe de la herencia nórdica de Diarmad MacMurdoch. Su gente y él eran gaélicos escandinavos, cuyos antepasados eran tanto escoceses como nórdicos allí en la costa noroeste de Gran Bretaña.
Sus otros barcos, los vikingos, estaban amarrados en otra parte, lejos del pueblo y de cualquier comerciante que pudiera ir a visitar Dunloch.
—¡Seona!
Dio un respingo al escuchar la voz de su padre. Resonó por los muros de piedra del salón como si la hubiera llamado desde dentro de una cueva.
Sin embargo, antes de que pudiera obedecer la orden de su padre, los guerreros del consejo de Diarmad MacMurdoch invadieron la entrada y pasaron frente a ella.
¿Iba a ser una reunión privada? Se estremeció y se dijo a sí misma que era por el aire frío de finales de primavera, no por el miedo a haber hecho algo mal.
Ataviados con camisas amarillas llamadas leine chroich, cuyo color demostraba su riqueza y estatus, los guerreros apenas prestaron atención a la hija de su cacique mientras pasaban frente a ella.
No era que no la vieran, allí de pie, envuelta en su capa, o que no fueran conscientes de que el cacique estaba esperando su entrada. Con su comportamiento distante, sólo emulaban a Diarmad MacMurdoch. A veces pasaba semanas sin dirigirle la palabra a Seona, o sin aparentar darse cuenta de que seguía viva y respiraba.
Aunque Seona tampoco quería que los guerreros de su padre se fijaran en ella. Nada más cumplir la edad para casarse, había decidido que prefería ser ignorada por muchos de ellos.
Tampoco deseaba ver el miedo en sus ojos si al feroz Diarmad MacMurdoch se le metía en la cabeza forjar un lazo familiar con alguno de ellos. Preferiría seguir siendo una solterona inservible, como la llamaba su padre a veces.
¿Alguno de ellos se preguntaría cómo se sentía ante la idea de ser su esposa? ¿La creerían ciega a sus sonrisas cuando la miraban? ¿Pensaban que su cara sonrojada y su actitud incómoda eran innatas, en vez engendradas por la certeza de que todos la consideraban fea y torpe?
—¡Seona! —gritó su padre de nuevo.
Seona entró obedientemente en el salón. No había ventanas y la única ventilación provenía de la puerta cubierta y de un agujero en el techo de paja. Un fuego ardía sin llama en el hogar situado en el centro de la sala, y el humo aumentaba la oscuridad.
A pesar de la falta de luz, sabía dónde estaría su padre, así que avanzó con seguridad, como una persona ciega haría en una habitación conocida.
Envuelto en su túnica negra de piel de oso, el cacique de Dunloch se encontraba sentado en un banco al otro extremo del salón, con la espalda apoyada en la pared. El collar de plata de su cuello brillaba tenuemente mientras la contemplaba con desaprobación. Su pelo y su barba, ahora con toques grises, habían sido en otro tiempo tan negros como la piel de oso que le rodeaba. Aun así, era un hombre peligroso, a pesar de su edad, como atestiguarían sus enemigos.
—¿Me buscabas, padre? —preguntó Seona mientras se quitaba la capa y sacudía el agua.
—Yo nunca busqué una hija —gruñó su padre.
Seona no respondió y simplemente se dedicó a doblar la capa. Aquella frase no le resultaba sorprendente; de hecho, la había oído muchas veces antes.
—Eres la mujer más escuálida que jamás he visto.
—Lo sé —contestó ella mientras dejaba la capa en un banco cercano, preguntándose cuánto durarían aquellas críticas preliminares.
Muchas veces su padre criticaba su cara pálida, el color de su pelo, su boca grande, su cuerpo delgado y sus labios carnosos. Decía que se parecía a la familia de su madre, que sólo había dado una mujer a la que mereciese la pena mirar: la mujer con la que Diarmad se había casado.
—Por suerte para ti, puede que aún me sirvas de algo.
—¿Qué tarea quieres encomendarme? —preguntó Seona, pensando que iba a hablarle sobre buscar provisiones para los barcos o comida para sus hombres.
Su padre frunció el ceño más aún y se inclinó hacia delante nuevamente mientras la miraba fijamente con aquellos ojos negros.
—Vamos a tener un visitante muy importante. Es de Gales, hijo de un barón muy rico y poderoso. Viene a cerrar un acuerdo comercial.
Seona asintió y creyó saber lo que quería su padre.
—Me aseguraré de que tengan preparados los aposentos para él y para sus hombres.
—No viene con hombres.
Seona se extrañó y luego sonrió. Su tarea sería más sencilla si aquel hombre venía solo.
—He enviado uno de mis barcos a buscarlo, y su padre lo envía solo para demostrar su confianza en mí.
Seona hizo un esfuerzo por no mostrar su escepticismo. La reputación de su padre no generaba mucha confianza entre sus rivales comerciales.
No era que Diarmad MacMurdoch rompiera sus promesas o hiriera a sus aliados. En eso era de fiar. Pero nadie que hacía negocios con él sentía nunca que hubiera hecho un trato justo, y en eso tenían toda la razón.
—Muy bien, padre —dijo Seona, y se dio la vuelta para marcharse—. Me aseguraré de que todo esté preparado.
—¡Hay más!
Seona se dio la vuelta y volvió a mirar a su padre.
—¿Sí, padre?
—Te encargarás de que esté… a gusto… mientras se encuentre con nosotros.
Seona entornó los ojos y miró a su padre con una perspicacia que sus aliados habrían reconocido. El hecho de que su padre no le devolviera la mirada no ayudó a aliviar sus sospechas.
—¿Qué es lo que quieres que haga? —preguntó ella con desconfianza.
Al ver que su padre no respondía, su instinto se convirtió en certeza y la rabia comenzó a crecer en su pecho.
—¿Qué quieres que haga? —repitió.
Cuando vio que seguía sin contestar, estiró los hombros.
—¿Comerciarías con tu propia hija a cambio de un trato? Supongo que debería sorprenderme que no hayas hecho antes esa proposición. Sin embargo, no soy tan fea ni estoy tan desesperada por las caricias de un hombre como para actuar como una ramera.
—¿Acaso te he pedido que te acuestes con él? —preguntó su padre—. ¿Qué te he pedido, salvo que nuestro invitado se sienta a gusto?
—Me encargaré de que sus aposentos estén preparados como corresponde a un aliado valioso —dijo ella con firmeza—. Me aseguraré de tener buena comida y bebida para servirle, pero no satisfaré ninguna otra necesidad.
Su padre se encogió de hombros y frunció el ceño.
—Ya no eres joven, Seona —resaltó—, y nunca has sido una belleza. Griffydd DeLanyea no es mal partido. Su padre es un hombre poderoso, medio normando, además. Tal vez si tú…
—¿Si me fuera a la cama con él, se casaría conmigo? —no hizo esfuerzo por disimular el escepticismo de su voz—. Padre, ¿quién es el que dice que ningún hombre comprará lo que puede saborear gratis? Además, yo no estoy en venta, como si fuera oro o pieles.
Diarmad MacMurdoch miró a su única hija con frialdad.
—¿Qué es el matrimonio salvo un trato? Esto no sería diferente. Te he alimentado y vestido durante todos estos años, te he permitido vivir como una sanguijuela sobre mi piel. Es hora de que alguien se ocupe de ti.
—¿Me ofrecerás como si fuera mercancía defectuosa?
—Si tengo que hacerlo…
—¡Soy tu hija!
—¿Y qué? Tengo hijos que me sucedan y que luchen por mí. ¿Qué harás tú? Incluso aunque te casaras, necesitarías una dote. ¿Y de dónde saldrá eso? De mí.
—¡Yo no pedí nacer!
—¡No, y yo tampoco te pedí a ti!
—No me avergonzaré…
Su padre se puso en pie de pronto.
—¡No me hables de vergüenza! ¿Acaso no he vivido yo avergonzado durante estos veinte años desde que naciste? ¡Avergonzado por haber tenido primero una hija! ¡Avergonzado de que fuera una criatura débil y enclenque! ¡Avergonzado de que fuera fea! ¡Avergonzado de que ningún hombre querría quedársela por mucho que yo le ofreciera!
Cada palabra era como un latigazo para Seona, a pesar de haberlas oído antes.
Salvo lo último. Aquello era algo nuevo y devastador.
—¿Cuánto? —preguntó con un susurro frío como el viento de las colinas en invierno.
En esa ocasión fue su padre el sorprendido.
—¿Cómo?
—¿Cuánto estabas dispuesto a pagarle a alguien para que se casara conmigo?
Con el ceño fruncido, su padre se envolvió en la túnica y se encogió de hombros.
—Eso no importa.
—A mí sí me importa. Quiero saber lo que valgo.
—Quinientas monedas de plata.
¡Y aun así ningún hombre la deseaba!
Se sintió destrozada en su interior, pero aun así se negaba a rendirse, ni a ceder ante su padre, sólo porque ningún hombre de poder y riqueza aceptara el soborno, pues sólo a esos hombres se lo ofrecería su padre.
De lo contrario, la mantendría a su lado para que llevase la casa.
Así que no importaba que un hombre que él había elegido no la quisiera, pensó Seona mientras levantaba la barbilla.
—Deberías alegrarte de que esté aquí —dijo—, y de tenerme para llevar la casa. ¿No soy acaso más barata de mantener que cualquier otra esposa? Ella requeriría tu atención, o bienes materiales para mantenerla contenta.
Seona miró con desprecio a su padre, el cacique, el líder de su gente, el comerciante al que todos respetaban.
Después desenganchó del cinturón el aro de llaves que llevaba y se las ofreció.
—Hace tiempo aprendí a no pedirte nada. ¿Quieres que te las devuelva?
—¡No! —gritó su padre.
—Entonces cumpliré con mi deber, pero nada más. Ni por ti ni por ningún hombre.
—¡Hija!
—Sirvienta —le interrumpió ella—. Poco más que una esclava.
—¡Una sirvienta cumpliría con las órdenes de su señor sin protestar! Una esclava sabría cuál es su lugar. Debería haberte ahogado como al cachorro más débil de la manada.
—Sí, padre, tal vez deberías haberlo hecho. Pero ya es tarde para eso. Y con respecto a ti, no soy una sirvienta.
Sin más, Seona se dio la vuelta y salió del salón.
Agarrado a la proa de la cubierta del barco de Diarmad MacMurdoch, Griffydd DeLanyea aspiró el aire salado del mar y miró hacia las colinas escarpadas de aquel país dejado de la mano de Dios. Aunque Gales tenía muchas colinas y montañas, también tenía árboles y valles verdes. Lo único que podía ver en el norte eran rocas con algo de verde. Tal vez cuando el barco se acercara la tierra no parecería tan árida.
Gracias a Dios que no tenía que vivir en aquel lugar. Lo único que tenía que hacer era llegar a un acuerdo con Diarmad MacMurdoch, cuyos barcos navegaban por toda Gran Bretaña, la isla de Man e Irlanda, así como al norte, por tierras escandinavas y danesas, y al sur hasta Normandía.
Las ovejas del padre de Griffydd producían una de las mejores lanas de Gales, y además en grandes cantidades. Los arrendatarios del barón además habían descubierto plata en las colinas cercanas a su castillo de Craig Fawr. Esos dos hechos le proporcionarían a la familia mucha riqueza, si lograban la distribución a varios mercados. El barón DeLanyea apenas sabía nada sobre el mar y los barcos, así que le había pedido a su hijo que hiciera un trato con un hombre que sí supiera, y que le pagara por sus conocimientos.
—Aun así ten cuidado, hijo mío —le había dicho su padre—, pues Diarmad MacMurdoch es un hombre retorcido. Se quejará e intentará agotarte con sus actuaciones. Por eso te envío a ti, Griffydd. Tú tienes la paciencia para agotarlo a él con tu silencio.
A medida que el barco se acercaba a la orilla, Griffydd sonrió sardónicamente al recordar las últimas palabras de su padre. ¿Paciencia? Sí, de eso tenía; así como una gran habilidad para controlar las explosiones temperamentales, que consideraba indulgencias infantiles.
De hecho cualquier demostración extrema de emociones siempre le había resultado desagradable y débil, incluso de niño. Al igual que su madre, él podía ocultar sus sentimientos.
No como su primo y hermano de leche, Dylan. Todas las emociones de Dylan eran visibles en su cara y brillaban en sus ojos. No había secretismo ni solemnidad en él. Parecía enamorarse de una mujer diferente cada día de la semana y obviamente eso le parecía motivo suficiente para fanfarronear. Ya había engendrado a tres bastardos que ellos supieran, y su bolsillo estaba siempre vacío por tener que mantenerlos a ellos y a sus madres.
Siendo galés, por supuesto, no era motivo de vergüenza para él, ni para las mujeres, ni para los hijos; aunque tampoco resultaba una proeza.
A los ojos de Griffydd, el comportamiento escandaloso de Dylan no era más que estupidez y vanidad. Desde luego, Griffydd no era virgen, pero no le hacía declaraciones de amor a cada mujer que conocía. ¿Por qué iba a hacerlo, cuando nunca sentía más que el placer de la unión física? Jamás una emoción le había afectado del modo en que los juglares decían que afectaba el amor. Sabía que el amor existía, sus padres eran prueba de ello, pero por desgracia nunca había sentido ese deseo incontrolable, esa ansia que hacía que todo lo demás no importase, ni la desesperación en caso de que la mujer no correspondiera.
El capitán del barco dio una orden en aquel momento. De pronto, la tripulación se puso en movimiento.
Todos tenían el aspecto del peor de los vikingos, con el pelo largo y revuelto, con barbas pobladas y ropa que olía como si no se la hubieran quitado en diez años.
Mientras arriaban la vela y se preparaban para sacar los remos, la embarcación bordeó un saliente rocoso y dejó ver una bahía. A un lado de la bahía, en lo alto de un risco, había una torre circular de piedra a la que obviamente le hacían falta reparaciones.
Dentro de la bahía había varios barcos de tamaño medio utilizados para el transporte y el comercio. No vio ningún barco vikingo; esas embarcaciones de guerra con un dragón en la proa que toda Gran Bretaña temía.
El capitán señaló hacia el grupo de edificios visibles más allá del muelle.
—Dunloch —le dijo a Griffydd, que simplemente asintió con la cabeza.
Tras escuchar la siguiente orden, la tripulación comenzó a remar al unísono y, sorprendentemente, a cantar.
Al menos eso era lo que Griffydd suponía que estaban haciendo, pues empezaron a corear rítmicamente.
La razón resultó evidente; era para que todos siguieran remando al mismo tiempo, pues los remos subían y bajaban a la vez al ritmo de la canción.
Griffydd comenzó a tararear la melodía, que no era difícil de aprender, mientras con su mirada astuta y gris contemplaba el pueblo, el muro de madera de la fortaleza, la actividad en el lado derecho de la bahía, donde construían y reparaban los barcos, el pescado secándose en la playa y las mujeres y los niños trabajando y jugando allí. Había unas embarcaciones más pequeñas amarradas junto a un muelle de madera.
Dunloch parecía un lugar muy próspero, y Griffydd recordaría eso cuando Diarmad se quejara del duro invierno, como sin duda haría.
El capitán se puso a su lado.
—Cantáis bien —le dijo en el idioma común entre los hombres de la costa de Gran Bretaña, una amalgama de gaélico, escandinavo y celta—. Debe de ser el galés que hay en vos.
—Tal vez.
El capitán suspiró con fuerza.
—Es un pueblo pobre, me temo —dijo con pesar—. Ha sido un invierno duro.
Griffydd asintió con una sonrisa y lo miró de reojo.
—También lo ha sido en Gales.
—¿De verdad?
Griffydd asintió.
—Parece que no falta el pescado en la orilla.
El capitán se aclaró la garganta y se acarició la barba pelirroja.
—Así son las cosas aquí. Buen pescado un día y nada de pescado durante los diez días siguientes.
—Es una pena.
—Desde luego.
—Decidme, ¿los hijos del cacique están en el pueblo?
—No —contestó el capitán con aparente alivio.
A Griffydd le alegraba oírlo, y comprendía la respuesta. Diarmad tenía seis hijos escandalosos famosos por tratar a todos con desprecio y arrogancia. Gobernaban sus propias flotillas en seis pueblos diferentes, situados a un día de viaje de Dunloch. Al barón DeLanyea le parecía buena idea que cada uno tuviese su propio pueblo, pues de lo contrario estarían peleando todo el tiempo los unos con los otros.
Un vigía situado en una roca junto a la orilla dio un grito, que fue respondido por el capitán. Se oyó otro grito en el pueblo, y Griffydd pudo distinguir más claramente a la gente de la orilla.
Y ellos podrían verlo a él. Teniendo eso en mente, se dirigió a su baúl, situado en la popa, y se puso la cota de malla, la capa y la espada.
Mientras lo hacía tuvo un presentimiento. Temió no tener éxito en su misión de conseguir un buen precio para transportar la mercancía de su padre. Realmente creía que concluiría el negocio y estaría de vuelta en casa en no más de quince días.
Tal era la ingenuidad de los jóvenes.
Dos
Mientras el barco se acercaba al muelle, con el lado izquierdo más cercano a la orilla, Griffydd observó a los hombres reunidos allí.
El hombre fornido que había en el centro con una túnica de piel debía de ser Diarmad. No sólo estaba en la posición de liderazgo, sino que no había manera de confundirlo, a juzgar por la descripción que le había dado su padre.
Las expresiones de los hombres reunidos a su alrededor indicaban algo menos que alegría ante la llegada de Griffydd.
Aquello no sorprendió al joven galés. Las alianzas, ya fueran políticas o mercantiles, no era algo que hubiese que tomarse a la ligera. La política afectaba al comercio y el comercio afectaba a la política, así que una transacción de la magnitud del acuerdo que Griffydd quería llevar a cabo no podía ser un asunto simple.
Los hombres en proa y popa saltaron del barco al muelle y amarraron la embarcación con cuerdas.
Cuando Griffydd bajó a tierra firme, Diarmad MacMurdoch se acercó con los brazos abiertos para abrazarlo y darle un beso de bienvenida.
—¡Bienvenido! —exclamó afablemente el cacique de Dunloch—. ¡Bienvenido a Dunloch! ¡Mi casa es vuestra casa!
Cuando Diarmad se apartó, Griffydd tuvo que hacer un esfuerzo por no arrugar la nariz ante el intenso olor del cacique.
—Gracias por tus palabras, Diarmad —dijo—. Mi padre, el barón DeLanyea, envía sus saludos y algunos presentes de Craig Fawr.
Los ojos del anciano brillaron con placer y avaricia.
—¡Muchas gracias! Confío en que esté bien.
—Muy bien.
—¡Me alegra oírlo! Es un buen hombre, y un excelente luchador. ¡El barón DeLanyea estuvo en las Cruzadas! —declaró el cacique, aparentemente para el beneficio de aquéllos que lo rodeaban—. Estuvo a punto de morir, pero los paganos no lo lograron, aunque se llevaron su ojo. ¿No es cierto, joven DeLanyea?
—Sí —contestó Griffydd.
—¿Y vuestra madre? ¿Está bien?
—Sí.
—¡Bien, bien! —exclamó Diarmad mientras le pasaba el brazo por encima del hombro—. Ahora vayamos al salón a beber cerveza.
A Griffydd no le quedó más remedio que aceptar, pues Diarmad no lo soltaba. El cacique condujo a su invitado a través de una calle amplia por el pueblo hacia la fortaleza.
El galés sentía la mirada de los aldeanos en él, pero no le dio importancia. En vez de eso, se concentró en lo que veía: la herrería, con más de un hombre trabajando; las casas de piedra y paja, los graneros, los almacenes e incluso los montones de estiércol, que daban testimonio de la cantidad de caballos que allí había. Los perros corrían y ladraban a su alrededor; el más grande debía de ser el perro de caza de Diarmad, pues una palabra del cacique sirvió para que el animal se quedase quieto.
—Lleváis una buena cota de malla, DeLanyea —advirtió Diarmad con tono despreocupado—. Y esa espada es una maravilla. Debe de haber sido un buen año.
—La malla y la espada fueron regalos de los amigos de mi padre cuando me hicieron caballero —explicó Griffydd—. La capa y el broche también.
—Tenéis amigos muy generosos.
—Y algunos de ellos son poderosos en la corte.
Diarmad le dirigió una mirada de soslayo, pero no dijo nada.
Griffydd suspiró algo melodramáticamente.
—Como sabes, el rey ha vuelto a subirnos los impuestos, y por supuesto el invierno ha sido duro.
Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Diarmad respondiera.
—¿Ah, sí?
—He oído que aquí también lo ha sido.
—¡Desde luego, desde luego! —convino Diarmad.
Ya habían llegado al muro de la fortaleza. Al cruzar la puerta, Griffydd se fijó en los establos, en el pozo… pero todo dentro de la fortaleza palidecía en comparación con el enorme salón de piedra situado en el centro. Aunque era más pequeño que el de su padre, resultaba impresionante de igual manera; más grande y largo que cualquier edificio que Griffydd hubiera visto en una comunidad gaélica escandinava.
Diarmad se dirigió hacia el edificio y le hizo un gesto orgulloso para que entrara.
—¡Ya hemos llegado! No es tan elegante como el salón de vuestro padre, lo sé, pero lo suficiente para un hombre pobre como yo.
«Si Diarmad es pobre, yo soy una chica», pensó Griffydd sarcásticamente mientras uno de los hombres de Diarmad se apresuraba a abrirle la puerta.
Griffydd entró en el edificio y de pronto sintió como si estuviese en una caverna. No había ventanas, y el techo de barro y paja le daba al lugar cierto olor a tierra. El humo del fuego ascendía hacia un único agujero en lo alto, pero la mayoría se quedaba en la sala, iluminada con faroles de aceite y velas situadas en los candelabros de pared. Los faroles ardían con aceite de ballena, si a Griffydd no le fallaba la nariz. El fuego ardía en el hogar central y proporcionaba más iluminación, así como un agradable calor después del frío del exterior. Había bancos y mesas alrededor del fuego, y los platos y cuernos para beber ya habían sido dispuestos.
Un movimiento a su derecha llamó su atención, se dio la vuelta y vio a una joven levantarse de un taburete situado en un rincón. Llevaba un vestido marrón de lana de corte sencillo que llegaba hasta el suelo, sujeto con un cinturón. La melena rojiza le llegaba hasta la cintura.
Entonces, con una mano de dedos largos, se apartó el pelo de la cara y lo miró con ojos grandes y oscuros, con una expresión que Griffydd jamás había visto; entre orgullosa y vulnerable.
Y totalmente irresistible. Como ella.
En aquel momento fue como si se hubiera quedado sin aire y el corazón hubiese dejado de latir. Pero entonces comenzó a retumbarle con fuerza en el pecho.
La mujer no se movió ni habló, simplemente lo contempló fijamente con los labios entreabiertos, como si fuera a decir algo.
Griffydd aguardó, sin respirar, a que pronunciara alguna palabra.
Pero entonces Diarmad se abrió paso frente a él y rompió el hechizo.
—¡Seona! —gritó.
La joven se acercó y se puso de puntillas para darle un beso de bienvenida en la mejilla a Griffydd, y la sensación fue como el roce de una pluma. Olía a hierba y a aire de mar; un perfume de pureza natural que le gustaba más que el más costoso de los ungüentos traídos del este.
Le habían besado antes, por supuesto, pero aquella caricia suave hizo que se le calentara la sangre más que con la amante más experimentada que pudiera imaginarse.
—Ésta es Seona —anunció Diarmad—. Seona, éste es sir Griffydd DeLanyea, de Craig Fawr.
Mientras Griffydd le hacía una reverencia, un torrente de deseo se apoderó de él y un pensamiento salvaje apareció en su cabeza. ¿Diarmad habría hecho que Seona esperase allí porque iba a ser su sirvienta durante su estancia en el pueblo?
Eso ya le había ocurrido antes en sus viajes, pero siempre había rechazado esa «hospitalidad», al darse cuenta de que era una táctica para distraerlo.
En aquella ocasión, sin embargo… decidió que aceptaría sin dudar.
—Es un placer conocerte, Seona —dijo con una gentileza que le sorprendió a él mismo.
Entonces Griffydd DeLanyea hizo algo más raro aún.
Sonrió.
—Seona es mi hija —declaró Diarmad con una sonrisa orgullosa.
¿La hija de Diarmad? Griffydd abrió los ojos con descrédito. ¿Aquella delicada mujer con ojos misteriosos y de belleza insuperable era la hija de Diarmad MacMurdoch? Le habría parecido más fácil de creer que fuera un hada.
Se dio cuenta entonces de que el cacique estaba observándolo atentamente y su sonrisa se disipó como la niebla en el valle al salir el sol.
Por supuesto, pensó Griffydd con más rabia de la que había sentido en mucho tiempo. Un demonio astuto como Diarmad utilizaría cualquier estratagema en las negociaciones, incluso haría que su encantadora hija embrujara a un hombre.
Tenía que estar embrujado. Ninguna mujer le había hecho sentir así, y además a primera vista.
Había oído que los gaélicos escandinavos eran parte cristianos y parte paganos.
Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras se daba la vuelta, consciente de que su misión allí podría ser más difícil de lo que había pensado, y que Diarmad podría ser más listo de lo que había anticipado.
Seona se quedó mirando a Griffydd DeLanyea mientras éste caminaba hacia el banco situado al otro extremo del salón para sentarse junto a su padre.
Había pensado encontrarse con un noble galés bajito y rechoncho, ¿pues no eran bajitos y rechonchos todos los galeses? Sin embargo se hallaba frente a un guerrero alto de ojos grises y una melena que rozaba sus hombros anchos y musculosos. La piel de su cara estaba bronceada y sus mejillas ligeramente sonrojadas por la brisa marina. Su nariz era llamativamente recta y su mandíbula fuerte, como el resto de su cuerpo. Iba bien vestido con una cota de malla y una capa negra que rozaba sus piernas cuando se movía.
De esas cosas se había dado cuenta cuando había entrado en la sala, y ya le habían parecido sorprendentes.
Luego la había mirado con aquellos ojos grises. Lo que había visto allí había hecho que se le acelerase el corazón y un extraño entusiasmo se había apoderado de ella, algo que no se parecía a nada de lo que hubiera experimentado antes.
¿Qué había visto allí? Aprobación, desde luego, y eso ya era suficientemente raro. Admiración, tal vez. Quizá incluso deseo.
En toda su vida ningún hombre la había mirado como si la creyese merecedora de su interés, más allá de pedirle comida o bebida.
Mientras su invitado se quitaba la capa y ocupaba el lugar de honor a la derecha de su padre, Seona recordó inmediatamente la sensación de su barba incipiente contra su boca cuando lo había besado, el aroma a brisa marina de su piel y el anhelo que había surgido en su interior.
Lo más sorprendente de todo fue darse cuenta de que, si su padre volvía a hacerle esa descabellada petición, aceptaría sin dudar.
De hecho sospechaba que, si su padre sugería que se casara con el galés, aceptaría también.
Por desgracia, fuera cual fuera la expresión que había visto en los ojos de Griffydd DeLanyea, había desaparecido al darse cuenta de quién era ella.
¿Por qué?
Tal vez reservase sus sonrisas para las sirvientas, que serían compañeras de cama más apropiadas que la hija de su anfitrión.
Tal vez estuviera jugando. Quizá su deseo hubiera sido demasiado evidente. Era un hombre guapo. Debía de estar acostumbrado a la admiración de las mujeres. No era tan raro que quisiera jugar con ella y alentarla o rechazarla según dictara la estrategia.
Apretó la mandíbula y se dijo a sí misma que, si Griffydd DeLanyea fuera realmente astuto, como su padre, no se habría alterado en lo más mínimo al descubrir su identidad. Habría hecho todo lo posible por ganarse su simpatía y aprovecharse de su soledad y de la rabia que sentía hacia su padre…
Él no podía saber eso, claro. No podía leerle la mente, ver su corazón y comprender sus sentimientos, por mucho que la mirase con aquellos ojos grises.
Lo que significaba que Seona debía dominar aquella excitación que recorría su cuerpo, aquel súbito deseo por un hombre al que acababa de conocer.
Aun así no pudo evitar imaginarse lo que habría podido ocurrir entre ellos si ella no hubiera sido la hija de Diarmad, sino una simple sirvienta.
Sintió el calor en el cuerpo al imaginarse en sus brazos fuertes, mientras sus manos poderosas la acariciaban y él la besaba apasionadamente.
Los hombres del consejo de su padre comenzaron a ocupar sus asientos e interrumpieron sus fantasías. Mientras su padre se los presentaba uno a uno a Griffydd DeLanyea, el galés la ignoraba por completo.
No importaba. Estaba acostumbrada a eso.
—¡Seona! —gritó su padre.
Griffydd DeLanyea había pronunciado su nombre suavemente, de un modo que ella jamás había oído. Con ternura. Casi como una caricia.
Seona agarró la garrafa de vino que había sobre la mesa y se apresuró a servir mientras otras mujeres entraban con comida y cerveza para aquéllos que preferían esa bebida. A su alrededor, los hombres de su padre hablaban en voz baja y miraban con desconfianza a su invitado.
Sabía que no todos deseaban una alianza con los galeses. Algunos, como el más antiguo camarada de su padre, Podan, no cuestionarían sus planes. Otros, como el religioso Iosag, buscarían señales divinas sobre con quién aliarse.
Luego estaban tipos como Naoghas, un hombre huraño de pelo negro que a Seona nunca le había gustado, y que preferiría aliarse con los escoceses. Naoghas y sus amigos tenían antepasados escoceses, o eso decían ellos, y renegaban de la sangre del norte. Sólo querían tratos con los escoceses y con nadie más.
En cuanto a su padre, Seona sabía que se aliaría con cualquiera que le ofreciera el mayor beneficio.
Llegó a la mesa principal y los dedos le temblaron cuando empezó a servirle vino al galés. Se mordió el labio e intentó recuperar el control de su cuerpo, temerosa de que su padre criticara su torpeza si derramaba el líquido, y más temerosa aún de encontrarse con la mirada de su invitado.
—He oído que vuestra hermana se ha casado —le dijo su padre a DeLanyea.
Seona no pudo evitar escuchar cuando su invitado respondió con voz profunda y musical.
—Sí, hace ya un año.
—Y con el cuñado del barón Etienne DeGuerre, nada menos. Una buena alianza para vuestra familia.
Seona se acercó al cuerno de su padre.
—Sí, pero fue por amor.
—¡Oh, sí! —respondió su padre con una risotada sarcástica—. Un amor que vincula a vuestra familia con uno de los hombres más poderosos de Inglaterra.
Sorprendida por la insolencia de su padre, Seona agitó la garrafa y parte del vino se derramó sobre la mesa. Sonrojada por la vergüenza, se apresuró a limpiarlo con el dobladillo de su falda.
Cuando terminó, alzó la vista y vio a su padre mirándola con desprecio, mientras Griffydd DeLanyea bebía vino sin inmutarse.
—Si Rhiannon no hubiera estado enamorada de él, el matrimonio nunca hubiese tenido lugar, aunque Frechette hubiera sido heredero al trono —declaró el galés con solemnidad.
—¡Oh, vamos! —protestó Diarmad mientras Seona se alejaba—. Vuestro padre…
—Jamás utilizaría a su hija para cumplir sus ambiciones —respondió su invitado con su tono prosaico, aunque le dirigió una mirada a Seona, antes de centrarse de nuevo en su anfitrión—. Al contrario que muchos otros.
Seona se sonrojó y agarró la garrafa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
Sabía lo que Griffydd DeLanyea estaba insinuando y no quería más que repetirle lo mismo que le había dicho a su padre: ella no era ninguna mercancía que pudiera venderse.
Pero, aunque pudiera encontrar la fuerza para hablarle a su padre en privado, allí en el salón, delante de todos, no se atrevía.
En vez de eso disimuló su bochorno lo mejor que pudo y siguió con su tarea.
Porque no había otra cosa que pudiera hacer.
Griffydd intentó no fijarse en el rostro ruborizado de Seona MacMurdoch. Era más importante que Diarmad se diera cuenta de que era consciente de que podía querer utilizar a su hija como cebo.
Por tanto se obligó a sí mismo a seguir ignorándola, como había estado intentando hacer desde que descubriera quién era. Tenía una responsabilidad para con su padre, y cumpliría con ella pese a las mujeres hermosas.