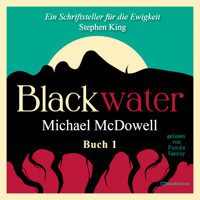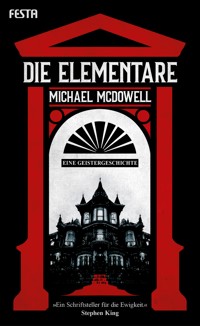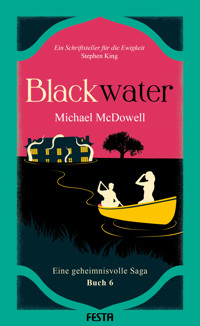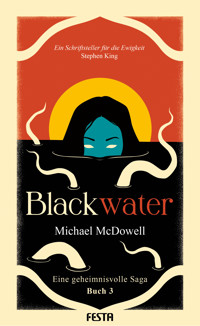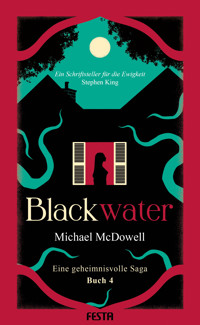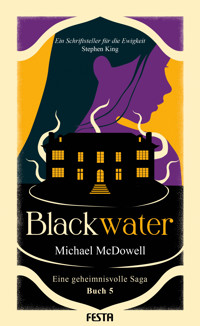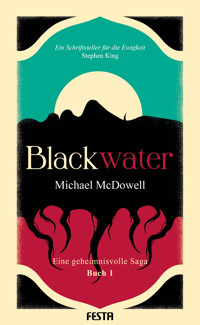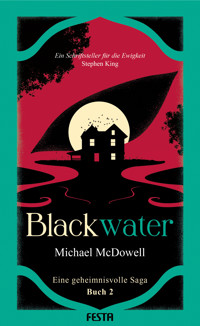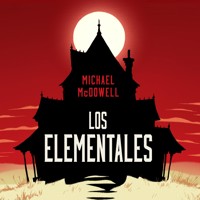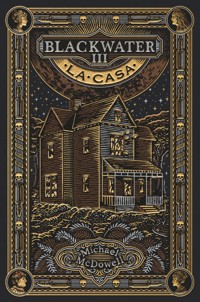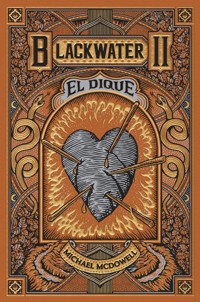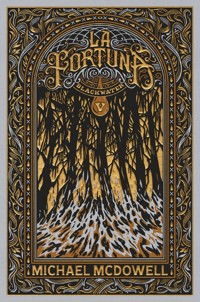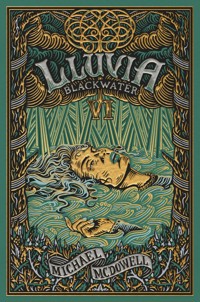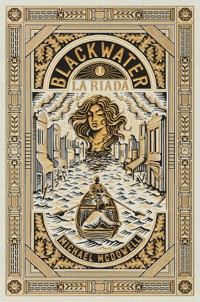11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Michael McDowell
- Sprache: Spanisch
EL ESPERADO REGRESO DEL AUTOR DE BLACKWATER Un thriller histórico lleno de giros de guión y golpes de martillo. Una persecución endemoniada por todo el norte de EE.UU. entre dos mujeres: solo puede quedar una. Entre Stephen King y Jane Austen, pero con la inconfundible pluma adictiva de Michael McDowell. «Michael Mcdowell: mi amigo, mi maestro. Fascinante, aterrador, simplemente genial. El mejor de todos nosotros.» STEPHEN KING ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para vengar a tu familia? Cuando en 1871 la intrépida y arruinada Philomela Drax recibe una carta de su abuelo en la que le confiesa temer por su vida a causa de una familia sin escrúpulos, los Slape, no duda en acudir en su ayuda. Pero el tiempo apremia porque Katie, líder del clan, una joven despiadada con el don de la clarividencia y una notable habilidad criminal con el martillo, está a punto de lograr su objetivo. Comienza entonces una persecución desenfrenada, desde las polvorientas calles de un pueblo de Nueva Jersey hasta las relucientes aceras de Saratoga, pasando por los muelles de Nueva York. Philo sabe que es un duelo a muerte. Pero lleva demasiado tiempo huyendo: ha llegado el momento de la venganza.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
HIJA DE LA VENGANZA
MichaelMcDowell (1950-1999) fue un auténtico monstruo de la literatura. Dotado de una creatividad sin límites, escribió miles de páginas, con una capacidad al nivel de Balzac o Dumas. Como ellos, McDowell optó por contar historias que llegaran a todo el mundo. Como ellos, eligió el medio de difusión más popular: el folletín en el caso de los maestros del xix; el paperback, o libro de bolsillo, en el caso de McDowell.
Además de ejercer como novelista, Michael McDowell fue guionista. Fruto de su colaboración con Tim Burton fueron Beetlejuice y Pesadilla antes de Navidad. Considerado por Stephen King como el mejor escritor de literatura popular, y pese a su temprana muerte por VIH, escribió decenas de novelas: históricas, policíacas, de terror gótico, muchas de ellas con pseudónimo.
La saga Blackwater (1983), que sigue a una familia de ricos terratenientes en Alabama durante cinco décadas, fue recuperada por Blackie Books en 2024 y se convirtió en el fenómeno editorial del año, con más de un millón de ejemplares vendidos. Hija de la venganza (1982) es su éxito inmediatamente anterior, una novela perversa y adictiva sobre una frenética persecución entre dos mujeres condenadas a odiarse.
MICHAEL McDOWELL
HIJA DE LAVENGANZA
Traducción de Carles Andreu
Título original: Katie
© del texto: Michael McDowell, 1982. Edición original publicada por Avon Books en 1982. Publicado también por Valancourt Books en 2015. Esta edición se ha publicado con el acuerdo de The Otte Company a través de la agencia Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency (PNLA)
© de la traducción: Carles Andreu, 2025
© diseño de cubierta: Pedro Oyarbide & Monsieur Toussaint Louverture
© de la edición: Blackie Books S.L.
Calle Església, 4-10
08024, Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: Bookwire
Primera edición digital: octubre de 2025
ISBN: 979-13-87748-22-7
Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Contenido
Prólogo
Primera parte New Egypt
1 PHILO Y JEWEL
2 LA SEÑORA DRAX
3 PAGO CON INTERESES
4 LA CARTA
5 LA DETERMINACIÓN DE PHILO
Segunda parte Goshen
6 LA GRANJA PARROCK
7 EL CONEJO
8 UN DÓLAR A LA SEMANA
9 LA FORTUNA DE PHILO
10 KATIE EN LA PUERTA
11 EN LA MISERIA
12 EL SEÑOR KILLIP
Tercera parte New Egypt
13 LA HUMILLACIÓN DE PHILO
14 OTRA CARTA
15 EL PICNIC
Cuarta parte Christopher Street
16 CHRISTOPHER STREET
17 ANN Y CHARLES CLAYTON
18 INVERSIONES
19 EL ROBO
20 LOS SLAPE SE INSTALAN
Quinta parte La calle Trece Oeste
21 «¿QUÉ VA A HACER AHORA?»
22 LA MANTA DE CRIN
23 ELLA LaFAVOUR
24 «¿ALGUNA VEZ HAS TENIDO UN PRETENDIENTE?»
25 LA TIENDA DE UN DÓLAR
26 TODO A 25 CENTAVOS
Sexta parte Christopher Street
27 LA ALFABETIZACIÓN DE KATIE
28 MARTILLO CONTRA BOLSA DE ARENA
29 EL PRIMO PRINCE Y SU HIJA SUE
Séptima parte La calle Trece Oeste
30 LOS AROS Y LA MODA
31 EN UN ESCENARIO DE BROADWAY
32 EN LA CALLE VEINTISÉIS
33 UNA PROSPERIDAD NUEVA
34 A JEWEL LE DA UN ATAQUE
35 LA CARTA DEVUELTA
Octava parte Christopher Street
36 LOS SLAPE DELIBERAN
37 LA FORTUNA DE ELLA
38 UN MAL AUGURIO
Novena parte Saratoga Springs
39 LA DECEPCIÓN DE JEWEL
40 UNA VIEJA CONOCIDA
41 LAS INTRIGAS DE JEWEL
42 ÚLTIMOS DÍAS EN SARATOGA SPRINGS
43 EL VOTO DE PHILO
44 EL FERROCARRIL DE LA WEST SHORE
45 EL VAGÓN VOLCADO
46 DESPUÉS DEL DESCARRILAMIENTO
47 EL VIEJO BEN
48 EL SEÑOR BLAKEY CONTRATA A PHILO
Décima parte Boston
49 EL PADRE ABANDONADO
50 MISS PONDER Y FIDELE
51 LA VENGANZA DE FIDELE
Undécima parte Nueva York y New Egypt
52 KATIE, SOLA
53 EL MENSAJE DE HENRY
54 EN EL TRANSBORDADOR DE BROOKLYN
55 COLOFÓN
Para los Friske: Roberta y Dave, Mary, Millie y John.
Crees que el dinero es el único motivo para el engaño y la maldad en este mundo. ¿Cuánto dinero ganó el diablo por engañar a Eva?
Melville, El estafador y sus disfraces
Prólogo
En Nochebuena de 1863, en plena guerra civil entre los estados del Norte y del Sur de Estados Unidos, una niña de nueve años llamada Katie Slape estaba sentada ante la chimenea de una vivienda pobre de Filadelfia, vistiendo a su muñeca con retales de gasa, encaje y tela plateada, materiales elegantes que no encajaban en aquella estancia sórdida y miserable.
Por la chimenea se colaba el viento helado de diciembre, que de vez en cuando arrojaba una nube de hollín sobre Katie y su muñeca. La niña sonreía, levantaba la muñeca y le sacudía las cenizas.
Sentada a la mesa de la desvencijada habitación había una mujer de unos treinta años, con rasgos duros y una expresión desprovista de cualquier rastro de amabilidad. Hannah Jepson cuidaba de Katie Slape mientras su madre, conocida profesionalmente como Mademoiselle Desire, actuaba en el Olympic Theater. El padre de Katie trabajaba como peón ferroviario, ya fuera construyendo líneas nuevas para el ejército de la Unión en Pensilvania y Maryland o destruyendo líneas rebeldes en Virginia y Tennessee. Katie no lo veía desde hacía más de un año.
En el suelo, junto a Hannah Jepson, había una caja con ocho cachorros de caniche que gemían y arañaban las paredes de madera. Sobre la mesa había una jarra llena de licor barato. Hannah cogió uno de los cachorros, se lo puso sobre el regazo, llenó una jeringuilla con aquel líquido infecto, se la metió en la boca y se la vació en el gaznate. En cuanto terminó, repitió el proceso con el siguiente cachorro. Los perros escupían sobre el delantal de Hannah mientras intentaban zafarse, pero esta los agarraba con fuerza para asegurarse de que la mayor parte del licor terminara en sus estómagos.
—¿Por qué haces eso? —le preguntó Katie.
—Para que no crezcan —respondió Hannah con tono lacónico.
—Pero ¿por qué no quieres que crezcan? —insistió Katie.
—Son para las damas elegantes —explicó Hannah—. A las damas elegantes no les gustan los perros grandes, o sea que les doy ginebra y así no crecen. Eso si es que sobreviven... —añadió encogiéndose de hombros.
Katie observó la operación con interés.
—¿Alguna vez has visto bailar a mamá?
—No —respondió Hannah.
—Cuando papá estaba aquí, íbamos todas las noches a ver bailar a mamá. —Katie levantó su caja de retales—. Todas estas telas están sacadas de los trajes de mamá. Lleva una ropa preciosa —explicó Katie con un suspiro—. Mira, hice esta muñeca para que se pareciera a ella. Se llama Mademoiselle Desire, como llaman a mamá en los carteles.
Le enseñó la muñeca y Hannah se limitó a asentir con la cabeza. No era una mujer dada a encariñarse de los niños, pero Katie Slape le disgustaba menos que la mayoría.
—¿Me quieres echar una mano? —le preguntó a la niña.
Katie se levantó, ansiosa por ayudar. Hannah llenó la jeringuilla de ginebra y se la dio a la niña. Esta sonrió, cogió un cachorro y le endiñó la boquilla en la garganta. Entonces apretó la perilla y sonrió.
El animal se estremeció y estiró las cuatro patas con brusquedad, lo que hizo que tanto Katie como Hannah soltaran una carcajada. Pero entonces el animal vomitó la ginebra, que salpicó el vestido de Katie.
—La has vaciado demasiado rápido —dijo Hannah.
—¡El vestido! —exclamó Katie, mirando la parte delantera con consternación—. ¡Me lo ha echado a perder!
—No creo que sobreviva —añadió Hannah, examinando al cachorro.
Katie levantó el puño por encima de la mesa y lo descargó con fuerza sobre el animal. Se oyó una especie de estallido y su cuerpo pareció desinflarse.
Después abrió la ventanita que había junto a la mesa y arrojó al perro moribundo al patio desde una altura de tres pisos. Entonces se volvió hacia Hannah.
—¿Qué va a decir mamá de mi vestido? —preguntó.
El programa de esa noche en el Olympic Theater incluía a la célebre familia Ravel en el ballet francés Las píldoras mágicas o El don del prestidigitador, La Vivandière y una serie de retablos clásicos bajo el título Los tres gladiadores. Mademoiselle Desire, la madre de Katie, representaba en el ballet el papel de la Baronesa de Grimberg. Tenía dos solos y luego bailaba una polca con el burgomaestre Robintzec, interpretado por François Ravel.
Mademoiselle Desire había pisado un escenario por primera vez tan solo tres años antes, como una zouave infernal en Las siete hijas de Satán, pero el embarazo inesperado de una de las actrices principales, que la mantuvo en cama durante gran parte del tiempo en que el espectáculo estuvo en cartel, hizo que la ascendieran al papel de Sulfurina, la cuarta hija del diablo. Era una joven atractiva y con un salero considerable, conocida por su mirada líquida y brillante y sus gestos arrebatados. Su audacia y desenfreno hacían que las demás bailarinas del escenario parecieran de cartón piedra. Aunque lo que el público no sabía era que su arrebato, audacia y desenfreno eran sobre todo consecuencia del medio litro de champán que se bebía mientras se hacía la toilette antes de cada actuación.
Esa noche, su actuación durante el ballet fue aún más arrebatada y audaz que de costumbre. Algunos lo atribuyeron al efecto de la Navidad, aunque en realidad era consecuencia del frío que hacía esa noche. Para entrar en calor en el camerino sin calefacción donde se cambiaba con otra media docena de jóvenes, se había bebido una botella entera de champán, regalo de un admirador anónimo que había quedado prendado de ella la noche anterior.
Esa Nochebuena estaba borracha, y entre bastidores se tambaleaba y se agarraba a las piezas de atrezo. Pero Mademoiselle Desire era una bailarina nata y ejecutó el primer solo y la polca sin un solo error.
Sin embargo, durante el pas de l'inconstance, en el que ella y Monsieur Brilliant (que interpretaba al Barón de Grimberg) aguardaban como meros testigos al fondo del escenario, perdió el equilibrio de repente y se agarró a un pedestal que sostenía una gran lámpara. Parte de la mecha de la lámpara, impregnada con aguardiente de vino para que ardiera mejor, le cayó encima del vestido de gasa, que prendió al instante. Las llamas envolvieron a Mademoiselle Desire en cuestión de segundos.
Se precipitó hacia los bastidores, donde todos los corifeos se la quedaron mirando, horrorizados. Mademoiselle Hennecart, que lucía un vestido igual de inflamable, empujó a Mademoiselle Desire de vuelta al escenario con el palo de una escoba. El mismo admirador anónimo que le había enviado la botella de champán y que se había procurado un asiento en primera fila para la función de esa noche, subió al escenario, se quitó el abrigo y lo arrojó sobre los hombros de Mademoiselle Desire, envueltos en llamas. Monsieur Brilliant la empujó al suelo del escenario y la hizo rodar una y otra vez, hasta que las llamas se apagaron.
En ese momento cayó el telón, pero más de la mitad de los asistentes habían huido ya del teatro, aterrorizados.
Cuando finalmente retiraron el abrigo chamuscado, Mademoiselle Desire estaba tendida sobre el escenario, entre los pies de los temblorosos corifeos, abrasada y muerta.
En ese mismo momento, Katie Slape se sentó ante la chimenea y echó a llorar. Entre las manos sostenía la muñeca vestida de gasa y tela plateada, a la que había bautizado con el nombre de Mademoiselle Desire.
—Niña, ¿qué pasa? —preguntó Hannah, levantando la vista de la mesa.
Katie arrojó la muñeca al fuego.
—¡Mamá está muerta! —gritó.
El vestido de la muñeca prendió con las brasas y se consumió al instante, pero el cuerpo de madera ardió lentamente hasta quedar carbonizado.
Primera parteNew Egypt
1PHILO Y JEWEL
Aúltima hora de una tarde de marzo de 1871, dos muchachas coincidieron por casualidad en la calle principal de New Egypt, un pueblo de la región central de Nueva Jersey. La primera se llamaba Jewel Varley, y era delgada y de piel pálida. Tenía una expresión perversa, de rasgos vulgares, y aparentaba una sofisticación que no se correspondía con el ambiente rural de New Egypt. Iba vestida con más pretensión que buen gusto, y aunque se había apresurado para alcanzar a la segunda joven, empleó el parasol de volantes para darle un golpecito en el hombro a su conocida con altanera condescendencia.
—¡Por Dios! —jadeó Jewel—. Diría que es Philo Drax. ¿Eres tú, Philo? ¿Adónde vas con esas prisas? ¡Cualquiera diría que te persigue un rayo!
—Buenas tardes, Jewel —respondió Philo Drax con una sonrisa falsa y una indiferencia evidente ante aquel encuentro—. Estaba entregando los encargos de costura de mi madre.
—Qué chica tan diligente —observó Jewel, que era siete meses más joven que Philo. Ninguna de las dos dijo nada más durante un momento, pero cuando Philo estaba ya a punto de marcharse, Jewel la detuvo y dijo con repentina urgencia—: ¿A que no sabes de dónde vengo?
—Ni idea —respondió Philo, que aflojó el paso para acomodarlo al lánguido deambular de Jewel. Esta llevaba un vestido muy largo y ostentoso que contrastaba con la sencillez del traje de Philo, compuesto de una falda y una chaqueta escrupulosamente planchadas y pulcras. Iba mucho más limpia que Jewel, que arrastraba los bajos por el polvo de New Egypt con un atuendo más propio de las refinadas avenidas de Long Branch o Newport.
—Vengo de la modista —dijo Jewel, levantando las cejas.
Con gesto inquieto, Philo se pasó de un brazo al otro el fardo de camisas remendadas pendientes de entregar.
—¿La modista? —preguntó—. Creía que era mamá quien te hacía la ropa. Sé que en el pasado...
—¡Exacto! —exclamó Jewel—. ¡Eso ya es pasado! ¿No te has enterado?
Jewel apartó recatadamente la mirada e hizo repicar la punta de su parasol a lo largo de la verja de la residencia del doctor Slocum, lo que provocó los ladridos furiosos del sabueso de la casa. El animal se abalanzó contra la verja y Jewel lo provocó con el parasol entre los barrotes.
—¿De qué me tendría que haber enterado? —preguntó Philo.
—¡Oh! —exclamó Jewel con una sonrisa que a Philo le pareció maliciosa—. ¡Hay una nueva modista en el pueblo! Acaba de instalarse aquí y ya he ido a verla. Viene de Trenton y se sabe todos los patrones modernos. Mamá y yo seremos sus primeras clientas. ¡Y encima es barata! Acaba de enseñarme un traje, una auténtica delicia, que imita un vestido de París. Tiene muchísimos adornos, y tantos lazos que ni en una hora podría contarlos todos, y ribetes de puntilla a los lados, y doble acolchado en todo el bajo. Lleva cintura y doble falda, y solo me costará veinte dólares. ¡Lo va a hacer todo a máquina!
—Suena demasiado extravagante para New Egypt —dijo Philo con voz grave y seria. La llegada de una nueva modista a New Egypt era una mala noticia para su situación económica: ella y su madre llevaban ya de por sí una existencia bastante precaria.
—No tengo intención de quedarme en New Egypt toda mi vida —repuso Jewel—. Está muy bien que tú te quedes aquí, Philo Drax. Tú y tu madre sois más pobres que las ratas; no te importará que te lo diga, porque sabes que es verdad. Y cuando eres así de pobre, tu camino en la vida ya está trazado. Imagino que vivirás con tu madre hasta que te cases con algún joven granjero o con un mecánico. Y, si tienes suerte, a lo mejor te llevará a Nueva York de luna de miel. Me han dicho que hoy en día incluso los granjeros y los mecánicos llevan a sus esposas de luna de miel, imitando a las clases superiores. Quizás algún día conozcas Nueva York, Philo. Yo estuve allí las pasadas Navidades.
—Me acuerdo —repuso Philo con tono impasible. Los comentarios de Jewel eran crueles, pero Philo estaba más que curtida. Además, sabía que eran objetivamente ciertos.
—Mamá y yo pasaremos el verano en Saratoga —siguió diciendo Jewel con tono sentencioso—. No hay en todo el mundo un lugar que está más de moda que Saratoga. Dudo mucho que alguna vez visites Saratoga, Philo...
—Es probable que tengas razón, Jewel —dijo esta con estoica resignación. Cuando hablaba con Jewel, lo único que le preocupaba era que no se notara que sus comentarios le dolían. Aunque lo más curioso era que, pasado un tiempo, Philo se había dado cuenta de que en realidad no le dolían.
Habían llegado a la casa de los Varley, la más grande y elegante de todo New Egypt. Jacob Varley, el padre de Jewel, había fundado la fábrica de granito que había en el extremo sur del pueblo. La fábrica daba trabajo a una cuarta parte de los habitantes de New Egypt, y Jacob Varley era propietario de muchas de las casas donde vivían sus trabajadores. También había adquirido la hipoteca de la casita donde vivían Philo y su madre, de modo que la señora Drax le pagaba casi cien dólares de intereses anuales. Jewel estaba al corriente de aquella deuda, lo cual exacerbaba aún más su prepotencia hacia Philo.
Philo Drax era ciertamente pobre. No tenía ni vestidos elegantes, ni esperanzas de visitar ninguna destinación turística de moda, ni tampoco perspectivas de encontrar un buen marido. Pero en New Egypt todos hablaban bien de Philo, y a menudo Jewel tenía que soportar no solo los elogios dirigidos a la joven, sino también la humillación por las comparaciones y el desprecio implícito hacia sus propios atractivos.
—Tengo que entrar en casa —dijo Jewel, deteniéndose ante la puerta—. Por hoy ya me has distraído lo suficiente.
—Bueno, me has parado tú —puntualizó Philo, y Jewel resopló.
—Tengo que entrar y ver si ya ha llegado mi primo.
—¿Tu primo? No sabía que tuvieras un primo, Jewel.
—Es el hijo de mi tía. Se llama Henry Maitland. Es demasiado elegante y demasiado rico. Estudió en Yale y recibió todo tipo de honores. Vive en Nueva York y se mueve en círculos demasiado elevados.
—Imagino que te alegrarás demasiado de verle —respondió Philo, incapaz de reprimir una sonrisa.
—¡Ya lo creo! —exclamó Jewel, que se frotó ligeramente el cuello con el parasol; entonces levantó la barbilla y miró a Philo con los ojos entrecerrados—. ¿Te cuento un secreto, Philo Drax?
—¡No, por favor! No me cuentes ningún secreto, Jewel.
—¿Por qué no? ¿No somos amigas?
—Sí, claro que sí. ¡Pero si el secreto se supiera, pensarías que me he ido de la lengua!
Philo sabía que nada de lo que dijera impediría que Jewel acabara contándole lo que le quería contar, pero no pensaba darle el gustazo de suplicarle una confidencia.
—Te lo contaré de todos modos —dijo Jewel encogiéndose de hombros. Entonces inclinó la barbilla y bajó la voz—. Mi madre pretende que el señor Maitland y yo nos casemos un día.
—¿Cuál?
—¿Cuál qué?
—¿Qué día? —dijo Philo—. ¿Qué día pretende la señora Varley que te cases con el señor Maitland?
—¡Ay, Philo, mira que eres tonta! Mamá quiere que me case con el señor Maitland algún día. Le ha oído decir al señor Maitland que le gustan las chicas delgadas, y me ha aconsejado que coma tiza y que beba grandes cantidades de vinagre. Dice que me quedaré como un palillo.
—Tiza y vinagre; será una dieta de moda, supongo —dijo Philo con una carcajada—. Seguro que lo ofrecen en todos los menús de Saratoga y en otros restaurantes exclusivos.
Jewel frunció el ceño. Aquella expresión era más natural y no menos agradable que cuando sonreía.
—Me irritas, Philo Drax. La semana que viene mamá organizará una pequeña fiesta en honor de la visita del primo Henry. Vendrá toda la gente bien del condado. Si quieres, Philo, te aviso la noche de la fiesta para que puedas pasar por delante de la casa y ver las luces.
—Gracias, Jewel —respondió Philo con sequedad—. Pero, ¿no te preocuparía que el señor Maitland se asomara a un ventanal y viera a la trasnochada hija de una costurera mirando por encima de la valla?
—No importaría —respondió Jewel—. No sabría quién eres.
—Buenas noches, Jewel —dijo Philo, alejándose—. Me he retrasado demasiado.
Philo entregó el fardo de camisas a la esposa del director de la fábrica de granito, que vivía a pocos metros de allí, y cuando volvió a salir a la calle contempló la casa de los Varley, iluminada por la luz del crepúsculo. En el hermoso jardín delantero vio a Jewel paseando con un hombre alto y barbudo. «Debe de ser el señor Maitland», pensó Philo. En la penumbra y a tanta distancia no lograba distinguir sus rasgos, pero (a juzgar por la gracia de sus movimientos) parecía tan elegante como lo había descrito Jewel.
Philo suspiró y dio media vuelta. Sabía que la pobreza no era ninguna desgracia, pero no pudo evitar una punzada al pensar en ella y en su madre, y en el constante sinvivir que les provocaban sus escasos y precarios medios. A veces Philo soñaba despierta e imaginaba que tenía una cuarta parte de los vestidos que sabía que contenía el guardarropa de Jewel Varley. Soñaba con visitar Nueva York y ver el océano. Soñaba con una vida que no se redujera a trabajo y privaciones. Soñaba cien sueños al día, cada uno más agradable que el anterior. Pero lo que no habría podido imaginar ni en sueños era que tuviera tan cerca los medios para poder llevar una vida así.
2LA SEÑORA DRAX
Todos los edificios importantes de New Egypt estaban construidos a lo largo de la única calle principal del pueblo. Entre estos había tres iglesias, si bien la presbiteriana era de reciente construcción; una caballeriza; dos tiendas que, en férrea competencia, trataban de vender de todo al precio más bajo posible, desde semillas hasta patrones de vestidos y galletas de azúcar; una casita a la que apenas podía aplicársele el nombre de «Hotel», pero donde invariablemente se alojaban los pocos viajantes de comercio y visitantes que recibía New Egypt; la casa del médico, la del herrero y la del señor Varley, y por último, el cementerio. En los callejones que cruzaban aquella vía principal, y que en realidad no iban muy lejos, apenas hasta los campos del oeste del pueblo y el pinar que se extendía al este, había numerosas casas más pequeñas, donde se alojaban las familias menos prósperas. En el extremo sur de New Egypt, junto a la vía del tren, se alzaba la fábrica de granito de Jacob Varley, alrededor de la cual se agrupaban varias casitas para los obreros. Entre estos y los agricultores del distrito, el censo de New Egypt había aumentado casi hasta las mil personas, el doble que justo antes de la guerra. La fábrica y la proximidad del ferrocarril hacían de New Egypt un pueblo más próspero que la mayoría, aunque algunos residentes se quejaban de que había crecido demasiado deprisa, o de que los precios eran demasiado altos, o de que los salarios en la fábrica no alcanzaban para mantener a una familia. Otros, en cambio, esperaban con impaciencia el día en que adoquinaran de una vez la calle principal.
Philo vivía con su madre, Mary Drax, en una casita construida en una pequeña parcela, en el límite este de New Egypt. Mary Drax no podía permitirse una alfombra, ni adornos de porcelana para la repisa de la chimenea. Al otro lado de un pasillo estrecho estaba la cocina, tan pequeña como el salón e igual de oscura. En el piso superior había una única habitación, donde el tejado inclinado reducía bastante el espacio útil. Allí dormían Mary Drax y su hija, en sendas camas separadas por una cortina de paño verde.
Mary Drax no era una mujer fuerte, ni físicamente ni de carácter. En toda su vida había llevado a cabo un único acto de valentía: casarse en contra de los deseos de su familia. Tom Drax, el marido de Mary y padre de Philo, había sido un hombre indolente, que debería haber cuidado mejor de su familia. Su único talento financiero parecía ser una gran habilidad para deshacerse del dinero de una forma que no beneficiaba a nadie. Tras su muerte en la batalla de la Espesura, la señora Drax había sentido una pena enorme, pero al mismo tiempo había constatado que de pronto le resultaba más fácil salir adelante.
Se ganaba la vida cosiendo. Tenía una gran habilidad con la aguja, y muchas mujeres aseguraban que nunca habían conocido a nadie capaz de pergeñar una falda con volumen a partir de un trozo de tela más delgado. Su melancolía atraía a algunas mujeres que se compadecían de su situación y su viudez, y su docilidad era del gusto de quienes —como los Varley— ansiaban ser objeto de las atenciones de los demás por su posición social. Pero aun con la fidelidad de las mejores clientas de New Egypt, las labores de Mary Drax le reportaban un sustento francamente magro para ella y Philo. Disponer de una máquina de coser le habría resultado de lo más útil, pero ¿de dónde iban a sacar Mary Drax y Philo veinticinco dólares, si se consideraban afortunadas cuando lograban reunir veinticinco centavos?
Mary Drax nunca había enseñado a coser a su hija. De hecho, esta había expresado su deseo de aprender, pero su madre la había disuadido. «En New Egypt no hay trabajo suficiente para dos costureras, Philo —dijo—, y no quiero tener que competir contigo por las clientas.» Pero la verdadera razón era otra: Mary Drax guardaba la infundada esperanza de que algún día ella y Philo lograrían salir de la pobreza. Y formar a su hija como costurera habría ido en detrimento de esa esperanza.
Pero, mientras tanto, Philo tenía que aportar su granito de arena. Durante tres años había ayudado a la señora Mark, esposa del pastor metodista, a dar clases a los hijos de los obreros de la fábrica. Philo era una maestra capaz y paciente, y no había un solo niño en la escuela que no la prefiriera a ella antes que a la señora Mark. Cuando la esposa del pastor quedó embarazada de su sexto hijo, Philo se hizo cargo de la escuela. Y cuando la señora Mark murió en el parto, Philo se hizo ilusiones con que el puesto de la señora Mark, y su sueldo, pasarían a ser suyos. Pero Philo no tuvo en cuenta a los miembros del Comité de selección local, encabezados por Jacob Varley. Esos hombres consideraron que Philo era demasiado joven e inexperta, de modo que contrataron a un hombre —un tipo delgado y mezquino, graduado del Bangor Institute—, no por sus cualificaciones, sino por su disposición a aceptar un sueldo menor aún que el que había exigido la señora Mark. Y ese rufián, consciente tanto de la mayor aptitud de Philo como de su espíritu irreductible, la había apartado por completo de la escuela.
Philo no tenía dónde buscar trabajo en New Egypt. Era cierto que la fábrica de granito empleaba a muchachas de su edad —y bastante más jóvenes también—, pero esas plazas estaban reservadas para las hijas de los hombres y mujeres que ya trabajaban allí. Con tal de ayudar a su madre, Philo estaba dispuesta incluso a entrar en el servicio de alguna familia, pero no había un solo hogar en New Egypt que careciera de hijas y que, al mismo tiempo, dispusiera de los fondos necesarios para contratar a una muchacha. El dinero en sí era un bien escaso en New Egypt: era muy poco el que cambiaba de manos cada día, y a menudo los trueques, una práctica de gran tradición en el pueblo y que se había ido perfeccionando con el tiempo, sustituían a las transacciones estrictamente monetarias. Ahora Philo solo ganaba dinero muy de vez en cuando, si la oficina de correos la requería para repartir cartas a personas que vivían demasiado lejos. Por ese servicio, que por lo general implicaba una caminata de cinco o seis kilómetros, recibía un centavo, o tal vez un centavo y unas cuantas verduras.
La hipoteca de la casita donde vivían exigía un pago trimestral de veintidós dólares y medio, una suma que equivalía al interés —al seis por ciento anual— de la hipoteca original de 1500 dólares, obtenida trece años antes por el pobre Tom Drax. En todo ese tiempo, los Drax no habían conseguido devolver más que cincuenta dólares del capital prestado, de modo que seguían adeudando la hipoteca casi íntegra a Jacob Varley. Mary Drax tenía que volcarse por completo para poder cumplir con los pagos trimestrales. Pero en febrero la costurera había caído enferma. Además de verse confinada en cama durante diecisiete días, sin fuerza para cortar telas y con la vista demasiado débil para enhebrar una aguja, había tenido que gastar en medicinas y visitas al médico. Tras aquella alteración en su delicado plan laboral y de ahorro, a Mary Drax le faltaban seis dólares y cincuenta centavos.
Cuando Philo volvió a casa ya era casi de noche. En el salón ardía una solitaria vela, a cuya escasa y vacilante luz Mary Drax intentaba rematar el cuello de una camisa de niño.
—Madre, he entregado todos los paquetes —dijo Philo—. Siento llegar tarde, pero es que Jewel Varley me ha parado por la calle y no había forma de que se callara.
Philo se sentó en una sillita, frente a su madre y ante la ventana del salón occidental.
—Sé siempre amable con Jewel, querida —le dijo esta—. Su padre es el dueño de esta casa, y Jewel y la señora Varley me contratan muy a menudo.
Philo se mordió el labio y tamborileó con los dedos sobre el alféizar de la ventana.
—Jewel es una compañía de lo más desagradable —sentenció—. Anda siempre burlándose de mí porque soy pobre y no tengo futuro.
—Es que somos pobres —suspiró la señora Drax—. Y Philo, querida, tú no tienes ningún futuro. Es duro admitirlo, pero...
—Lo que Jewel diga sobre mí me trae sin cuidado, madre. La conozco desde hace mucho tiempo y sus lindezas me resbalan. Pero me temo que hoy sí ha dicho algo que nos afecta.
La señora Drax dejó su labor a un lado y cerró los ojos, rojos, llorosos y doloridos.
—¿Qué ha dicho?
—Dice que hay una nueva modista en el pueblo, y que ella y la señora Varley tienen intención de contratarla.
A la señora Drax se le resbaló la camisa del regazo, que cayó al suelo.
—¡Philo, eso es una desgracia muy grande! La señora Varley y Jewel son mis mejores clientas. No sé qué vamos a hacer, ni siquiera tengo dinero para pagarle al señor Varley cuando venga mañana.
Aquella era una noticia tan inesperada como preocupante para Philo, pero en lugar de ceder a su propia angustia, decidió centrarse en la de su madre.
—Tendrá que salir algo, madre, sacaremos el dinero de alguna parte. Ojalá fuera verano, así podría recoger bayas y venderlas.
—¡Las que tendremos que salir somos nosotras! ¡Pero de la casa!
—¡No, madre! Ni hablar. Aun cuando nos retrasáramos un poco con el pago de la hipoteca, dudo que el señor Varley nos desaloje.
—He oído que es muy duro con los otros inquilinos. Echó a uno de sus trabajadores la semana antes de Navidad. El hombre tenía cinco hijos y su mujer no lo soportó. Murió en la calle, con el corazón roto. ¡Acabaremos en el asilo de los pobres! —exclamó la señora Drax, una posibilidad terrible que no se le había ocurrido hasta ese momento—. ¡Ay, seguro! —se lamentó con desdichada certeza.
Philo le lanzó una mirada severa.
—No pasará nada de eso —le dijo, desafiante—. Contrólate un poco, madre. Conseguiré el dinero de alguna forma.
La señora Drax sacudió la cabeza, escéptica ante el optimismo de su hija. No podía imaginar de qué modo Philo, que nunca había tenido más de cincuenta centavos en el bolsillo, iba a conseguir más de seis dólares antes de que terminara el día siguiente.
El humor de la señora Drax no mejoró en el transcurso de su frugal cena, aunque Philo —que ya se arrepentía de la aspereza con la que había tratado a su madre— propuso un centenar de pequeños planes para conseguir seis dólares y cincuenta centavos, algunos de ellos tal vez prometedores, otros tirando a improbables y otros directamente absurdos, como pedir prestada una pequeña imprenta en la papelería de Trenton e imprimir los billetes necesarios (y algunos más, ya que se ponían); o vender acciones de una empresa minera de carbón, para lo cual Philo estaba dispuesta a cavar un túnel desde el sótano hasta la iglesia presbiteriana; o que Philo se pintara la cara con carbón, se pusiera un pichi amarillo y se exhibiera en la calle como el «Monstruoso bebé africano de seis meses y cincuenta kilos de peso».
Cuando terminó de fregar los platos, Philo se volvió hacia su madre con cara de sorpresa.
—Ah, madre, se me había olvidado: ha llegado una carta. Al pasar por delante de la oficina de correos, el señor Clegg ha salido corriendo, agitándola...
Se secó las manos y sacó un sobre pequeño pero grueso del bolsillo de la falda.
—Pero ¿quién demonios...? —se preguntó la señora Drax—. ¿De dónde viene?
Philo examinó el matasellos.
—Salió de Shiloh anteayer. Madre, tú naciste en Shiloh, ¿verdad? A lo mejor te la manda una amiga de la infancia...
Mary Drax cogió la carta y, al ver la caligrafía del sobre, se estremeció. La carta cayó al suelo.
—Philo —susurró—, ¡es una carta de mi padre!
3PAGO CON INTERESES
Philo recogió la carta del suelo y su madre le rogó que la abriera.
—Yo no puedo hacerlo, Philo, no puedo —susurró—. Hace veintitrés años que no sé nada de tu abuelo, desde el día en que me casé con el pobre Tom.
Mary Drax nunca se refería a su marido sin añadir ese adjetivo, pues en gran medida era así como lo recordaba. Pero justo cuando Philo iba a coger un cuchillo para abrir el sobre, unos golpes en la puerta sorprendieron a las dos mujeres. Mary Drax se llevó una mano al corazón, más alarmada por la carta que por aquella inesperada visita.
Philo se guardó el sobre en el bolsillo, encendió una vela en un candelero y, tras dejar a su ansiosa madre sentada en el salón, abrió la puerta de la casa.
—¡Señor Varley! —exclamó, sorprendida.
—¡Señor Varley! —resonó la aterrorizada voz de su madre, que se levantó de un brinco.
—Buenas noches, Philo —dijo el padre de Jewel con expresión severa. Era un hombre alto e imponente, de mediana edad, cuyas palabras y gestos parecían calculados para infundir superioridad. Cuando movía los ojos, parecía querer asegurarse de que los demás le mostraban el respeto debido a su excelsa posición en New Egypt. Llevaba cuatro anillos de considerable volumen y una cadena de reloj que podría haber servido para ahorcar a un ladrón de baja estatura.
—Pase, por favor, señor Varley —dijo la señora Drax con deferencia, señalando su mejor butaca con una mano temblorosa. La butaca parecía demasiado grande para la sala, como un búho encerrado en una jaula para canarios.
Entonces Philo vio a otro hombre, que se había mantenido en segundo plano, casi oculto detrás del señor Varley. La llama de la vela se reflejó en sus ojos, que parecían sonreír. Era alto y bien proporcionado, con el pelo bastante más corto de como se llevaba en el campo y una elegante barba castaña con grandes bigotes.
—Buenas noches, señorita Philo —dijo con tono amable—. Soy Henry Maitland.
Es probable que, si el señor Maitland hubiera permanecido en silencio, el señor Varley ni siquiera se lo hubiera presentado, pues consideraba a las Drax indignas de la atención de alguien tan importante como su sobrino. Porque, a pesar de su desenvoltura y su cortesía indefectible, Henry Maitland poseía una fortuna que era por lo menos diez veces mayor que la del señor Varley; y este, que no era en absoluto un hombre pobre, lo sabía.
—Encantado de conocerlo, señor —dijo Philo con una sonrisa. Sin embargo, esta se desvaneció al recordar que hacía apenas unas horas lo había visto paseando con Jewel por el jardín de los Varley, y que la señora Varley quería que Jewel se casara con él.
—Por favor, siéntese, señor Maitland —dijo Mary Drax—. ¿Desean que Philo les traiga un vaso de agua, caballeros?
—No, gracias —dijo Jacob Varley, lacónico—. No tenemos intención de quedarnos tanto tiempo. Al señor Maitland le apetecía salir a dar un paseo nocturno después de la cena, y al ver la ventana iluminada se me ha ocurrido pasar a cobrar el trimestre.
—Pero el pago no vence hasta mañana —dijo Philo. Jacob Varley se la quedó mirando un instante, y cuando respondió lo hizo dirigiéndose a Mary Drax.
—Soy un hombre muy ocupado, señora Drax. ¿Va a obligarme a volver mañana por la mañana?
—Ahora mismo no tengo todo el dinero —dijo la señora Drax con un hilo de voz.
Philo miró de reojo al señor Maitland. Se había sentado un poco apartado, detrás del señor Varley, y, con un gesto probablemente habitual en él, se pasó los dedos por los bigotes al tiempo que giraba la cabeza. Pero a Philo le pareció evidente que su verdadero foco de atención eran la señora Drax y ella misma.
—En ese caso, supongo que no tendré más remedio que volver mañana —dijo el señor Varley con tono ofendido, levantándose de la silla—. Estaré aquí a eso de las once, tal vez antes...
—Tampoco tendré todo el dinero entonces —protestó la señora Drax—. Como tal vez recordará, señor Varley, en febrero estuve bastante enferma y...
—¿Qué quiere decir con que no tendrá el dinero?
—Tenemos la mayor parte del importe, señor —dijo Philo—. Pero debemos pedirle que nos conceda otra semana para reunir el resto. Madre y yo...
—¡Ni hablar! —exclamó el señor Varley, indignado—. ¡Estaría bueno! ¡No quiero saber nada de enfermedades, ni de pagos parciales, ni de sandeces por el estilo! Si no pueden pagar los intereses del préstamo, pueden irse a otra parte. Hoy mismo uno de mis empleados más veteranos me ha preguntado si esta casa estaba libre. Sé lo que cobra y estoy seguro de que nunca intentaría estafarme.
—¡Estafarle! —exclamó Philo, indignada.
—Tío Varley —intervino el señor Maitland—, estoy seguro de que estas dos damas no tienen ninguna intención de privarle de... —hizo una pausa—, de lo que legalmente le corresponde.
El señor Varley gruñó, pensando tal vez que se había expresado con demasiada dureza en presencia de su sobrino.
—Volveré mañana a las once —dijo con grandilocuencia— y les agradeceré que cumplan con su pago trimestral.
—¿Y si no lo hacemos? —preguntó Philo con atrevimiento.
—¿Pretendes hablar por tu madre, Philo?
—Mi madre está angustiada, señor Varley.
—Tendrá el dinero que me debe mañana, o se angustiará todavía más.
—¿Nos echaría? —preguntó Philo, ignorando el efecto que esa pregunta iba a tener en su madre.
—Vamos, señor Maitland, continuemos nuestro paseo —dijo Jacob Varley volviéndose hacia su sobrino.
—Tío Varley —dijo este en tono afable, como si no hubiera una viuda medio indigente sollozando en la sala—, tengo sed. Me quedaré un rato más y volveré a verle en casa.
—Como desee —respondió Jacob Varley, y se marchó con aire majestuoso.
Philo dirigió una mirada sombría a Henry Maitland, que demostraba una falta de sensibilidad absoluta ante lo comprometido de su situación. Philo solo conocía a un hombre rico —el que acababa de salir por su puerta—, pero siempre había albergado la esperanza de que no fuera más que un ejemplar defectuoso de la especie. Y, sin embargo, ante ellas tenían a otro igual. A pesar de la evidente angustia de Philo y de su madre, los labios de Henry Maitland parecieron esbozar una sonrisa.
—¿Puedo traerle ese vaso de agua, señor? —preguntó Philo con voz más bien áspera.
El señor Maitland asintió con la cabeza. Y sí, ¡detrás de sus bigotes asomaba una sonrisa! Philo fue a la cocina.
—Según tengo entendido es usted el sobrino del señor Varley, ¿verdad? —preguntó Mary Drax, recordando sus modales a pesar de sus tribulaciones.
—Sí. Mi madre es la hermana mayor del señor Varley. Madre y yo vivimos en Nueva York. Solo nos tenemos el uno al otro y, más allá de eso, los Varley son nuestra única familia.
—¿Y cómo ocupa su tiempo en Nueva York, señor Maitland? ¿Se dedica a los negocios?
Philo le llevó el vaso de agua, que el joven aceptó con una palabra de agradecimiento.
—No me dedico a nada —respondió—. Me temo que estoy completamente ocioso. Mi padre nos dejó bien servidos, a mi madre y a mí; quizá demasiado bien servidos, por lo menos en lo que se refiere al desarrollo de mi carácter.
—Quizá podría dedicarse a alguna obra de caridad —sugirió Mary Drax.
Philo se sonrojó: a la vista de su difícil situación económica, el señor Maitland podía pensar que Mary Drax estaba empleando aquel subterfugio para pedirle ayuda.
—Madre —susurró.
El señor Maitland se volvió hacia Philo, pero permaneció impasible. Esta sospechó que comprendía el motivo de su incomodidad.
—Me temo que soy un caso perdido, señora Drax. No tengo aguante para ningún tipo de causa ni proyecto; voy allí donde me lleva el viento. Hace unas semanas me di cuenta de que estaba harto de vivir solo, harto de las multitudes y de la ciudad, y harto de casi todo lo que oía, veía y hacía, de modo que me propuse emprender un pequeño viaje al campo. Me topé por casualidad con el señor Varley por la calle, en Nueva York, y me invitó a venir a visitarle. Y aquí me tienen, instalado y oficiando como sobrino.
Henry sonrió, y en aquel discurso y en su sonrisa Philo comprendió cuán grande era el mundo más allá de los confines de New Egypt, un mundo que albergaba todas esas cosas que ella ni siquiera sabía que existían: jóvenes ricos, jóvenes hartos del mundo y jóvenes solitarios, que recorrían vastas distancias con pretextos tan nimios como un encuentro fortuito en la calle y un vago descontento con el cariz de sus vidas. Si para Philo New Egypt había sido el mundo entero durante dieciocho años, para aquel hombre apuesto y barbudo no era más que un punto sobre un mapa, con la única peculiaridad de ser el lugar donde vivía el hermano menor de su madre.
—Señora Drax, ¿cuánto le debe a mi tío? —preguntó Henry Maitland con ligereza.
—Veintidós dólares y medio —respondió Mary Drax—, pero solo tenemos dieciséis.
—¿Y de verdad creen que el señor Varley las echaría de esta casa por seis dólares y cincuenta centavos?
—Sí, de verdad —respondió Philo—. Me da igual que sea su tío, el señor Varley es un hombre cruel. Y aun cuando nos permitiera quedarnos aquí, convendrá conmigo en que ha tratado a mi madre de forma vergonzosa.
La señora Drax hizo un gesto vago con el que pretendía seguramente quitarle hierro a aquella muestra de enojo demasiado obvia por parte de su hija. ¡Mira que hablar así del señor Varley delante de su propio sobrino!
—Señorita Philo —dijo Henry, metiéndose la mano en el bolsillo—, aquí tiene diez dólares. Con esto podrá cubrir lo que falte cuando el tío Varley venga mañana —añadió, y le ofreció una moneda de oro.
—¡Señor Maitland! —exclamó la señora Drax.
Philo vaciló. Henry Maitland se le acercó y le puso la moneda en la palma de la mano.
—Tome el dinero —insistió—. Diez dólares significan muy poco para mí, pero en cambio significan mucho para usted. Además, no soporto ver llorar a una dama —añadió, en un tono que revelaba su aversión.
Philo lanzó un vistazo hacia su madre para ver si había captado la indirecta del señor Maitland hacia su histeria: era evidente que no lo había hecho, pues tenía los ojos anegados de lágrimas de gratitud.
Philo deseaba enfadarse con aquel hombre que había acudido a rescatarlas de forma tan inesperada como imprevista, pues era lo bastante astuta como para percibir que, por mucho que se compadeciera de Mary Drax y de su difícil situación, también la desdeñaba por su falta de autocontrol. Pero en realidad Philo no sintió más que bochorno ante la debilidad de su madre y vergüenza por que Henry Maitland hubiera sido testigo de ello. Este ladeó ligeramente la cabeza, como dando a entender que comprendía su situación.
—Señora Drax —dijo, inclinándose con gesto cortés en respuesta a las confusas y efusivas muestras de agradecimiento de la mujer—, me alegró poder serles de ayuda a usted y a su hija.
—No podemos aceptar el dinero —repuso Philo en voz baja, aún con la moneda en la palma de la mano—. Nunca hemos aceptado caridad.
—Esto no es caridad; es más bien un entretenimiento. Me muero de ganas de ver la reacción de mi tío. Esta noche se ha portado mal y me ha hecho avergonzarme de él. Aunque, por otra parte, me alegro de haber estado aquí y de haber podido contrarrestar su... —se volvió hacia la puerta, como buscando una palabra—, grosería —dijo al fin.
—En ese caso, debe permitirnos que le devolvamos el dinero —se apresuró a decir Philo.
—De acuerdo. Mañana a las diez pasaré por aquí con un pequeño contrato para que lo firme. Pero debo advertirle, señorita Philo, que voy a cobrarle un interés bastante escandaloso.
Tras la marcha del señor Maitland, transcurrió aún media hora antes de que alguna de las dos se acordara de la carta que Philo llevaba en el bolsillo. La señora Drax había pasado todo ese tiempo hablando de las amenazas del señor Varley y de cómo el señor Maitland las había rescatado justo a tiempo. Ahora parecía más tranquila, pero tras tantas sorpresas y giros de guion, se sobresaltaba con cada ruido; de hecho, se preguntó si no debería posponer la lectura de la carta hasta la mañana siguiente.
—Madre —le dijo Philo—, si el abuelo no ha escrito en veintitrés años, lo más probable es que esta carta contenga algún asunto de importancia. ¿La leo en voz alta?
La señora Drax asintió con la cabeza, pues siempre se dejaba convencer por su hija y, además, hacía tiempo que había renunciado a discutir: al final nunca le servía de nada. Philo trajo la vela y el cuchillo mientras la señora Drax se acomodaba en la butaca, preparada para recibir una noticia trascendental y probablemente muy mala.
Pero su primera reacción —al igual que la de Philo— fue de asombro, pues cuando esta abrió el sobre, del interior cayeron dos billetes de diez dólares doblados que revolotearon hasta el suelo. La señora Drax los recogió y los examinó por delante y por detrás, mientras Philo leía en voz alta lo que había escrito su abuelo.
4LA CARTA
Granja Parrock
Goshen, Nueva Jersey
20 de marzo de 1871
Mary, hija mía:
Hace veintitrés años que no te veo ni contesto a tus cartas, de modo que debes de haber abierto esta misiva con sorpresa. Espero que el tiempo y mi supuesta indiferencia no hayan marchitado el afecto filial que fue un elemento tan marcado de tu carácter temprano y que durante tantos años ha obtenido tan estéril contraprestación. Llevo mucho tiempo dudando sobre la conveniencia de escribirte, consciente de que cuando lo hiciera sería no solo para implorar tu perdón, sino también para pedirte ayuda.
Abandonarte fue un error, pero tu matrimonio con el insensato del señor Drax a tan tierna edad —un desafío directo a mis deseos y a los de tu madre— predispuso mi corazón en tu contra. Así, atribuí el deterioro de tu madre a tu testarudez. Tu hermano James fue mi único consuelo durante los meses de duelo, y pronto me convencí de que tan solo me quedaba un hijo que pudiera darme el cariño debido. Te borré de mi corazón, y eso estuvo mal por mi parte. Pero, Mary, si supieras la desgracia que me ha sobrevenido me perdonarías todo el mal que te he hecho, porque de verdad que he recibido mi castigo con creces.
James y yo vivimos solos y felices durante quince años. Pero un día, hará unos cinco años, me dirigía a Salem con un cargamento de ciruelas cuando un joven que conducía como un loco con su carro por un camino demasiado estrecho asustó a mi caballo y me hizo volcar. Terminé en una zanja, y la carreta me cayó encima y me aplastó las piernas. Desde aquel día soy inválido y solo me puedo mover si me llevan en brazos.
Poco después, James contrajo matrimonio. A sus treinta y siete años nunca había expresado el menor interés conyugal, y estoy convencido de que se casó pensando más en mí que en sí mismo. Pero su elección resultó ser peor aún que la tuya: James se casó con una mujer de Filadelfia llamada Hannah Jepson. Su padre había sido pescador y su madre se ganaba la vida como tejedora de paja. La propia Hannah se dedicaba a tratar a los caniches de las damas elegantes de Filadelfia para que no crecieran, ocupación que tuvo que abandonar cuando vino a vivir con nosotros aquí, en la granja Parrock.
La muchacha me desagradó desde el primer momento. Como bien sabes, Mary, los Parrock somos gente de campo: justa, honrada y sencilla, aunque siempre nos hemos preocupado por que nuestros hijos recibieran una educación. El vigor de una nación depende de la alfabetización de sus ciudadanos, y si algunos de nuestros vecinos consideraban que éramos demasiado «refinados» para nuestra condición de simples granjeros, yo solo podía señalar que el presidente Jefferson también había sido un «simple granjero». Pero los Jepson eran una familia de otra calaña: chusma, desde luego, y posiblemente unos marrulleros. Según he oído, el padre de Hannah murió en una reyerta y su madre por culpa de la bebida. Al principio Hannah se mostraba taciturna, aunque en apariencia complaciente, pero su verdadero carácter empezó a revelarse tras la boda. Es una mujer grosera, hipócrita, avariciosa e ignorante; y me duele mucho hablar así de mi nuera. Se volvió imperiosa y exigente. Una vez James me confesó que se había casado con Hannah porque era una mujer fuerte y podía ayudar con el trabajo en la granja, pero se equivocó. Hannah se negaba a salir de casa cuando hacía sol e incluso exigió que contratáramos a una chica para que la ayudara en la cocina. Ni que decir tiene que la chica en cuestión hace todo el trabajo. Dos años después de casarse con James, esa mujer tenía todos los asuntos de la casa bajo su control. Tu pobre hermano pasaba horas sentado junto a mi cama, con la cabeza entre las manos, pidiéndome perdón por haberla traído a la granja Parrock.
Hace nueve meses, James murió de forma sumamente repentina: una noche después de cenar dijo que se sentía mal, y al mediodía siguiente estaba muerto. Le pedí a Hannah que te escribiera, pero sospecho que no lo hizo. Esta dijo que temía el contagio, por lo que enterramos a James enseguida. Durante los siguientes tres meses, Hannah lució cintas de crepé negro en la cofia cada vez que salía de casa, pero, hasta donde pude ver, esa fue la única expresión de su dolor por James. Una mañana salió sin ellas y, cuando regresó al mediodía, me informó de que se había vuelto a casar.
Su nuevo marido, John Slape, y Hannah son tal para cual en todos los sentidos. No sé cómo se ganaba la vida antes de casarse, pero a juzgar por su aspecto no me sorprendería que el tipo haya pasado un tiempo en la cárcel. Tiene una hija llamada Katie, fruto de su primer matrimonio. Una belleza morena, dirán algunos, pero mi opinión es que lleva el diablo dentro. Slape y su hija se instalaron en la granja Parrock. En otras circunstancias me habría opuesto a aquella incursión, pero Hannah dijo que necesitábamos a alguien que gestionara la granja y que Slape sería mejor que un capataz a sueldo o un puñado de inquilinos sinvergüenzas.
Mi nuera y su marido se encargan de mí con una especie de cortesía reticente, porque saben que tengo dinero. Una vez al día me insisten para que dé a conocer el contenido de mi testamento, pero hasta la fecha me he negado a hacerlo. En un momento de debilidad me convencieron de que les cediera la granja: estaba enfermo y me convencí de que era mejor tener un quebradero de cabeza menos. Desde mi ventana solo alcanzo a ver el huerto. Está en tan mal estado que ni siquiera me atrevo a preguntar por los campos y las plantaciones de frutales, que siempre fueron el orgullo de los Parrock. En su día distribuíamos las manzanas Parrock a Filadelfia, Camden y Trenton. Ahora los Slape intentan persuadirme de que les confíe el resto de mi fortuna. Si lo hago, me dicen, nunca más tendré que preocuparme por asuntos de negocios y finanzas. Pero yo sé que en el momento en que dispusieran de mi fortuna me echarían a la calle sin escrúpulos, lisiado como estoy, desprovisto de propiedades y medios.
Cuando veo a los Slape, esta familia de semblante frío a la que acogí, y me acuerdo de mi querida hija Mary, a quien eché de casa, me invade un amargo remordimiento. Hoy le he pedido a John Slape que me llevara a Goshen, y escribo esta carta en casa de mi abogado. A Slape le he dado a entender que quería hablar de mi testamento con el señor Killip, motivo por el cual ha accedido a levantarme de la cama, llevarme escaleras abajo y meterme en el carro. ¡Ya no soy el padre que recuerdas!
Llevo varias semanas enfermo, con graves problemas intestinales. Tengo mis sospechas sobre el origen de esta enfermedad, y si alguien menos confiado que tú leyera esta carta, no le costaría hacerse una idea de cuáles son esas sospechas. Pero he decidido que trataré de plantar cara a los Slape y por eso te pido ayuda. Quiero que me prestes a tu hija Philomela. Aunque no la conozco, he oído cosas sobre ella. No revelaré quién me las ha dicho; tengo un espía en New Egypt. Según me han contado, Philomela es de naturaleza fuerte, generosa y franca. Es independiente e ingeniosa, cualidades que no suelen valorarse en una dama, pero que a menudo han distinguido a las mujeres Parrock. Y Philomela, según he sabido para mi gran satisfacción, es mucho más Parrock que Drax.
Mary, hija mía, si puedes prescindir de Philomela y ella está dispuesta a acudir en ayuda de un abuelo que hasta ahora ha ignorado su existencia, mándamela. Que venga a la granja Parrock disfrazada de sirvienta en busca de empleo. Hace poco Hannah despidió a una muchacha que trabajaba en la cocina, y su mezquindad y mal genio son tan notorios por estos lares que no hay peligro de que el puesto vaya a cubrirse en breve. Tengo un plan que, con la ayuda de Philomela, podría devolver la granja Parrock a manos de lo que queda de nuestra familia, por triste que sea. Si logramos echar a los Slape, te rogaré que te unas a Philomela y vengas a vivir conmigo aquí, al hogar donde naciste y creciste.
Tu padre, que se equivocó y que tanto se arrepiente de ello, Richard Parrock
P. D.: Adjunto veinte dólares para sufragar los gastos de Philomela, si finalmente decide venir. En cualquier caso, por favor, no pienses en devolvérmelos. R. Parrock.
P. D. 2: He leído la carta dos veces y temo que puedas desestimarla como el plañido quejumbroso de un viejo enfermo y desequilibrado por el dolor y los estragos sufridos. Créeme que no he tergiversado la infamia de los Slape; de hecho, son peores de lo que los he pintado. Y lo que dudé en escribir antes lo añadiré ahora: he empezado a temer por mi vida. R.P.
5LA DETERMINACIÓN DE PHILO
—Iré mañana mismo —dijo Philo.
—¡Ni hablar! —exclamó la señora Drax—. ¿Qué crees que harías contra una gente tan horrible como esa? ¡Esos terribles Slape! ¡Ay, mi pobre padre!
—Madre, está desesperado. Sus últimas palabras son: «He empezado a temer por mi vida». Me pide que vaya, ¿cómo voy a negarme?
—Es peligroso —respondió su madre—. Un viaje así, sola. Y con semejante misión.
—No creo que Goshen esté a más de tres horas en tren...
—Nunca has viajado tan lejos, Philo. Y menos aún sola.
Philo se mordió la lengua y, cuando volvió a hablar, lo hizo con calma y midiendo las palabras.
—Madre, intentas presentarme todas esas dificultades porque no quieres que vaya a Goshen. Pero aquí está la carta, y el abuelo me pide que vaya con él. Pienso hacerlo, lo haría aunque viviera en California.
La señora Drax sacudió la cabeza.
—En ese caso, supongo que hablar contigo no servirá de nada.
—No, de nada —sonrió Philo, y la abrazó—. Dame tu bendición —añadió en voz baja—, y algún mensaje amable para el abuelo de tu parte.
—Dile... No sé qué quiero que le digas, Philo. Supongo que podrías decirle que deje a esos horribles Slape y que venga a New Egypt. Que tenemos una casa extraordinariamente pequeña, pero que puede estar seguro de que la única hija que le queda siempre lo tratará con respeto, honor y amor. Pobre James. Sabía que se había casado, pero no tenía ni idea de que hubiera muerto. Philo, esta carta ha sido un triste golpe para mí. He perdido a mi hermano.
—Pero puede que hayas recuperado un padre —intentó consolarla Philo—. Madre, sube y ayúdame a preparar la ropa. Supongo que es una suerte que, después de todo, no tenga un armario como el de Jewel Varley, porque entonces no podría salir mañana...
—Philo —dijo la señora Drax con tono vacilante—, ¿tú crees que tu abuelo tiene mucho dinero? Si los Slape están decididos a matarlo por ello, supongo que sí, que debe de tener mucho...
—¡Madre! ¡No es por eso por lo que he decidido ir!
—Claro que no, Philo, querida, pero ¿no sería estupendo que tu abuelo viniera a vivir con nosotras, o que nosotras fuéramos a vivir con él, sin los Slape, por supuesto, y que resultara que tiene un montón de dinero?
Philo guardó silencio y la señora Drax tampoco dijo nada más, aunque estaba deseando que llegara el momento de clavar la aguja en una tela y no volver a sacarla nunca más.
A la mañana siguiente, Philo fue temprano a la estación y consultó los horarios de los trenes. Podía salir poco después del mediodía y llegar a Cape May Court House