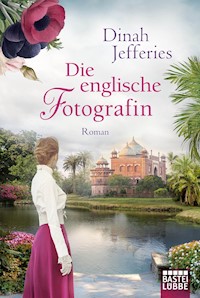9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Francia, 1944 En pleno valle del Dordoña, en una antigua casa de campo lindando con un precioso pueblo, tres hermanas ansían que acabe la guerra. Hélène, la mayor, intenta con todas sus fuerzas mantener a su familia a salvo, aunque la amenaza de la ocupación nazi no hace más que crecer. Elise, la rebelde, está decidida a ayudar a la Resistencia, cueste lo que cueste. Y Florence, la soñadora, anhela un mundo en el que Francia sea libre. Una noche, los aliados llegan buscando ayuda, y Hélène se da cuenta de que ya no puede mantenerse al margen. Pero hay secretos del pasado que amenazan con destruir lo que más quieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Hijas de la guerra
Título original: Daughters of War
© Dinah Jefferies 2021
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Traductor: Jesús de la Torre
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock
ISBN: 978-84-18976-25-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo uno
Capítulo dos
Capítulo tres
Capítulo cuatro
Capítulo cinco
Capítulo seis
Capítulo siete
Capítulo ocho
Capítulo nueve
Capítulo diez
Capítulo once
Capítulo doce
Capítulo trece
Capítulo catorce
Capítulo quince
Capítulo dieciséis
Capítulo diecisiete
Capítulo dieciocho
Capítulo diecinueve
Capítulo veinte
Capítulo veintiuno
Capítulo veintidós
Capítulo veintitrés
Capítulo veinticuatro
Capítulo veinticinco
Capítulo veintiséis
Capítulo veintisiete
Capítulo veintiocho
Capítulo veintinueve
Capítulo treinta
Capítulo treinta y uno
Capítulo treinta y dos
Capítulo treinta y tres
Capítulo treinta y cuatro
Capítulo treinta y cinco
Capítulo treinta y seis
Capítulo treinta y siete
Capítulo treinta y ocho
Capítulo treinta y nueve
Capítulo cuarenta
Capítulo cuarenta y uno
Capítulo cuarenta y dos
Capítulo cuarenta y tres
Capítulo cuarenta y cuatro
Capítulo cuarenta y cinco
Capítulo cuarenta y seis
Capítulo cuarenta y siete
Capítulo cuarenta y ocho
Capítulo cuarenta y nueve
Capítulo cincuenta
Capítulo cincuenta y uno
Capítulo cincuenta y dos
Capítulo cincuenta y tres
Capítulo cincuenta y cuatro
Capítulo cincuenta y cinco
Capítulo cincuenta y seis
Capítulo cincuenta y siete
Capítulo cincuenta y ocho
Capítulo cincuenta y nueve
Capítulo sesenta
Capítulo sesenta y uno
Capítulo sesenta y dos
Capítulo sesenta y tres
Capítulo sesenta y cuatro
Capítulo sesenta y cinco
Capítulo sesenta y seis
Capítulo sesenta y siete
Capítulo sesenta y ocho
Capítulo sesenta y nueve
Capítulo setenta
Capítulo setenta y uno
Capítulo setenta y dos
Capítulo setenta y tres
Agradecimientos
Nota de la autora
Para mi hermana, las hermanas de mi propia familia y todas las hermanas que forman parte de mi familia más lejana.
Capítulo uno
EL PÉRIGORD NOIR, FRANCIA
PRIMAVERA DE 1944
Hélène
Ojalá fuera el final del verano y pudiera oler el aroma de los abetos y las píceas bañados por el sol y ver los pinzones y estorninos revoloteando entre sus ramas. Su optimismo podría así pesar más que la claustrofóbica sensación de la vida que le espera, de las viejas casas de piedra cubiertas de líquenes que la rodean mientras camina por el pueblo a medida que empieza a caer la luz. Y quizá entonces recordaría que no eran más que personas normales y corrientes que intentan sacar el mayor provecho de una situación tan imposible. Personas normales que anhelan el regreso de una vida normal.
Hélène ansiaba la luz del día, ver más de lo que se extendía ante ella. La necesitaba para predecir lo que había más allá, en el futuro, en su propio corazón. La necesitaba igual que otros necesitan el aire. Pero se decía a sí misma que, cuando todo esto hubiese terminado, seguiría teniendo toda la vida por delante. ¿Por qué ponerse en lo peor cuando podría no ocurrir jamás? Además, seguro que recibirían pronto buenas noticias de los aliados.
Mientras se alejaba de los confines del pueblo, levantó los ojos hacia el cielo añil y oyó a las primeras aves nocturnas revolotear entre los árboles. Pensó en sus hermanas, que estaban aquí, en Francia, y en su madre, en Inglaterra. En una ocasión, cuando preguntó a su madre si era tan guapa como su hermana Élise, le respondió: «Cariño, tú tienes una cara agradable. A la gente le gustan las caras agradables. No se sienten amenazados por rostros como el tuyo».
Hélène tenía entonces once años y aquellas palabras de su madre le habían dolido. Se había estado mirando en el espejo durante media hora sin saber qué pensar de su cara. Se la pellizcó y toqueteó y puso distintas expresiones, haciendo mohines, sonriendo, gesticulando y, después, se dijo a sí misma que no importaba. Pero era mentira. Sí que importaba. ¿Y ahora? Su rostro había madurado. Era alta, atlética, de complexión fuerte como la que tenía su padre, pero también había heredado de él su pelo liso y castaño claro. Un pelo corriente. Eso la exasperaba, pero su madre tenía razón. Sus rasgos eran demasiado marcados como para ser guapa, aunque la gente admiraba sus bonitos ojos de color nuez y su cálida sonrisa. Era la más pragmática de las tres hermanas, la mayor, la más responsable. ¿Resultaba demasiado frívolo anhelar que alguien le dijera que era guapa?
La guerra era una lucha entre el bien y el mal, decía la gente. Aunque no siempre se podían diferenciar con claridad. Y, ahora, su trabajo se había vuelto más desafiante de lo que jamás se había imaginado. Sentía un enorme respeto por su jefe, Hugo Marchand, el médico y alcalde del pueblo, y adoraba a su bondadosa esposa, Marie, un alma caritativa que siempre sabía ver lo mejor de cada persona y que había sido como una madre para esas hermanas. Pero Hélène había visto y oído cosas —mentiras, engaños, actos que no se atrevería a mencionar— que preferiría no haber conocido.
Tras atravesar un pequeño campo bordeado de amapolas, pasó por un bosquecillo de nogales con cuidado de no pisar a los gansos, hasta llegar por fin al camino y a su verja. Se extrañó al ver que la puerta de madera desgastada estaba abierta.
Nunca la dejaban así.
Su destartalada alquería parecía haber salido de la tierra de forma natural, con sus toscos muros de piedra caliza bañados por el sol del final de la tarde que resplandecían de tonos dorados y miel. Pasó junto al castaño del jardín y miró la fachada cubierta de follaje. Las enredaderas permanecían inalterables, cayendo en cascada alrededor de la puerta, tal y como ella las había dejado, todavía sin que florecieran las pasionarias violetas que tanto le gustaban. Dos ventanas cerradas de tamaño mediano pintadas de azul oscuro flanqueaban la puerta de roble, y cuando se levantaba viento y este hacía chirriar las contraventanas de madera, ella se estremecía.
Atravesó la puerta y entró a toda velocidad en la cocina para dejar su bolso sobre la mesa. De las enormes vigas ásperas del techo colgaban hierbas que habían puesto a secar: romero, lavanda, laurel, menta, salvia, tomillo y otras más. Hélène levantó la cabeza para aspirar su familiar aroma, antes de desatarse los zapatos y dejarlos abandonados en el suelo de baldosas ahuecadas y desgastadas tras siglos de pisadas. A Hélène le gustaba imaginar quién había estado allí antes que ella, y en las noches oscuras no resultaba difícil imaginar sus sombras mezclándose todavía con las telas de araña en los rincones más sombríos de la casa. Pero, en cierto modo, la mayoría de las personas vivían entre las sombras, y no solo los muertos. Volvió a estremecerse y miró la enorme chimenea de piedra tallada; incluso en primavera, esa casa podía ser fría por las noches, pero la estufa de leña no estaba encendida.
Al entrar le pareció oír a alguien en la parte de arriba de la casa.
—Hola —gritó—. Florence, ¿eres tú?
No hubo respuesta.
—Élise, ¿estás en casa?
Capítulo dos
Hélène se quedó inmóvil un momento y miró a su alrededor, con una sensación de inseguridad. Estaba a punto de entrar a la sala de estar, por si acaso, cuando vio que Élise bajaba con dificultad las escaleras cargada con un enorme fardo y el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás para guardar el equilibrio y no caer por el peso. Como era habitual, vestía pantalones oscuros y anchos, un descolorido jersey azul y unas botas marrones de cordones. Con su oscura melena ondulada y sus enormes y expresivos ojos color coñac, era igual que su madre. Aliviada al verla, Hélène soltó un suspiro.
—Has vuelto pronto —dijo Élise, pero, a continuación, miró su reloj—. Ah, no es tan pronto.
—Has dejado la verja abierta.
—Creo que ha sido Florence.
—Me he asustado…
A pesar del enorme bulto, Élise se las arregló para encogerse de hombros.
—¿Y qué es eso que llevas?
—Solo algunas cosillas para un nuevo refugio. —Élise inclinó la cabeza hacia un lado y miró a Hélène con los ojos entrecerrados—. ¿Sabes que tienes pintura en el pelo? Mucha, la verdad.
—Ay, Dios. ¿En serio? —Hélène dio un paso atrás para mirarse en el espejo de la entrada y vio los delatores mechones blancos que le recorrían el pelo y una pequeña mancha en la mejilla izquierda.
En el pasillo, unos cuadros al óleo y carteles salpicaban las paredes junto con otros dibujos enmarcados que las chicas habían dibujado cuando eran niñas. El gran espejo en el que ahora se miraba Hélène con el ceño fruncido, con su elaborado marco tallado de uvas y hojas de parra, había reflejado sus rostros durante gran parte de sus vidas. O en brazos de su madre, Claudette, cuando eran pequeñas, entre sonrisas y carcajadas al ver sus propias expresiones, o ahora, cuando se miraban para hacer una rápida comprobación del estado de su pelo. Había también una vieja fotografía amarillenta sujeta con un alfiler; un retrato de su madre con su hermana Rosalie no mucho antes de su huida. Las tres hermanas sentían la historia de la casa, la sensación de la familia, de las raíces y de que en ningún otro lugar se estaba como allí.
—¿Y qué tal te ha ido en el trabajo? —preguntó Élise.
—Hugo me ha dicho que pintara esta tarde las paredes del hospital rural. Llevaban años sin pintarse y, como no hay pacientes ingresados ahora, parecía el momento más apropiado para hacerlo.
—¡Vaya, pues está claro que por fin ha servido de algo tu dilatada formación como enfermera! Eh… —Se rascó un lado de la cabeza como si fingiera estar pensando—. ¿Cuánto tiempo llevas ya?
Hélène se rio.
—Tres largos años. Ya lo sabes. En fin, la verdad es que me ha gustado lo de tener que pintar hoy. —Hizo una pausa y, a continuación, cayó en lo que su hermana había dicho—. ¿Por qué un refugio nuevo?
—Los alemanes se están poniendo nerviosos. Y un nazi nervioso es más peligroso aún que un nazi a secas. La Resistencia se está asegurando de que haya suficientes lugares donde esconderse.
—Ojalá trataras de pasar desapercibida como el resto de nosotros. Sinceramente, Élise, estás consiguiendo que todos corramos el peligro de sufrir las represalias nazis.
Su hermana no contestó.
Hélène se quedó mirándola, pero, consciente de que no había nada que fuera a cambiar a Élise, se rindió y desvió la mirada.
—¿Y dónde está Florence? Supongo que también habrá salido a hacer alguna temeridad.
Élise hizo un gesto de desdén.
—Casi. Sigue en el jardín. Ahora está regando, creo. Ah, casi me olvido, hay una carta en la mesa.
—¿Que casi te olvidas? —preguntó Hélène con expresión de incredulidad mientras bajaba la mirada. Recibir cualquier tipo de correo resultaba tan inusual que ni siquiera se le había ocurrido mirar.
—Va dirigida a ti.
Hélène la cogió.
—Matasellos de Génova.
—Pues ábrela.
—Vamos a esperar a Florence. Podemos leerla juntas.
Hélène sabía que sería de su madre, Claudette. La única forma de que pudieran recibir cartas desde Inglaterra era que su madre las enviara a su amiga Yvonne, que estaba en la Génova neutral, y que después esta las metería en otro sobre para enviárselas a ellas. Oyó que se abría la puerta de atrás y fue a la cocina con Élise.
Florence estaba junto a la puerta. Menuda, con cara en forma de corazón, piel alabastrina y ojos de un plomizo azul grisáceo, tenía la falda llena de barro, su dorado pelo rubio revuelto y las mejillas rosadas por el esfuerzo tras haber pasado el día en el huerto. Más delicadamente femenina que sus hermanas, siempre insistía en coserse ella misma los vestidos y las faldas, que se ponía incluso cuando tenía que cavar la tierra.
Hélène levantó la carta en el aire.
—¡Por fin! ¿De mamá?
—Probablemente.
Hélène rasgó el sobre y miró la carta. Tras unos segundos, extendió las manos y dejó que la carta cayera sobre la mesa.
—Bueno —dijo Florence con impaciencia—, ¿qué dice?
—Casi nada. Léela tú.
Florence la cogió, pero pareció decepcionarse a medida que la fue leyendo y, después, se la pasó a Élise.
—En fin —dijo Élise un momento después—. ¡De lo más fascinante!
—No hables con sarcasmo de mamá —respondió Florence.
Hélène suspiró, pero entendía lo que Élise sentía. Su madre solo había escrito unas líneas para hablar de lo ocupada que estaba con la guerra. Que había ingresado en el Instituto de la Mujer y que básicamente se dedicaba a coser y hacer mermeladas. Apenas preguntaba cómo se las estaban arreglando sus hijas ni tampoco había hecho mención a lo complicado que debía de resultarles vivir bajo la ocupación; sino que, sobre todo, se había quejado de sus ruidosos vecinos y de lo dura que era la vida en Inglaterra, entre racionamientos y demás.
—Por lo menos ha escrito —dijo Florence.
Élise se limitó a darse la vuelta y, tras encogerse de hombros, salir de la habitación.
Capítulo tres
Hélène estaba pensativa mientras abría la ventana de su habitación a la mañana siguiente para escuchar las campanadas de la iglesia. Por suerte, era domingo y no tenía que ir a trabajar. Le encantaba contemplar las mágicas vistas de esa parte del Dordoña o, como su madre siempre lo llamaba, el Périgord Noir. Era una zona de robles y pinos, de cañones rocosos y acantilados con castillos y los pueblos más bonitos del mundo, con sus edificios de suave y mantecosa piedra caliza. Se quedó mirando cómo el sol salía entre la neblina de la madrugada para mostrar el brillo plateado sobre el río y la dorada luz del sol que bañaba los tejados del pueblo. La primavera ya había llegado del todo y el aire era fresco y cristalino.
—Nos vamos a divertir aquí, ¿verdad, Hélène? —le había dicho Florence siete años antes, cuando se habían mudado a la antigua casa de verano de su familia que quedaba junto a un serpenteante camino de las afueras de Sainte-Cécile.
La pobre Florence solo tenía quince años en aquel entonces y Hélène tuvo que esforzarse en recordar que su hermana seguía siendo una niña y que ella tenía que desempeñar el papel de madre.
—¿Iremos a ver los castillos y las cuevas? —había preguntado también la pequeña hermana.
—Sí, claro que iremos —había contestado Hélène, en un desesperado intento por proteger la visión inocente que tenía su hermana del mundo.
Sus vidas habían cambiado por completo y de manera irrevocable tras la repentina e inesperada muerte de su padre, Charles Baudin.
De niña, su madre había pasado muchas de sus vacaciones en Sainte-Cécile, como también los veranos durante los primeros años de su matrimonio mientras su padre se quedaba en casa, trabajando. Él era mitad francés y mitad inglés, y antes de su muerte había trabajado de funcionario en el Foreign Office de Londres. En este pueblo, todos conocían a «maman» de toda la vida, lo cual hizo que a las hermanas les resultara más fácil hacerse un hueco en la comunidad, aunque aún había unos pocos que no lo aprobaban y chasqueaban la lengua y hacían aspavientos por el hecho de que esas tres muchachas vivieran solas.
Élise asomó la cabeza por la puerta de la habitación de Hélène.
—Me voy a la cafetería.
Hélène la miró fijamente a los ojos.
—¿En domingo?
—Solo voy a estar unos minutos.
—¿No te da miedo?
—Claro. Desde que me despierto hasta que me acuesto. Quien diga que no tiene miedo, miente.
—Ay, Élise, ten cuidado.
Élise se rio.
—Eres doña angustias.
Hélène ladeó la cabeza.
—Es por el glamur, ¿verdad? Te divierte.
—Claro que no. La Resistencia es peligro, no glamur. Si conocieras a esos hombres y mujeres, verías.
—Lo siento, no quería decir que…
Élise la interrumpió con el ceño fruncido por la exasperación.
—Tienen que esconderse en sitios espantosos. Pasan hambre. Y frío. ¿Te acuerdas de las temperaturas heladoras que pasamos en invierno?
—Élise, por favor.
—Y cuando paso armas escondidas bajo las patatas de mi cesto de la compra, me arriesgo más que si las estuviera blandiendo ante el enemigo.
Hélène soltó un suspiro.
—Eso es precisamente lo que me preocupa.
Élise se dirigió con paso airado a la puerta y, a continuación, se giró para fulminar a su hermana con la mirada.
—Te he dicho que lo siento.
Élise no le hizo caso.
—Y la gente piensa que somos unos bandidos. Terroristas. No, Hélène, no es glamuroso.
Cuando Élise dio un portazo al salir, a Hélène se le cayó el alma a los pies. Odiaba pelearse con Élise y no había tenido intención de menospreciar su trabajo, pero resultaba difícil hacer frente a las protestas de su hermana. Mientras se quedaba allí, sin saber bien qué sentir, oyó un gemido que procedía de la habitación de Florence. Suspiró al ver que la tranquilidad de la mañana había llegado a su fin, se puso una bata y fue en ayuda de su hermana. Florence estaba encorvada en el rincón de la habitación, con la cara más pálida aún de lo habitual. La ventana estaba abierta y las cortinas de ligera muselina se movían suavemente con la brisa.
Florence parecía aturdida cuando se giró hacia Hélène.
—¿Lo has oído?
—Lo siento. No he oído nada.
—Yo creo que habrá sido alguna demoiselle.
Hélène apenas pudo evitar poner los ojos en blanco. Tenía poco tiempo para los sueños y fantasías de su hermana.
—Florence —dijo con firmeza—. Despierta. Esas cosas no existen. Esas hadas tuyas del bosque no son reales. Son libélulas. Has oído algo fuera, solo eso.
—¿Sí? Creía que era ella. Vestida de blanco. Estaba sentada a los pies de mi cama.
—Si fueran reales, cosa que no son, solo vivirían en cuevas y grutas. —Se rio, con tono poco amable, y extendió la mano hacia su hermana—. No vendrían a sentarse en la cama de una persona normal y corriente.
Los músculos que rodeaban los ojos de Florence se contrajeron, pero, a continuación, los relajó. Tomó la mano de Hélène y se puso de pie.
—Tienes razón, por supuesto, pero he creído oírla susurrar.
—¿Susurrar el qué?
—Cosas terribles —murmuró Florence.
—No ha sido más que un sueño, ¿lo sabes?
Florence dejó caer la cabeza.
—Sí, perdona.
Su hermana menor había madurado en estos últimos años, pero aún podía ser frágil y sensible y mantenía la ingenuidad que la había caracterizado cuando era una niña.
—Olvídalo —añadió Hélène antes de dar un abrazo a su hermana—. Cuando te vistas quizá podríamos hacer unas crêpes. Todavía tenemos limones y miel.
—Son las que provocan el viento, ¿lo sabías?
—¿Quiénes?
—Ay, Hélène, las demoiselles, claro. Y también pueden calmarlo… Bueno, al menos, eso es lo que he leído.
Hélène contuvo su enfado, pero después estalló:
—Por el amor de Dios, Florence. Eso son cuentos de viejas de Lourdes. Y ahora, venga, espabila.
—¿Adónde ha ido Élise? —preguntó Florence—. He oído la puerta de la calle.
—A abrir su maldito «buzón», claro. Ojalá dejara de hacerlo.
—No lo va a dejar. Cree en lo que hace, igual que tú. Tú crees en la importancia de la labor de enfermería. —Florence la miró con curiosidad—. Porque crees en ello, ¿verdad?
Hélène fue hacia la puerta mientras lo pensaba. ¿Creía en ello?
—¿Hélène?
Giró la cabeza hacia atrás.
—A veces. Yo creo que tú eres la única que cree en lo que hace.
—Ocuparse del huerto y de la cocina no son cosas en las que uno cree. No son más que tareas.
—Pero haces lo que te gusta.
—Supongo…
Hélène estaba ahora disfrutando de una poco habitual media hora dedicada a ella misma, leyendo Una hora antes del amanecer, la novela de Somerset Maugham. Había llegado enseguida a la conclusión de que Dora tenía que ser una espía nazi, lo cual le resultaba muy poco agradable, y estaba pensando en probar mejor con Agatha Christie cuando oyó que Florence la llamaba. «¡Se acabó!». Renunciando al libro a regañadientes, Hélène se puso de pie.
Justo detrás de la puerta trasera, la mimosa había florecido y su delicado aroma parecido al del jazmín flotaba entre la brisa. Hélène dedicó un momento a aspirar el agradable aire de la primavera y, a continuación, atravesó la pequeña terraza que estaba rodeada por un muro bajo de piedra. Bajó después los escalones de piedra y siguió por el serpenteante sendero que Florence había marcado cuando diseñó el jardín.
Su hermana, con la cara sonrojada, se movía arriba y abajo junto a un macizo de orquídeas salvajes rosas y púrpuras que había al fondo del jardín con una pala en las manos.
—¿Qué pasa ahora? —preguntó Hélène—. Estaba leyendo.
Con expresión de perplejidad, Florence miró fijamente a Hélène.
—Aquí hay algo.
—Siempre estás desenterrando cosas viejas.
—Esto es distinto. Parece hecho a posta. Escondido, quiero decir. No tenía intención de cavar tanto, pero la tierra estaba ya suelta. —Volvió a introducir la pala para demostrárselo.
—Vaya. ¿Es una tumba?
—Dios mío, espero que no. Me extrañaba que la tierra estuviera ya revuelta, así que he seguido. Parece reciente, como si acabaran de cubrir la superficie con piedras, por lo que, una vez que he empezado, ha sido fácil seguir cavando.
Hélène se asomó al hoyo y vio el borde de un gran recipiente o bote de metal.
—Vamos a sacarlo.
—Lo he intentado. Pesa demasiado.
—Dame la pala.
Florence le pasó la pala y Hélène empezó a cavar alrededor de la caja para poder cogerla mejor. Unos minutos después, con el corazón acelerado por el esfuerzo, se volvió a incorporar y se apartó el pelo húmedo de los ojos.
—Ya. Con eso debería bastar.
Juntas tiraron de la caja, que era más pesada y grande de lo que habían pensado al principio, y, por fin, consiguieron levantarla del suelo y apoyarla en el borde de hierba.
—Vamos a arrastrarla hasta la casa —propuso Florence—. Pero ¿puedes esperar un momento? Antes quiero cortar algunas flores de acacia. Lucille va a venir luego y se me ha ocurrido que podíamos usarlas. Me va a arreglar el pelo. Y las fresas están también listas. Las Gariguettes. Voy a preparar tarta de fresas.
A Hélène se le hizo la boca agua, aunque los pasteles hechos con harina de trigo casi le parecían de cartón. Florence cultivaba también fresas Charlotte, maravillosas con nata espesa. Hélène se quedó con la mirada perdida mientras se lo imaginaba. No tenían nata espesa.
Lucille Dubois era la amiga pelirroja de Florence que dirigía junto a su madre una pequeña peluquería en Sarlat. Lucille y Florence eran como uña y carne, pero Sandrine, la madre de su amiga, había sido siempre simpatizante del régimen de Vichy y creía que el colaboracionismo era la única forma de poder superar esta guerra. «No hay mejor manera de demostrar el patriotismo hacia nuestra querida Francia que apoyar el gobierno de Vichy», solía proclamar. Hélène y Élise despreciaban a los simpatizantes del régimen que siempre se mostraban encantados de besar el culo a los alemanes. Ella no estaba segura de cuál era la opinión de Lucille. A los diecinueve años era guapa y voluptuosa como su madre, de labios carnosos y un cutis de porcelana con apenas unas cuantas pecas espolvoreadas en la nariz y en las mejillas. Quizá fuese un poco tonta y frívola, se riera demasiado y le encantara un buen cotilleo, pero Florence la adoraba y se pintaban las uñas la una a la otra y Lucille le arreglaba el pelo.
—Chérie, con lo que Élise está haciendo, Lucille no puede venir ahora —dijo Hélène con un tono de voz que no admitía discusión.
—Pero si no va a decir nada.
—Escucha, en lugar de que venga Lucille, ¿por qué no nos probamos tú y yo algunos de los sombreros de maman?
—¿Dónde están? Hace muchísimo tiempo que no los veo.
—Estarán por el desván.
Florence cogió sus mimosas y, a continuación, volvieron a por la caja de metal. Era demasiado pesada como para arrastrarla fácilmente por el suelo irregular, pero a Hélène no le resultó complicado quitarle la tapa. Frunció el ceño al ver su contenido.
—¿Qué es? —preguntó Florence—. Parece una ristra de salchichas envueltas.
Hélène desenvolvió con cuidado el calicó que cubría una de las «salchichas».
—Por el amor de Dios —dijo con una mueca.
Florence se asomó a mirar.
—¿Es plastilina? Es de un gris muy raro.
Se quedaron mirando el surtido de cables, conexiones y demás parafernalia.
—¿Y para qué es todo eso? —preguntó Florence.
—Explosivos. Es lo que se usa para fabricar explosivos.
Capítulo cuatro
Hélène estaba aplacando su rabia con el ajo y las hierbas que estaba moliendo en el mortero. Estaban las tres sentadas a la mesa de la cocina ayudando a Florence a preparar un guiso de conejo. Últimamente, rara vez o casi nunca comían sus platos preferidos de cassoulet, noisettes d’agneau o coq au vin. Élise estaba untando de mostaza todos los trozos del conejo, para dejarlos después unas horas antes de cocinarlos a fuego lento al día siguiente. Florence pelaba patatas.
Cuando terminó su tarea, Élise se reclinó en su silla y levantó los pies sobre la mesa.
—¡En serio, Élise! —estalló Hélène—. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Quieres romper otra silla? Y estamos preparando comida.
—Lo siento —murmuró Élise sin parecer lamentarlo en absoluto, pero, aun así, apartó los pies de la mesa y se incorporó.
—¿Y bien? —preguntó Hélène, levantando la vista de lo que estaba haciendo, todavía enfadada por la actitud despreocupada de su hermana—. ¿Sigues en contacto con Victor? Supongo que fue él quien te pidió que enterraras los explosivos.
—Claro. Me salvó la vida.
—Eso no lo sabes.
—Pues me salvó de que me retuvieran a punta de navaja.
Hélène bajó la mirada a la mesa para que no se vieran sus ojos humedecidos. Extendió una mano para apretar la de Élise.
—¿Y los maquis vuelven a estar activos, aun después de lo que ha pasado?
—Precisamente después de lo que ha pasado.
A los de la Resistencia los conocían en el pueblo como «los maquis». Se habían enfrentado a los invasores alemanes, pero muchos habían muerto y habían sufrido espantosas represalias de los nazis. Tras el impacto de aquellas semanas en que la división Brehmer alemana o la BNA, la Brigada Norteafricana, habían sembrado el terror por el Dordoña, Hélène y sus hermanas estaban por fin recuperando cierta estabilidad emocional. Hélène había visto en la plaza principal de Sarlat por primera vez a la BNA paramilitar, un grupo de mercenarios fanfarrones y presumidos. Matones violentos, según descubrieron más tarde, que procedían de los bajos fondos parisinos. Algunos habían llegado de Marruecos, pero la mayoría eran franceses de pura cepa. Llevaban cinturones anchos con hebillas de las Waffen-SS, boinas azul marino, monos oscuros y chaquetas de piel de oveja. Fuertemente armados con ametralladoras, llevaban los bolsillos llenos de granadas que esparcían como si fueran confeti. Eran hombres malvados que violaban, mataban y torturaban, indiferentes al sufrimiento de los demás. Arrestaban a civiles y maquis por igual, ejecutaban a todo aquel que se les antojaba, prendían fuego a casas y granjas, robaban todo lo que les apetecía y eran odiados por casi todos. Pero no por los colaboracionistas, se recordó ella. Dios mío. Estos hombres de la BNA andaban sueltos por el Dordoña porque la Gestapo y la policía habían sido incapaces de controlar las actividades de la Resistencia. Los maquis habían volado puentes, cerrado el paso de túneles, atacado unidades militares alemanas y estallado depósitos de almacenamiento. La BNA y la división Brehmer eran la venganza nazi.
—He oído que han vuelto —dijo Élise con un forzado tono plano.
Mientras Hélène recordaba el día en que Victor había traído a Élise a casa, con la cara magullada y los ojos llenos de rabia, Florence se estremeció y, a continuación, se puso los dedos en los oídos. «La, la, la», canturreó, y Hélène lanzó a Élise una mirada que quería decir: «Tenemos que cambiar de conversación».
Durante todo el tiempo que había sido razonablemente capaz, Hélène había tenido la esperanza de crear un mundo en el que la guerra no invadiera demasiado la vida de las tres hermanas. Las había mantenido a salvo, pero desde el día en que la vida de Élise había corrido peligro, su hermana ya no se mostró dispuesta a mantenerse al margen de la labor de la Resistencia.
Élise levantó las manos.
—Muy bien. Me libraré de los explosivos, pero ahora vamos a ocuparnos de los buñuelos de acacia. El aceite debe estar bien caliente.
Florence sonrió al instante.
—Llámalos por su verdadero nombre. Son beignets de fleurs d’acacia. —Había lavado ya los racimos de flores y los había metido en un cuenco con azúcar y unas gotas de lo poco que les quedaba de armañac. Ahora estaba preparando el rebozado, con una mezcla de un poco de su preciada harina, huevo, leche y agua, y después añadió las flores a la mezcla. Tras freírlas en aceite abundante, las espolvoreó con azúcar y las tres hermanas se dispusieron a devorarlas con gusto.
La de ellas había sido siempre una casa feliz, aunque algo húmeda cuando habían llegado a ella y con el jardín convertido en una jungla. Ahora, sobre todo, cuando Florence elaboraba estas delicias para ellas, estas noches en medio de la guerra cobraban importancia. Estar confinadas así tras el toque de queda las unía más y les ayudaba a mantener a raya ese miedo ya endémico. Al principio no tenían ni idea de lo que era tener que esperar rezando, temiendo lo peor, y pasar la noche despiertas sin saber qué les esperaría por la mañana. E incluso después de julio de 1940, cuando su país había sido invadido y vencido por la Alemania nazi y Francia había quedado dividida en dos regiones, todavía no habían sufrido la presencia militar del Eje. No hasta que los nazis ocuparon también lo que se conocía como «su zona libre» en noviembre de 1942. Entonces sucedió. La Francia de Vichy quedó también ocupada. Y luego la invasión y desmoralización de su mundo fue completa. Había sido un golpe demoledor.
—Hélène y yo nos vamos a probar los sombreros de maman —dijo Florence mirando a Élise a la vez que se limpiaba un poco de masa crujiente de los labios—. ¿Quieres tú también?
Mientras Hélène y Élise subían al desván a por los sombreros, Florence se quedó en la cocina fregando los platos. Con su despensa y su baño anexo, sus armarios pintados de azul y la vieja mesa de pino con desparejadas sillas de madera, la cocina había sido siempre el corazón de la casa y a Florence le encantaba.
En la planta baja estaba el distribuidor principal desde el que se elevaba la impresionante escalera, el «salón», según insistía siempre su madre que era el nombre correcto, aunque para las hermanas no solía ser más que una «sala de estar». Hélène rara vez tocaba el piano vertical, pues el afinador se había ido a la guerra en 1939 y ahora estaba completamente desafinado. Había también un pequeño estudio y otra habitación que las hermanas usaban como cuarto de la costura y despacho y que conducía a lo que antiguamente había sido la escalera de servicio.
Cuando llegaron por primera vez, las tres hermanas hicieron cortinas de rayas azules y blancas y preciosas pantallas de lámparas y cojines de todos los colores. Nada combinaba. Unas clásicas alfombras persas de llamativos colores, la mayoría de las cuales había comprado su madre años antes, decoraban los irregulares suelos de madera de roble de sus dormitorios, y otras más claras y de pelo corto de Aubusson con elegantes dibujos florales y fluidos formaban parte de la sala de estar.
Ahora, en lo alto de las escaleras, Hélène daba empujones y empellones y, por fin, conseguía desatascar la escalerilla y subirla al interior del polvoriento desván para buscar los sombreros de su madre. A continuación, subieron Élise y ella. Antes de llegar a aquella casa, habían tenido que guardar tantos trastos en el desván que, salvo cuando necesitaban algún documento importante, nunca sintieron el deseo de ordenarlo todo como debían. Decidieron empezar la búsqueda mirando dentro de un par de grandes baúles por si encontraban ahí los sombreros. Cuando Hélène levantó la tapa, vio que el primer baúl parecía contener principalmente menaje de cocina y ni rastro de sombreros. Aun así, sacó una jarra amarilla esmaltada, oxidada por los bordes, y unas tazas de rayas azules y amarillas de café au lait, dos fuentes decorativas antiguas de charcutería, un juego de seis latas esmaltadas de color azul claro, una mantequera o vasija típica francesa y algunos cacharros de cerámica torneados a mano. Después, Hélène sacó un orinal de porcelana ribeteado con dibujos de flores rosas.
—Rosas. Qué bonito. Una pena que no puedan disimular el olor.
Las dos se rieron.
Élise se inclinó sobre el baúl.
—Mira. Aquí dentro hay también un montón de cosas de cobre.
Le pasó a Hélène una jarra de cobre y, después, una cafetera vieja, un tarro grande y un hervidor.
—A Florence le van a encantar en cuanto estén limpias.
—A Florence le encanta todo lo que sea antiguo —dijo Hélène mientras seguía buscando, aunque valoraba el trabajo de Florence en la cocina y en el jardín. Florence cultivaba casi toda la comida, cocinaba y hacía su maravillosa mermelada de fresa y su jabón aromático. Tanto la carne como la pasta, el azúcar y el pan estaban racionados, pero mientras los nazis no les requisaran sus productos —ni supieran lo que tenían escondido—, las tres hermanas podían alimentarse relativamente bien. Florence escondía sus patatas de siembra bajo un tonel de agua del baño y había hecho más escondites para los huevos y otros valiosos alimentos fuera de la casa, un delito por el que podrían arrestarla. A los hombres se les repartía cupones de cigarros y cuatro litros de vino al mes, pero el chocolate era oro puro. Hélène habría dado lo que fuera por conseguir chocolate. La mantequilla era muy apreciada, y Florence hacía una mantequilla blanca bastante fina, pero pura, con la leche de sus cabras. También elaboraba queso y remedios utilizando las hierbas que cultivaba. Por este motivo era por lo que Hélène y Élise se dirigían cariñosamente a ella llamándola «su brujita».
Élise sacó un antiguo cuenco de cocina y una jarra de vino de cerámica.
—Y yo podría usar estas cosas en el café —dijo.
Hélène soltó un suspiro.
—¿Vas a volver a abrirlo? No lo sabía. ¿No es una locura?
—La locura sería no abrir —contestó Élise mirándola a los ojos, pero evitando, a continuación, ese espinoso tema de conversación—. ¿Bajamos todo esto con unas cestas? Voy a bajar a por un par de ellas.
Mientras Hélène veía cómo su hermana salía, la angustia se hizo un hueco en su interior. Había rezado porque su hermana no volviera otra vez a las andadas o para que, por lo menos, dejara que fuera una cafetería sin más. Se distrajo abriendo el cajón superior de un antiguo mueble. Dentro había algunas sábanas deshilachadas, una manta de lana azul y unas cuantas toallas viejas bien dobladas. El segundo cajón contenía más de lo mismo, pero en el tercero vio unas tiras de papel de seda descoloridas que envolvían algo de color rojo y brillante. Tiró con suavidad y, cuando lo vio, soltó un silbido. Un vestido carmesí de tacto sedoso. Deslizó los dedos por él, acariciando la tela mientras lo sacaba. Demasiado pequeño para ella. El corpiño sin tirantes seguía intacto y estaba perfectamente armado, pero, al sostenerlo en alto, la larga falda se deshizo en muchísimas cintas que se elevaban y flotaban mientras ella se lo acercaba a su cuerpo. La falda había sido cortada en tiras, una y otra vez.
La cabeza de Élise apareció por encima de la escalerilla.
—Qué elegante. ¿Dónde lo has encontrado?
Hélène señaló hacia la cajonera cuando su hermana hubo entrado del todo al desván y, a continuación, le acercó el vestido.
—Póntelo por encima.
Élise lo cogió, se lo acercó a su cuerpo y, después, sonrió.
—Es mi talla.
—Sí.
—Vamos a llenar estas dos cestas y se lo enseñamos todo a Florence.
—No hemos encontrado los sombreros.
—Quizá después. Voy a bajar el vestido… —Su voz se fue desvaneciendo y se quedó un momento en silencio—. Hélène, ¿estás bien?
Hélène estaba inmóvil, con la mirada perdida, desorientada y un poco mareada.
—¿Hélène?
Hélène pestañeó.
—Yo…
—¿Qué te ha pasado? Estabas rara.
—De repente, he sentido miedo.
—¿Por qué?
—No estoy segura. He recordado algo.
—¿De cuándo?
—De hace mucho tiempo. Estaba sola, a oscuras. Quizá haya visto antes ese vestido.
—¿Aquí, en Francia?
—No lo sé.
Capítulo cinco
Florence
Los dos días siguientes fueron también increíblemente bonitos y cálidos. Florence había decidido que iba a cavar otra parte del jardín que estaba cubierto de zarzas. Le encantaba el jardín, especialmente con el verano acercándose, cuando todo estaría rebosante de frutas: manzanas, peras, higos y ciruelas, aunque tendría que envasarlo todo rápidamente y esconderlo de las patrullas alemanas que hacían registros en busca de comida. En cuanto cerró la puerta, podó un poco la madreselva que subía por el muro trasero de la casa. Nada evocaba más al verano que el embriagador aroma de la madreselva y pronto ese muro estaría cubierto de racimos de flores doradas.
Recorrió el sendero con el sonido del gorjeo de un gorrión siguiéndola detrás. A continuación, se deslizó por una pronunciada pendiente que llevaba al suelo de piedra que había al fondo del jardín, una zona oculta de la casa y que durante mucho tiempo se había dejado sin cuidar. No les vendría mal tener más verduras y los nazis nunca verían nada de lo que cultivaran ahí, así que sería poco probable que se lo incautaran. Los estorninos cantaban y una suave brisa soplaba entre las altas hierbas que había por todos lados. Se llenó los pulmones con el espléndido aire fresco y se sintió llena de energía mientras veía un gavilán planeando en dirección a los silbidos de otro que le llamaba. Un par de mariposas marrones y verdes sobrevolaban las rojas amapolas silvestres, también sobre el carraspique, y ahora sobre una preciosa lila de color intenso y el espliego, de aspecto más sutil pero también más punzante. Nada le hacía más feliz que esperar a que los prados se llenasen de lavanda y brezo.
Se sentía agradecida por estar viva, por poder ver las mariposas, cautivada por la sensación de la verdadera esencia de aquel lugar sin corromper por la guerra. No quería marcharse nunca de allí. Por supuesto, estaba tan harta de la guerra como cualquiera, pero se deleitaba con cada momento de paz que encontraba en su camino. Levantó los brazos al aire y empezó a girar, sin importarle que sus hermanas pensasen que se había vuelto loca. Hechizada por los sonidos de una orquesta imaginaria, danzaba como si fuese Titania con un vaporoso vestido claro, rodeada de Flordeguisante, Telaraña, Polilla y Mostaza. El sueño de una noche de verano había sido siempre su obra favorita de Shakespeare y la Reina de las Hadas su personaje preferido.
Pero también podía ser muy testaruda, así que, tras regodearse durante unos momentos en su mundo de fantasía, se puso sus más resistentes guantes de jardinero y empezó a tirar de las zarzas y a quitar piedras. Al poco rato, asfixiada por el calor, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía, se quitó la blusa y se quedó solamente con la combinación.
Una vez quitadas las zarzas y la mayor parte de las piedras, empezó a cavar. Había acometido ya casi un metro de tierra cuando oyó que alguien tosía. Se enderezó y se quedó de piedra al ver a un joven rubio y acicalado que la miraba desde el camino que atravesaba el final del huerto, con un mirlo que revoloteaba alrededor de un morral que tenía a sus pies. Era el camino que los cazadores que iban en busca de jabalíes y venados usaban antes de la guerra, con sus plataformas de caza que ahora se apropiaban, a veces, los maquis como puestos de vigilancia. Por su ropa inmaculada, Florence supo que no se trataba de ningún cazador ni de ningún maquis. Sintiendo el calor del sol en la nuca, cogió la blusa y la falda que con tanta imprudencia se había quitado y, después, se levantó el pelo y volvió a hacerse la coleta.
Se dio la vuelta para vestirse.
Cuando hubo terminado, él le sonrió y levantó en el aire una botella.
—Limonada. Toma un poco.
Ella se quedó mirándole, confundida.
—No te voy a morder —añadió él, y Florence vio que tenía unos bonitos ojos azules del color del cielo de verano.
Al ver que ella no reaccionaba, se apartó.
—Lo siento mucho. Perdóname. Te he molestado. Es que parecía que tenías mucho calor. —Pese a lo fluido de su francés, Florence notó algo en su acento y se extrañó.
—¿Eres alemán? —preguntó.
Él pareció tragar saliva antes de responder:
—Me temo que sí.
—Tu francés…
—Lo sé —la interrumpió—. Soy traductor. Me viene bien hablar con fluidez el francés… Mi amor por el idioma es ahora la única forma de mantenerme alejado del frente. —Miró a su alrededor—. ¿Es tuyo este huerto?
Ella vaciló antes de contestar. ¿Era sensato? ¿Podía estar ese muchacho buscando información o algo así? Pero entonces vio la expresión de franqueza de sus ojos. No pasaba nada por hablar con él, ¿verdad?
—Mis hermanas y yo vivimos aquí —dijo por fin—. Pero yo soy la que cuida el huerto. Y gracias. Me encantaría tomar un poco de limonada.
Él le pasó la botella y los dos se sentaron sobre un tronco caído. Florence dio un buen trago y, a continuación, se la devolvió.
Él olfateó el aire.
—Hierbaluisa, creo.
—Sí —respondió ella a la vez que señalaba a las hojas verde lima de la planta que tenían a pocos metros de donde estaban sentados—. ¿Sabes de plantas?
—Soy aficionado a la jardinería. Me viene de familia. Podría ayudarte —contestó señalando a la pala—. Si tienes otra.
—¿De verdad? Sí que tengo un rastrillo.
—Estupendo. Juntos podremos hacerlo de un tirón.
—Espero que sin ningún tirón en la espalda —respondió ella con una carcajada.
En ese momento se puso de pie, fue rápidamente al cobertizo y en un par de minutos le había traído el rastrillo.
Él se quitó la chaqueta, se remangó y empezaron a trabajar juntos mientras Florence analizaba sus pensamientos. Ahí estaba con un desconocido, y encima alemán, que le estaba ofreciendo su ayuda y que ella había aceptado. La gente pensaría que se había vuelto loca. Se detuvo a medio cavar y miró las limpias manos de él. Esas manos, de largos y elegantes dedos y uñas bien cortadas, no parecían acostumbradas al trabajo manual.
Él se dio cuenta.
—¿Pasa algo?
—Solo estoy tratando de saber si vas a asesinarme y cortarme en trocitos con mi pala.
Él se rio.
—¿Cómo lo has adivinado?
Ella negó con la cabeza.
—Vamos a terminar con esto.
Durante una hora más continuaron en lo que pareció un silencio agradable.
Cuando él se irguió, soltó un largo y lento resoplido y se frotó los músculos de los hombros, con la cara colorada por el esfuerzo.
—¿Quieres que nos sentemos a la sombra? —preguntó.
—De acuerdo. ¿Un poco más de limonada? —Quizá no iban a poder disfrutar de todo lo que antes habían tenido, pensó ella, pero estaba dispuesta a sacarle el mayor provecho.
Él metió la mano en la mochila y sacó otra botella.
—También tengo unos bocadillos.
—Sí que has venido preparado.
—Me gusta pasear por el campo y tengo unos días libres.
—Por suerte para mí. ¿Quieres que vayamos al bosque? Hará mucho más fresco.
Deambularon entre la veteada luz del sol, pasando entre vincas desperdigadas y anémonas de bosque hasta que llegaron al sitio preferido de Florence para merendar. Las hermanas habían encontrado ese claro hacía tiempo y habían construido una mesa y un banco algo toscos. La belleza de ese lugar residía en que en cualquier momento del día se estaba fresco.
—Esto es muy bonito todo el año —dijo ella—. Pero creo que me gusta más en otoño, cuando se pueden ver extensas zonas de ciclámenes rosas alfombrando el bosque.
Él sonrió y, después, volvió la mirada hacia los árboles. Al oír algo, se puso el dedo en los labios.
—Un corzo, creo —dijo un momento después y, a continuación, sacó la merienda de la mochila.
—Yo he estado buscando alguna jineta. Hay gente que dice que las ha visto, pero yo no. Muchos zorros, tejones y conejos. Y también comadrejas y armiños.
Florence sentía cierta afinidad con los animales del bosque y, a veces, incluso se imaginaba que su energía salvaje le corría por sus propias venas. Cuando de niña vivía en Richmond, había intentado salvar a un zorro herido, pero, por desgracia, se había muerto y ella se había quedado desconsolada.
—¿Vas al río a pescar? —preguntó él, interrumpiendo sus pensamientos.
—Sí, aunque no se me da muy bien. Mi hermana es mejor.
Él ladeó la cabeza mirándola.
—A mí me gusta pescar.
—Bueno —dijo ella entre bocados de una baguette de queso que estaba bastante buena—. ¿De qué parte de Alemania eres? ¿Vives en el campo?
—Somos de Múnich, pero mi sitio preferido de Alemania es el castillo de Lichtenstein en Baden-Württemberg. La gente lo conoce como «el castillo de cuento de hadas de Württemberg». Lo construyeron en el borde de un acantilado que da al valle de Echaz.
Ella sonrió al pensar en su elección.
—Me parece que debes de ser un romántico.
Él inclinó la cabeza, como diciendo: «Quizá sí».
—¿Qué otros sitios bonitos hay en Alemania? Nunca he estado y me temo que la mayoría de los franceses pensamos que es un país muy feo.
Él pareció entristecerse.
—Lo entiendo —dijo en voz baja.
—¿De verdad?
—Creo que sí. No todos los alemanes somos nazis.
Ella se quedó pensando. Claro que debía de haber alemanes que no fueran fascistas ni estuviesen de acuerdo con lo que Hitler estaba haciendo.
—¿Y tú por qué no lo eres? —preguntó—. Nazi, quiero decir.
Él levantó la mirada al cielo, como si buscara la respuesta.
—¿Buscas castillos en el aire? —preguntó ella—. ¿O es que estás evitando contestar?
Reaccionó con un resplandor en sus ojos azules y ella sintió una fuerte atracción por él. A pesar de todo lo que sabía sobre los nazis, estaba segura de que era diferente. Era amable, sensible y le encantaban los animales y las plantas. Sus hermanas no lo iban a aprobar y ella también tendría que cuestionárselo, pero un hombre así no podía ser violento ni cruel como los otros.
—Bueno —continuó—. Yo amo a mi país igual que tú al tuyo, pero no puedo justificar lo que está pasando.
Ella le entendía. Debía de resultar difícil caminar por una línea tan incómoda. Cambió de conversación.
—¿Has estado en el castillo de Beynac? Es uno de los más famosos del Périgord y fue una fortaleza de los franceses durante la Guerra de los Cien Años.
Él negó con la cabeza.
—Quizá podrías enseñarme Beynac —le propuso él.
Florence vaciló.
—Lo siento. Está claro que estoy siendo demasiado atrevido. En cualquier caso, ha sido un placer conocerte. Por cierto, soy Anton —dijo él a la vez que extendía la mano y se ponía de pie.
Ella se levantó y le estrechó la mano.
—Encantada.
—¿Y tú?
—Ah, sí, claro. Yo soy Florence Baudin.
«¿Lo ves?», se dijo mientras él cogía su mochila y se giraba dispuesto a marcharse y ella volvía a la casa. «Todavía pueden pasar cosas buenas».
Capítulo seis
Hélène
Hélène volvía a su casa desde el trabajo cansada, con un hambre atroz y deseando darse un baño y, después, pasar una velada tranquila junto a la chimenea. Pero, cuando llegó, vio que habían vuelto a dejar abierta la verja de atrás. Era un fastidio. En estos tiempos había que tener mucho cuidado. Entró en la casa y buscó a Florence, que a esas horas debería estar en la cocina preparando la cena. Quizá la había hecho ya. Vio una cacerola junto a la cocina y levantó la tapa para oler lo que contenía. Aún estaba caliente y olía deliciosamente. Cogió la cuchara de madera que había al lado, la metió dentro y la lamió. La sopa de lentejas con ajo de Florence con su mezcla secreta de hierbas era una de sus claras favoritas. Hélène se contuvo todo lo que pudo para no coger un cuenco y servirse una ración, pero sabía que lo más apropiado era comer todas juntas cuando fuese posible. Respetar las tradiciones familiares les servía para conservar la idea de normalidad en sus vidas cada vez más complicadas.
Movió los hombros para liberar la tensión tras varias horas encorvada sobre la mesa de Hugo organizando los expedientes de los pacientes, atravesó la entrada para colgar la chaqueta y, a continuación, fue a mirar en la sala de estar. Florence había pintado los muebles antiguos y oscuros que Claudette había heredado con tonos claros de azul, verde y crema, incluida una bibliothèque o librería francesa del siglo XIX. Había un elegante buró, el preferido de su madre, y había recubierto un pequeño y precioso reposapiés con un tejido floral. También había pintado las vigas de un color rojo rústico, idea a la que Hélène se había opuesto, pero que, al final, tuvo que admitir que le daba más encanto. Ninguna de sus hermanas estaba en casa, así que, volvió a la entrada y se miró en el espejo. Dios mío, tenía un aspecto espantoso. Levantó una mano para alisarse el pelo, pero se detuvo cuando oyó unos susurros procedentes de arriba.
Con una instantánea inquietud, subió corriendo la escalera de caracol. Una vez arriba, vio que la trampilla del grenier, el desván, estaba abierta y que Florence hacía lo posible por esconder a alguien que estaba agachado en el suelo detrás de ella. La escalerilla del desván estaba a medio bajar.
—¿Qué diablos está pasando? —preguntó Hélène.
—Está atascada —contestó su hermana menor, como si se estuviese refiriendo a eso, cosa que claramente no era así.
Enfurecida, Hélène fulminó con la mirada a su hermana.
—¿Quién demonios es? ¿Qué está haciendo aquí?
—Bueno. —Florence infló los carrillos con expresión desafiante—. Le he encontrado tratando de esconderse en nuestro cobertizo y se me ha ocurrido traerlo al desván.
La persona que estaba detrás de Florence se puso de pie y Hélène vio a un joven delgado con aspecto de no tener más de diecisiete años y vestido con uniforme de soldado alemán. Estaba temblando, con las mejillas manchadas de barro y su pelo corto y rubio de punta y los ojos llenos de temor.
—Ay, Dios mío, ¿es un soldado alemán? —preguntó Hélène, parpadeando con rapidez nada más verlo—. ¿Está armado?
—Lo he comprobado. No. Dice que se llama Tomas. No habla mucho francés ni inglés. Yo creo que está delirando.
—Es que no me lo puedo creer. —Hélène se cruzó de brazos.
—Tenemos que ayudarle.
—Florence, no seas tonta, no podemos esconderle aquí.
—Tenemos que hacerlo. Le van a fusilar si no lo hacemos. Ha huido de Toulouse.
Hélène oyó un ruido, se giró y vio que Élise subía las escaleras. Esa mañana, Élise se había hecho un moño trenzado con su denso pelo castaño, pero ahora tenía mechones sueltos alrededor de la cara. Cuando llegó al pequeño rellano, abrió los ojos de par en par.
—¿Qué diablos hace un soldado alemán en nuestra casa? —bufó.
El acobardado muchacho levantó de inmediato las manos con gesto de rendición y Hélène vio que una mancha húmeda le bajaba entre las piernas.
«Ay, Señor», pensó.
—Se ha escapado —murmuró Florence, dando un paso adelante para defenderle.
—Querrás decir que es un desertor. —Con el fin de ver bien al chico, Élise dio un codazo a su hermana para que se apartara un paso o dos.
Florence sacó el labio inferior con un mohín.
—No me gusta usar esa palabra. Suena mal.
—Suena mal porque está mal. Es malo para él y para nosotras —contestó Élise—. Hay que entregárselo a los maquis.
—No —intervino Hélène, intentando hablar con un tono de tranquilidad y confianza que no sentía—. Debemos informar a las autoridades y ya está.
Las dos muchachas la miraron y contestaron a la vez:
—¡No!
—¡Por encima de mi cadáver!
Florence negó con la cabeza.
—A la policía militar no —añadió.
Hélène soltó un suspiro de exasperación. ¿Iba a ser siempre así? Cuando su madre había propuesto que las tres hermanas fueran a vivir ahí, Hélène se había emocionado ante la idea de hacer lo que quisiera, pintar cuando quisiera, comer cuando quisiera. Pero, rápidamente, había tenido que ganarse la vida como enfermera, trabajando para Hugo, el médico del pueblo, mientras intentaba mantener bajo control a sus dos hermanas menores. Y, por supuesto, entonces nadie había creído que habría otra guerra tan pronto.
—Llévalo a los maquis —insistió Élise mientras Florence tiraba de nuevo de la escalerilla.
Florence comenzó a ruborizarse.
—Le matarán —dijo mirando a su hermana y con los ojos anegados de lágrimas.
Hubo unos momentos de tenso silencio.
—De acuerdo —dijo Hélène, tomando por fin una decisión—. Lo metemos en el desván. No sé qué otra cosa podemos hacer.
—Ay, gracias. —Florence extendió los brazos para abrazar a Hélène.
Élise levantó sus manos en el aire.
—¿Por qué siempre tiene que ser ella la que decida?
—Cállate, Élise. Decide ella porque…
—Solo por esta noche —la interrumpió Hélène—. Mientras decidimos qué hacer. Florence, tráele algo para comer. ¿Podemos darle algo de sopa de lentejas? Parece hambriento.
—Así que ahora vamos a dar de comer a los malditos alemanes voluntariamente —murmuró Élise—. ¿Y cómo sabemos que no tiene una pistola? Podría ser un espía.
—Apenas es un crío. Mírale. Y Florence ya le ha registrado. No hay pistola.
—Apesta.
—Quizá lleve varios días durmiendo a la intemperie.
—No hay duda de que está hambriento. Mira sus ojeras —añadió Florence.
Los ojos asustados del muchacho miraban de una hermana a otra, consciente de que había desacuerdo entre ellas, pero sin saber qué decían.
Justo en ese momento oyeron que llegaba un coche y las hermanas intercambiaron miradas de inquietud. Casi había llegado la hora del toque de queda, así que eso no podía ser nada bueno.
—¿Apagamos las luces? —susurró Florence.
—Demasiado tarde. Subidle rápidamente al desván. Yo bajo.
Cuanto Florence se disponía a hablar de nuevo, Hélène le puso un dedo en los labios y bajó lentamente las escaleras.
En la cocina, las contraventanas estaban cerradas, pero normalmente podía detectarse un diminuto rayo de luz de la cocina en el exterior. A menos que hubiese luna llena. ¿La había? Hélène no creyó que la hubiera. Durante unos momentos no oyó nada, pero, a continuación, sonaron unas pisadas sobre el camino de adoquines que llevaba a la puerta trasera. Más de una persona, pensó. ¿Venían los soldados alemanes a por su desertor? «Por favor, Dios, que no sean otra vez esos malvados de la BNA».
Capítulo siete
En cuanto Hélène oyó el sonido familiar de los dos golpes, una pausa y, después, tres golpes más, supo que era algún amigo y respiró tranquila. Dejó que pasaran unos segundos más, pero, cuando por fin abrió la puerta, se sorprendió al ver que no solo era la mujer del médico, Marie, que parecía un poco nerviosa, sino que con ella venía un desconocido. Un hombre de pelo rubio y apariencia fuerte con un bigote también rubio y vestido con ropa de civil y con una mochila al hombro.
—Me temo que es un SOE —dijo Marie colocándose bien las horquillas en el moño suelto de su cabello moreno canoso y mientras saludaba con la cabeza a Élise y Florence cuando entraron en la cocina—. Lo siento, Hélène. Sé que traerlo aquí es peligroso para vosotras, pero no tengo otra elección.
Hélène sintió que se mareaba, pero lanzó a Élise una mirada de duda y con una ligerísima señal de asentimiento su hermana entrecerró los ojos para indicarle que el desertor alemán estaba bien escondido en el desván. Más valía que no hiciera ningún ruido, pensó.
—Operaciones Especiales —aclaró el desconocido.
Hélène se fijó en el hombre. Tendría que preguntarle por Inglaterra. Ya había tenido que hacerlo antes, pero se había jurado no volver a hacerlo más. Pero ahí estaba.
—¿Británico? —preguntó ella.
—Inglés. Y tú también lo pareces. ¿Lo eres?
Las tres hermanas negaron con la cabeza, pero solo Florence respondió.
—Somos francesas —dijo.
Él levantó una ceja y soltó un silbido.
—Entonces, ¿las tres muchachitas sois bilingües?
—Ninguna de nosotras es una muchachita —protestó Hélène.
—Habla por ti —dijo Florence con una carcajada.
—Da igual —aclaró Élise, elevando la voz por encima de ellas—. Cuando vivíamos en Inglaterra hablábamos francés en casa con nuestros padres e inglés en el colegio.
—Puede resultar de utilidad.
Hélène apartó una silla.
—¿Quieres sentarte?
Él sonrió.
—Desde luego que sí. ¿Por casualidad, tendríais una cerveza?
—¿Qué te parece un vino casero? —propuso Florence con una dulce sonrisa a la vez que cogía una botella ya abierta para enseñársela—. Digestif de ciruela.
Él respondió levantando los pulgares.
—Lo que sea, mientras tenga alcohol.
—Marie, ¿tú no te sientas? —le ofreció Hélène pasando el brazo por encima de los hombros de la mujer.
Marie negó con la cabeza y dio un beso a Hélène en la mejilla.
—No te preocupes, puedo quedarme de pie.
—¿Y por qué estás aquí? —preguntó Hélène mirando al inglés.
—Hace dos noches me lancé en paracaídas en esta zona. Hice un mal aterrizaje, pero Bill, mi compañero, había desaparecido. He estado buscándole, pero con todo esto plagado de nazis, en fin… —Se encogió de hombros—. He pasado toda la noche en un árbol justo ante las narices de la patrulla de búsqueda alemana. Me di un batacazo al bajar, pero por suerte, Marie me ha recogido y he estado en el consultorio del médico desde anoche.
Hélène se fijó en que llevaba la muñeca vendada.
—¿El doctor Hugo?
—Sí, pero no es nada —respondió él—. Solo un arañazo.
—Un arañazo que necesitaba unos puntos —añadió Marie.
Hélène le observaba mientras hablaba. Estaba claro que era física y mentalmente fuerte. Desprendía cierto aire de tranquilidad. Tenía cara de ser abierto y sincero también y sus ojos verdes parecían honestos. Era imposible que ese hombre fuera un espía alemán.
—Bueno, pues, por seguridad, tendré que hacerte unas preguntas —dijo ella—. ¿Me puedes decir qué fue la Guerra de los Siete Años?
—Una lucha entre franceses y británicos por el control de los territorios norteamericanos.