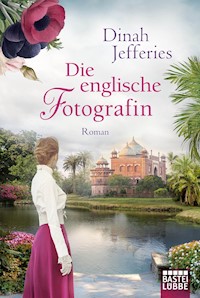9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hijas de la guerra
- Sprache: Spanisch
El último libro de la arrolladora serie histórica de la autora número 1 en ventas del Sunday Times. Marrakech, 1966 En la oscuridad del traqueteante tren nocturno que atraviesa Marruecos, la estudiante Vicky Baudin busca la verdad sobre su misteriosa abuela, que dio a su padre en adopción décadas atrás. Clemence Petier vive en una kasbah en lo alto del Atlas, donde guarda celosamente su pasado. Mientras se prepara para recibir a una nieta desconocida, aparece alguien de su infancia que amenaza su identidad y su libertad. La Marrakech de los años sesenta es un imán para hedonistas y creativos, estrellas del rock y artistas. Pero cuando se produce un terrible asesinato, Vicky debe pedir ayuda urgente a su abuela, antes de que todos corran peligro. Sin embargo, Clemence esconde un oscuro secreto... Tren nocturno a Marrakech es una novela apasionante y dramática que da vida a la antigua ciudad de Marrakech, al desierto árido y salvaje y a las montañas que la rodean. «Una lectura apasionante y llena de atmósfera que te transporta a Marrakech. Un libro conmovedor». SUSAN LEWIS «Un mundo de asombrosa belleza y peligro extremo. Dinah Jefferies está en la cima de su carrera». GILL PAUL «Una lectura que te enamorará, intensa y emotiva. Me ha encantado. Sus personajes me atraparon sin remedio y me robaron el corazón. Una maravillosa y desgarradora historia de amor, peligro y secretos escalofriantes». KATE FURNIVALL «Los colores seductores, las vistas, los sonidos y los aromas de Marrakech, con un lado oculto y oscuro, se evocan con tanta fuerza que te transportan allí al instante». LIZ TRENOW
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Tren nocturno a Marrakech
Título original: Night Train to Marrakech
© Dinah Jefferies 2023
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
© De la traducción del inglés, Sonia Figueroa
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Ellie Game/HarperCollinsPublishers Ltd
Imágenes de cubierta: © Silas Manhood/Trevillion Images (balcón), © Nikaa/Trevillion Images (mujer), Gary Yeowell/Getty Images (fondo Marruecos) and Shutterstock.com (linternas)
I.S.B.N.: 9788418976643
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Nota de la autora
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para Caroline Hardman
Prólogo
El tren nocturno ganó velocidad, chirriante y traqueteante; la muchacha, sintiéndose a las puertas de una vida nueva, contuvo el aliento. Anhelante, esperanzada. No había vuelta atrás. El chacachá, chacachá, chacachá de las ruedas en los raíles resonaba en su cabeza con un ritmo pulsante, un ritmo que fue expandiéndose a su alrededor hasta que dejó de ser algo externo y pasó a estar también en su interior.
Todo dependía de aquel viaje, de aquel sueño repleto de esperanza; y, sin embargo, ahora que se encontraba allí, ahora que se había puesto por fin en marcha, todo le resultaba de lo más extraño. El compartimento, que en un principio olía a canela y menta, empezaba a apestar a sudor, aceite y algo en putrefacción. El chirrido y el traqueteo no hacían sino acrecentarse mientras el tren cortaba la noche como un rayo. Surcando a toda velocidad la negrura, cubriéndose los oídos con las manos, habría querido poder silenciar aquel estrépito, pero el ruido se intensificaba conforme iban más y más rápido, su hamaca se bamboleaba con cada sacudida del vagón. Se sujetó como buenamente pudo, pero, en medio de aquel calor asfixiante, el vulpino chillido de un silbato terminó por despertar sus miedos.
El aire sofocante se volvió un poco más salado.
Se le constriñó la garganta.
Los recuerdos inundaron su mente mientras el pulsante pasado reflejaba el rítmico golpeteo del tren, martilleándole la cabeza sin parar: pum, pum, pum. Desearía poder dormir para que fueran pasando las horas, pero tenía la piel en llamas. Se centró en escuchar la respiración de los pasajeros que dormían a su alrededor para intentar calmar la mente, pero, cuando se sumía en momentos de olvido, la despertaban sueños donde hambrientas criaturas se debatían en jaulas… Y también los pensamientos. Dios, los pensamientos que era incapaz de reprimir por mucho que lo intentara.
Transcurrieron horas, horas y más horas en las que su mente fue nublándose y sumiéndose en la oscuridad, hasta que el chillido de los frenos indicó que había un final a la vista. ¡Gracias a Dios! Y, cuando el tren entró en la estación de Marrakech, el alivio la inundó y tomó las riendas de sus emociones mientras sentía el escozor de las lágrimas en los párpados. Porque estaba encaminándose en la dirección que realmente deseaba, ¿verdad?
1
Clemence
Kasbah du Paradis, Marruecos, julio de 1966
De vez en cuando, aún había gente que huía rumbo a las montañas y se esfumaba sin dejar rastro, al igual que en otras épocas había quien desaparecía en las mazmorras de los señores de la guerra; sin embargo, en el supuesto caso de que hubiera almas en pena deambulando por allí, Clemence Petier no las había visto jamás. En aquel lugar de belleza infinita, había hallado una especie de paz.
Miró por la ventana abierta de su dormitorio con la esperanza de alcanzar a ver el cambio de luz; sus rituales diarios la mantenían estable y centrada, viviendo en el presente. Y, mientras veía cómo iba alzándose el sol en el cielo, la niebla fue disipándose, las montañas empezaron a brillar y la gloriosa fragancia de las plantas silvestres inundó el ambiente.
Un día perfecto.
La casba se alzaba entre las cumbres de las montañas del Atlas, y en otros tiempos había sido una fortaleza construida para soportar ataques. Estaba abandonada y olvidada cuando ella la había encontrado, pero ahora la hacía sentir a salvo. Adoraba la luz radiante, las sombras de un intenso tono azul, las titilantes estrellas por la noche, la nieve cegadoramente blanca del invierno.
Clemence se puso la bata de color turquesa, ató los lazos y, tal y como hacía todas las mañanas, salió de la casa principal y se dirigió a la construcción anexa.
Mientras cruzaba la terraza, tan solo se detuvo para deslizar los dedos por las aterciopeladas rosas trepadoras. Muy abiertas, de color carmesí y a punto de marchitarse, sus pétalos cayeron al tocarlos. «Como sangre», pensó para sus adentros, y permaneció allí por un instante antes de echar a andar de nuevo. Abrió la puerta del anexo con la llave, descorrió los cerrojos y entró.
A primera vista, todo parecía tan idílico como la terraza del exterior, pero había algo que no cuadraba.
Unos pájaros trinaban a pleno pulmón al otro lado de una ventana abierta que daba a un patio privado con acceso a las montañas que se alzaban más allá, y dos pequeñas mariposas cobrizas danzaban bajo la luz del sol. Pero ni la ventana tendría que estar abierta ni la habitación debería estar desierta. Clemence miró alrededor y vio la bandeja con el desayuno intacto (el café francés enfriándose, las dos rebanadas tostadas de una baguette recién hecha, la mantequilla derritiéndose bajo el sol de primera hora de la mañana) y la bata blanca que había quedado tirada con dejadez sobre la alfombra.
—Touche du bois… —murmuró, mientras alargaba la mano para tocar el brazo de lustrosa madera de una silla. «Toca madera».
Fue corriendo al cuarto de baño. Ella no estaba allí, pero uno de los grifos estaba abierto y lo cerró antes de dirigirse a toda prisa a la sala de estar. Nada, ni rastro.
—¡Madeleine! —La llamó en voz alta, consciente de que le temblaba la voz. Pero la única respuesta que se oyó fue el canto de los pájaros.
Y fue entonces, en ese preciso momento, cuando sintió el pánico. Madeleine había huido.
El distante pasado afloró de nuevo y se le secó la boca, el miedo de antaño aleteó como si fuera una de las mariposas. Salió a la carrera y llamó a gritos a Ahmed, su joven asistente, la persona en la que más confiaba en el mundo.
—¡Ayúdame!, ¡se ha ido! —le pidió mientras le veía acercarse.
Extendió las manos y el joven las envolvió por unos momentos en las suyas, mucho más grandes y fuertes.
—No puede estar muy lejos, madame. Hace media hora escasa que traje el desayuno, y ella estaba aquí. ¿Se lo ha comido?
Clemence negó con la cabeza.
—Se habrá ido hace media hora como mucho —añadió él con voz serena, mientras salían de la terraza.
—¿Has abierto tú la ventana?
—Perdón, se ha quejado de que hacía mucho calor.
Clemence sintió que se le caía el alma a los pies.
—Tenemos que mantenerla dentro, no puede estar fuera ella sola. Nunca, jamás. Creía que te lo había explicado.
—La ventana estaba tan rígida que no imaginé que tuviera fuerza suficiente para abrirla del todo —alegó él.
—Voy a tener que instalar barrotes. O una celosía de hierro, al menos quedaría más estética. Si es que la encontramos…
—La encontraremos.
Pero Clemence no estaba tan segura, Madeleine podía ser bastante astuta.
—Ahmed, a ver si la ves mientras bajas por el camino. Ve a buscar a mi nieta con la motocicleta, el todoterreno podría hacerme falta para buscar a Madeleine.
No sabía si su nieta se quejaría por tener que ir de paquete en una moto durante el largo trayecto desde la estación de tren de Marrakech hasta la casba, pero en ese momento no había tiempo para preocuparse por eso.
Le dio la espalda a Ahmed y se dispuso a buscar por todo el complejo. Quedaban pocos muros perimetrales en pie y su casba se encontraba a la altura de los últimos árboles; por encima no crecía apenas vegetación, las rocosas caras de la montaña quedaban desnudas.
Pero la cosa era muy distinta al mirar hacia abajo. Bajabas la vista y encontrabas un paisaje verde, exuberante. Y al fondo se acurrucaba un pueblecito, Imlil, con bancales escalonados en las laderas donde se cultivaba durante todo el año gracias al abastecimiento de agua del río. Desde el elevado punto con vistas privilegiadas donde ella se encontraba, alcanzaba a ver los bosques de nogales y pinos donde recogía piñas para el fuego; más abajo se extendían las tierras de cultivo donde los lugareños cultivaban hortalizas, patatas y cebollas, además de alfalfa para alimentar a las vacas; y más abajo aún estaban los árboles frutales: ciruelos, higueras, almendros, albaricoqueros. Pero era imposible que Madeleine se hubiera alejado tanto yendo a pie.
El aire que bajaba de la cima de la montaña era liviano y puro, y la fría caricia en la piel le hizo alzar la mirada hacia las rocosas laderas. ¿Dónde se habría metido Madeleine?
—Y en camisón —murmuró—. Pour l'amour de Dieu!
En los últimos meses, cuidar de Madeleine había sido un desasosiego constante. Y, por si fuera poco, aquello tenía que pasar justo antes de la llegada de su nieta, una llegada que ya le causaba preocupación suficiente de por sí. ¿Había sido una necedad por su parte permitir que aquella muchacha, una completa desconocida, fuera a visitarla? Aunque la muchacha en cuestión no le había dejado mucha opción, la verdad.
Cruzó la pérgola revestida de buganvillas, miró por detrás del seto de romero, revisó entre las palmeras y regresó al patio privado, donde blancas nubes de aromático jazmín salpicaban los muros. Nada, ni rastro de Madeleine. Fue corriendo a echar un vistazo al escarpado camino descendente que Ahmed había tomado y que conducía al lugar donde ella tenía su todoterreno Hotchkiss de 1950, cerca de Imlil. «Por favor, por favor, que la encontremos pronto…». El calor podía ser muy cruel —mucho, muchísimo—, sobre todo si no se conocía el terreno; cuanto más tiempo pasara Madeleine allí fuera, más peligro corría.
Cuarenta minutos después, seguía sin aparecer. A esas alturas, Ahmed ya debía de haber alertado a la gente del pueblo al pasar por allí de camino a Marrakech, y cabía esperar que la ayudaran a buscar. Estaba revisando de nuevo hasta el último rincón del edificio cuando oyó a Nadia, la hermana de Ahmed, llamando también a Madeleine con voz aguda y llena de apremio. Se frotó la frente y respiró hondo varias veces para intentar calmarse, pero su miedo se había disparado.
Oyó de repente que aporreaban la puerta principal de la casba y echó a correr hacia allí por el pasillo, abrió de golpe y vio a Madeleine en el escalón de entrada. El camisón que llevaba puesto estaba sucio, la suciedad había teñido de gris su pelo grisáceo, tenía el rostro surcado de lágrimas y la piel cubierta de polvo. Se la veía totalmente exhausta. Estaba acompañada de un hombre que la sostenía para mantenerla en pie, pero ella apenas le dedicó una mirada mientras atraía a su madre hacia sí.
—Ay, ¡gracias a Dios! —susurró, con voz trémula por el alivio, mientras la abrazaba con fuerza.
—Pobrecilla, los años no pasan en balde —dijo el hombre—. La he encontrado arrastrándose a cuatro patas cerca de uno de los senderos del pueblo.
Su voz le resultó familiar de inmediato, la habría reconocido donde fuera. Pero, no, no podía ser… Incrédula, sin poder creerlo y con un nudo de miedo formándose ya en su estómago, se obligó a sí misma a alzar la mirada. Fue como si una amarga racha de viento la atravesara y, a pesar del calor, sintió un frío gélido. Él iba vestido con unos elegantes pantalones grises y una impecable camisa azul de lino. Era un hombre que no tenía nada especial, podría tratarse de un europeo como cualquier otro. Pero ella sabía que la realidad era muy distinta.
—Se la ve muy frágil y hablaba sin sentido, he… —Él se calló de golpe y se quedó mirándola en silencio.
Clemence sintió un nervio pulsándole en la sien y luchó por reprimir el impulso de salir huyendo.
—¿Adèle? ¿Adèle Garnier? —añadió, claramente sorprendido—. ¿Eres tú?
Hacía cincuenta años que nadie la llamaba así, se planteó negarlo. Creía que no volvería a ver jamás el rostro de aquel hombre, había albergado esa esperanza, pero hételo allí. Asintió sin decir palabra y, tras limpiar la cara surcada de lágrimas de la anciana con las yemas de los dedos, dijo con voz baja y suave:
—Venga, vamos a limpiarte. —Al ver que el hombre fruncía el ceño, esperando sin duda algo más de ella, mantuvo bien sujeta a su madre y añadió—: Lo siento, pero tengo que irme. En la actualidad utilizo mi segundo nombre, Clemence, y soy madame Petier. Gracias por traerla de vuelta, monsieur Callier.
—Patrice. —La corrigió como si se hubiera sentido ofendido, se secó el sudor de la frente con los dedos—. Si no es mucha molestia, ¿podría pedir un vaso de algo frío?
—Por supuesto que sí. Nadia lo traerá.
La aludida, que estaba parada a un lado observando la escena, inclinó la cabeza. Clemence se apresuró a conducir a su madre al anexo, se aseguró con rapidez de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas y, con manos trémulas, la ayudó a tomar unos sorbitos de agua. ¿Cómo era posible que Patrice Callier todavía fuera capaz de darle escalofríos?
Cerró los postigos, sacó un camisón limpio, le lavó el pelo a su madre y la sentó en el retrete, y entonces la acostó. Dócil y exhausta tras su aventura, la mujer de noventa y dos años obedeció sin rechistar.
Clemence entrelazó las manos con fuerza, hincándose las uñas en la carne. ¿Qué estaría haciendo Patrice allí? Ella le había dejado bien atrás, junto con el resto de su pasado. Respiró hondo varias veces para tranquilizarse con la esperanza de que él ya se hubiera marchado, dejó pasar el máximo tiempo posible antes de salir de nuevo. Su propia deshonra había sido su perdición años atrás y no podía dejarla reemerger en ese momento. No sabía si Patrice Callier se habría marchado ya, pero, en cualquier caso, lo único que importaba realmente era hasta qué punto estaría enterado él de lo ocurrido.
2
Vicky
Estación de tren de Marrakech
Vicky Baudin se puso la mano a modo de visera para protegerse de la cegadora luz blanca del sol que bañaba la estación. Después de mirar a izquierda y derecha, volvió la vista al frente y contempló la caótica escena: burros cargados con alforjas, bicicletas y motos, grupitos de ancianos que fumaban y chismorreaban. Nadie con pinta de poder ser su abuela. Su grand-père Jacques, un hombre taciturno entrado en años que llevaba una vida tranquila en su pueblecito de Francia, le había facilitado a regañadientes el nombre de la mujer y un apartado postal. Pero se había negado a darle una descripción, alegando que hacía más de cincuenta años que no veía a Clemence. Cuando ella le había pedido con insistencia más explicaciones, él se había cerrado en banda.
Miró la hora en su reloj. El tren había llegado puntual.
—Mierda, qué desastre —murmuró—. ¿Y ahora qué?
Aunque todavía era temprano y no hacía un calor asfixiante, le hormigueaba la piel. Todo cuanto la rodeaba era muy distinto a su pueblo natal; el aire era más caliente, el cielo más brillante, los paisajes más secos. Después de las preciosas construcciones de piedra de Tánger, esperaba algo más romántico, pero Marrakech le parecía un lugar deslucido y deprimente. El suelo estaba lleno de porquería, las ventanas del edificio de la estación tenían la pintura descascarillada. Pero por lo menos había terminado ya el trayecto en tren, algo era algo.
Las voces se arremolinaban y ascendían. Eran voces alarmantes, como si todas las vocales cortas se hubieran esfumado del mundo; aun así, en medio de aquellos cúmulos de consonantes que tan extraños le sonaban, detectó alguna que otra palabra en francés: dommage, jour, demain.
Aunque daba por hecho que el árabe marroquí debía de ser el idioma dominante, se sintió afortunada al ver que todavía se hablaba algo de francés; según su abuelo, el país había sido un protectorado francés en otros tiempos y había sido una década atrás cuando se había conseguido la independencia completa. La cuestión era que ella podría entender alguna que otra cosa, comunicarse un poco… o lo suficiente para comprar una baguette o un cruasán, al menos.
Miró alrededor, absorbiéndolo todo. Le costaba creer que estuviera allí por fin. Cuando a su abuelo se le había escapado decir que todavía tenía una abuela con vida, la sorpresa había sido mayúscula. Nunca se había mencionado ni por asomo la identidad de la madre de su difunto padre y, cuando su abuelo había mencionado que aquella abuela misteriosa a la que hacía mucho que daba por perdida vivía en Marruecos, había parecido cosa del destino. Porque Marruecos era también la ciudad favorita de Yves Saint Laurent, y Vicky no podía llegar a explicar cuánto significaba ese diseñador para ella. Después del dolor y las vicisitudes del año previo, había tenido la súbita certeza de que viajar a Marrakech para buscarlos a ambos podría ser la respuesta a todos sus problemas. Podría servir para que volviera a creer en sí misma, para dejar atrás el dolor provocado por el cruel rechazo que había recibido por parte de su novio y, quién sabe, puede que incluso encontrara por fin la respuesta a los misterios que su familia había estado ocultándole durante toda la vida.
Se dio cuenta de que unas mujeres vestidas de negro la miraban con asombro y sintió que se le encendían las mejillas. Alzó la barbilla e intentó mantenerse indiferente mientras, con disimulo, tironeaba del bajo de su vestidito, uno corto de un vistoso color amarillo con un estampado de grandes amapolas rosadas. La prenda no ocultaba en absoluto sus voluptuosas curvas, y se dio cuenta (demasiado tarde) de que eso no era apropiado en Marrakech. En el tren se había tapado con una manta fina, pero ahora miró alrededor para ver si había algún lavabo público donde poder ponerse al menos unos pantalones y una camiseta de manga larga. No vio ninguno. Una de las mujeres se le acercó un poco y, después de soltar un extraño sonido similar al bufido de un gato, se alejó de nuevo. Vicky retrocedió ligeramente, un poco acobardada; hasta el momento, la cosa no empezaba con buen pie.
«No tengo miedo». «No, ¡no tengo ningún miedo!». Se repitió a sí misma aquellas palabras mientras reprimía las lágrimas que amenazaban con brotar. Se preciaba de ser una persona que siempre se mostraba fuerte ante cualquier provocación, al margen de lo que estuviera sintiendo por dentro. Cuando sus compañeros de colegio se habían burlado de ella por el tema de su padre, no había perdido los estribos; cuando su madre se había negado a hablarle de él una vez más, no había llorado; cuando Russell, su novio, había insultado sus sueños con crueldad, no había derramado ni una lágrima. Bueno, esto último no era del todo cierto, pero por supuestísimo que no iba a romper en llanto en esa estación de tren.
Echó a andar con paso firme, envalentonada. Vio lo que parecía ser una parada de taxis, pero no había ninguno aguardando pasajeros. No sabía si su abuela vivía a mucha distancia de allí, ¿le saldría muy caro que un taxi la llevara a la casba? Se sacó del bolsillo la postal que Clemence le había mandado después de que contactara con ella a través del apartado postal; Kasbah du Paradis… No constaba dirección alguna, solo eso y unas cuantas palabras.
Finalmente, vio a un vigilante y le mostró la postal. Él indicó que se limitara a meter su maleta en uno de los carros tirados por burros, pero ella negó con la cabeza y, cada vez más acalorada y sudorosa, se sentó en una tapia baja y se dispuso a esperar; con un poco de suerte, su abuela aparecería pronto.
Una motocicleta monstruosa hizo acto de aparición después de lo que le parecieron horas, pitando a diestra y siniestra. El conductor —un hombre joven y bronceado de semblante serio que llevaba puesta una bandana azul— alzó una cartulina donde habían escrito a mano BAUDIN. Exhaló un gran suspiro de alivio y se dirigió hacia él a toda prisa.
—Ahmed Hassan, perdón por llegar tarde —la saludó, antes de estrecharle la mano.
—No pasa nada, lo importante es que estás aquí. —Vicky le pasó la maleta.
Él la ató a la parte posterior de la moto, y entonces se quitó la enorme bufanda negra y blanca que llevaba puesta y se la entregó.
—Cúbrase la boca y la nariz, póngasela alrededor de la cabeza. —Una vez que estuvo bien sentado, la invitó a que se acomodara detrás.
Vicky montó de paquete sin pensárselo dos veces, con una gran sonrisa en la cara y la bufanda firmemente atada a la nuca. ¡Su aventura estaba comenzando por fin!
Ahmed arrancó la moto y salió disparado de la estación, rodeó una rotonda y enfiló por una avenida de jacarandás. Ella se sentía ligera como un pájaro, ¡estaba en Marrakech! Sí, realmente estaba allí, y montada en una moto con un completo desconocido. ¿Qué diría su madre? Soltó un gran grito triunfal y se sujetó con fuerza.
3
Vicky
—Mire, ahí abajo está el valle del Ourika —indicó Ahmed, tras detener la moto por un momento.
Vicky contempló el valle fluvial bañado por el sol que se extendía al fondo, y vio varios pueblecitos de un oscuro tono rosado rodeados de árboles frutales.
—Es precioso —susurró.
Ahmed asintió.
Conforme la moto iba ascendiendo gradualmente, un fulgurante paisaje de laderas de terracota y agrestes montañas veteadas por el sol fue abriéndose ante ellos. En la distancia, blanqueadas por el sol abrasador, se volvían de color ceniza. En una de las cerradas curvas que abundaban en aquellos caminos de montaña sin asfaltar y llenos de baches, Ahmed le ofreció sus disculpas y le pidió que se agarrara con fuerza. Habían quedado atascados en un hoyo y las ruedas alzaban rosadas nubes de tierra que se arremolinaban en el aire. Vicky se frotó los párpados con los dedos para intentar aliviar el escozor, la bufanda no le cubría los ojos.
Ahmed no tardó en liberar la motocicleta, y prosiguieron camino arriba hasta que volvió a detenerse. Le indicó que a partir de allí iban a continuar a pie y, empujando la moto, la condujo por el laberíntico entramado de empinadas e irregulares callejuelas de un pueblecito bereber.
—Un atajo —explicó en un momento dado. Poco después, se detuvo al inicio de un tosco camino ribeteado de flores y le indicó con un ademán de la mano que lo precediera—. Lo siento, ahora toca subir hasta la casba. —Guardó la moto en un cobertizo que cerró con llave, y le quitó la maleta de la mano con un diestro movimiento—. Muy ligera —comentó, balanceándola al caminar.
—Cuento con que la ropa sea más barata aquí —afirmó ella, antes de devolverle la bufanda que le había prestado.
Subieron por el tosco camino hasta llegar a un edificio bajo de color rosado que reposaba sobre un pequeño altiplano.
—Voilà! Kasbah du Paradis de la montagne—anunció él, indicando las cumbres con una floritura de la mano—. ¡Nuestra puerta de entrada a las nevadas montañas del Atlas!
Vicky contempló el paisaje que la rodeaba; sí, era sin duda un verdadero paraíso.
—La llevaré a ver las gacelas, si quiere —añadió él.
—¿Qué? ¿Ahora mismo?
Ahmed se echó a reír al verla tan entusiasmada.
—¡No! La mejor hora para ver el Atlas es el anochecer. No estamos en temporada de nieves, lo siento.
Vicky solo le había visto con semblante serio hasta el momento, pero parecía distinto desde que habían llegado a la casba y sus ojos marrones se suavizaron mientras la conducía hacia el edificio. Ella alzó la mirada al cielo, saboreando la calidez del sol en la piel y sintiendo que la tensión iba abandonando su cuerpo, y vio un pájaro enorme que se precipitaba hacia su presa.
—Qué pasada, ¡esto es espectacular! —exclamó, impactada.
—Águila real —dijo él, con una sonrisa que dejó al descubierto una preciosa dentadura blanca—. La casba ha sido restaurada usando el método tradicional bereber, con muros de tierra apisonada. Pisé, así se llama aquí. —Se volvió de nuevo hacia el edificio.
Vicky giró sobre sí misma, extendiendo ampliamente los brazos e inhalando aquel efervescente aire de montaña preñado del revitalizante olor a romero y menta. La casba estaba conformada por distintas partes interconectadas y encajaba perfectamente en aquel entorno, parecía sacada de la Edad Media. Se extendía de tal forma que parecía casi una serie de viviendas separadas o un pueblecito unido por pasillos o pasadizos exteriores. Y seguro que también los había interiores. No se parecía en nada al château francés de su padrastro, el lugar donde ella se había criado desde los siete años junto a su madre, Élise. Y tampoco se parecía a la enorme mansión cercana al hogar de su tía Florence y su tío Jack, una casa situada en Devon donde había pasado las vacaciones del cole jugando con su prima Beatrice. Aunque se había criado en la francesa región del Dordoña, había completado los estudios en una escuela superior de arte de Londres, y huelga decir que dicho entorno tampoco se parecía en nada a lo que la rodeaba en ese momento.
Ahmed la condujo por una larga terraza donde, bajo una marquesina de color azul cobalto, un diván recubierto de un vívido y rutilante tono naranja resplandecía contra el intenso rosa de la casba. Los colores eran impactantes. Más allá, una enorme mesa de madera con sillas a juego reposaba bajo una segunda marquesina idéntica.
—A madame le gusta sentarse aquí fuera, por las vistas —dijo él, antes de abrir una maciza puerta lateral de madera.
La condujo por un largo y fresco pasillo hasta llegar a una gran sala con una chimenea y ventanas con vistas a las rojizas montañas. El suelo de piedra estaba cubierto de alfombras, había cuadros colgados por todas partes y las paredes de pálida terracota tenían un lustroso brillo. Vicky sonrió con deleite, cautivada.
—Tadelakt. —La voz de Ahmed la arrancó de sus pensamientos—. El revestimiento de las paredes. Enlucido de cal con un pigmento de color añadido, rematado con jabón negro de oliva. Sacado de estas montañas. Es impermeable y los bereberes lo usaban para sellar cisternas que contenían agua potable, pero ahora está en todas partes. Precioso, ¿verdad?
Sí, sí que lo era, pero Vicky se había girado y acababa de ver a una mujer bastante alta que había entrado en la sala sin hacer apenas ruido y se había quedado parada en el umbral, como intentando recobrar el aliento.
—Ah, ¡ya has llegado! —La desconocida dijo aquello con serenidad mientras la miraba de arriba abajo con expresión inescrutable—. He tenido una mañana bastante ajetreada y no me había dado cuenta, pero ya veo que Ahmed te está enseñando el lugar.
Su semblante, poco menos que adusto, no casaba con el sonido melódico y suave de su voz; aunque estaba sonriendo, había algo ligeramente discordante…, una especie de cautela, quizá, como si estuviera esforzándose mucho por controlarse. Vicky se sintió tan impactada en un primer momento que se quedó sin palabras, aquella mujer distaba mucho de parecerse a las abuelas que conocía. ¿Sería realmente cierto que estaban emparentadas? Porque, aunque sabía que ella no podía considerarse fea (tenía una boca carnosa de comisuras ligeramente curvadas, y grandes ojos de color tofe enmarcados por unas pestañas oscuras muy tupidas), lo cierto era que no veía ni rastro de sí misma en aquella mujer glamurosa y elegante. Esta llevaba un peinado bastante corto de estilo fresco y moderno, tenía el pelo completamente blanco y elegantemente apartado de la cara; sus ojos eran de color avellana y una red de arruguitas apenas visibles cubría su piel, que tenía un tono ligeramente bronceado; iba vestida con un precioso caftán en tonos rosados y dorados que fluctuaban cuando se movía; iba descalza, pero tenía las uñas de los pies pintadas de un brillante rosa dorado y llevaba una pulsera de tobillo cuyas perlas tenían pinta de ser auténticas.
—Sí —contestó al fin, cuando recobró la voz—, hemos hecho un pequeño recorrido.
—Qué bien. —La voz de la mujer no reflejaba ni pizca de alegría—. Bienvenida a mi casa, soy Clemence.
Vicky seguía mirándola como un pasmarote, no podía evitarlo. Solo habían pasado un par de semanas desde que había sabido por su abuelo paterno que Victor, su padre, había nacido en Marruecos y que era hijo de Clemence, una mujer de la que ella no había oído hablar jamás. Nadie se la había mencionado siquiera. Ni sugrand-père Jacques ni su madre, Élise; tampoco sus tías, Hélène y Florence. De niña no le había extrañado no saber nada sobre el pasado, lo veía como el funcionamiento normal de las cosas. Había emprendido ese viaje sin tener ni idea de con qué iba a encontrarse al llegar, pero estaba sorprendida y un poco perpleja.
—Ven, vamos a tu dormitorio para que te instales. Las limpiadoras vinieron temprano, ya debe de estar listo. —Clemence se puso unas sandalias y extendió un brazo con cierta rigidez.
Vicky escudriñó su rostro con la esperanza de descubrir en cierta medida cómo se sentía realmente, pero tanto el semblante como la voz de su abuela seguían siendo indescifrables. Salió al pasillo tras ella, doblaron una esquina y pasaron por un íntimo jardín aterrazado donde la luz bañaba una gran urna de terracota de la que emergía una cascada de geranios de un impactante color rosado. Después de entrar en otra de las largas secciones de techo bajo que conformaban el extenso complejo, llegaron a una puerta de color claro que Clemence abrió antes de indicarle que entrara primero. Los verdes postigos de las ventanas estaban parcialmente cerrados para que no entrara demasiado calor, y proyectaban por toda la habitación una agradable sombra de un intenso tono azul.
—Tengo que ir a encargarme de… —Clemence dejó la frase inacabada y lanzó una extraña mirada a Ahmed; cuando este asintió, como confirmando el mudo mensaje, prosiguió con voz más firme—. En fin, tengo cosas que hacer. Deshaz el equipaje sin prisa, Ahmed te traerá algo fresco para beber. El cuarto de baño está justo al lado. Tenemos nuestro propio generador hidroeléctrico, aunque lo más probable es que el agua salga fría. Procede de un manantial situado a muchos metros de distancia, nos llega gracias a la gravedad. —Se dirigió hacia la puerta mientras hablaba—. Echa un vistazo por la casa si te apetece, nos vemos a eso de la una para comer.
—Gracias.
Vicky no se sentía bienvenida ni mucho menos. Su abuela parecía muy distante y fría, ¿por qué había accedido a recibirla en su casa si tanto le molestaba aquella visita?
—Ah, y hay algunos caftanes en el armario. Úsalos si quieres. —Indicó el escueto vestidito amarillo de Vicky—. En Marruecos es mejor cubrirse las piernas, y los brazos también. Aquí debemos respetar la cultura islámica. Y elige uno de los sombreros, vas a necesitarlo. Aunque en esta época del año solemos hacer las tareas muy temprano, antes de que el calor nos obligue a permanecer dentro de casa.
A pesar de aquellas palabras relativamente amables, Vicky tuvo la sensación de que la mujer se sintió aliviada al marcharse; de hecho, parecía deseosa de hacerlo. La curiosidad que había cobrado vida en su interior desde que había descubierto la existencia de su abuela se avivó aún más. Tenía que conseguir más información sobre aquella mujer, mucha más. Por qué no había ido a Francia a visitar a su propio hijo ni una sola vez, por ejemplo; y por qué el abuelo Jacques seguía siendo tan reacio a hablar de ella, incluso a esas alturas.
4
Vicky se sentó en el borde de la cama después de ducharse, abrió su mochila y sacó la única foto que tenía de su padre, Victor. Quién sabe, quizá fuera porque nadie había pensado en hacer fotos durante la guerra; en cualquier caso, aquella única imagen la guardaba como un tesoro y siempre se le formaba un nudo en la garganta al verla. Aunque estaba borrosa, todavía alcanzaba a ver su cuerpo de constitución fuerte y poderosa, sus ojos oscuros y su mirada intensa. Se preguntaba qué estaría haciendo él ese día, en qué estaría pensando cuando le habían tomado la foto; ¿había sido Élise la fotógrafa? Ojalá pudiera oír la conversación que mantenían, verlos interactuar. En realidad, su madre no había respondido jamás a sus preguntas sobre su padre, el abuelo Jacques tampoco, y estaba desesperada por averiguar más cosas. Sabía que los dos se habían sentido orgullosos de Victor, pero quizá les resultaba demasiado doloroso hablar del tema.
Se oyó un toque en la puerta y Ahmed entró con una bebida, se la entregó y se marchó de inmediato. Ella dirigió entonces la mirada hacia la cama, que resultaba de lo más tentadora… La oscura colcha de seda, extendida en aquella habitación impregnada del aroma de una especie de incienso amaderado, parecía regaliz. Se moría de ganas de dormir, pero, al ver en el reloj que faltaba poco para la hora de la comida, eligió a toda prisa un caftán morado y se lo puso.
Mientras regresaba a la casa principal por el pasillo, pasó junto a una estancia que tenía pinta de ser una biblioteca o un despacho —había butacas de cuero, estanterías y una mesita baja con incrustaciones de nácar y marfil— antes de llegar a la sala principal. Su abuela estaba allí parada, contemplando el paisaje por la ventana con dos grandes perros de pelaje marrón y negro sentados obedientemente a su lado.
Vicky los vigiló con nerviosismo al comentar con voz suave:
—Son unas vistas preciosas.
Clemence se giró y sonrió. Era una sonrisa que parecía más sincera que antes, como si se hubiera quitado algún peso de encima en el transcurso de aquellas horas.
—¿Te gusta? Mi casa.
—Es maravillosa, es la primera vez que estoy en un lugar así.
—Era una fortaleza en ruinas cuando la compré décadas atrás, creemos que data del siglo XIV. No había instalación sanitaria ni electricidad, la reconstrucción duró años.
Vicky la observó en silencio. Tenía mil preguntas en la punta de la lengua, pero no sabía por dónde empezar.
—En mi opinión, las formas orgánicas reflejan la arquitectura tradicional marroquí —prosiguió su abuela—. Siempre que ha sido posible, he utilizado las formas geométricas y los motivos florales típicos del arte islámico. Bueno, ahora que ya estás instalada, ven a conocer a mis dos niñitos, Coco y Voltaire.
A Vicky le hizo gracia oír aquello y soltó una carcajada.
—¿Voltaire? ¿Como el escritor revolucionario francés?
—¿Por qué no? —contestó Clemence, con toda la naturalidad del mundo—. Son dos beaucerones y, aunque están algo mayores, siguen fuertes y llenos de energía. Fabulosos como guardianes, pero con un lado sensible… e ideas propias. —Sonrió y les dio unas palmaditas.
Vicky se acercó con cautela a los dos imponentes perros de pelaje negro y marrón (los «niñitos», según su abuela), pero se detuvo a una distancia prudencial.
—¿Qué es lo que huele tan bien? —preguntó.
—Cedro, eucalipto e incienso. Pura ambrosía, ¿verdad?
—¿Ambrosía?
—Me refiero a que es especialmente delicioso, aromático. Digno de los dioses. Lo tengo por todas partes, ¿te gusta?
—Me encanta.
—El jardín está lleno de buganvillas, rosas trepadoras y palmeras. Y de jazmín, por supuesto. Los jardines son espacios de gran importancia. Cultivo tomillo y romero, pero en la zona también hay otras plantas silvestres; salvia, enebro y muchas más.
Vicky estaba impresionada con aquella mujer tan sofisticada, sus espectaculares jardines y la belleza salvaje del agreste paisaje montañoso. Por no hablar de aquel aire tan increíblemente aromático que la tenía medio embriagada, era como respirar un tónico relajante y adormecedor.
—Los jardines nos dan una lección sobre la falta de permanencia de la vida —estaba diciendo Clemence—. Después te lo enseño, pero ahora… vamos a comer unos platos magrebíes con bebidas marroquíes, espero que te gusten. —Al ver que Vicky se limitaba a sonreír con educación, añadió—: Los árabes se han referido al norte de África como el «Magreb», o «la tierra del sol poniente».
Los perros las siguieron mientras se dirigían al comedor, donde el intenso aroma de las especias hizo que a Vicky se le hiciera la boca agua; aun así, no pudo evitar sentir cierta aprensión porque no había probado nunca la comida africana.
Cuando se sentaron a la mesa, Clemence la miró y preguntó, con una ligereza casi excesiva:
—Bueno, ¿vas a decirme por qué has venido hasta aquí?
Vicky se tomó unos segundos antes de contestar. Jacques, con su pelo blanco y sus hombros encorvados, le había preguntado lo mismo el día en que ella había revelado que estaba planteándose ir a Marrakech para conocer a Yves Saint Laurent. Ella había contestado que quería ser su aprendiz, que incluso estaba dispuesta a arrastrarse recogiendo alfileres del suelo del diseñador si fuera necesario.
Su abuelo había mostrado preocupación al conocer la noticia y eso la había extrañado, ya que no entendía el porqué de su reacción. Pero él le había acariciado la mejilla y la había llamado mon chou, algo que siempre la hacía sonreír.
Respiró hondo y miró a su abuela antes de decir:
—He venido para conocer a Yves Saint Laurent. Y a ti, claro.
Clemence la escudriñó con la mirada, como intentando averiguar algo.
—¿Y eso es todo? ¿No te ha mandado Jacques?
Vicky negó con la cabeza, desconcertada, y el asunto quedó ahí. Le costaba imaginar a su huraño abuelo con una mujer sofisticada como Clemence, pero, tal y como él mismo solía decir, «sobre gustos no hay nada escrito». Le habría gustado saber cómo se encontraba él en ese momento, lo que sentía por Clemence en la actualidad. Debía de estar deseoso de verla… o quizá seguía enfadado por el hecho de que Clemence no se hubiera ido a Francia con él años atrás, quién sabe.
La comida consistía en un guiso marroquí de pollo cocinado en un tayín, una cazuela redonda y poco profunda de barro con una tapa alta y puntiaguda con forma cónica. Se servía con tiernos granos de cuscús, y le resultó una verdadera delicia.
—Estudiaste en Londres en una escuela superior de arte, ¿verdad? —preguntó su abuela en un momento dado.
—Sí. Tengo un diploma en Diseño de Moda por la Escuela de Arte St. Martin's, lo que se conoce como un «diploma AD», y me ofrecieron una plaza para un posgrado en L'École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
—Me cuesta entender por qué has renunciado a eso para venir aquí, la verdad.
Daba la impresión de que su abuela no sabía si creerla o no, y Vicky se sintió molesta.
—No he renunciado a nada. No tengo que estar en París hasta septiembre, y antes de eso quería ampliar un poco mis horizontes e intentar conocer a Yves Saint Laurent. Pensé que tendría más oportunidad de verlo aquí que en París. —La vio fruncir el ceño y sintió la necesidad de justificarse—. Escribí mi tesis sobre él. Es un diseñador brillante, y en Londres todos dicen que Marrakech es un epicentro de creatividad y libertad.
Clemence asintió con la cabeza, pero no se la veía muy convencida y Vicky seguía sin poder descifrar lo que estaría pensando en realidad.
El postre llegó en ese momento.
—¡Vaya! ¡Qué buena pinta tiene! —exclamó.
—Es una serpiente de almendra, espolvoreada con azúcar glas. —Su abuela le entregó una porción y, tras unos segundos de silencio en los que se centraron en comer, añadió—: Hay quien las baña con miel tibia, ¿te gusta?
—¡Está deliciosa! —Todavía tenía la boca medio llena de aquella maravilla dulce de almendra. Siempre la habían chinchado por lo golosa que era, y por la facilidad con la que ganaba peso debido a ello.
Se dio cuenta de que Clemence estaba mirándola fijamente y se movió con nerviosismo en la silla, incómoda ante semejante escrutinio.
—¿Qué te ha contado Jacques sobre mí?
Aquella pregunta tan directa de su abuela la tomó desprevenida, pero respondió con calma.
—Nada, la verdad. Solo que estabas aquí. —Al ver que se limitaba a asentir con lentitud, añadió—: No me enteré de tu existencia hasta hace muy poco y me quedaba tiempo de sobra hasta septiembre para venir, así que lo hice.
Le sorprendió que Clemence no preguntara nada más acerca de Jacques ni mencionara a Victor, su propio hijo. Intentó encontrar la mejor forma de sacar el tema ella misma, y al final optó por decir:
—No llegué a conocer a mi padre, es algo que me pesa.
Su abuela no contestó. La cosa no estaba nada fácil, pero volvió a intentarlo.
—Victor y mi madre formaron parte de la Resistencia francesa, ¿lo sabías?
Su abuela se tensó de buenas a primeras y desvió el curso de la conversación:
—En Marruecos debes tener mucho cuidado, muchacha. Aquí, las cosas no son lo que parecen. Ni las personas son lo que aparentan.
—No te entiendo.
—Llevo toda la vida en Marruecos. Procedo de una familia de terratenientes que eran también experimentados funcionarios públicos, y sé de lo que hablo. Hay mucha agitación debido a la situación política de la zona. Esperemos que las cosas cambien, pero por ahora no se tolera ni la más mínima disconformidad. Quien se oponga abiertamente al régimen se pone en peligro.
Vicky estuvo a punto de echarse a reír.
—Es poco probable que yo haga algo en ese sentido, ¿no crees?
Clemence la ignoró y siguió insistiendo.
—Además, existe cierta hostilidad comprensible hacia la oleada de visitantes europeos que está llegando, sería más que aconsejable que regresaras a Francia.
Vicky se quedó mirándola, atónita ante lo que estaba oyendo.
—¡No! No puedo irme.
—No escuchas lo que te digo.
—Pero es que he hecho este viaje tan largo para conocer a Yves Saint Laurent, ¡quiero trabajar para él! —Lo que no añadió, a pesar de pensarlo para sus adentros, fue que tampoco podía marcharse sin antes saberlo todo sobre la propia Clemence.
—¿Cómo voy a ser responsable de tu seguridad? —dijo esta con frialdad.
—No estoy metida en política —alegó Vicky.
—No sabes a quién puedes llegar a encontrarte, no sabrás con quién estás tratando.
—¿Quieres que me vaya? —Estaba peligrosamente cerca de echarse a llorar.
—Sería preferible que lo hicieras.
—¡Pero si acabo de llegar!
Dio la impresión de que Clemence se ablandaba un poco.
—Mira, querida, quizá pueda ayudarte al menos a conocer al diseñador. Es un hombre que vive en un ambiente muy relajado. No se anda con pompas ni formalidades y tiene una casita en la medina llamada Dar el-Hanch, «la Casa de la Serpiente». Aunque tengo entendido que pasa bastante tiempo en un estudio del Palmeral, una zona situada al norte de la plaza de Jemaa el-Fnaa, a una media hora en coche. Allí hay algunas villas francesas lujosas, aunque la mayoría están bastante deterioradas. Y también hay miles de palmeras.
—¿Podrías ayudarme?, ¿en serio?
—Puede que sí. Podría tardar un poco, ya que él no siempre está aquí.
—Como te he dicho, no tengo que estar en París hasta septiembre.
Su abuela suspiró.
—Bueno. Por favor, tienes que prometerme que, si consigo que lo conozcas, volverás a casa en cuanto termines la tarea que te trajo hasta aquí.
Hizo una pausa al ver entrar a Ahmed y, cuando este se acercó a darle un paquete, lo miró con ojos interrogantes. Él explicó que acababa de entregarlo un joven marroquí, y ella miró a Vicky antes de dejarlo sobre la mesa. Estaba claro que no quería abrirlo en su presencia.
¿Qué estaría ocultando? Porque estaba ocultando algo, Vicky no tenía la menor duda de ello; al fin y al cabo, se había criado con una madre que guardaba secretos constantemente, que ni siquiera había accedido a confiarle la verdad a su propia hija cuando esta le había pedido suplicante que le contara lo sucedido en el pasado. En vista de ello, quizá resultara irónico el hecho de que ahora fuera la propia Vicky quien estuviera ocultándoles cosas tanto a Élise como a Clemence… porque lo cierto era que no le había contado a esta última toda la verdad.
En realidad, ni su madre ni su padrastro sabían de la existencia de su abuela, y no pensaba ponerlos al tanto por el momento. No, no les diría nada hasta averiguar al menos todo lo que quería saber.
5
Clemence
Kasbah du Paradis, a la mañana siguiente
La luz cristalina de primera hora de la mañana entraba por la ventana cuando Clemence abrió el cajón superior de su tocador, rebuscó por el fondo y sacó el paquete. Lo había abierto el día anterior, después de que su nieta fuera a acostarse, y apenas había podido mantenerse despegada del contenido desde entonces. El paquete contenía un sobre con viejas fotografías y una nota manuscrita: «He pensado que querrías tenerlas». La letra no le resultaba familiar, no aparecía ningún nombre ni había pistas que revelaran quién lo había enviado. Desearía tener a alguien con quien compartir aquellas instantáneas y se lamentaba de haber alejado al amor de su vida, al único hombre al que había amado de verdad. Incluso a esas alturas, después de tanto tiempo, el mundo se detenía a su alrededor al recordarlo, aunque, en lo que a él se refería, ya era tarde, muy tarde, y así había sido desde hacía mucho.
Las imágenes en blanco y negro eran instantáneas de su familia y del hogar que habían compartido, y una destacaba entre las demás: el despacho de su padre, el día posterior al incendio. Entornó los ojos mientras intentaba recordar quién la había tomado. ¿Habría sido el médico de cabecera de la familia, el padre de Patrice Callier, quien se había plantado en el destruido umbral con una cámara de fotos? Se esforzó por mantener la calma mientras observaba la imagen con detenimiento. Aún podía percibir los olores —cuero lubricado con aceite, puros de La Habana— que impregnaban el despacho de su padre, antes de que el fuego lo destruyera; también olía a whisky, y a la penetrante colonia que él se ponía, y al cuenco de cerámica azul repleto de dulzones albaricoques maduros. Pero seguía sin recordar con claridad al hombre que estaba parado en el umbral de la puerta. Se estremeció y volvió a guardar el paquete de fotografías en el cajón.
¿Habría sido Patrice Callier quien se las había enviado? Seguro que sí, ¿quién más podría haberlo hecho? La cuestión era el porqué, debía de tratarse de algún tipo de mensaje… ¿Acaso estaba siendo demasiado desconfiada? Tuvo la insidiosa sensación de que la observaban y miró alrededor, aunque ¿acaso no era ella quien se dedicaba a observar? Había pasado la vida entera manteniéndose alerta, manteniendo la cautela en todo momento. El miedo a que la descubrieran llevaba tanto tiempo atormentándola que se había vuelto obsesiva, pero, incluso suponiendo que realmente hubiera sido él quien había mandado las fotos, no tenía por qué estar enterado de la verdad. Respiró hondo con decisión, se puso en pie y se dirigió al salón donde solía desayunar.
Entró al salón y vio que Vicky ya estaba allí, al igual que el día anterior. No esperaba que tuviera por costumbre levantarse tan temprano. Estaba sentada y contemplando el panorama de la cascada centelleando bajo la melosa luz, con los dos perros a su lado.
—Buenos días. —Su nieta sonrió y se puso de pie, no había duda de que era una joven atractiva—. He empezado sin ti, espero que no te moleste.
—En absoluto. Siéntate, por favor. Me alegra ver que has hecho buenas migas con Coco y Voltaire. He pensado que podríamos dar un paseo después de desayunar, recoger un poco de menta silvestre.
—¡Perfecto!
Clemence la contempló sin poder contener las preguntas que se agolpaban en su mente. ¿Se parecía su nieta a Victor? ¿Tenía los mismos ojos que él? ¿Compartían padre e hija algunos rasgos de carácter? Le había pedido con claridad a Jacques que no le mandara fotos de su hijo y, por mucho que se resistiera ahora contra aquellos pensamientos, no podía reprimirlos.
Nadia, la hermana de Ahmed, le sirvió café recién hecho y algo de fruta. Era una muchacha menudita de pómulos altos, piel lustrosa y cálidos ojos marrones que cuidaba de maravilla a Madeleine, a la que estaban esforzándose por mantener alejada de Vicky por temor a lo que pudiera llegar a decir inadvertidamente sobre Jacques o Victor.
—Hace un día precioso para dar un paseo, ¡qué suerte tienes de vivir aquí! —añadió su nieta.
—¿Tanta tranquilidad no te resulta aburrida?
—Me sentiría la mar de feliz sentada en la terraza, dibujando.
—Dibujas muy bien, con ligereza y precisión. Eché un vistazo al cuaderno de bocetos que dejaste abierto sobre la mesa.
—No soy una artista ni mucho menos, pero tengo que dibujar mis diseños. Y dudo mucho que la casba me resulte aburrida. Lo único que no tengo claro es cómo ir y volver de Marrakech si me alojo aquí.
—Sí, estamos en un lugar muy remoto, así que los traslados serán un problema.
Clemence era reacia a precipitarse y ofrecer los servicios de Ahmed de buenas a primeras; además, aunque quería garantizar la seguridad de su nieta, lo cierto era que esta no podía permanecer mucho tiempo en la casba. Dada la situación, era imposible. Ojalá hubiera ignorado la carta que Vicky le había enviado de forma tan inesperada, pero había sentido tanta curiosidad que no había sopesado debidamente las complicaciones. No, para ser sincera, no había sido por mera curiosidad; lo que la había impulsado a abrir la carta había sido mucho más que eso. Pero ya tenía la responsabilidad de proteger a su propia madre, y la misteriosa llegada de aquellas fotografías lo había cambiado todo. Cabía la posibilidad de que alguien la tuviera en el punto de mira y, de ser así, cuanto antes trasladara a Vicky a Marrakech, mucho mejor. Era una verdadera lástima, pero su nieta iba a tener que marcharse.
—Por cierto, esta noche he oído algo bastante raro —dijo esta de repente—. Como si alguien estuviera gimiendo o lamentándose.
—Sería algún animal salvaje; un chacal, quizá. Yo también lo he oído. Aquí, en las montañas, hay muchos animales. —Se esforzó por aparentar una ligereza que no sentía.
Vicky respiró hondo antes de preguntar:
—¿Quieres ver una foto de mi padre? —Se la sacó del bolsillo y se la ofreció.
Por un segundo fugaz, Clemence vio la imagen de un hombre de pelo oscuro, pero apartó la mirada de inmediato mientras la recorría un torrente de emociones encontradas. El impacto de la imagen fue tan potente que pensó que iba a desmayarse, sintió un profundo dolor en el pecho. Viejas heridas, viejos sufrimientos. Una esquirla de hielo clavada en lo más hondo de su ser.
Reculó un poco, tenía que ponerle un alto a la situación.
—Ya me la enseñarás otro día. —Intentó ocultar el temblor que la delataría, pero eso hizo que su voz sonara con una aspereza indebida.
Poseía (mejor dicho, había desarrollado) la habilidad de mantener la compostura en cualquier circunstancia. No era momento para permitirse el lujo de desmoronarse. Aun así, al ver que su nieta parpadeaba con rapidez, como intentando reprimir las lágrimas ante su rechazo, lamentó verse obligada a hacer lo que tenía que hacer.
—Te lo pasarás mucho mejor en Marrakech, siempre y cuando no cometas imprudencias. Allí conocerás a jóvenes de tu edad. No te conviene estar confinada aquí conmigo, cuando Marrakech es una ciudad tan llena de vida. Además, cuando llegue tu prima, seguro que os apetecerá disfrutar juntas de la ciudad. Por cierto, ¿tienes novio? ¿Lo dejaste en Londres?
Vicky hizo una mueca antes de contestar.
—Lo tenía, Russell. Pero digamos que fue él quien me dejó a mí.
—Ah. Bueno, no hay nada como Marrakech para volver a insuflar vida a una persona.
—Pero…
—Voy a hablarlo ahora mismo con Ahmed. —Clemence se levantó de la silla sin dejarla terminar la frase—. Será mucho mejor para ti estar en el epicentro de la actividad y el entretenimiento, aquí no tardarías en aburrirte. Puedes alojarte en casa de una buena amiga mía, ella estará pendiente de ti. Además, hay que tener en cuenta que Yves Saint Laurent está en Marrakech… o estará allí en algún momento dado.
Y entonces, a pesar de la cara de desconcierto de su nieta, salió en busca de Ahmed sin más.
6
Vicky
Marrakech
Al día siguiente, bajo la fresca brisa de primera hora de la mañana, Ahmed llevó a Vicky y a Clemence por la accidentada ruta que descendía por la ladera hasta la falda de la montaña. Varias horas después, cuando llegaron a las rojizas murallas de Marrakech, condujo por las serpenteantes y estrechas calles para aparcar lo más cerca posible del centro de la medina.
—¡Qué calor! —exclamó Vicky al bajar del coche. En la casba hacía más fresco, y la diferencia de temperatura la impactó de lleno.
Clemence sonrió y le pasó un gran sombrero blanco.
Ahmed abrió el maletero para sacar la maleta de Vicky, quien protestó de inmediato.
—No, ya la llevo yo…
Él negó con la cabeza y retrocedió un paso.
—Se acalorará demasiado, yo estoy acostumbrado.
Ella asintió para expresar su agradecimiento, y justo entonces oyó un sonido lastimero e hipnótico que le hizo alzar la mirada hacia una elevada torre rojiza.
—Cinco veces al día, oirá el llamado a la oración desde la mezquita Koutoubia —explicó Ahmed—. El minarete se alza guardando la vieja ciudad desde el siglo XII.
Estaban cruzando la gran plaza de Jemaa el-Fnaa cuando Vicky se detuvo a absorber bien la mezcla de olores que flotaba en el aire: menta, azahar y especias, además de algún tipo de animal. Camellos, quizá. Estaba inmersa de repente en un mundo rebosante de vida, y le costaba asimilar semejante cambio.
—Increíble, ¡es increíble! —repetía una y otra vez.
Creía que iba a permanecer más tiempo en la casba y se había sentido un poco dolida cuando su abuela, sin preguntarle siquiera su opinión, le había dicho de forma tan arbitraria que debía alojarse en Marrakech. Resultaba difícil no sentir nerviosismo ante la idea de trasladarse tan pronto a la ciudad, pero, ahora que se encontraba allí, contempló fascinada aquella joya de lugar y comprendió por qué atraía a tanta gente. Los edificios islámicos y la luz luminosa; los grupos de hombres enfundados en chilabas a rayas, de mujeres ataviadas con caftanes de color morado, rosa y verde; los encantadores de serpientes evocando sus mantras; los vendedores de agua, con sus túnicas rojas y sus campanillas y sus sombreros borlados; y también estaba el sonido del agua, procedente de fuentes que ella ni siquiera alcanzaba a ver. ¡Qué increíble era todo!
Jamás había visto nada parecido…; aun así, era también consciente de una extraña sensación de familiaridad. Estaba tan perdida en sus pensamientos que tardó en darse cuenta de que Clemence estaba diciéndole algo.
—Perdona, ¿qué has dicho?
—Estaba explicándote que las caravanas de camellos solían venir desde el centro de África para vender a sus esclavos. Marrakech fue el mercado de esclavos más grande de Marruecos.
—Vaya, qué horror. —Podía imaginar a aquella pobre gente: hombres, mujeres y niños, sujetos con pesadas cadenas durante horas y horas bajo el sol abrasador.
—Incluso a día de hoy, todavía existen jornadas de venta de camellos —añadió su abuela.
Prosiguieron la marcha, pero Vicky se detuvo en seco al ver y oler unos carbones al rojo vivo. Miró con expresión interrogante a su abuela, quien accedió a hacer una parada para comer dónuts calientes bañados en azúcar. Eran una verdadera delicia y Vicky se chupó los dedos mientras veía cómo preparaban más frente a ella, pero, aunque se moría de ganas de comerse otro, no quería parecer una glotona ante su abuela, quien no tenía ni un gramo de grasa y parecía darse por satisfecha con uno. A los dónuts les siguieron unos vasos de zumo de naranja recién exprimido que compraron en un carrito ambulante de vivos colores.
Ahmed las condujo por los serpenteantes pasajes abovedados de la medina —él los llamaba derbs—, donde un rítmico tamborileo y las delicadas notas de una flauta de caña se alzaban sobre los tejados. Era como estar escuchando los pulsantes latidos de Marruecos. El polvo que flotaba en el aire solo cobraba vida cuando un haz de luz lograba colarse por alguna rendija de las misteriosas paredes que conformaban las callejuelas. Quién sabe lo que habría tras aquellos muros de color rojo rosado, la única pista la daban las desgastadas puertas de madera tachonadas de metal. Vicky no estaba segura de si sería capaz de encontrar el camino de regreso.
—Si le preocupa no saber orientarse, solo tiene que preguntar por la plaza grande —dijo Ahmed—. La gente le indicará cómo llegar hasta allí.
Vicky se echó a reír.
—¿Sabes leer mentes?
Él se limitó a sonreír sin decir palabra, y fue Clemence quien dijo:
—En Marruecos, la arquitectura islámica exterior es sencilla para evitar despertar la envidia de los vecinos. Se considera indebido hacer alarde de riqueza.
En un momento dado, Ahmed tocó a una de las grandes puertas de cedro y anunció:
—Es aquí.
Les abrió una mujer menudita entrada en años que tenía facciones aguileñas y piel olivácea, unos impactantes ojos verdes y el pelo teñido de color castaño oscuro. Lucía con desenvoltura un largo vestido negro combinado con un intenso pintalabios rojo, un collar de color naranja y anillos de plata en todos los dedos. Decir que era llamativa sería quedarse muy corta.
Después de intercambiar unas palabras en árabe con Ahmed y de besar a