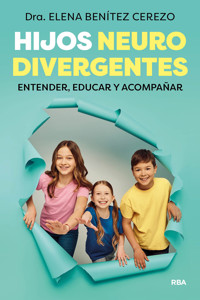
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
«Un libro especial que nos invita a mirar más allá de los diagnósticos y las etiquetas». Dra. Lucía Galán Bertrand @luciamipediatra La educación de los niños y niñas neurodivergentes implica un desafío, sobre todo cuando el sistema educativo y el sanitario no siempre tienen respuestas adecuadas a las dudas de padres, madres y cuidadores. Por ello, la doctora Elena Benítez Cerezo, como profesional y madre de hijos neurodivergentes, aborda todas las cuestiones que podrían plantearse en la crianza de niños con condiciones como el TDAH o los trastornos del espectro autista. Un libro práctico, ameno y divulgativo, destinado a convertirse en un manual de referencia: - Responde a las situaciones más comunes a las que se enfrentan estos núcleos familiares. - Ayuda a entender la especificidad de cada desarrollo. - Aborda el impacto de la neurodivergencia en el entorno. - Ofrece una visión integral y diversa del neurodesarrollo. «Un libro que nos conecta con lo verdaderamente importante: el amor incondicional, la aceptación y la capacidad infinita que tienen nuestros hijos para enseñarnos lo esencial». Del prólogo de la Dra. Lucía Galán Bertrand
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Prólogo
Introducción
Primera parte: El neurodesarrollo y sus trastornos
1. Neurodesarrollo, ¿y eso qué es?
2. ¿Neurodiversidad o neurodivergencia? Las «capacidades diversas» o la importancia del lenguaje
3. El diagnóstico genético
4. Historias de cronopios en un mundo de famas: trastornos del espectro autista
5. Encontrar tu planeta: diagnóstico y comorbilidades de los TEA
6. El tratamiento de los TEA
7. Puro rock n’roll: concepto y diagnóstico del TDAH
8. Evolución y tratamiento del TDAH
Segunda parte: Cómo impacta la neurodivergencia de un niño en su entorno
9. El proceso de adaptación
10. Cómo impacta en la pareja la paternidad neurodivergente
11. Los otros hijos
12. La familia y los amigos
Epílogo
Agradecimientos
Notas
© del texto: Elena Benítez Cerezo, 2025.
© del prólogo: Lucía Galán Bertrand, 2025.
Derechos concedidos a través de María Alasia.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2025.
REF.: OBDO465
ISBN: 978-84-1098-191-1
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
A CÉSAR, POR SOSTENERME Y HACERME REÍR. A MIS HIJOS, POR SER BRÚJULA, VIAJE Y DESTINO.
A MIS PACIENTES Y SUS FAMILIAS, POR ENSEÑARME CADA DÍA.
A TODAS LAS MUJERES DE LAS QUE APRENDÍ. A MI MADRE.
PRÓLOGO
Cuando Elena me pidió que escribiera el prólogo de su libro, sentí una profunda emoción y, a la vez, un enorme respeto. Elena no solo es una psiquiatra brillante con años de experiencia acompañando a niños y familias en su camino hacia la comprensión y el bienestar emocional con la que tengo el placer de trabajar en Centro Creciendo, sino también una madre que vive, ama y aprende cada día al lado de su hijo con neurodiversidad. Y es esta doble perspectiva lo que hace que este libro sea único y especial.
Escribir sobre autismo no es fácil, pero además hacerlo desde la experiencia personal sin alejarse ni un ápice del método científico y de la evidencia de la que disponemos hoy en día, es muy difícil. Sin embargo, Elena lo ha logrado. Y lo ha logrado porque ella es una mujer valiente. Y es que escribir desde ese lugar y no desde la «cómoda» posición del rigor académico requiere de una valentía enorme. Valentía para abrir su corazón, para compartir sus miedos, sus inseguridades y para enfrentarse a las preguntas que inevitablemente golpean cuando un diagnóstico de este tipo entra por la puerta de tu casa.
Por todo ello, Elena ha sido muy valiente. Ha decidido mostrarnos no solo su fortaleza como madre, sino también su vulnerabilidad, permitiéndonos ver la profundidad de su transformación personal y el aprendizaje que este camino le ha brindado.
Elena nos invita a mirar más allá de los diagnósticos y las etiquetas. Nos enseña a comprender que cada niño con autismo tiene su propio lenguaje, su forma única y especial de relacionarse con el mundo y con los demás. Como profesional, nos ofrece su experiencia, su rigor y su conocimiento científico. Y, como madre, nos regala su corazón, sus vivencias y una sensibilidad que solo se alcanza cuando se vive tan de cerca la neurodiversidad.
Este libro no es solo un testimonio; es un acto de generosidad. Elena abre una puerta que muchas familias agradecerán, porque no solo se sentirán comprendidas, sino también acompañadas en un camino solitario y lleno de incertidumbre. A través de estas páginas, su mensaje va calando poco a poco: «No estáis solos, hay luz en este camino».
Además, este libro que estás a punto de leer también es una guía para quienes no han vivido de cerca el autismo, ya que su mensaje va mucho más allá de las familias que transitan este diagnóstico. Es una llamada a la empatía, al respeto y a la construcción de una sociedad más inclusiva, donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, encuentren su lugar y sean valoradas por lo que son.
Elena nos recuerda que el autismo no es un límite, sino una forma diferente, y no menos valiosa, de vivir y sentir. Su decisión de compartir este viaje tan íntimo y transformador es un regalo para todos los que tenemos la suerte de leer estas páginas. Un regalo que nos enseña, nos inspira y, sobre todo, nos conecta con lo verdaderamente importante: el amor incondicional, la aceptación y la capacidad infinita que tienen nuestros hijos para enseñarnos lo esencial.
Gracias, Elena, por tu valentía, por tu generosidad y por mostrarnos que, incluso en los días más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza y la conexión.
Con admiración y cariño,
LUCÍA GALÁN BERTRAND Pediatra y escritora
INTRODUCCIÓN
Ser honesto sobre tu propio dolor es lo que te hace invencible.
NAYYIRAH WAHEED
SALIR DEL ARMARIO: POR QUÉ DECIDÍ CONTAR ESTA HISTORIA
Mi hijo es diferente, es obvio. Se nota. Cuanto más crece, más patente se hace. Es diferente porque no alcanza el nivel de los niños de su clase, no hace las fichas como ellos ni se desenvuelve como ellos. Es diferente porque necesita ayuda para tareas básicas que ya debería saber hacer solo, porque no suma ni resta, porque se le da mal hacer amigos y cambiar de opinión. Pero también es diferente porque es capaz de ver como nadie una belleza asombrosa en una piedra o una hoja seca y transmitirte ese asombro con un entusiasmo contagioso. Es diferente porque se inventa las mejores historias. Es diferente porque es puro amor y da un amor verdadero, que no es capaz de impostar. Es diferente porque tiene algo, y no lo digo por ser su madre, que hace que todo el que le conoce se enamore instantáneamente de él.
Al inicio de todo este proceso, yo era muy reservada respecto a la condición de mi hijo.
Recuerdo una conversación con un conocido cuyo hijo también tiene un problema similar al del mío, en la que él me decía que había decidido no contárselo a nadie porque a su hijo «no se le notaba» y no quería que fuera discriminado.
Aun no entendiendo muy bien cómo se hace para que algunas cosas no se noten; comprendí que él estaba protegiendo a su hijo del mismo modo que yo intentaba proteger al mío. Pero esa conversación me hizo reflexionar: me di cuenta de que no hablar de ello era como tratar de esconder un elefante tapándolo con una sábana.
Era el verano de 2020. Comenzábamos, tan tímida como cautelosamente, a recuperar el sabor de la normalidad, y como parte de ella a vislumbrar que tras un atípico fin de curso en confinamiento nuestros niños volverían a las aulas en septiembre. Entre ellos, mis hijos de seis y cuatro años. Pero quien más me preocupaba entonces era el mayor, a quien antes de cumplir los tres años se le había diagnosticado un trastorno del neurodesarrollo complejo debido a una anomalía genética rara. (Aunque podíamos sospecharlo, aún no sabíamos que un año después «haríamos pleno» en neurodivergencia familiar con el diagnóstico de nuestro hijo pequeño de un TDAH combinado).
En esos meses extraños de caos en los que el mundo estallaba, las familias de niños con trastornos del neurodesarrollo tuvimos experiencias de lo más dispares. Desde familias desbordadas en situaciones económicas más que precarias, sin una capacidad real de conciliación, que vieron desde la tristeza y la impotencia un gran retroceso en las capacidades de sus hijos, fruto de meses sin recibir atención educativa, sin socializar, sin trabajar en sus habilidades de autonomía personal. Pero también estuvimos los privilegiados, a quienes el confinamiento nos regaló ver a nuestros hijos florecer, cognitiva y emocionalmente. Meses antes de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas, mi hijo se había convertido en un niño triste. «Nunca voy a ser mayor», me decía, «porque para ser mayor hay que leer y escribir, y yo no sé aprender». Su autoestima estaba en un punto de no retorno cuando el 14 de marzo de 2020 se decretó en España el confinamiento de la población. En los meses que siguieron, con su esfuerzo, nuestra paciencia y el inestimable asesoramiento online de sus terapeutas y profesoras, mi hijo aprendió a aprender. Sin la presión de compararse, sin sentirse menos que unos compañeros que con menos esfuerzo que él avanzaban mucho más. Reconquistando poco a poco la preciosa isla de su propia valía.
No es de extrañar que, en esta situación, me aterrase que mi hijo volviese a la casilla de salida. De modo que me puse a investigar y, buceando por la red, me topé con la Fundación Querer. Tienen un proyecto educativo pionero en España para niños con necesidades educativas especiales derivadas de problemas neurológicos. Están en Madrid, a 400 km de mi casa, pero decidí escribirles un correo para informarme acerca de si ofrecían algún tipo de asesoramiento en otras comunidades autónomas. Sin haberlo previsto, me perdí en ese correo, dejándome llevar como el náufrago que se agarra a una tabla en el océano, y les conté la historia de mi hijo. No pasaron ni dos horas y ya estaba empezando a rumiar cierta vergüenza y pudor por el contenido de ese mail, cuando sonó mi teléfono: «¿Elena?», me dijo una voz que sonaba extrañamente familiar al otro lado de la línea. «Soy Pilar García de la Granja». Pilar es una de las más reconocidas periodistas de este país; pero además preside la Fundación Querer, entidad que creó desde su experiencia como madre, colosal, resiliente e incansable, de un hijo con un trastorno neurológico muy poco frecuente, para ayudar a familias como la suya. Me quedé fuera de combate. Tras unos minutos preguntándome sobre nuestra historia, con una mezcla de la ternura de la madre y la audacia de la periodista de raza que es, me dijo: «Tienes que escribir un blog; a las familias de niños con necesidades especiales se nos tiene que escuchar».
Dudé. ¿Sería escribir un blog exponer la intimidad de mi hijo? Hablé con una buena amiga que me dio un gran consejo: «Haciendo esto a quien expones es a ti misma, tu dolor y tu experiencia íntima como madre. Lo que debes valorar es si estás preparada para mostrar ese dolor».
El mundo al que va a salir mi hijo es cruel, lo es para cualquiera, pero más aún para personas tan inermes como él. Y como yo no puedo cambiar el mundo, ni tampoco impedir a mi hijo que salga a él, tampoco podré evitar que sufra. Por eso, pensé que lo mejor que yo podía hacer para que mi hijo iniciara su andadura en la vida era transmitirle que no tiene nada que ocultar, que no tiene de qué avergonzarse. Que, pase lo que pase y escuche lo que escuche, él es único, perfecto en su imperfección, como todos lo somos en las nuestras.
Ningún ser humano debería crecer pensando que no es suficiente, pensando que para lograr el respeto de los demás o para tener los derechos que le corresponden como ciudadano tiene que ocultar algo de sí mismo o pretender ser algo que nunca será.
Entonces me di cuenta de que no me duele contar que mi hijo es diferente, porque estoy orgullosa de él, pero sobre todo porque le estoy muy agradecida. Soy la persona que soy ahora gracias a que él me ha transformado. Porque me he enfrentado a situaciones que jamás pensé que aguantaría, y aquí estoy. Porque he mandado a freír espárragos el pudor y la vergüenza cuando he tenido que dar la cara reclamando los derechos de mi hijo. Pero sobre todo le estoy agradecida porque, gracias a lo vivido desde él, yo tampoco me oculto más: soy como soy, no como los demás quieren que sea. Y resulta que me he dado cuenta de que soy bastante guerrera.
Llamé de vuelta a Pilar y le dije que sí, que quería embarcarme en el proyecto del blog. Y la gran familia en la que desde entonces se convirtió para mí la Fundación Querer lo llamó «Mamá peleona». Y aunque este título aún a día de hoy me sigue produciendo un extraño pudor, lo cierto es que como madre y médica especialista en psiquiatría he peleado desde ambos lados de la mesa de la consulta. He recibido las noticias que a veces yo también doy: «No estamos seguros... Significado incierto... No sabemos cómo puede evolucionar...». Y también he tenido que aprender a «quitarme la bata», a mirar a mi hijo a los ojos y esforzarme en ser solo madre. En redescubrir todos los días al niño que hay detrás de tanto síntoma, prueba médica, consulta, informe, evaluación, etiqueta. He pasado por lo bueno y por lo malo, y he aprendido que, justo cuando piensas que no puede doler más, viene algo que te retuerce por dentro como nunca antes habías sentido.
He conocido el miedo.
He pensado que esto es muy duro para mí unas mil veces, y otras tantas me he sentido mala madre simplemente por pensarlo. He tenido esa sensación de estar al otro lado de una ventana por donde está pasando tu vida, mirándola desde la distancia.
Aquel blog fue una experiencia transformadora. El azoramiento y la sensación de vulnerabilidad al mostrar mis costuras emocionales en la inmensidad de la red quedaron rápidamente desplazados por una inmensa gratitud cuando comenzaron a contactarme familias, sobre todo madres, para decirme que su experiencia se parecía dolorosamente a la mía, pero que gracias a leerme se habían sentido menos solas.
QUÉ PUEDES ESPERAR DE ESTE LIBRO
Si tienes este libro entre las manos, probablemente estés buscando respuestas. Seguramente seas madre y te encuentres descalza ante un camino pedregoso que no tienes claro cómo transitar: tu hijo es diferente.
Puede que desde que recibiste ese diagnóstico (retraso madurativo, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, TDAH...) apenas hayas leído más que ásperos informes clínicos y confusas entradas en Google con las que intentas familiarizarte con términos como neurodesarrollo, discapacidad, cariotipo o estimulación temprana. Seguramente la luz azul de esa pantalla, que ilumina poco y efímeramente la oscuridad de tu incertidumbre, te quite horas de sueño.
Pero también te quita el sueño, aunque aún no lo sepas, no permitirte sentir. Aguantar una pesada armadura que nunca pediste, que te aprieta demasiado, con la que no sabes moverte pero que sin la cual no te sostienes en pie.
Te quita el sueño no sentirte acompañada ni comprendida. No poder encajar bien esos consejos y gestos de aliento que, aunque bienintencionados, suelen acompañarse de una pátina de paternalismo condescendiente. No tener claro si todos esos amigos con quienes tanto te divertías se han alejado de ti porque tu hijo supone una limitación a sus planes o si has sido tú misma quien no puede soportar ya las conversaciones banales, las preocupaciones absurdas, la imagen especular que te devuelven los hijos neurotípicos de tus amigos; el duelo por el hijo que pudiste tener y no fue. Te quita el sueño perderte a ti misma, no saber ya ni quién eres, diluirte en el rol de mamá de un niño diferente. Estar mirando la vida desde una ventana y no saber si alguna vez se abrirá.
Te quita el sueño la permanente sensación de impostura, de estar muy lejos de ese papel de «supermamá» que desde fuera te asignan. Te quita el sueño ese grito que se te escapa ante una conducta que no entiendes, ese instante de desesperación, esos momentos en que, muy a tu pesar, pierdes los papeles. Y puede incluso que te quite el sueño lo innombrable: la duda de si pensar de esta manera, sentir de esta manera, vivir de esta manera la maternidad significa que no quieres realmente a ese niño a quien, paradójicamente, sabes con certeza que amas hasta lo más profundo de las entrañas, de un modo que las palabras no llegan a expresar.
Acabas de entrar sin buscarlo, sin ni siquiera saberlo, en el selecto club de las maternidades disidentes. Un club al que yo también pertenezco, porque, aunque no trabaje para ningún servicio secreto, soy una agente doble. Porque yo ya era una psiquiatra apasionada por los trastornos del neurodesarrollo cuando decidí tener hijos y, casualmente (¿o puede que no?) la vida me envió primero a un niño despistado y disfrutón, un perrito verde con un neurodesarrollo lleno de asombrosas peculiaridades (síntomas de autismo, de TDAH, de discapacidad intelectual, de todos a la vez y de ninguno en concreto) y después a un pequeño Rockstar cuyo TDAH combinado le da el superpoder de una energía inagotable. Es decir, que tengo formación en trastornos del neurodesarrollo, sé lo que es verlos en la consulta; pero también sé lo que es vivirlos. Y puede que tú no seas la madre que acabo de describir, pero te voy a confesar algo: yo sí he sido esa madre.
En estos diez años he perdido todas las certezas y, a cambio, he aprendido unas pocas cosas. He aprendido que el camino de la crianza neurodivergente es largo y muy escarpado, y cuanto más sinuoso es el sendero más necesario es el humor, ese imán que nos recuerda dónde está el norte como si fuera una brújula. También me he dado cuenta de que ser una agente doble y saber sobre neurodesarrollo no me hace mejor madre que tú, pero sí me sirve para tener algunos conocimientos, que son como esos cachivaches que llevan los escaladores en la mochila: el camino se puede hacer sin ellos, pero tenerlos y saber usarlos lo allana. Pero sobre todo he aprendido que, cuando te agota la travesía, cuando te sangran los pies y sientes que no puedes continuar... entonces lo fundamental, lo que marca la diferencia, es no caminar sola.
Antes de que pases de página, quiero advertirte de que en lo que vas a leer hay mucho de mi subjetividad. Este es mi camino, simplemente eso: con sus baches, sus curvas, sus tramos plácidos y llanos. No siempre he hecho las cosas bien; de hecho, a estas alturas, muchas veces sigo dudando de en qué consiste exactamente eso de hacerlo bien. Sigo aprendiendo. Y aunque puedas sentirte acompañada en el reflejo de mi experiencia (con esa esperanza la comparto), cuando la neurodivergencia entra en una familia, las experiencias de crianza son muy diversas. Tu camino, el de tu familia, es único. Lo mismo que tu hijo, vuestro proceso no tiene por qué parecerse a ningún otro. Y eso está bien.
En estas páginas también encontrarás mucho de lo que he aprendido en mi trabajo en consulta con las familias de personas neurodivergentes. Trataré de aportarte información valiosa y práctica acerca de los trastornos del neurodesarrollo y del viaje emocional que esos diagnósticos desencadenan en cada uno de los miembros de la familia. Pero este no pretende ser un libro de autoayuda. Si te sientes emocionalmente desbordada, busca ayuda en un profesional de la salud mental.
Aquí no encontrarás todas las respuestas, porque yo tampoco las tengo. La única pretensión de este libro es ser esa mochila, pequeña y remendada, en la que, gracias a mi profesión como psiquiatra, he ido acumulando herramientas en forma de experiencias y conocimientos que me han ayudado en mi camino. Quiero que la abramos juntas y compartirlas contigo, pero principalmente quiero que nos acompañemos y aprendamos juntas en este camino de montaña, esta experiencia profundamente transformadora que son las maternidades disidentes. Quiero caminar a tu lado.
Una paciente, madre también de un niño diferente, me dijo una frase que jamás olvidaré: «No soy fuerte como un roble, pero soy bambú. La vida me golpea y me dobla, a veces me rompe; pero como el bambú siempre vuelvo a crecer, incluso cuando hasta a mí misma me parece imposible». Y por eso a ti, que también tienes un hijo como el mío, quiero decirte algo: somos bambú, somos guerreras. Y el mundo está lleno de gente buena que quiere ayudarnos a luchar. No sé cómo nos irá, pero sí sé que solo conocemos una manera de vivir, que es peleando. Y, aunque no lo creas, en eso somos buenas. Muy buenas.
De modo que, si quieres, si pasas de página, caminamos juntas. ¿Te vienes?
PRIMERA PARTE
EL NEURODESARROLLO
Y SUS TRASTORNOS
1
NEURODESARROLLO,
¿Y ESO QUÉ ES?
—Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?
—Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar —dijo el Gato.
—No me importa mucho el sitio... —dijo Alicia.
—Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes —dijo el Gato.
—... siempre que llegue a alguna parte —añadió Alicia como explicación.
—¡Oh, siempre llegarás a alguna parte —aseguró el Gato— si caminas lo suficiente!
LEWIS CARROLL
Sales con tu hijo de la consulta donde has escuchado por primera vez la expresión «trastorno del neurodesarrollo». Miles de preguntas se agolpan en tu cabeza, pero una, la más básica de todas, sobresale: ¿neurodesarrollo? ¿Y eso qué demonios es?
Cuando nace, tu bebé tiene aparentemente de todo: sus dos adorables orejitas, sus piececitos y sus manitas con sus correspondientes dedos... Las angustias del embarazo han pasado: ya está aquí y es perfecto. «¡Ahora, a hacerse grande!», exclaman las entusiasmadas abuelas. Pero más allá de lo visible, tenemos unos órganos aún inmaduros. Entre ellos, el que más trabajo tendrá por delante es sin duda el cerebro. Y precisamente a ese trabajo, la transformación del cerebro desde las primeras etapas del embarazo hasta la edad adulta, es a lo que llamamos neurodesarrollo.
Me gusta comparar el desarrollo del cerebro con el cuidado de un jardín. Como si el cuerpo del bebé fuera la casa que alberga un jardincito que no solo es muy pequeño, sino que apenas tiene unas poquitas plantas brotando incipientes del suelo. ¿Tendré un vergel tropical o un jardín mediterráneo? ¿Frutales o coníferas? ¿Qué densidad de vegetación tendrá? Lógicamente, los cuidados del jardinero serán muy importantes, pero hay otros factores que no podrá controlar. Algunos, como el tipo de tierra, son factores inherentes al jardín que le ha tocado a esa casa. Pero otros, como las plagas o las tempestades, son factores externos que el jardinero no puede evitar. Y cómo crezca un jardín no depende en exclusiva de uno solo de estos factores, sino de una interacción de todos ellos. Hay que conocer el terreno y saber cómo cuidarlo, qué necesidades y potencialidades tiene. Porque, por más que nos afanemos, jamás podremos cultivar helechos en un terreno seco, duro y calizo. Y si perseveramos en ello en lugar de buscar el potencial y la belleza que ese terreno aparentemente árido nos ofrece, puede que nos perdamos un precioso olivar en el que echar la siesta en las tórridas tardes de verano.
Igual que el crecimiento de un jardín, la maduración del cerebro es un proceso dinámico, delicado y prolongado. Y aunque pueden influir muchas variables, es un proceso sometido a unas reglas consistentes y a una secuencia ordenada de los acontecimientos. «No quieras correr antes de aprender a caminar», dice la sabiduría popular, porque es igual de imposible que si pretendiéramos recoger el fruto antes de haber sembrado la planta. Los adultos (padres y profesionales) que estamos alrededor de un niño con un trastorno del neurodesarrollo somos esos jardineros que, con dedicación y paciencia, ayudamos a que ese terreno dé lo m?ximo de sí y con su vegetación diseñamos un jardín único.
¿ESTO ES GENÉTICO? EL TERRENO SOBRE EL QUE SEMBRAMOS
Cuando yo era médica residente de Psiquiatría en el hospital Ramón y Cajal, un cardiólogo veterano me preguntó: «Oye, y en tu especialidad, ¿tú crees más en el nature (naturaleza) o en el nurture (nutrición, crianza)?». Ante mi perplejidad, me aclaró que quería saber cuál pensaba que era la causa de las enfermedades mentales, si los genes (la información de nuestras células que se hereda de los padres, esas «cartas que nos han tocado» en el juego de la vida) o el ambiente (las cosas que nos van pasando a lo largo del tiempo). En los últimos años, los avances en genética nos están ayudando a resolver este histórico debate. Porque ahora sabemos que, como dicen las abuelas, ni lo uno ni lo otro, sino ambas cosas a la vez: los genes funcionan de una manera o de otra según los factores externos que actúan sobre ellos. Esto es lo que llamamos epigenética.
Los genes no actúan directamente, sino que su información se utiliza para fabricar proteínas concretas que van a tener funciones específicas. Los genes son las «instrucciones para fabricar proteínas», pero un mismo gen puede dar varias versiones de la misma proteína o incluso varias proteínas diferentes. ¿Cómo es esto posible? Pues aquí entra el ambiente, es decir, los factores externos, como la dieta, el uso de tóxicos o el ejercicio físico. Estos factores externos modifican el material genético, normalmente añadiendo algunas moléculas en puntos concretos del genoma. Estas moléculas pueden bloquear (o facilitar) que un gen se transforme en proteína. Es decir, los factores externos «encienden» o «apagan» fragmentos de nuestra información genética. Y este mecanismo, la epigenética, interviene durante toda nuestra vida, modulando nuestro riesgo de enfermedades como cáncer, diabetes o depresión en función del entorno que nos rodea y nuestros hábitos de vida.
Y es que, aunque parezca que al nacer el bebé está «entero» y las abuelas nos digan que solo le falta hacerse grande, nada más lejos de la realidad. El cerebro humano está muy inmaduro cuando nacemos, y tiene por delante una ingente tarea que va mucho más allá de simplemente aumentar de tamaño. Probablemente habrás escuchado hablar de la importancia crucial que tienen los primeros mil días de vida en la salud de una persona. En ese período, que engloba desde la concepción hasta que el niño cumple dos años, tenemos lo que llamamos una «ventana de oportunidad»; es decir, un espacio de tiempo en el que lo que hagamos (nutrición, ejercicio, estimulación cognitiva, vínculo, afecto...) tiene el potencial de influir en la salud y el desarrollo de un modo especialmente eficaz.
Para entender el papel de la genética y la epigenética en el neurodesarrollo, a mí me gusta explicarles a las familias que la vida es como un sorteo en el que hay tres tipos de papeletas. Con los genes nacemos, los heredamos de nuestros padres en una combinación tan única y singular como nosotros mismos y ya las llevaremos siempre con nosotros. Hay otras papeletas de esta irrepetible rifa que nos irán «cayendo» a lo largo de la vida. Boletos que no hemos querido adquirir pero a los que no podremos decir que no, como cuando tu cuñado te regala con toda su ilusión el número de lotería de su empresa. Estas serían, por ejemplo, la adversidad psicosocial (pobreza, aislamiento social...) y las experiencias traumáticas en la primera infancia (fallecimiento de un progenitor, ser víctima o testigo de violencia en el entorno familiar, abuso sexual infantil...). Y, por último, están las papeletas que nosotros elegimos comprar (o en este caso, comprarles a nuestros hijos), como por ejemplo el consumo de tóxicos (alcohol, tabaco, drogas) en el embarazo, la nutrición durante esos primeros mil días, el desarrollo del apego, el estilo educacional, las expresiones de afecto, los estímulos cognitivos o la exposición precoz a las pantallas. Estas últimas «papeletas» serían los factores de riesgo modificables, es decir, aquellos que podemos «elegir» tener o no.
Nuestros genes son un factor de riesgo congénito (porque nacemos ya con ellos) e inmodificable. El resto de las papeletas son factores de riesgo adquiridos, es decir, que el niño no los trae cuando nace. De estas últimas, tendríamos papeletas inmodificables (nadie elige, por ejemplo, que le «caiga» pasar sus primeros mil días en un orfanato de un país pobre sin apenas estimulación cognitiva o afectiva). Y, por último, las papeletas «que compramos» son los factores de riesgo adquiridos y modificables, es decir, aquellos factores de riesgo que podemos evitar.
Y así vamos todos y cada uno de nosotros, sin siquiera ser conscientes de ello, a una rifa cuya dinámica es exactamente la inversa de la de la lotería de Navidad: el premio gordo aquí es que no te toque nada (o, como mucho, el reintegro). Y, como sucede en la lotería, cuantas más papeletas lleves, más probabilidades hay de que te toque.
Hay personas que, solo con su genética, ya llevan las papeletas suficientes para que les «toque» un trastorno del neurodesarrollo sin que tengan que «adquirir» otros factores de riesgo. Tal es el caso de los síndromes congénitos como el X frágil, el síndrome de Down y otros trastornos genéticos. Pero hay otras personas que, estando menos predispuestas genéticamente (teniendo muy poquitas papeletas de esa «lotería genética» en la mano al nacer), se encuentran con circunstancias en las primeras etapas de su vida que, si son lo suficientemente graves, intensas y mantenidas en el tiempo, también pueden llevarlas a tener un trastorno del neurodesarrollo.
Pero el papel del ambiente sobre la expresión de los genes no termina en esos primeros mil días; muy al contrario, permanece durante toda nuestra vida. Sabemos que, en función de si nuestros hábitos de vida son adecuados o no, podemos «apagar» o «encender» genes que nos predisponen a una gran variedad de enfermedades, desde el cáncer hasta la obesidad, pasando por la esquizofrenia o la cardiopatía isquémica. En el caso del neurodesarrollo, los primeros seis años de vida son especialmente cruciales, pero durante toda la infancia y la adolescencia podremos influir, para bien o para mal, en este proceso, ya que el cerebro no termina de madurar por completo hasta aproximadamente los veinticinco años de edad. Y es por ello por lo que mantener un estilo de vida saludable y asegurarnos de que se lo inculcamos a nuestros hijos es el mejor regalo que les (y nos) podemos hacer.
¿CÓMO SE DESARROLLA EL CEREBRO?
Volvamos a imaginar el cerebro de nuestro bebé como ese proyecto de jardín en el que apenas hay un trozo de tierra en la que podemos atisbar unos incipientes brotes verdes. Pero, como antes decíamos, en este jardín las plantas van a crecer a su debido tiempo y siguiendo una secuencia determinada. Entonces, ¿por dónde empezamos?
Aunque los recientes avances en neurociencia han refutado o matizado algunos de los aforismos más «clásicos» que utilizábamos para explicar a estudiantes, médicos residentes y familias de pacientes el intrincado proceso del desarrollo cerebral, hay algunos que yo sigo empleando constantemente (que me perdonen mis compañeros neurocientíficos) por cuanto tienen de esclarecedores en la comprensión del tema. Uno de ellos es que el cerebro se desarrolla con un orden determinado, «de detrás hacia adelante y de más profundo a más superficial», al igual que cada planta tiene una época del año concreta de floración. Este es el mismo orden en el que, a lo largo de milenios de evolución de las especies, el cerebro ha ido aumentando su complejidad: de más profundo a más superficial y de atrás hacia adelante.
Dejadme en este punto que os hable de los coches en los que he viajado a lo largo de mi vida. Cuando yo tenía unos dos años, a principios de los ochenta, mis padres compraron un Talbot Solara. Era un coche sin aire acondicionado ni reposacabezas, las ventanillas se bajaban y subían con una manivela y no tenía cinturones de seguridad en el asiento de atrás. Desde la perspectiva actual, cuando contamos con coches con ordenador de a bordo, a aquel Talbot de color dorado le podríamos sacar bastantes pegas. Pero oye, esa lata de sardinas con ruedas nos llevaba en verano a Cullera. Más no se puede pedir. ¿O sí?
Cuando nació mi hermana en el año 1990, mi padre debió pensar que una hija vale, pero que pudieran matarse dos en un frenazo por ir tumbadas libremente en el asiento de atrás era demasiado. Así que compró un Volkswagen Passat, que se anunciaba por la tele de la siguiente manera: «Dirección asistida, aire acondicionado, elevalunas eléctricos y cinturones de seguridad en los asientos de atrás». Locura. Cochazo. Estaba claro que también íbamos a poder ir a Cullera, pero más fresquitas, más cómodas y sobre todo más seguras.
A día de hoy, en 2024, tengo un Ford que circula como el Talbot de 1983 y tiene las prestaciones del Passat de 1990. Pero además tiene un sistema de navegación que te da la ruta más eficiente para llegar hasta Cullera, sensor de aparcamiento (esto lo agradezco yo muchísimo) y un ordenador de a bordo que te avisa de cuándo hay que llevarlo al taller y, con solo la orden de mi melodiosa voz, lo mismo llama a mi madre que me pone mi canción favorita de Guns N’Roses.
La maduración del cerebro humano es como la evolución del parque móvil de mi familia. En el cerebro maduran primero las zonas más profundas y que están en la línea media, que permiten las funciones básicas para la vida: respirar, mantener el latido del corazón, mantener el equilibrio, regular el hambre, la temperatura y los ritmos de sueño y vigilia (cerebelo, tronco cerebral), así como otras (como el sistema límbico) relacionadas con emociones básicas (miedo, apego) y de aprendizaje; funciones que llamamos «calientes» (hot functions).1 Este cerebro primitivo sería como el Talbot Solara de mi padre: hace lo justo, lo básico, lo que asegura la supervivencia de la especie (aunque la metáfora pueda parecer poco pertinente habida cuenta que circulé sin cinturón de seguridad durante unos seis años de mi vida).
En segundo lugar, maduran las estructuras que tienen que ver con las funciones cognitivas racionales, las llamadas «frías» (cold functions), que incluyen el procesamiento de los estímulos que percibimos y les otorgan un significado (por ejemplo, un bebé ve a uno de sus padres abrir la nevera donde sabe que se guarda su comida en un momento concreto del día y empieza a llamar la atención con gorjeos de felicidad). Primero, se desarrollará el procesamiento de esos estímulos para saber qué está pasando; más adelante, la capacidad de dirigir la acción en función de esos estímulos. Como has adivinado, estas funciones cognitivas son como el Passat de mi padre: aportan un plus de seguridad y confort.
Pero la verdadera revolución está en el desarrollo de la zona más superficial de nuestro cerebro, la corteza cerebral. El desarrollo, como hemos dicho, es de atrás hacia adelante, por lo que en primer lugar maduran las estructuras posteriores, las cortezas sensoriales y motoras, en las que se procesan estímulos concretos en el momento presente. Pero la última zona cerebral en madurar (tanto que termina de hacerlo alrededor de los veinticinco años) es la corteza frontal, y muy específicamente su parte más delantera: el córtex prefrontal.
El córtex prefrontal es básicamente lo único que nos diferencia de otros primates superiores, como chimpancés u orangutanes, de los que estamos muchísimo más cerca en desarrollo evolutivo de lo que podríamos imaginar. En esta zona del cerebro están todas aquellas funciones que nos permiten anticiparnos al futuro. El córtex prefrontal integra la información, tiene capacidad de hacer un procesamiento abstracto de los estímulos y utiliza esos «superpoderes» para, por ejemplo, inhibir esa primera respuesta «instintiva» o no reflexionada y planificar una respuesta adaptativa teniendo en cuenta las experiencias previas y la situación actual. En definitiva, permite regular la conducta y la cognición para resolver problemas de forma más eficiente. Efectivamente, el córtex prefrontal es el «ordenador de a bordo» del cerebro.
«LOS NIÑOS SON ESPONJAS»: LA PLASTICIDAD NEURONAL
El hecho de que el cerebro del niño venga «a medio hacer» tiene ventajas e inconvenientes.
Dentro de los «contras» destaca el hecho de que esa inmadurez hace que el cerebro del niño sea mucho más vulnerable a los factores externos. Es decir, que una circunstancia potencialmente dañina (isquemia, tóxicos, aislamiento social...) lo es mucho más para el cerebro de un niño (más aún cuanto más pequeño sea) que para el de un adulto.
Pero, por otra parte, tenemos la gran ventaja de poder influir positivamente en ese desarrollo cerebral gracias a la plasticidad neuronal. Esto significa que, dentro de la secuencia ordenada de los acontecimientos que hemos visto, el desarrollo cerebral es dinámico y existe una flexibilidad en la que influye la información que recibamos desde la vida intrauterina hasta varios años después del nacimiento.
Recuperemos esa metáfora del cerebro infantil como un jardín. Al nacer, el cerebro del bebé nace con muchas más neuronas y sinapsis (conexiones entre esas neuronas) de las que va a necesitar. Es como si tuviera un jardín salvaje y frondoso, pero tan inaccesible que es imposible mantener en él unas plantas cuidadas, sanas y que den fruto. ¿Qué haríamos entonces con ese jardín? Primero, quitar las plantas que no vayan a crecer (apoptosis o muerte neuronal) y, después, en las plantas que hemos dejado, podar las ramas o conexiones que están secas, que nos impiden el paso o merman el crecimiento de la planta; es decir, todo aquello que no necesitamos. Exactamente lo mismo hace el cerebro, y además en un proceso que se llama exactamente igual: poda sináptica. En este proceso, que se produce en tres ocasiones de la vida (la primera sobre los dos años, la segunda en la adolescencia y la tercera en la vejez), las podas neuronales ayudan a mantener solo aquellas conexiones que son más funcionales y eficientes para adaptarnos al medio en el que vivimos. Uno de los motivos por los que los primeros dos años de vida y la adolescencia son tan importantes en la configuración del cerebro adulto son precisamente las podas neuronales que se producen en esas etapas de la vida.
Pero, además, del mismo modo que una planta no crece igual según el momento del año en que la podes o la abones, cada función cerebral tiene un tempo concreto, e interviniendo con más intensidad en el momento adecuado aprovecharemos al máximo las posibilidades que nos ofrece esa plasticidad neuronal para obtener los mejores resultados. Son lo que llamamos períodos críticos. Por ejemplo, el período crítico del desarrollo de las funciones sensoriomotoras son los dos primeros años, para el lenguaje entre uno y cinco años, y las funciones ejecutivas no empiezan a perfilarse hasta los cinco años.
Si en los períodos críticos del desarrollo el cerebro no recibe la estimulación adecuada, la adquisición de esa función puede retrasarse o, si la privación de estimulación es muy grave y se prolonga demasiado, puede llegar a no desarrollarse. Es por todo ello que la estimulación temprana es esencial para el desarrollo adecuado de las funciones cerebrales, especialmente en aquellos niños con un trastorno del neurodesarrollo o riesgo de padecerlo.
Sin embargo, no debemos caer en la falacia de que la plasticidad neuronal es infinita y que, por tanto, depende enteramente de los estímulos del entorno el grado de desarrollo final de ese cerebro. Muy al contrario, hay unas limitaciones (genéticas, estructurales...) que limitan hasta dónde se podrá desarrollar una determinada función cerebral. ¿Recuerdas cuando, unas líneas más arriba, decíamos que no en todos los terrenos se puede cultivar la misma vegetación? Nuestro objetivo como jardineros es proveer todos los apoyos externos (riego, cuidados, abono...) para que el terreno sobre el que sembramos dé lo máximo de sí; pero, por más que lo intentemos, no podremos tener un frondoso jardín de hortensias en un terreno mediterráneo ni un palmeral en un frío bosque nórdico.
CONSEJO NO PEDIDO
En cuanto a las terapias de tu hijo, más no siempre es mejor. A veces vemos niños muy pequeñitos con «agendas de ministro»: estimulación, refuerzos y terapias todos los días. No olvides que el mundo es una gran fuente de estímulos, tanto sensoriales como comunicativos y sociales; y que la relación presente, continua y amorosa con las figuras de apego es esencial para que el cerebro del niño se desarrolle. A veces, fruto de ese afán por que nuestro hijo desarrolle todas las capacidades que pueda y esa premura del «ahora o nunca» sobrecargamos al niño con terapias. Déjate guiar por los profesionales que le atienden, que tendrán presente que un niño estresado o agotado no aprovecha las terapias y que el tiempo libre (jugar, explorar, pasar tiempo con su familia o incluso aburrirse...) también es una oportunidad de estimulación.
SIGNOS DE ALARMA: CUÁNDO SOSPECHAR UN TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO
«Doctora, mi bebé no me mira cuando le hablo y yo he leído que eso es signo de autismo». «Esta niña no para en todo el día, ¡nos deja agotados! Yo creo que es hiperactiva». «Su primo Carlitos, con el que se lleva días, ya lee perfectamente, mientras que mi hijo solo reconoce algunas letras, ¿y si tiene una discapacidad intelectual?».
Cuando tenemos niños pequeños, las comparaciones son tan odiosas como inevitables: comparamos nuestra experiencia de maternidad con la de nuestras amigas, compañeras de trabajo, vecinas o incluso influencers de Instagram (que parecen recuperarse con una asombrosa rapidez del parto y no tener ni un solo mal día). Comparamos nuestras decisiones respecto a la alimentación, la educación o la elección del colegio con las suyas. Y también, reconozcámoslo, comparamos a nuestros hijos con los suyos. Esto es, como decíamos, inevitable, porque la mayor preocupación de cualquier padre o madre es que su hijo crezca sano, y el termómetro que tenemos más «a mano» para saber si el desarrollo es correcto es compararle con otros niños de su misma edad. Parece lógico que si mi niño hace lo mismo que Carlitos, será que los dos van bien.
Pero también decíamos que comparar es odioso, porque no es un termómetro tan fiable como a priori puede parecer. «Cada niño lleva su ritmo» es una frase que la mayoría de los padres de hijos con trastornos del neurodesarrollo hemos escuchado y que muchas veces hemos odiado, porque desde la perspectiva del tiempo podemos sentir que con esa frase se pretendía quitarnos la razón o minimizar nuestras preocupaciones. Pero es rigurosamente cierto que cada niño lleva su ritmo, y que, si esa frase te la dijo un profesional de la pediatría, muy probablemente pretendía llamar a una calma y una cautela que son imprescindibles a la hora de valorar un posible trastorno del neurodesarrollo.
Porque no es lo mismo que un bebé de un mes no mire a los ojos a que esta sea la conducta habitual cuando tiene dieciocho meses. Como tampoco es lo mismo que un niño de dos años no pare quieto en todo el día a que esto siga pasándole a los nueve. También, cuando comparamos, puede ser que el «espejo» en el que reflejamos a nuestro hijo no sea un buen modelo de desarrollo normal: aunque a partir de los tres años podemos comenzar a trabajar la grafomotricidad y los niños pueden reconocer visualmente algunas letras (del mismo modo que reconocen un dibujo de una casa o un árbol), es muy poco probable que el cerebro de un niño menor de cinco años tenga el desarrollo necesario para integrar las complejas funciones (lingüísticas, motoras, cognitivas...) que se requieren para la completa adquisición de las competencias lectoras. De modo que en este caso, quien se sale del desarrollo típico de los tres años es el niño que lee perfectamente, y no el que simplemente distingue las letras de su nombre.
Por eso es muy importante que, a la hora de hablar de neurodesarrollo, tengamos siempre en mente una palabra que se repetirá cientos de veces a lo largo y ancho de este libro: evolutivo. Esto significa que, según la edad a la que se presente, una misma conducta puede ser normal, una variante de la normalidad o un indicador de que hay algo que no marcha bien y a lo que tenemos que prestar atención.
Pero detengámonos ahora en uno de estos tres términos: variante de la normalidad. Con esta expresión nos referimos en medicina a todas aquellas cosas que, no siendo típicas, se presentan con relativa frecuencia y no tienen significado patológico (es decir, que no constituyen en sí mismas un trastorno o enfermedad). Por ejemplo, hay personas que nacen con particularidades anatómicas: un exceso de piel entre los dedos, un hueso con una forma un poco diferente o unas orejas con una forma peculiar. En algunas ocasiones, estas «rarezas» pueden ser parte de un problema genético más complejo, y es cierto que las anomalías fenotípicas (en el aspecto externo) actúan algunas veces como sirena que nos advierte de que debemos examinar con detenimiento a ese niño. Pero cuando estas «variaciones» se presentan de forma aislada, no son muy llamativas y no producen problemas en la funcionalidad (actual o futura) no constituyen una patología, sino que simplemente son la muestra de la maravillosa diversidad que ofrece a la especie humana la combinación de nuestros genes. Esto es a lo que llamamos una variante de la normalidad.
Evidentemente, cuando hay algo que nos llama la atención por apartarse, aunque sea un poco, de la media, debemos estar pendientes, ver cómo evoluciona y en ocasiones hacer una valoración para asegurarnos de que no hay nada más.
En neurodesarrollo también tenemos esas «variantes de la normalidad». Por ejemplo, cuando decimos que el bebé comienza a caminar sin apoyos entre los doce y los quince meses, eso significa que tenemos un «margen» dentro del cual es esperable que adquiera esa habilidad. Pero habrá niños que «echarán» a andar a los diez meses, y otros que hasta los dieciséis no se «animarán». Si el desarrollo en general es armónico, es decir, que no hay signos de alarma en otras funciones como la socialización o la comunicación, el hecho de que un niño empiece a caminar un poco antes o un poco después de este rango de edad puede constituir una variante de la normalidad.





























