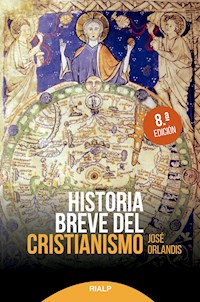
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Historia y Biografías
- Sprache: Spanisch
La historia del cristianismo siempre ha suscitado interés pues constituye una parte esencial de la vida de la humanidad en los dos últimos milenios. Se ha escrito con el propósito de mostrar un panorama sencillo de su génesis y su desarrollo hasta la actualidad. Para facilitar la compresión de un período tan extenso, el autor se ciñe al hilo conductor de la historia cristiana, encuadrándola en su contexto social, cultural y político. Ofrece así una valiosa síntesis, como atestiguan sus numerosas ediciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOSÉ ORLANDIS
HISTORIA BREVE DEL CRISTIANISMO
Octava edición
EDICIONES RIALP
MADRID
© 1983 by JOSÉ ORI.ANDIS
© 2021 de la presente edición,
by EDICIONES RIALP, S. A.
Manuel Uribe 13-15, 28033 MADRID
(www.rialp.com)
Primera edición: junio de 1983
Octava edición: septiembre de 2021
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-5420-1
ISBN (edición digital): 978-84-321-5421-8
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
INTRODUCCIÓN
I. LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO
II. LA SINAGOGA Y LA IGLESIA UNIVERSAL
III. EL IMPERIO PAGANO Y EL CRISTIANISMO
IV. LA VIDA DE LA PRIMITIVA CRISTIANDAD
V. LA PRIMERA LITERATURA CRISTIANA
VI. LA IGLESIA EN EL IMPERIO ROMANO-CRISTIANO
VII. LA CRISTIANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
VIII. LA FORMULACIÓN DOGMÁTICA DE LA FE CRISTIANA
IX. LOS PADRES DE LA IGLESIA
X. EL CRISTIANISMO Y LOS PUEBLOS BÁRBAROS
XI. LA VIDA ASCÉTICA Y EL MONACATO
XII. EL CRISTIANISMO EN LA EUROPA FEUDAL
XIII. LA LENTA GESTACIÓN DEL CISMA DE ORIENTE
XIV. PONTIFICADO E IMPERIO EN LA EDAD MEDIA
XV. EL APOGEO DE LA CRISTIANDAD
XVI. ESTRUCTURAS DE UNA SOCIEDAD CRISTIANA
XVII. LA HEREJÍA MEDIEVAL
XVIII. LA CRISIS DE LA CRISTIANDAD
XIX. EL CISMA DE OCCIDENTEY EL CONCILIARISMO
XX. ENTRE EL MEDIEVO Y LA MODERNIDAD
XXI. LA REFORMA EN ALEMANIA: LUTERO Y EL LUTERANISMO
XXII. LA REFORMA PROTESTANTE EN EUROPA
XXIII. LA REFORMA CATÓLICA
XXIV. DE LAS GUERRAS DE RELIGIÓN A LADEFINITIVA ESCISIÓN CRISTIANA
XXV. EL GRAN SIGLO FRANCÉS
XXVI. EL REGALISMO MONÁRQUICO FRENTE AL PONTIFICADO
XXVII. LA ILUSTRACIÓN ANTICRISTIANA
XXVIII. DE LA REVOLUCIÓN A LA RESTAURACIÓN
XXIX. CATOLICISMO Y LIBERALISMO
XXX. LA ÉPOCA DE PÍO IX
XXXI. LOS CRISTIANOS ANTE LAS NUEVAS REALIDADES SOCIALES
XXXII. SAN PÍO X Y LA CRISIS MODERNISTA
XXXIII. LA ERA DE LOS TOTALITARISMOS
XXXIV. LAS CONSECUENCIAS POLITICO-RELIGIOSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
XXXV. EL CRISTIANISMO EN LAS POSTRIMERÍAS DEL SIGLO XX
CRONOLOGÍA
ÍNDICE DE NOMBRES
AUTOR
INTRODUCCIÓN
LA HISTORIA DEL CRISTIANISMO interesa al lector católico porque viene a ser como su historia de familia; pero ha de interesar también a cualquier persona culta, porque constituye una parte esencial de la historia de la humanidad en los dos últimos milenios, aquellos, precisamente, que han configurado de modo más decisivo nuestra civilización y forman la era que llamamos cristiana. Pensando en todos esos lectores se ha escrito este libro, que por su extensión merece el modesto apelativo de breve, que matiza el título. Pero brevedad no significa, en este caso, parcialidad o ligereza. Esta Historia del cristianismo es breve, para que su lectura resulte asequible a un público amplio, que difícilmente podría acceder a otro tipo de obra más extensa. Ha hecho falta no poco esfuerzo para intentar conjugar la sencillez y la profundidad, de tal suerte que —dejando de lado un sinfín de cuestiones y acontecimientos— la exposición se ciña a seguir fielmente aquello que cabría denominar sin impropiedad el hilo conductor de la historia cristiana. Tal ha sido, al menos, nuestro deseo.
El libro se divide en 35 capítulos, y a la cabeza de cada uno de ellos un corto sumario puede servir para orientar al lector sobre las principales cuestiones que allí van a examinarse. Esta Historia breve del cristianismo, por razón de su temática, es primordialmente un libro de historia religiosa; pero se ha tratado siempre de encuadrar esa historia en un contexto general y tener bien presente el momento social, cultural y político en que vivieron los cristianos de cada época: aquellos que, desde los orígenes hasta hoy, han integrado la Iglesia, el Pueblo de Dios que peregrina en la tierra a través de los tiempos. La cronología que figura al final del volumen podrá ayudar a situar los acontecimientos en el marco que les corresponde.
Todo libro se escribe con un determinado propósito: también este. El propósito que ha tenido el autor —y que se ha esforzado por alcanzar— es simple, pero no deja de ser ambicioso: que cualquier persona con el nivel cultural común a los hombres de hoy, al terminar la lectura de estas páginas, haya podido formarse una idea clara de cómo han sido y de lo que han representado veinte siglos de historia del cristianismo.
JOSÉ ORLANDIS
I.
LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO
El cristianismo es la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Los cristianos —discípulos de Cristo— se incorporan por el bautismo a la comunidad visible de salvación, que recibe el nombre de Iglesia.
Entendemos por cristianismo la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La persona y las enseñanzas de Jesús son las bases sobre las que se asienta la religión cristiana. Los cristianos consideran a Jesucristo su Redentor y su Maestro: le reconocen como su Dios y Señor y se adhieren a su doctrina.
En una hora precisa del tiempo y en un lugar determinado de la tierra, el Hijo de Dios se hizo hombre e irrumpió en la historia humana. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén de Judá; la hora, cuando reinaba en Judea Herodes el Grande y Quirino era gobernador de Siria, bajo la autoridad suprema del emperador de Roma, César Augusto (cfr. Mt II, 1; Lc II, 1-2). La vida de Cristo entre los hombres se prolongó hasta otro momento de la historia, bien preciso también: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo tuvieron lugar en Jerusalén, a partir del día 14 del mes de Nisán del año 30 de la era cristiana. Caifás desempeñaba el cargo de sumo sacerdote, gobernaba Judea el «procurador» Poncio Pilato y reinaba en Roma el emperador Tiberio.
Jesucristo se presentó a sí mismo como el Cristo, el Mesías anunciado por los profetas y esperado ansiosamente por el Pueblo de Israel. En Cesárea de Filipo, ante la diversidad de opiniones que corrían sobre su persona, el Señor preguntó a los apóstoles: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». La respuesta de Pedro fue rotunda: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Jesús no solo no enmendó en un ápice estas palabras, sino que las confirmó de modo inequívoco: «No te han revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos» (cfr. Mt XVI, 13-17). En la noche de la Pasión, ante los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín, Jesús declararía abiertamente que era el Hijo de Dios, el Mesías. A la solemne pregunta del sumo sacerdote, la suprema autoridad religiosa de Israel: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?», Jesús respondió: «Yo soy» (Mc XIV, 61-62).
«Vino a los suyos y los suyos no le recibieron» (Io I, 10). Estas palabras del capítulo primero del Evangelio de san Juan anuncian el drama del rechazo del Salvador por parte del Pueblo elegido. Dominaba en este por aquel tiempo una concepción político-nacional acerca del esperado Mesías, al que se consideraba como un caudillo terrenal que habría de libertar la nación del yugo de los opresores romanos y restaurar en todo su esplendor el Reino de Israel. Jesús no respondía a esta imagen, porque su Reino no era de este mundo (cfr. Io XVIII, 36). Por eso no fue reconocido, sino rechazado por los jefes del pueblo y condenado a morir en la Cruz.
Los milagros obrados por Jesús durante los años de su vida pública constituyen el refrendo de su Mesianidad y confirmaron la doctrina que anunciaba. Esas razones, unidas a la personalidad incomparable del Señor, motivaron decisivamente la adhesión de sus discípulos, y en primer término de los doce apóstoles. Una adhesión todavía defectuosa al principio, por parte de hombres que compartían muchos de los prejuicios de sus contemporáneos; unos hombres cuya mentalidad les hacía difícil comprender la verdadera naturaleza de la misión redentora de Jesús, lo que explica el tremendo desconcierto que les causó la Pasión y Muerte de su Maestro.
La Resurrección de Jesucristo es el dogma central del cristianismo y constituye la prueba decisiva de la verdad de su doctrina. «Si Cristo no resucitó —escribió san Pablo—, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe» (I Cor XV, 14). La realidad de la Resurrección —tan lejos de las expectativas de los apóstoles y los discípulos— se les impuso a estos con el argumento irrebatible de la evidencia: «Pero Cristo ha resucitado y ha venido a ser como las primicias de los difuntos» (I Cor XV, 20; cfr. Lc XXIV, 27-44; Io XX, 24-28). Desde entonces los apóstoles se presentarían a sí mismos como «testigos» de Jesucristo resucitado (cfr. Act II, 22; III, 15), lo anunciarían por el mundo entero y resellarían su testimonio con la propia sangre. Los discípulos de Jesucristo reconocieron su divinidad, creyeron en la eficacia redentora de su Muerte y recibieron la plenitud de la Revelación, transmitida por el Maestro y recogida por la Escritura y la Tradición.
Pero Jesucristo no solo fundó una religión —el cristianismo—, sino también una Iglesia. La Iglesia —el nuevo Pueblo de Dios— fue constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los hombres por el bautismo. La Iglesia está cimentada sobre el apóstol Pedro, a quien Cristo prometió el Primado —«y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt XVI, 18)— y se lo confirmó y confirió después de la Resurrección: «Apacienta mis corderos», «apacienta mis ovejas» (cfr. lo XXI, 15-17). La Iglesia de Jesucristo existirá hasta el fin de los tiempos, mientras perdure el mundo y haya hombres sobre la tierra: «Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella» (Mt XVI, 18). La constitución de la Iglesia se consumó el día de Pentecostés, y a partir de entonces comienza propiamente su historia.
II.
LA SINAGOGA Y LA IGLESIA UNIVERSAL
Los cristianos perseguidos por el Sanedrín se desvincularon muy pronto de la Sinagoga. El cristianismo, desde sus orígenes, fue universal, abierto a los gentiles, y estos fueron declarados libres de las prescripciones de la Ley mosaica.
«No es el discípulo más que el Maestro» (Mt X, 24), había advertido Jesús a los suyos, cuando aún permanecía con ellos en la tierra. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte por proclamar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La hostilidad de las autoridades de Israel, que habían condenado a Cristo, debía dirigirse luego contra los apóstoles, que anunciaban a Jesucristo Resucitado y continuaban su predicación con milagros obrados ante todo el pueblo. El Sanedrín intentó silenciar a los apóstoles, pero Pedro respondería al sumo sacerdote que «es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres» (Act V, 29). Los apóstoles fueron azotados, pero ni las amenazas ni la violencia lograron acallarles, y salieron gozosos «por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio» por el nombre de Jesús. La muerte del diácono san Esteban, lapidado por los judíos, señaló el principio de una gran persecución contra los discípulos de Jesús. La separación entre cristianismo y judaísmo se hizo cada vez más profunda y patente.
El universalismo cristiano se puso pronto de manifiesto, en contraste con el carácter nacional de la religión judía. A Antioquía de Siria, una de las grandes metrópolis de Oriente, llegaron discípulos de Jesús fugitivos de Jerusalén. Algunos de ellos eran helenistas, con mentalidad más abierta que la de los judíos palestinos, y comenzaron a anunciar el Evangelio a los gentiles. En la cosmopolita Antioquía, el universalismo de la Iglesia se hizo realidad y allí fue, precisamente, donde los seguidores de Cristo comenzaron a llamarse cristianos.
La universalidad de la Redención y de la Iglesia de Jesucristo fue confirmada de modo solemne por una milagrosa acción divina, que tuvo al apóstol Pedro por protagonista y testigo. A Pedro —como una prueba más de su Primado— le fue reservada la suerte de abrir a los gentiles las puertas de la Iglesia. Los signos extraordinarios que acompañaron a la conversión en Cesárea del centurión Cornelio y su familia tuvieron para Pedro valor decisivo. «Ahora reconozco —fueron sus palabras— que no hay para Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia es acepto a Él» (Act X, 34-35). En Jerusalén, la noticia de que Pedro había otorgado el bautismo a gentiles incircuncisos produjo estupor. Fue preciso que el apóstol relatara puntualmente lo ocurrido para que los judeocristianos de la Ciudad Santa mudaran de mente y superasen inveterados prejuicios. Comenzaban a comprender que la Redención de Cristo era universal y que la Iglesia estaba abierta a todos: «Al oír estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: luego Dios ha concedido también a los gentiles la penitencia para la vida» (Act XI, 18).
Pero la definitiva victoria del universalismo cristiano necesitaba todavía superar un último obstáculo. La admisión de los gentiles en la Iglesia había sido una novedad difícil de comprender para muchos judeocristianos, aferrados a sus viejas tradiciones. Estos cristianos de origen judío consideraban que los conversos gentiles, para poder ser salvos, necesitaban cuando menos circuncidarse y observar las prescripciones de la Ley de Moisés. Esas pretensiones, que conturbaron vivamente a los cristianos procedentes de la gentilidad, tuvieron sin embargo la virtud de obligar a plantear abiertamente la cuestión de las relaciones entre la Vieja y la Nueva Ley y sentar de modo inequívoco la independencia de la Iglesia con respecto a la Sinagoga.
Para tratar de problemas tan fundamentales se reunió en el año 49 el denominado «concilio» de Jerusalén. En la asamblea, Pablo y Bernabé llevaron la voz de las iglesias de la gentilidad y dieron testimonio de las maravillas que Dios había obrado en ellas. El apóstol Pedro, una vez más, habló con autoridad en defensa de la libertad de los cristianos, en relación con las observancias legales de los judíos. El «concilio», a propuesta de Santiago, obispo de Jerusalén, acordó no imponer cargas superfluas a los conversos gentiles; bastaría que estos se atuvieran a unos sencillos preceptos: guardarse de la fornicación y, por respeto a la Vieja Ley, abstenerse de comer carnes no sangradas o sacrificadas a los ídolos (Act XV, 1-33). De este modo quedó resuelto de modo definitivo el problema de las relaciones entre cristianismo y Ley mosaica. Los judeocristianos siguieron existiendo todavía durante cierto tiempo en Palestina, pero como un fenómeno minoritario y residual, dentro de una Iglesia cristiana, cada vez más extendida por el mundo gentil.
Los grandes propulsores de la expansión del cristianismo fueron los apóstoles, obedientes al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones. No es fácil —por falta de fuentes históricas— conocer la actividad misional de la mayoría de los apóstoles. Nos consta que el apóstol Pedro, al marchar de Palestina, se estableció en Antioquía, donde existía una importante comunidad cristiana. Es posible que luego residiera algún tiempo en Corinto, pero su destino definitivo sería Roma, capital del Imperio, de cuya Iglesia fue primer obispo. En Roma, Pedro sufrió martirio en la persecución desencadenada por el emperador Nerón (a. 64). El apóstol Juan, tras una larga permanencia en Palestina, se trasladó a Éfeso, donde vivió muchos años más, circunstancia esta por la cual las iglesias de Asia le consideraron como su propio apóstol. Viejas tradiciones hablan de las actividades apostólicas de Santiago el Mayor en España, del apóstol Tomás en la India, del evangelista Marcos en Alejandría, etc.
Las noticias sobre la acción apostólica de san Pablo son sin duda las más abundantes, gracias a las informaciones contenidas en los Hechos de los Apóstoles y en el importante corpus de las Epístolas paulinas. San Pablo fue, por excelencia, el apóstol de las Gentes, y sus viajes misionales llevaron el Evangelio por Asia Menor y Grecia, donde fundó y dirigió numerosas iglesias. Preso en Jerusalén, su largo cautiverio le dio ocasión de dar testimonio de Cristo ante el Sanedrín, los gobernadores romanos y el rey Agripa II. Conducido a Roma, fue puesto en libertad por el tribunal del César y es probable que entonces realizara un viaje misional a España, proyectado desde hacía tiempo. Preso por segunda vez, Pablo sufrió otro juicio, fue condenado y murió mártir en la Urbe imperial.
La obra de los apóstoles no agota con todo el cuadro de la expansión cristiana en el mundo antiguo. Es indudable que las más de las veces serían hombres humildes y desconocidos —funcionarios, comerciantes, soldados, esclavos— los portadores de las primicias del Evangelio. Con algunas salvedades, es lícito afirmar que la penetración cristiana fue durante estos siglos un fenómeno que afectó a las poblaciones urbanas mucho más que a las rurales. Al sonar la hora de la libertad de la Iglesia, en el siglo IV, el cristianismo había arraigado con fuerza en diversas regiones del Oriente próximo, como Siria, Asia Menor y Armenia; y en Occidente, en Roma y su comarca y en el África latina. La presencia del Evangelio fue también considerable en el valle del Nilo y varias regiones de Italia, España y las Galias.
III.
EL IMPERIO PAGANO Y EL CRISTIANISMO
El cristianismo nació y se desarrolló dentro del marco político-cultural del Imperio romano. Durante tres siglos, el Imperio pagano persiguió a los cristianos, porque su religión representaba otro universalismo y prohibía a los fieles rendir culto religioso al soberano.
El nacimiento y primer desarrollo del cristianismo tuvo lugar dentro del marco cultural y político del Imperio romano. Es cierto que durante tres siglos la Roma pagana persiguió a los cristianos; pero sería equivocado pensar que el Imperio constituyó tan solo un factor negativo para la difusión del Evangelio. La unidad del mundo grecolatino conseguida por Roma había creado un amplísimo espacio geográfico, dominado por una misma autoridad suprema, donde reinaba la paz y el orden. La tranquilidad existente hasta bien entrado el siglo III y la facilidad de comunicaciones entre las diversas tierras del Imperio favorecían la circulación de las ideas. Cabe afirmar que las calzadas romanas y las rutas del mar latino fueron cauces para la Buena Nueva evangélica, a todo lo ancho de la cuenca del Mediterráneo.
La afinidad lingüística —sobre la base del griego, primero, y del griego y el latín, después— facilitaba la comunicación y el entendimiento entre los hombres. El clima espiritual, dominado por la crisis del paganismo ancestral y la extensión de un anhelo de genuina religiosidad entre las gentes espiritualmente selectas, predisponía también a dar acogida al Evangelio. Todos estos factores favorecían, sin duda, la extensión del cristianismo.
Pero la adhesión a la fe cristiana implicaba también dificultades que, sin exageración, cabe calificar de formidables. Los cristianos procedentes del judaísmo debían romper con la comunidad de origen, que en adelante les miraría como tránsfugas y traidores. No eran menores los obstáculos que necesitaban superar los conversos venidos de la gentilidad, sobre todo los pertenecientes a las clases sociales elevadas. La fe cristiana les obligaba a apartarse de una serie de prácticas tradicionales de culto a Roma y al emperador, que tenían un sentido religioso-pagano, pero que eran a la vez consideradas como exponente de la inserción del ciudadano en la vida pública y testimonio de fidelidad hacia el Imperio. De ahí la acusación de ateísmo lanzada tantas veces contra los cristianos; de ahí la amenaza de persecución y martirio que se cernió sobre ellos durante siglos y que hacía de la conversión cristiana una decisión arriesgada y valerosa, incluso desde un punto de vista meramente humano.
¿Cuáles fueron las razones que determinaron el gran enfrentamiento entre Imperio pagano y cristianismo? La religión cristiana fomentaba entre las gentes el respeto y la obediencia hacia la legítima autoridad. «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (cfr. Mt XX, 15-21) fue el principio formulado por el propio Cristo. Los apóstoles desarrollaron esta doctrina: «Toda persona esté sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad que no provenga de Dios» (Rom XIII, 1), escribió san Pablo a los fíeles de Roma; «temed a Dios, honrad al rey» (I Pet II, 17), exhortaba san Pedro a los discípulos. El Imperio, por su parte, era religiosamente liberal y toleraba con facilidad nuevos cultos y divinidades extranjeras. El choque y la ruptura llegaron porque Roma pretendió exigir de sus súbditos cristianos algo que ellos no podían dan el homenaje religioso de la adoración, que solo a Dios les era lícito rendir.
Las circunstancias que rodearon a la primera persecución —la neroniana— fueron pródigas en consecuencias, pese a que esa persecución no parece haberse extendido más allá de la Urbe romana. La acusación oficial hecha a los cristianos de ser los autores de un crimen horrendo —el incendio de Roma— contribuyó de modo decisivo a la creación de un estado generalizado de opinión pública profundamente hostil para con ellos. El cristianismo era considerado por el historiador Tácito «superstición detestable»; «nueva y peligrosa», según Suetonio; «perversa y extravagante», para Plinio el Joven. El mismo Tácito calificaba a los cristianos de «enemigos del género humano», y no puede, por tanto, sorprender que el vulgo atribuyese a los discípulos de Cristo los más monstruosos desórdenes: infanticidios, antropofagia y toda suerte de nefandas maldades. «¡Los cristianos a las fieras!» —dirá Tertuliano— se convirtió en el grito obligado en toda suerte de motines y algaradas populares.
El cristianismo, desde el siglo I, fue considerado como «superstición ilícita», y esta calificación hizo que la mera profesión de la fe cristiana —el «nombre cristiano»—constituyera delito. Ello explica que muchas violencias anticristianas del siglo II tuvieran su origen, más que en la iniciativa de los emperadores o magistrados, en agitaciones o denuncias populares. Por esta razón, la persecución en esta época no fue general ni continua y los cristianos gozaron en ocasiones de largos períodos de paz, sin lograr por ello ninguna seguridad jurídica ni quedar a salvo de ulteriores agresiones, que podían surgir en cualquier momento. La ambigua actitud de ciertos emperadores del siglo II está reflejada en la célebre respuesta de Trajano a la consulta elevada por Plinio, gobernador de Bitinia, acerca de la conducta que debía seguir con los cristianos. Trajano declara que las autoridades no habrían de perseguirles por su propia iniciativa, ni hacer caso de denuncias anónimas; pero debían actuar cuando recibiesen denuncias en regla, llegando hasta la condena y muerte de los cristianos que no apostataran y rehusaran sacrificar a los dioses. Tertuliano —apologista cristiano y buen jurista— pondría luego de relieve el absurdo que encerraba la respuesta trajánica: «Si son criminales —dice, refiriéndose a los cristianos—, ¿por qué no les persigues?; y si son inocentes, ¿por qué les castigas?».
En el siglo III, las persecuciones tomaron un nuevo cariz. En los intentos de renovación del Imperio que siguieron a la «anarquía militar» —un período de peligrosa desintegración política—, uno de los capítulos principales fue la restauración del culto a los dioses y al emperador, en cuanto expresión de la fidelidad de los súbditos hacia Roma y su soberano. La Iglesia cristiana, que prohibía a los fieles participar en el culto imperial, apareció entonces como un poder enemigo. Esta fue la razón de una nueva oleada de persecuciones, promovidas ahora por la propia autoridad imperial y que tuvieron un alcance mucho más amplio que las precedentes.
La primera de estas grandes persecuciones siguió a un edicto dado por Decio (a. 250), ordenando a todos los habitantes del Imperio que participaran personalmente en un sacrificio general, en honor de los dioses patrios. El edicto de Decio sorprendió a una masa cristiana, bastante numerosa ya, y cuyo temple se había reblandecido, tras una larga época de paz. El resultado fue que, aun cuando los mártires fueron numerosos, hubo también muchos cristianos claudicantes que sacrificaron públicamente o al menos recibieron el «libelo» de haber sacrificado, y cuya reintegración a la comunión cristiana suscitó luego controversias en el seno de la Iglesia. La experiencia sufrida sirvió en todo caso para templar los espíritus y cuando, pocos años después, el emperador Valeriano (253-260) promovió una nueva persecución, la resistencia cristiana fue mucho más firme: los mártires fueron muchos, y los cristianos infieles —los lapsi—, muy pocos.
La mayor persecución fue sin duda la última, que tuvo lugar a comienzos del siglo IV, dentro del marco de la gran reforma de las estructuras de Roma realizada por el emperador Diocleciano. El nuevo régimen instituido por el fundador del Bajo Imperio fue la «Tetrarquía», es decir, el gobierno por un «colegio imperial» de cuatro miembros, que se distribuían la administración de los inmensos territorios romanos. El régimen tetrárquico atribuía a la religión tradicional un destacado papel en la regeneración del Imperio, pese a lo cual Diocleciano no persiguió a los cristianos durante los primeros dieciocho años de su reinado. Diversos factores —entre ellos sin duda la influencia del césar Galerio— fueron determinantes del comienzo de esta tardía pero durísima persecución. Cuatro edictos contra los cristianos fueron promulgados entre febrero del año 303 y marzo del 304, con el designio de terminar de una vez para siempre con el cristianismo y la Iglesia. La persecución fue muy violenta e hizo muchos mártires en la mayoría de las provincias del Imperio. Tan solo las Galias y Britania —gobernadas por el césar Constancio Cloro, simpatizante con el cristianismo y padre del futuro emperador Constantino— quedaron prácticamente inmunes de los rigores persecutorios. El balance final de esta última y gran persecución constituyó un absoluto fracaso. Diocleciano, tras renunciar al trono imperial, vivió todavía lo suficiente en su Dalmacia natal para presenciar, desde su retiro de Spalato, el epílogo de la era de las persecuciones y los comienzos de una época de libertad para la Iglesia y los cristianos.
IV.
LA VIDA DE LA PRIMITIVA CRISTIANDAD
Los cristianos formaron comunidades locales —iglesias— bajo la autoridad pastoral de un obispo. El obispo de Roma—sucesor del apóstol Pedro— ejercía el Primado sobre todas las iglesias. La Eucaristía era centro de la vida cristiana. El rechazo del Gnosticismo fue la gran victoria doctrinal de la Iglesia primitiva.
La expansión del cristianismo en el mundo antiguo se acomodó a las estructuras y modos de vida propios de la sociedad romana. Examinadas ya la progresiva realización del principio de universalidad cristiana y las relaciones entre la Iglesia y el Imperio pagano, procede ahora exponer los principales aspectos de la vida interna de las cristiandades: su composición social y jerárquica, el gobierno pastoral, la doctrina, la disciplina, el culto litúrgico, etc.
La Roma clásica promovió por doquier, con deliberado propósito, la difusión de la vida urbana: municipios y colonias surgieron en gran número por todas las provincias de un Imperio para el cual urbanización era sinónimo de romanización. El cristianismo nació en este contexto histórico y las ciudades fueron sede de las primeras comunidades, que constituyeron en ellas iglesias locales. Las comunidades cristianas estaban rodeadas de un entorno pagano hostil, que favorecía su cohesión interna y la solidaridad entre sus miembros. Pero esas iglesias no fueron núcleos perdidos y aislados: la comunión y la comunicación entre ellas era real y todas tenían un vivo sentido de hallarse integradas en una misma Iglesia universal, la única Iglesia fundada por Jesucristo.
Muchas iglesias del siglo I fueron fundadas por los apóstoles y, mientras estos vivieron, permanecieron bajo su autoridad superior, dirigidas por un colegio de presbíteros que ordenaba su vida litúrgica y disciplinar. Este régimen puede atestiguarse especialmente en las iglesias paulinas, fundadas por el apóstol de las Gentes. Pero a medida que los apóstoles desaparecieron, se generalizó en todas partes el episcopado local monárquico, que ya se había introducido desde un primer momento en otras iglesias particulares. El obispo era el jefe de la iglesia, pastor de los fieles y, en cuanto sucesor de los apóstoles, poseía la plenitud del sacerdocio y la potestad necesaria para el gobierno de la comunidad.
La clave de la unidad de las iglesias dispersas por el orbe, que las integraba en una sola Iglesia universal, fue la institución del Primado romano. Cristo, Fundador de la Iglesia —tal como se recordó en otro lugar—, escogió al apóstol Pedro como la roca firme sobre la que habría de asentarse la Iglesia. Pero el Primado conferido por Cristo a Pedro no era, de ningún modo, una institución efímera y circunstancial, destinada a extinguirse con la vida del apóstol. Era una institución permanente, prenda de la perennidad de la Iglesia y válida hasta el fin de los tiempos. Pedro fue el primer obispo de Roma, y sus sucesores en la Cátedra romana fueron también sucesores en la prerrogativa del Primado, que confirió a la Iglesia la constitución jerárquica, querida para siempre por Jesucristo. La Iglesia romana fue, por tanto —y para todos los tiempos—, centro de unidad de la Iglesia universal.
El ejercicio del Primado romano ha estado lógicamente condicionado, a lo largo de los siglos, por las circunstancias históricas. En épocas de persecución o de difíciles comunicaciones entre los pueblos, aquel ejercicio fue menos fácil e intenso que en otros momentos más propicios. Pero la historia permite documentar, desde la primera hora, tanto el reconocimiento por las demás iglesias de la preeminencia que correspondía a la Iglesia romana como la conciencia que los obispos de Roma tenían de su Primacía sobre la Iglesia universal.
A principios del siglo II, san Ignacio, obispo de Antioquía, escribía que la Iglesia romana es la Iglesia «puesta a la cabeza de la caridad», atribuyéndole así un derecho de supremacía eclesiástica universal. Para san Ireneo de Lyon, en su tratado Contra las herejías (a. 185), la Iglesia de Roma gozaba de una singular preeminencia y era criterio seguro para el conocimiento de la verdadera doctrina de la fe. De la conciencia que tenían los obispos de Roma de poseer el Primado sobre la Iglesia universal ha quedado un testimonio insigne, que se remonta al siglo I. A raíz de un grave problema interno, surgido en el seno de la comunidad cristiana de Corinto, el papa Clemente I intervino de modo autoritario. La carta escrita por el papa, prescribiendo aquello que procedía hacer y exigiendo obediencia a sus mandatos, constituye una clara prueba de la conciencia que tenía de su potestad primacial; y no es menos significativa la respetuosa y dócil acogida dispensada por la iglesia de Corinto a la intervención pontificia.
«Los cristianos no nacen, se hacen», escribió Tertuliano a finales del siglo II. Estas palabras pudieron significar, entre otras cosas, que, en su tiempo, la gran mayoría de los fieles no eran —como serían a partir del siglo IV— hijos de padres cristianos, sino personas nacidas en la gentilidad, venidas a la Iglesia en virtud de una conversión a la fe de Jesucristo. El bautismo —sacramento de incorporación a la Iglesia— constituía entonces el coronamiento de un dilatado proceso de iniciación cristiana. Este proceso, comenzado por la conversión, proseguía a lo largo del «catecumenado», un tiempo de prueba y de instrucción catequética, instituido de modo regular desde finales del siglo II. La vida litúrgica de los cristianos tenía su centro en el Sacrificio Eucarístico, que se ofrecía por lo menos el día del domingo, bien en una vivienda cristiana —sede de alguna «iglesia doméstica»—, o bien en los lugares destinados al culto, que comenzaron a existir desde el siglo III.
Las antiguas comunidades cristianas estaban constituidas por toda suerte de personas, sin distinción de clase o condición. Desde los tiempos apostólicos, la Iglesia estuvo abierta a judíos y gentiles, pobres y ricos, libres y esclavos. Es cierto que la mayoría de los cristianos de los primeros siglos fueron gentes de humilde condición, y un intelectual pagano hostil al cristianismo, Celso, se mofaba con desprecio de los tejedores, zapateros, lavanderas y otras gentes sin cultura, propagadores del Evangelio en todos los ambientes. Pero es un hecho indudable que desde el siglo I, personalidades de la aristocracia romana abrazaron el cristianismo. Este hecho, dos siglos más tarde, revestía tal amplitud que uno de los edictos persecutorios del emperador Valeriano estuvo dirigido especialmente contra los senadores, caballeros y funcionarios imperiales que fueran cristianos.
La estructura interna de las comunidades cristianas era jerárquica. El obispo —jefe de la iglesia local— estaba asistido por el clero, cuyos grados superiores —las órdenes de los presbíteros y los diáconos— eran, como el episcopado, de institución divina. Clérigos menores, asignados a determinadas funciones eclesiásticas, aparecieron en el curso de estos siglos. Los fieles que integraban el Pueblo de Dios eran en su inmensa mayoría cristianos corrientes, pero los había también que se distinguían por una u otra razón. En la edad apostólica hubo numerosos carismáticos, cristianos que para servicio de la Iglesia recibieron dones extraordinarios del Espíritu Santo. Los carismáticos cumplieron una importante función en la Iglesia primitiva, pero constituían un fenómeno transitorio que se extinguió prácticamente en el primer siglo de la era cristiana. Mientras duró la época de las persecuciones, gozaron de un especial prestigio los «confesores de la fe», llamados así porque habían «confesado» su fe como los mártires, aunque sobrevivieran a sus prisiones y tormentos. Todavía procede señalar otros fíeles cristianos, cuya vida o ministerios les conferían una particular condición en el seno de las iglesias: las viudas, que desde los tiempos apostólicos formaban un «orden» y atendían a ministerios con mujeres; y los ascetas y las vírgenes, que abrazaban el celibato «por amor del Reino de los Cielos» y constituían —en palabras de san Cipriano— «la porción más gloriosa del rebaño de Cristo».
Los primeros cristianos sufrieron la dura prueba externa de las persecuciones; internamente, la Iglesia hubo de afrontar otra prueba no menos importante: la defensa de la verdad frente a corrientes ideológicas que trataron de desvirtuar los dogmas fundamentales de la fe cristiana. Las antiguas herejías —que así se llamó a esas corrientes de ideas— pueden dividirse en tres distintos grupos. De una parte, existió un judeocristianismo herético, negador de la divinidad de Jesucristo y de la eficacia redentora de su Muerte, para el cual la misión mesiánica de Jesús habría sido la de llevar el judaísmo a su perfección, por la plena observancia de la Ley. Un segundo grupo de herejías —de más tardía aparición— se caracterizó por su fanático rigorismo moral, estimulado por la creencia en un inminente fin de los tiempos. En el siglo II
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























