
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mibestseller.es
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Esta es la historia de unos personajes reales a los que les tocó vivir una época agitada y dura, arriesgada y peligrosa, y que supieron, con gran sacrificio y abnegación luchar contra las adversidades e iniciar una nueva vida. Los personajes son reales, pero por respeto a ellos , todos ya no están entre nosotros, y a sus familiares se han cambiado nombres y circunstancias. Con esta obra el autor ha querido rendir un tributo a esas personas a las que conoció y respetó. Y al mismo tiempo recordar los felices años de su infancia en este entrañable lugar llamado Casar de Periedo del que tiene un imborrable recuerdo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HISTORIAS
DE MI
PUEBLO
HISTORIAS
DE MI
PUEBLO
Autor: E. Larby
Diseño de cubierta: E. Larby
ISBN:9789403700793
© E. Larby
Año: 2023
Editorials: Mibestsellers, Ingramsparks
Web: publish.mibestseller.es/elarby
DEDICATORIA
A mi esposa por su incansable apoyo.
A mis hijos, Ernesto y Tatiana
A mis nietos, Alexandre, Mikaela y Roy porque ellos son la luz que ilumina mi vida
AGRADECIMIENTO
A mi pueblo Casar de Periedo y a sus gentes que me otorgaron su cariño en mi niñez y aún, después de tantos años, me sigue recordando y apreciando.
PRÓLOGO
La infancia del autor transcurrió en Casar de Periedo (Cantabria) donde llegó con unos pocos meses y se marchó con ocho años, el recuerdo de esa etapa de su vida, tan llena de experiencias, tan plena de vivencias, le dejó una entrañable e indeleble huella en su alma, un sentimiento que es incapaz de expresar con palabras.
Recorrió sus verdes prados en busca de cardos para alimentar a sus conejos, atravesó las vías del ferrocarril para llevar a su ovejita a la ladera del monte de la Barbecha para que el animalito se alimentara, se bañó en el pozo peña Truiz del rio Saja, subió al monte a esquilmar los castaños, recogió las nueces derribadas por el viento en el gran nogal que hay en el camino al rio, en lo que conoce como barrio Tras la torre, armó y cantó los bolos derribados por los jugadores.
Y cantaba, subido en el carro de vacas que serví de escenario con los otros chicos la canción de mod de la época, aquella que comenzaba con la siguiente estrofa: «Tengo una vaca lechera, tolón, tolón….»
Se casó con una joven del pueblo, y aunque vivía en el otro extremo del país sus dos hijos vinieron al mundo en la clínica Alba de Torrelavega.
Volvía al pueblo cada vez que sus deberes profesionales se lo permitían.
Cada vez que visita la casona que fue de su abuelo y su morada infantil, se emociona hasta las lágrimas.
Recuerda donde estaban ubicados los dos manzanos y los dos nogales que había en la huerta, donde estaba el gallinero, la pila de lavar y la higuera, en la cuadra es capaz de señalar en que pesebre estaba la rompetechos, la pinta, la mora y la madre.
Siente tal devoción por su abuelo, Milio, un montañés socarrón, mordaz, dicharachero y guasón, que en su libro de vivencias le dedico un apéndice, y que no ha resistido la tentación de incluirlo en esta obra.
Su última visita al pueblo que ama, ha sido en marzo de este año 2023 para visitar a un entrañable y viejo amigo enfermo de Alzheimer ingresado en el centro de mayores de Carrejo.
Esta visita reavivó en él, la intención, que estaba dormida pero no olvidada de escribir algo sobre unos personajes del pueblo cuyas historias le parecían muy interesantes.
Por respeto hacía ellos, todos fallecidos, y a sus familiares, ha cambiado los nombres y las circunstancias, pero la obra está basada en estas personas a las que admira y respeta y a las que conoció en vida.
I EL HOMBRE QUE VINO DEL MONTE
El viento aullaba con una fuerza descomunal, la nieve empezaba a cubrir con un manto blanco todo el monte, y aunque la temperatura era solo de 0º, la sensación térmica era de varios grados bajo cero.
Enfundado en un grueso chaquetón de piel de vaca forrado con lana de oveja y que le llegaba por debajo de las rodillas, no era suficiente para mantener la temperatura corporal, caminaba encorvado, encogido, como queriendo hacerse pequeño. El frio le penetraba y le llegaba hasta la espina dorsal. Caminaba todo lo aprisa que le permitían las inclemencias del tiempo. Los pies, a pesar de llevarlos enfundados en unas botas de piel de cabra, forradas con lana de oveja, se le estaban comenzando a congelar, estaban muy mojadas por la nieve, no protegían sus pies.
La ventisca era tan fuerte que, a veces, le impedía seguir caminando, se tenía que acurrucar entre los lentiscos y esperar a que el viento amainara un poco.
A las inclemencias del tiempo se unía la tensión de tener que mantenerse alerta. Sabía que a pesar de que la noche era oscura como boca de lobo, la pareja de la guardia civil que lo acosaba constantemente, no estaría muy lejos, permanecerían guarecidos en algún recoveco, al acecho, eran implacables.
Mientras bajaba por la estrecha cambera o camino de carros, al resguardo de los setos que había a ambos lados del camino, se sentía a resguardo, experimentaba alguna seguridad, en caso de peligro se podría mimetizar con los matorrales.
Al llegar a la explanada donde otrora se ubicaba la tejera, de cuyas instalaciones solo sobrevivía un pequeño chamizo, se detuvo expectante, trataba de vislumbrar alguna señal de peligro, algún indicio que le avisara de que en el semi derruido edificio había alguien emboscado, una señal de un cigarrillo encendido, algún movimiento.
Pero, aparentemente, no había señales de vida, aun así decidió bordear la explanada. Pegado a la parte norte de la tejavana descendió por la empinada ladera hasta llegar al puente sobre la vía férrea de la línea Santander-Asturias. Cruzarlo era peligroso, tendría que hacerlo al descubierto, así que decidió bajar por una pequeña pendiente y cruzar las vías.
Se agazapó en la pared del abrevadero que hay justo al lado de las vías y escudriñó el panorama. Al percibir que no había nadie observando se levantó y todo lo erguido que pudo empezó a caminar como si fuera un aldeano que regresaba al calor del hogar.
Al llegar a la huerta de Milio, saltó la pared de piedra de rio, que no tenía ni medio metro de altura, agachado y pegado a la pared recorrió todo el perímetro del recinto hasta llegar a la puerta que daba a la socarrena, donde el viejo gruñón, pero buena persona, estacionaba el carro de las vacas y los aperos de labranza. Con sumo cuidado, para evitar ruidos, introdujo la hoja de su cuchillo de monte entre el marco y la desvencijada puerta de madera, Intentó levantar la aldabilla del cierre interior. Pero esta o estaba oxidada o la puerta era presionada por el fuerte viento, de modo que no podía hacer saltar la aldabilla, después de varios e infructuosos intentos, al fin lo consiguió. De allí se dirigió al pequeño huerto que colindaba con otro huerto más grande que pertenecía a un vecino, saltó la pared divisoria entra ambos recintos y se sintió seguro. Llegó a la ventana, golpeó suavemente la contra ventana de madera con un toque previamente convenido, dos toques cortos y tres largos.
A pesar de la ventisca, el anciano que dormía en el piso superior oyó los golpes, encendió una vela, la protegió con su mano derecha, descendió por la crujiente escalera de madera de nogal, llegó a la cocina, abrió la puerta de cristal y contragolpeó la contraventana, tres toques cortos y dos largos. Desde el exterior volvieron a sonar dos toques cortos y tres largos.
El anciano abrió la ventana y el hombre entró.
El propietario de la vivienda atizó los restos de la hoguera, echó algunos troncos y avivó el fuego. Pronto lucía una gran hoguera. El visitante empezó a guitarse sus mojadas ropas, mientras que el anciano le proporcionaba ropa seca y le preparaba algo para comer.
No hablaban, no parecía que tuvieran nada que decirse, pero se comprendían con solo mirarse. El mayor de los dos preparó un gran tazón de leche caliente y cortó dos grandes rebanadas de una hogaza de pan de pueblo. El visitante las devoró inmediatamente.
El anciano sin murmurar una sola palabra, salió de la cocina, se calzó las albarcas y se dirigió a la cuadra que estaba justo enfrente de la cocina, atisbó que todo estaba en orden, se dirigió al pesebre del enorme toro semental, este se despertó alarmado he hizo ademán de levantarse, el anciano lo tranquilizó dirigiéndole unas palabras cariñosas y el animal se calmó.
Limpió el pesebre, levantó una tapa de madera que dejó al descubierto un minúsculo hueco, lo rellenó con yerba seca y volvió a la cocina. El visitante comprendió el mensaje, salió y enfundado en un par de mantas se introdujo en el hueco.
El hombre mayor bajó la tapa de madera, puso yerba en el pesebre y se marchó.
El visitante se quedó dormido al instante, durmió más de veinticuatro horas, cuando despertó esperó pacientemente a que el anciano le avisará de que no había peligro.
Tenía que tomar todo tipo de precauciones, el enemigo era implacable, inasequible al desaliento, cazadores contumaces.
Sintió los golpecitos convenidos y salió de su escondrijo, llegó a la cocina donde el anciano le había preparado cuatro huevos fritos con beicon, un gran trozo de hogaza y un gran vaso de vino fuerte y ácido.
Cuando engulló todo, el viejo le tendió un enorme tazón de leche recién ordeñada.
Él se relajó, y durante unos breves segundos se permitió rememorar los viejos tiempos. Recordaba cuando, siendo aún muy niño, fue recogido por sus tíos, sus padres habían muerto en un accidente y su tía materna, que no tenía hijos, lo había recogido.
Se había criado en el monte, donde sus tíos tenían una cuadra y más de una docena de vacas.
Mauricio, que así se llamaba, antes de convertirse en Silvestre, su alias de maquis, vivía feliz y contento entre sus vacas y su monte, conocía al dedillo todos los recovecos, todos los rincones de su querido monte.
Era introvertido, poco hablador, parecía que huía de la gente, no se le conocían ni amigos ni enemigos, era un lobo solitario y no le gustaba recibir visitas en su paraíso personal, el monte era su mundo. Nunca bajaba al pueblo, vivía en el monte, dormía en el pajar y para no tener no tenía ni un perro que lo acompañara en las frías noches de invierno.
Pero todo se derrumbó a su alrededor de la forma más inesperada.
Todo había comenzado varios años antes.
II EL CAZAFORTUNAS
Julián Herrero era alto, delgado pero fuerte, y muy agraciado, aunque con aspecto un poco desgarbado, pelo dorado y piel muy blanca, sus gafas de miope le daban un aire de chico desvalido, y eso parecía gustar a las chicas.
Bebedor, mujeriego y adicto a los juegos de azar, en un pueblo que apenas tenía 1 500 habitantes, estas debilidades del chico no eran bien vistas por la conservadora sociedad de su lugar de nacimiento.
Malvivía trabajando como mozo en la cuadra de caballos que poseía el propietario de una de las cinco fábricas de galletas que había en el pueblo.
Aguilar de Campoo era, a principios del siglo XX un pueblo muy próspero. La actividad galletera comenzó cuando los reposteros locales, empezaron a endulzar la masa de trigo de Castilla con el azúcar importado, vía puerto de Santander, desde las colonias de ultramar.
Su población original estaba compuesta de cántabros, romanos y visigodos. El pueblo tiene una extensa y rica historia.
En un pueblo tan pequeño, donde todo el mundo se conocía, las andanzas del joven Julián eran bien conocidas y poco aceptadas.
Sus frecuentes borracheras y broncas, sus deudas de juego y su devaneos amorosos le habían creado una pésima reputación.
Esta atmosfera se le hacía irrespirable, pero como no tenía oficio ni beneficio no tenía a donde ir.
Una noche estaba en la taberna, cuando llegó un paisano empuñando una gran navaja y dirigiéndose a él con ademán amenazador, acusándole de haber seducido a su hermana.
Solo la intervención de los parroquianos impidió que el ofendido hermano le rajara el estómago.
Al día siguiente, muy de mañana, decidió que tenía que escapar, cogió prestado, el mejor alazán que tenía el dueño en su cuadra, hizo un hatillo con las pocas pertenencias que tenía y se marchó. Deambuló por aquí y por allá, sin rumbo fijo y sin tener claro hacia donde quería dirigir su vida, solo quería alejarse lo máximo posible del pueblo.
Un soleado día de mayo, un sujeto montando un brioso alazán blanco hizo su aparición en Casar de Periedo, los aldeanos se miraban sorprendidos, preguntándose quien sería ese caballero montando tan hermoso ejemplar y con ese porte señorial.
El jinete vestía ropas caras, un traje chaqueta de un blanco impoluto, sus pies calzaban unas botas de montar de caña ancha de color marrón y su cabellera rubia estaba cubierta por un sombrero tipo malo panamá. Era la viva estampa de un caballero castellano.
Tenía un porte distinguido, altanero, distante, como de alguien acostumbrado a mandar. Todo era una pose, copiada de su antiguo amo, pero en Casar de Periedo nadie sabía que había tenido que salir a «uña de caballo» de un pueblecito de su Palencia natal, huyendo de acreedores irritados y padres de doncellas ultrajadas.
Se había apoderado de un brioso caballo y se dirigido en busca de su El Dorado, los ricos pastos norteños de Cantabria, entonces una economía pujante, rural e incipientemente industrializada. Como dice la canción: «En busca de fortuna como emigrante se fue a otros pueblos».
Montado en su alazán blanco como la nieve y un porte de hidalgo castellano, con sus modales refinados y elegantes, que nadie supo nunca de donde los había sacado, encandiló a todas las mozas solteras del pueblo, e incluso algunas casadas sintieron sus estrógenos y la testosterona subirles hasta el cerebro.
Julián era calculador y había decidido qué hacer con su vida. Se había propuesto hacer un buen casamiento.
De todas las jóvenes casaderas seleccionó la que le pareció la más apropiada y hacia ella dirigió sus dardos.
Fernanda Márquez era presa fácil, huérfana de padre y madre, se había quedado sola en un mundo de hombres, su hermano, un renombrado médico, había muerto recientemente en un trágico accidente.
Abel Márquez era muy aficionado a la caza y miembro de una cuadrilla de cazadores, que todos los fines de semana salía a practicar su afición.
Un día cazaron una liebre, y en una aldea pidieron al tabernero que se la cocinara. Pocos días después los cuatro integrantes de la cuadrilla habían muerto. Habían degustado una liebre que estaba envenenada
Fernanda era propietaria de tierras que abarcaban varias aldeas, y en el mismo pueblo tenía tres prados a cada cual más apetitoso y valioso, situados en el centro.
Una mañana de un mayo florido y hermoso Fernanda estaba asomada al mirador de su casa solariega, una casona tipo castellano, justo a la entrada del pueblo.
Contempló la figura de un caballero a lomos de un corcel blanco, cuya piel relucía bajo los tenues rayos de sol. El sujeto que ya se había percatado de la presencia de la joven, irguió su figura y recto como un chopo, montado en su reluciente y níveo caballo, se dirigió hacia donde estaba su futura presa.
La joven de piel blanquísima, ojos verde esmeralda, pechos medianos y una sonrisa inocente en su aniñado rostro le miraba curiosa.
El galán haciendo uso de todas sus malas artes, exhibiendo una sonrisa de encantador de serpientes, dirigió su alazán hasta pararlo delante del balcón donde estaba la joven. Se irguió sobre los estribos de su caballo para resaltar su esbelta figura, con un gesto ampuloso se tocó el ala del sombrero y dijo, dirigiéndose a la joven: «Que forma tan maravillosa de comenzar el día contemplando a una hermosa y joven rosa saludando al tempranero sol mañanero».
La joven que estaba más cerca de los treinta que de los veinte se sintió halagada por esta alusión a su belleza, acostumbrada, como estaba, a la zafiedad y ordinariez de los jóvenes pueblerino que se atrevían a dirigirse a ella, se sintió atraída por este apuesto caballero.
Una atracción profunda, dominante de las que te hacen perder los sentidos y la cordura. Esa atracción tan tremendamente perversa que solo sienten las mujeres.
Después de un breve cortejo, la joven inexperta e inocente doncella, quedó prendada del galán y accedió a casarse con él.
La inocente doncella pensó que con este casamiento sus posesiones no solo serían conservadas sino incluso aumentadas. Para el bien de sus futuros hijos, si Dios, ella aún creía que era Dios quien mandaba los hijos, así lo deseaba.Pero el galán tenía unos planes distintos y muy bien definidos, él no había nacido para romperse la espalda trabajando, cuidando y ordeñando vacas, segando la hierba y cavando la tierra. Él tenía otros objetivos.
Julián se dedicó a lo que mejor sabía hacer, cortejar a otras mozas, beber y jugar.
Pero como le suele pasar a todo granuja, se encontró con otro más granuja que él. El cura del pueblo. Don Felipe era un avispado servidor de la mafia eclesial y sabía, siglos de experiencia lo avalaban, donde clavar sus garras.
Jlián, que en el fondo no era más que un «pardillo», pronto quedó atrapado en la red que el maléfico Don Felipe le tendió.
Se convirtió en un fanático cristiano y comenzó a dilapidar la fortuna de su esposa, haciendo cuantiosas donaciones a la Iglesia. Esto unido a sus francachelas lo llevó a pignorar una a una todas las propiedades, que no le pertenecían.
Pero no adelantemos acontecimientos.
Como buen gañán de dedicó a procrear, la pobre Fernanda no sabía lo que era la normalidad, no había salido de un parto cuando a los pocos meses volvía a estar embarazada, la pobre mujer no tenía tiempo, ni relaciones con la vecindad, para conocer las tropelías que su marido estaba llevando a cabo. Salvo por algunos comentarios ocasionales la ingenua esposa estaba «in albis».
Tantos embarazos, crianza de bebés y disgustos pronto la llevaron a la tumba.
El galán se sintió liberado y propietario de una importante, aunque empezaba a menguar, fortuna.
Su fanatismo religioso le llevó a chocar con otro miembro del pueblo que empezaba a destacar por sus arengas y sus ideas comunistas, él personaje no se decía comunista sino socialista.
La diversidad entre ambas maneras de entender la vida, los llevaría, inexorablemente, a enfrentamientos cada vez más violentos. Les faltaba muy poco para llegar a la violencia física.
III EL COMUNISTA
Matías Peláez era un joven idealista y soñador, pensaba que el mundo era un lugar hostil y que tendría que ser mejor, y él se proponía intentarlo.
Había nacido en una familia de aldeanos, sin propiedades, era lo que se suele catalogar como pobre de solemnidad, en un pueblo si no tienes propiedades no eres nadie.
Esta condición de «desheredado» de la tierra, era terreno abonado para que los «espabilados» de turno, los demagogos baratos de siempre sembraran su semilla y esta germinara con fuerza.
Su carencia de una educación escolar, le hizo asimilar y aceptar estas trasnochadas ideas y se convirtió en un comunista acérrimo.
El karma de la tierra para quien la trabaja, a todos el mismo salario y la revolución del proletariado fueron sus ideas y las repetía una y otra vez hasta llegar a creérselas.
No había leído a Karl Marx ni a Engels,, y aunque los hubiese leído no los habría entendido, pero los citaba con las cuatro frases hechas que le habían inculcado en la casa del pueblo en la vecina ciudad de Torrelavega.
A Matías no le gustaba la política, no la odiaba, pero algo en su interior la rechazaba, sobre todo a esa cohorte de político culebreros que anteponían sus filias y fobias por encima de lo que él entendía eran los intereses generales.
A él le gustaba su profesión, había hecho unos cursos de formación y se había convertido en un magnífico ebanista, gracias a su destreza se había creado una reputación, su trabajo era reconocido.
Tenía obsesión por su profesión, toda rama de árbol, todo trozo de madera, era cuidadosamente esculpido y tallado, hacía figuras de carros, animales, personas y llaveros y los regalaba a los amigos y a los niños.
La Gubia era inseparable de Matías, e incluso en las reuniones políticas cuando sus colegas se enzarzaban en inútiles polémicas, él se abstraía,, sacaba su gubia y un trozo de madera y se ponía a tallar, era como una terapia, no le gustaba las peroratas baldías que no llevaban a ninguna parte.
Solo estaba en política porque era consciente de que la única forma de acabar con las lacerantes desigualdades que se daban en la sociedad de la época era a acción de los más desfavorecidos.
Y como era disciplinado y cumplidor acataba las directrices de su partido, aun cuando algunas, o casi todas, les parecía auténticos disparates.
¡Era un hombre fiel!
Fue el clásico ejemplo de manipulación de un joven idealista y soñador en un despiadado agente de la subversión y el activismo político.
Se convirtió en un incordio para el poder establecido en el pueblo.
El párroco lo consideraba un peligro, esas consignas tan prometedoras para los más desfavorecidos, si calaba en ellos, los apartarían del manto protector de la iglesia, con la consecuente falta de creyentes y disminución significativa de sus ingresos. E incluso la expropiación de las numerosas propiedades que la iglesia había, y seguía, acumulado a costa de la ignorancia y la superstición de los aldeanos. Y a saber, pensaba el buen señor, lo que puede venir después. Desearán, y lo intentarán, apropiarse de nuestras propiedades, quizás hasta intentar quemar la iglesia conmigo dentro.
Estos malignos pensamientos calaron tan hondo en la psique del sacerdote que se propuso poner coto a tamaño desafío.
Tendría que reunir a la gente influyente, «la buena gente» como él los llamaba y empezar a combatir al potencial enemigo.
Decidió consultar con la gente «respetable» como el sacerdote decía.
Habló con Julián, al que no hacía falta convencer, del peligro que representaba Matías y sus ideas. Llamó al cacique local, un tal Fernando Collado que por poseer la única empresa textil del pueblo era un sujeto importante de la pequeña comunidad.
El sacerdote insistió e insistió a Fernando en que la primera empresa que sería «entregada» al pueblo, si las «peregrinas» ideas de ese comunista calaban en el populacho, sería la suya. Ya le tildaban, decía el sacerdote, de explotador de obreros, especulador y evasor de impuestos. Así se expresaba el sacerdote cuando estaba en privado con sus compinches. Llamaba a su grey «populacho» y a sus ideas de igualdad y justicia como «peregrinas».
Pero el sacerdote no hacía más que repetir los tabús que esgrimía la autoridad eclesiástica que controlaba, manejaba y manipulaba a la sociedad española. Todo ello con el beneplácito de una monarquía en decadencia, corrompida hasta el tuétano y desconocedora de la situación real del país.
El otrora tranquilo y apacible pueblo, se convirtió, de repente, en un campo de batalla, de momento batalla verbal. El pueblo se dividió en dos bandos irreconciliables.
De un lado, los «sin tierra», de otro los propietarios. Y en medio de esta vorágine que amenazaba con llevarse por delante la pacífica convivencia de la aldea , estaban los pusilánimes, «las buenas gentes», esos que siempre dicen: «yo no quiero problemas».
No había grandes terratenientes como ocurría en Andalucía, aquí la mayoría eran pequeños propietarios, con tierras y unas pocas vacas, lo justo para poder alimentar a su prole.
Otros, quizás los más levantiscos eran trabajadores de la textil y de algunos pequeños talleres de fabricación de muebles, y carecían de propiedades.
Soplaban aires de tormenta, que muy pronto descargarían con una furia inusitada e incontrolable.
Las consecuencias se harían pronto de notar en la pequeña comunidad, la otrora pacifica aldea se convirtió en un torbellino de pasiones, venganzas, dimes y diretes.
IV LA JOVEN VEHEMENTE
Eloína Raizabal había nacido en Cabrojo una pequeña aldea perteneciente al Concejo de Casar de Periedo, en una familia humilde y era la quinta de una tribu de ocho hermanos.
Su padre era minero en la mina de Reocín y antes había sido picapedrero en la cantera que había en Casar, durante la construcción de la vía férrea que uniría Santander con Oviedo.
Tuvo una niñez llena de privaciones y escaseces, una niñez dura de las que marcan para toda la vida. A duras penas aprendió a leer, escribir y las cuatro reglas, los días de lluvia tenía que desplazarse hasta la Escuela, que estaba situada en Casar, en albarcas y con las zapatillas de estar en casa. Su almuerzo era un trozo de borona. Algunos niños se burlaban de sus raídas ropas.
Pero Eloína era dura como el pedernal, aguantaba y se decía a sí misma: ¡algún día os acordareis de esto y lo lamentareis!
Era alta para el estándar normal de la mujer en aquella fechas. Bien proporcionada, cabellos negros, tez blanca, pechos medianos, ojos vivaces, despiertos y una sonrisa cautivadora. No era de extrañar que a sus diecisiete años, ya con un cuerpo de mujer bien formado, fuese el deseo oculto de los jóvenes de su pueblo y de los colindantes.
Una noche había asistido a la sesión de cine que cada sábado se proyectaba en una nave en la vecina merindad de Virgen de la Peña.
Volvía caminado acompañada de un jovenzuelo, vecino suyo, cuando descargó una de esas tormentas veraniegas tan comunes en lo que entonces se llamaba la provincia de Santander.
Los jóvenes decidieron refugiarse en un pajar cercano, la ropa veraniega mojada por la lluvia se le pegaba al cuerpo dejando ver su joven silueta, ateridos de frio se acurrucaron uno junto al otro. Las consecuencias de esa tormenta veraniega empezaron a vislumbrarse pocos meses después y nació a los nueve meses.
En aquellos tiempos esta clase se sucesos solo podía terminar de una manera ¡el casamiento!, a no ser que el autor del desaguisado cogiera las de Villadiego y desapareciera rumbo a las américas. Se casaron y para Eloína comenzó una nueva vida, dura, mucho más dura de la pobreza había padecido hasta ahora.
Su esposo no tenía oficio ni beneficio, y pasaba gran parte del día en la taberna. Era vago, huía del esfuerzo y no le gustaban las tareas agrícolas. Prefería comprar las patatas antes que sembrarlas y recolectarlas. ¡Era más cómodo ir a la tienda que a labrar la tierra! Los trabajos le duraban poco, según él todos los jefes eran unos hijos de p..a que la tomaban con su persona y le hacían la vida imposible, así que decidía despedirse o lo despedían.
Eloína se tenía que ocupar de la casa, cocinar, lavar la ropa en el lavandero del pueblo o en el río, cuidar del bebé , alimentar y ordeñar a las dos vacas que tenían y alimentar a las pocas gallinas que poseían. Su marido solo segaba la hierba en los ratos libres que le dejaban sus tertulias y sus partidas de mus o dominó en la taberna.
Un jueves, día de mercado en Torrelavega, Eloína llevó una docena de huevos y unos tomates para intentar venderlos y aportar algo de dinero a las vacías arcas hogareñas.
Al pasar por un local que tenía colgado en la fachada un gran cartelón con un rotulo muy atractivo convocando a unas charlas para hablar de los derechos de la «Mujer Campesina», decidió entrar e informarse.
Se despertó en ella una gran curiosidad y arriesgándose a perder el último tren de regresó decidió entrar.
La CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) era una organización cuya ideología política era el anarcosindicalismo. Acuñaban mantras como el feminismo, el ecologismo y el colectivismo.
Exigían una jornada laboral de ocho horas, y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, igual salario para el mismo trabajo.
Lo que más la impactó fue cuando una de las representantes del sindicato habló sobre la situación de la mujer campesina. Eloína vio su vida reflejada en las siguientes palabras que aquella señora pronunció: «A los hombres les gusta ir a la taberna. Independientemente de que el salario sea escaso. Las mujeres tenemos que quedarnos en casa administrando la miseria, cuidando de los hijos y de los animales, cocinando y mientras el hombre bebiendo vinos tranquilamente Muy bonito tener hijos. ¿Para qué? ¿Para que los cuide la mujer, no?»
Eloína no sabía que estas palabras las pronunciaba una mujer que con el paso del tiempo se convertiría en un icono de la lucha y la reivindicación feminista, una tal Dolores Ibárruri «La Pasionaria». Salió de esa charla convencida de que ella también haría algo para cambiar su vida.
Con el tiempo se convertiría en una apasionada luchadora por los derechos de las mujeres y en la que posteriormente sería calificada como: «Eloína la Pasionaria Cántabra».
Al llegar a su casa, ya bien entrada la tarde, se encontró a su joven esposo, borracho y echando espumarajos por la boca, la bronca fue de las que hacen historia, acudieron los vecinos alarmados para evitar un tragedia. El roro berreaba como un loco, hasta el punto de que una vecina se lo llevó a su casa, temerosa de que al bebé le diera un infarto.
Cuando las aguas se calmaron un poco, Eloína ya había tomado una decisión, se marcharía, lucharía por sus derechos y por los de otras mucha mujeres, campesinas o no, que sufrían discriminación y malos tratos. No sabía cómo lo haría, pero sabía que lo haría.
Haciendo caso omiso de los reproches y broncas con su marido, Eloína asistía todos los jueves, con la excusa del mercado, a las charlas en el sindicato y se fue comprometiendo más y más en esa lucha.
Tenía facilidad de palabra, era vehemente, apasionada, emotiva y a pesar de su escasa formación, sabía utilizar las frases y las palabras adecuadas. Era un brillante en bruto, que los gerifaltes del partido pensaban pulir y explotar.

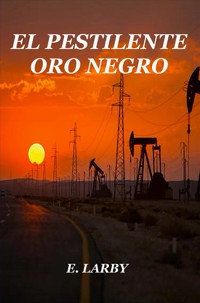
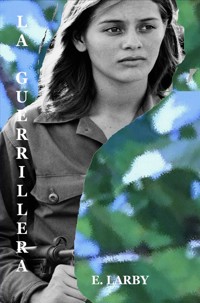

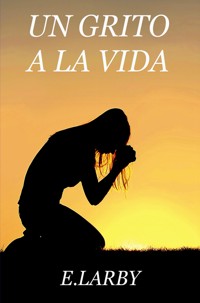














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









