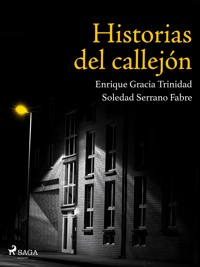
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un rectángulo donde habitan los seres más peculiares y a la vez comunes, donde millones de historias ocurren, y donde las personas crecen y se marchan. Esta es la historia de El Callejón, donde relata sus experiencias personales y las experiencias de los habitantes de este barrio en Madrid. Un tramo de calle que abarca seis portales y que enmarca las tradiciones de la zona. El Callejón formó parte de lo alguna vez llamaron la España Moderna, en un barrio moderno y elegante. Sin embargo, al paso del tiempo, la gente que vivía en los edificios a su alrededor se convirtió en obreros, gente de pueblos y trabajadores de la construcción. Muchos años de existencia, y muchas personas que han pasado sobre él. Miles de historias de amor, confesiones, tiroteos, y secretos que están plasmados como fotografías en la memoria de El Callejón. Explora este barrio de Madrid a lo largo de los años con esta colección de historias cortas, donde El Callejón se apropia de la voz narrativa y cuenta las historias que suceden en él. Una colección única de dos autores inigualables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOLEDAD SERRANO FABRE ENRIQUE GRACIA TRINIDAD
Historias del callejón
Saga
Historias del callejón
Imagen en le portada
Copyright ©2018, 2023 Enrique Gracia Trinidad and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392539
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A todos los que vivieron en aquellos callejones, patios, corralas y rincones de Madrid y de tantos otros lugares, en esos años en los que el blanco y negro comenzaba tímidamente a tornarse en color.
Y a los que aún ahora siguen allí.
El Callejón
Soy un pequeño callejón situado en una zona de lo que hoy llamamos el barrio de La Guindalera 1 , en Madrid, pero que en el momento de los hechos que voy a relatar, era un territorio que parecía un tanto fronterizo. Había dejado de serlo hacía muy poco. Una zona que limita con el elegante barrio de Salamanca pero mirando hacia las chabolas, ocupadas por inmigrantes extremeños y andaluces sobre todo, donde luego se alzaría la ampliación del barrio de la Concepción, con sus “casas colmena”, separadas de la Plaza de Las Ventas, La Monumental, y el Parque de las Avenidas por la gran vaguada del Arroyo del Abroñigal que después sería la M30. No andaban lejos las famosas “casitas de papel” un pequeño barrio de casas prefabricadas que se asomaba a la parte alta del coso taurino.
Fui parte del entorno de lo que alguien llamó “El Madrid Moderno”, con una buena cantidad de casas unifamiliares, unas con originales porches y miradores voladizos y otras con fachadas neomudéjares de ladrillo, típicas de Madrid.
En medio de aquellos hotelitos yo era y soy el rincón pobre. Seis portales se apretujan en el estrecho espacio que puedo ofrecer. Son las llamadas casas humildes, hay miles de ellas repartidas por otros barrios del núcleo y la periferia. Es donde viven familias de clase obrera, gentes venidas de los pueblos y que trabajan en la construcción o en oficios relacionados, aunque también, en muchos casos, profesionales de lo más pintoresco, como el del segundo que es picador en las Ventas o el que vende zapatos en Atocha, el profesor de matemáticas de la esquina o el chico del tercero, en el número cinco, que se dedica a sus robos con mucha profesionalidad. En una de mis esquinas, con un portal que da a la gran avenida que hace tiempo se llamó de Julián Marín, el famoso torero navarro, pero que en los años cincuenta ya tenía el nombre aún más pinturero que hoy conserva, se alza un edificio algo más elegante y que, a veces, siento como ajeno. En él vive gente con un mejor nivel de vida, o eso parece. Allí viven las tías de Ana, una de las protagonistas de estas historias. Ya os hablaré de ella.
Las gentes de esta casa tan elegante que tiene portero con uniforme y ascensor con espejo y las que pueblan mis pisos baratos, únicamente se cruzan cuando se dirigen a misa en la cercana iglesia del colegio de los frailes, para ello tienen obligatoriamente que pasar por delante de la señora Vicenta que pone su puesto de pipas justo en la esquina. Ese es un punto de encuentro obligado entre pobres y ricos.
En mi preciso rectángulo habitan seres tan peculiares, y a la vez tan comunes, que me ha parecido oportuno contaros parte de sus vidas y también, por qué no, algo sobre mi propia experiencia. Los callejones tenemos memoria y hasta sentimientos.
Los pisos resultan pequeños y cuando las familias tienen muchos hijos viven un tanto hacinadas. En verano, las noches de mucho calor, las mujeres suelen sacar pequeñas sillas de anea o banquetas de tijera y se sientan a tomar el fresco mientras echan un ojo a los chicos. En invierno esto es imposible y los chavales campan a sus anchas sin tanta vigilancia. Los hombres organizan partidas de cartas en las mesas del bar de la esquina, el del señor Ramón, que por estar cerca la plaza de toros lo llaman “El Ruedo”.
Mis historias están tomadas por sorpresa, como fotografías, sin que sus protagonistas se den cuenta, en los momentos más inesperados, adultos y muchachos dentro de sus casas o en la calle mientras van a sus quehaceres, se paran a charlar o juegan. Así sabréis, de verdad, cómo son y cómo viven.
A la mayoría de los pequeños los he visto crecer y marcharse, entre los años cincuenta y los setenta del siglo XX; otros se quedaron y hoy son el residuo vivo de un mundo que desapareció hace tiempo. Ahora me habitan gentes sencillas venidas de otros países y parece mi territorio una pequeña y humilde ONU, donde tampoco quedan resueltos ninguno de los problemas reales. Otras lenguas, otros rostros... No está mal, pero fue más interesante aquel mundo del que voy a hablaros, aquellos años en los que, desde la gris postguerra, acabaron las cartillas de racionamiento, decayeron los braseros y empezaron a llegar los primeros plásticos, las radios de ojo mágico, el Cola Cao, las sencillas neveras de hielo, los primitivos televisores, los discos de vinilo de Elvis, los seiscientos y las cocinas de gas.
Aquellos años que están clavados en mi memoria.
Perdonad que, a veces, no lo cuente todo, ni dé una geografía más exacta de mi territorio; cualquiera sabe que los callejones nos parecemos mucho y nada ganaríamos con dar nombres y fechas concretos. Además, es posible que me falle la memoria o que el tiempo haya ido, como acostumbra, desfigurando la realidad, enriqueciendo algunos detalles y olvidando otros. Los años han pasado y aunque han embaldosado mi suelo de tierra y adornado con algunos árboles, sigo teniendo un aire recoleto, distinto, independiente. Habrán arreglado un tanto algunas fachadas y asomarán aparatos de aire acondicionado, pero por dentro aún tengo la pobreza como estandarte, las humedades en los pisos bajos y las barandillas de hierro negro, con pasamanos de madera, que siguen subiendo los escasos pisos sin ascensor en cada uno de mis portales.
Los cambios han sido enormes aunque yo continúo con un alma provinciana, y una memoria casi en blanco y negro, sin plástico ni móviles ni ordenadores, iluminada por farolas de gas, y un puñado de recuerdos que se confunden con los sueños.
Los comparto con vosotros.
El Callejón
El niño del seminario
Se llama Quique, viene sólo los fines de semana y en vacaciones, el resto del año está allí, en el seminario, sin que le dejen salir. Es muy delgado y con unas orejas grandes que sobresalen de su rostro menudo. Se pasa las horas jugando con Jero a las chapas y las canicas. Con las chapas de las cervezas han organizado equipos de fútbol. Cada una lleva la cara de un jugador y le han colocado un cristalito sujeto con jabón para protegerla. Sacan los rostros de cromos y periódicos. A veces, para hacer carreras lo que ponen son rostros de ciclistas; todos quieren a Miguel Poblet o a Bahamontes.
Otra pasión de estos dos es ir al muro de las arañas. Agitan con un palito la tela y el ingenuo insecto sale a comprobar qué presa ha caído. A veces le llevan moscas a las que han quitado las alas y se las ofrecen como víctimas a su voracidad implacable.
Junto con otros voluntarios organizan batallas contra los chiquillos de otras calles y un día, una señora, vino a quejarse de que su hijo estaba mellado por culpa de un puñetazo. La madre de Quique no daba crédito a que su hijo, un cura en ciernes, hubiese podido hacer aquel desmán y trató de defender lo indefendible. Pero el diente de la víctima se había perdido para siempre.
No todo son peleas, a Quique le gusta leer y contar lo que ha leído, tiene a todo el callejón pendiente de sus historias que deja siempre sin terminar por aquello del suspense. Es todo un actor y en cada gesto se puede ver al héroe, a veces caído, pero jamás vencido, al noble que demostrará hasta el final su derecho a ser un caballero y obtendrá su título defendiendo su espada toda una noche si hace falta, porque en su rostro se aprecia esa capacidad, poco frecuente, de defender causas perdidas. No sé en qué iglesia acabará este niño de sacerdote, pero me da pena no poder asistir a sus sermones, seguro que la misa de doce de los domingos estará repleta para oírle.
Muchas veces lo observo jugar solo o quedarse quieto, absorto, mirando no sé muy bien el qué. Tiene algo este chiquillo que no acierto a explicar. El otro día lo vi con Aurorita, la del primero, apoyados en la pared, muy juntos, cuchicheando, luego la cogió de la mano y la llevó a la pandilla imponiéndola al grupo con un empeño que me escama. No sé por qué, pero me da como un presentimiento...
Este niño no acaba de cura, me da a mí que no acaba.
Jero
Jero tenía el pelo claro y unos ojos algo saltones. Todas las noches, a la misma hora, su madre se asomaba a la ventana y con una voz potente gritaba:
—¡Jerooo, la cenaaa!
Jero levantaba la vista un instante y volvía a jugar imperturbable. Sólo era el primer aviso. Pasados diez minutos la voz volvía al callejón esta vez en un tono más imperativo.
—¡Jerooo, que vengas a cenar!
Todos se volvían inquietos. Sabían que la llamada era, en cierta forma, una llamada para los demás.
—Te llama tu madre, Jero.
—Ya.
—¿No vas?
—Te toca tirar a ti.
Y el juego continuaba. Empezaban a recortarse las sombras. Lentamente las ventanas de las casas se iluminaban, dejando a la vista algún jirón del interior. Dentro de un momento llegará el farolero a encender las farolas de gas de la esquina.
—He perdido.
—¡Te gané, te gané! —gritaba Jero alborozado— Recuerda que te habías jugado la bola azul.
—Toma —dijo Quique con aire sombrío despidiéndome de aquella pequeña bola que tanto le gustaba, mientras en su interior ya estaba discurriendo fórmulas para volver a ganarla en otra partida.
—Mañana seguimos ¿eh? Me debes la revancha.
—Ya veremos —contestaba Jero con el producto de su triunfo bien apretado entre los dedos.
La voz desde la ventana ya no admitía más dilaciones.
—¡Jeroooo, o vienes ahora mismo o te pongo el culo como un tomate!
—Me tengo que ir —decía encogiendo un poco los hombros—. Si me dejan, después de cenar vengo, ¿vale?
Y salía corriendo. Sus piernas delgaduchas se perdían en el portal y Quique se quedaba allí, un poco desamparado; la pérdida de la canica azul era un mal asunto, no había estado él avispado con la chapa en el charco y aquello le había supuesto perder unos turnos preciosos. El Jero controlaba bien en las curvas y había superado el montículo sin problemas.
Arrastró los pies por el polvo. Oía, sin oír, los rumores del callejón: ruidos de cacharros, un entrechocar de platos y vasos, el golpe con eco de un cubierto al caer sobre las baldosas, la voz ronca de un padre gritando:
—¡Estate quiero que te la ganas!
—¡Deja a tu hermana en paz!
Es un recuerdo tonto ¿Qué tiene esa tarde de especial para que haya quedado en mi memoria. Era una noche de verano entre otras muchas y, sin embargo, tengo hasta la sensación del calor de la tierra, del color del cielo. Percibo a lo lejos una radio con la sintonía del diario hablado, aquel sonido que acompañaba las cenas de todas las casas. El chico seguía pesaroso.
—¡Jo, mi bola azul, con lo bonita que era...!
La canica era especial, debo reconocerlo, con aquellas aguas que le bailaban por dentro. Aquel color lleno de matices dependiendo de cómo miraras.... En su interior parecía esconderse otro mundo, algo mágico e irrepetible. Sabía que tenía que recuperarla como fuese, había que convencer a Jero de que se la jugase en alguna otra carrera, aunque no era fácil; su amigo había mirado siempre con ojos codiciosos aquella canica y Quique se la había apostado sin pensar que podía perderla.
Vio pasar un instante a través de las ventana a la señora Amelia, la cotilla malhumorada del primero, que tenía unos hijos con los cuales se pegaba sin que nunca hubiese un claro vencedor. Los coloretes que lucía hacían pensar que le había dado a la frasca más de lo debido y que aquella noche habría pelea.
Miró hacia abajo allí estaba la chapa de Jero con su cristalito y todo, con la emoción de la canica se la había dejado olvidada. También se dejó la goma que había encontrado para el tirachinas. Se las guardó en el bolsillo del pantalón.
—Mañana se las doy, si las dejo aquí alguien se las quita, que son muy golosas.
Hacía calor. Cada vez estaba más oscuro. Vi a su padre entrar en el callejón y dirigirse hacia él con una sonrisa.
—Pareces un alma en pena ¿Te has quedado aquí solo?
—Sí, a Jero lo han llamado para cenar.
—Es tarde, venga, vamos a casa. Mamá también debe tener la cena preparada.
Su padre lo aprieta contra él un instante. Huele a Floid, a pasteles y a tabaco negro. Su figura menuda se recorta contra la última claridad. No le ve bien la cara, nota que su mano se posa en su hombro un instante, es una presión ligera pero firme que le empuja hacia el portal.
Yo me quedo vacío, más callejón que nunca, como cogido en falta. La noche ha caído totalmente.
Ana
Nunca baja a jugar con los niños del callejón, no tiene permiso para hacerlo. La casa de sus tías es una casa elegante, alta, con cinco pisos, portero y un ascensor con espejo, reja y asiento. A veces, a mis chicos les la impresión de que ese edificio de la esquina es un noble segundón llegado a sus tierras, orgulloso, guardando las apariencias y, sobre todo, sin dinero y sin puente levadizo para poder separarse de la plebe.
Ana es muy alta para su edad. Las pecas que le cubren la nariz, la llamativa blancura de su piel y el rubio rojizo de su pelo, que siempre lleva recogido en unas trenzas, nos deja entrever a parientes lejanos venidos de un país donde la niebla el viento y la lluvia han sido los auténticos protagonistas de esas películas donde los héroes nunca ganan y siempre mueren vencidos y donde los amores son intensos e imposibles.
Me llamó la atención porque al subir al autobús o al tranvía suele pedir al que despacha los billetes los tacos sobrantes de las matrices. Un día uno de ellos le preguntó:
—¿Para qué los quieres? ¿Qué vas a hacer con esos bloquecitos? No sirven para nada.
Ella lo miró muy fijo y, después de un silencio y con el rostro encendido por la vergüenza respondió:
—Son los libros
—¿Libros? ¿Qué libros?
Ana se mueve inquieta, no le gusta confesar los trucos de sus juegos. Algunos viajeros aburridos empezaron, entre sonrisas cómplices, a prestar atención al diálogo de aquellos dos.
—Los libros de mis muñecas recortables.
—No entiendo.
Ana comienza a impacientarse, pero no quiere salir corriendo porque necesita los tacos.
—Pues es muy fácil. Cuando mis muñecas están sentadas en su salón tiene una biblioteca que he hecho con un cartón. Allí meto los tacos que ustedes me dan. Son sus libros. A ellas les gusta leer, igual que a mí. Tienen derecho ¿no?
Aquel cobrador se quedó mudo. Miró a la niña y le tendió unos cuantos “tomos” que ella guardó rápida en la cartera. El silencio en el autobús era palpable y varios pares de ojos la siguieron pasmados hasta que se perdió entre la gente. Desde ese día, nunca lo olvidarán, hay quien sabe que las muñecas recortables necesitan leer cuando están quietas en el suelo de un salón o encima de la mesa camilla.





























