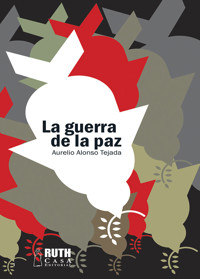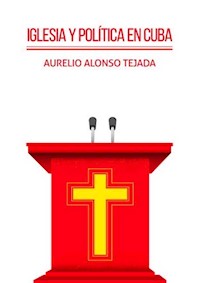
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Iglesia y política en Cuba revolucionaria es una valiosa y excepcional contribución al análisis del complejo panorama de las relaciones de la Iglesia Católica, desde su institucionalidad, incluyendo el Vaticano y el pueblo creyente, con la vida política y los procesos internos de la Isla en los últimos cincuenta años. Las apreciaciones de Aurelio Alonso son primordiales para considerar el fenómeno religioso desde las raíces coloniales hasta las nuevas concepciones del Partido Comunista acerca de la religión, sus posiciones y cambios más recientes,los cuales son de vital importancia, tanto en el plano académico como en el de las políticas, la realidad social y la vida cultural. Alonso Tejada señala que: "Esa actualización, a cuyos presupuestos me atrevo a considerar que esta obra puede contribuir, potencia su importancia por la vitalidad que el pontificado del papa Francisco ha comenzado a dar a la doctrina social cristiana". Y más adelante: "[Se]ha abierto una nueva página en la historia del catolicismo y, tal vez, en un plano más general, del legado cristiano. Pero esa página solo ha comenzado a ser escrita". Esta nueva revisión de artículos seleccionados, tras la visita del papa Francisco a Cuba revela que la Iglesia romana rescata el espíritu original del cristianismo, y el ecumenismo proclamado en el Concilio Vaticano II, yofrece unacomprensión estructural en torno al tema de las relaciones entre la institucionalidad católica y el Estado cubano a partir de la victoria revolucionaria de 1959.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Iglesia y política en Cuba
Edición: Gladys Estrada
Diseño de cubierta: Maikel Martínez Pupo
Diseño interior: Yadyra Rodríguez Gómez
Emplane: Bárbara A. Fernández Portal
© Primera edición, 1997
© Aurelio Alonso, 2015
© Ruth Casa Editorial, 2015
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de Ruth Casa Editorial. Todos los derechos de autor reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
ISBN: 978-9962-703-24-2
Ruth Casa Editorial
Calle 38 y ave. Cuba,
Edif. Los Cristales, oficina No. 6,
Apdo. 2235, zona 9na., Panamá.
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Distribuidores para esta edición:
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en: https://www.facebook.com/ruthservices/
Sin una particular intención de volver a prologar
Cuando acepté la sugerencia de preparar una nueva edición de Iglesia y política en Cuba no pensé en añadir nada a la anterior ni en la conveniencia de un nuevo prólogo. Ni siquiera estaba muy seguro de que tuviera sentido reeditar esta selección de artículos, en la cual los análisis de coyuntura se mezclan con otros redactados con el deseo de lograr una comprensión más bien estructural en torno al tema de las relaciones entre la institucionalidad católica y el Estado cubano a partir de la victoria revolucionaria de 1959. Podía haber envejecido.
Entregué a Gladys Estrada, a quien ha tocado la empresa de editarlo, la versión digital de la edición anterior, la segunda, del libro, compuesta por siete artículos, la cual revisé para verificar su actualidad y limar cualquier detalle que se hubiera hecho anacrónico o se me hubiera pasado en la edición precedente. Decidí entonces completarla con otros cuatro de mis textos publicados sobre el tema, de la producción de los años posteriores —todos igualmente breves—, los cuales consideré de utilidad incluir, por motivos diversos.
El primero de los nuevos materiales añadidos aquí fue redactado como la entrada «Faith: Catholicism» de la obra enciclopédica en dos volúmenes, coordinada bajo el escrupuloso cuidado de Alan West Duran, la cual fue publicada con el título de Cuba por Schribner World Scholar Series, Gale, Nueva York, en 2011. Es el texto con el cual se da inicio a esta edición de Iglesia y política en Cuba, rompiendo con el esquema cronológico que prevalece en el resto del libro, por una feliz iniciativa de la editora, dado que es el que contiene una síntesis que parte de Cuba colonial y continúa con la República laica antes de abordar el cambio revolucionario de 1959. Creo que el lector agradecerá esta ruptura con el orden de las fechas de publicación.
De manera análoga, pero para hacer espacio sobre todo a una mirada más cercana a la actualidad, me propuse culminar los trabajos de contenido con un artículo cuyo título original fue «A Igreja católica, a política e a sociedade» escrito para el dossier Cuba, coordinado por Roberto Fernández Retamar en el número 72 de la revista Estudos Avançados, del Instituto de Estudos Avançados de la Universidad de Sao Paulo. Frei Betto, con quien se había consultado, me pidió asumir la tarea, dándome la posibilidad de refrescar mis reflexiones en 2011. La versión que aquí incluyo —vuelta a revisar para una conferencia un año después— es un documento que resume, y para hacerlo tiene que retornar a no poco de lo que los textos anteriores han valorado en detalle. No obstante, consideré que su perspectiva sintética lo libra de volverse reiterativo aquí, y contribuye a mostrar continuidades y variaciones que los cambios de contexto social inducen en estas relaciones. Si me equivoqué, pido disculpas al lector. Ambos trabajos se publican ahora por primera vez en español.
Termino el conjunto en la presente edición con dos trabajos distintos, en cierto modo, del resto. El primero, el prólogo que redacté para el libro Monseñor Carlos Manuel se confiesa, entrevista a Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal, realizada en 2013, y aparecida a la luz, finalmente, en 2015. Sin que el entrevistado ni uno de los entrevistadores, el periodista Luis Báez, pudieran disfrutar su aparición. Me salgo con este final de la tónica de los trabajos precedentes. Pero el testimonio de vida de esta relevante figura eclesiástica cubana de nuestro tiempo —a quien mucho debo haberme involucrado tanto en estos temas— constituye un complemento insustituible a la historia de las relaciones estudiadas. Las humaniza en la perspectiva individualizada del pastor que comparte su misión religiosa con el ejercicio del pensamiento sistemático y comprometido.
El segundo es la entrevista que me hiciera, para las ediciones de Temas, Marianela González, el 2 de julio de 2015. La presente edición del libro se resentiría, sin ella, de la falta de una lectura que incluya apreciaciones sobre las relaciones, en perspectiva actual. Y especialmente sin una referencia al papa Francisco, sus posiciones, tan diferentes en el plano social, de las de sus antecesores en el pontificado, y su visita a Cuba y los Estados Unidos que iba a producirse en los días inmediatos. Por supuesto que el alcance del cambio que se espera del actual pontífice en las proyecciones del Vaticano reclama miradas que no me atrevo a precipitar. Tendrá el lector que esperar a una nueva edición o a un nuevo libro; en este último caso tendría que rebasar los límites de las relaciones aquí analizadas.
Existe un desarrollo reciente del entendimiento entre la Iglesia Católica y el poder revolucionario que me parece de mucha importancia, tanto en el plano académico como en el de las políticas, la realidad social y la vida cultural. Y con esas relaciones que pudiéramos llamar extrarreligiosas atendiendo a la caracterización de los dos polos entre los cuales se producen, entre las que se dan al interior de los sistemas de creencias (intrarreligiosas), y las que tienen lugar entre ellos mismos (interreligiosas). Son dimensiones que se superponen de manera directa o tangencial, y requieren ser estudiadas en su integridad.
Esa actualización, a cuyos presupuestos me atrevo a considerar que esta obra puede contribuir, potencia su importancia por la vitalidad que el pontificado del papa Francisco ha comenzado a dar a la doctrina social cristiana. No reducida a la que la Iglesia romana ha codificado hasta nuestros días como cosa propia, sino a una que rescata de manera efectiva el espíritu original del cristianismo, con una amplitud llamada a traducirse en el ecumenismo proclamado por el Concilio Vaticano II y dosificado para la galería en acercamientos propiamente diplomáticos y de limitada trascendencia.
Recojo un comentario del franciscano brasileño Leonardo Boff, uno de los más lúcidos pensadores cristianos de nuestra América, que ante la pregunta “¿Se ha convertido el papa a la Teología de la Liberación?” responde que Francisco es un guardián de la tradición de Jesús más que de la doctrina católica. La doctrina es, nos dice, una invención de los teólogos.
No se me puede escapar que el padre Jorge Mario Bergoglio ha abierto una nueva página en la historia del catolicismo y, tal vez, en un plano más general, del legado cristiano. Pero esa página solo ha comenzado a ser escrita
A Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal, el sacerdote de la Cuba que asumió el socialismo; que lo vivió desde una impronta leal a su Iglesia y a la nación; que se afanó en el empeño de que los vasos comunicantes de la cubanía no tuvieran la desgracia de truncarse por diferencias mal digeridas. Al amigo que aceptó con audacia presentar la primera edición de esta selección en la Feria del Libro de La Habana de 1998, y que lo hiciera con altura, irreprochable en estilo, dando siempre la bienvenida al desafío del debate, quiero dedicar esta versión ampliada de Iglesia y política en Cuba.
Aurelio Alonso, 2015
Prefacio de Frei Betto a la edición deIglesia y política en Cuba revolucionaria
Por ser Cuba un país diferente —el único socialista en el occidente y uno de los escasos que existen hoy en el mundo—, allí suceden cosas diferentes. En América Latina los intelectuales se interesan poco por uno de los fenómenos más importantes del continente: la Iglesia Católica y la religiosidad popular. Esostemas, generalmente, los abordan algunos teólogos o unos pocos académicos, como Enrique Dussel o Franz Hinkelammert, quienes abrazan la fe cristiana.
Hijas legítimas del iluminismo europeo, las universidades latinoamericanas vuelven el rostro cuando se habla de religión. Si no llegan a profesar un ateísmo explícito, al menos adoptan una indiferencia que pudiera considerarse más cercana a un positivismo mal disfrazado que a la convicción de que el tema religioso es irrelevante en lo que concierne a los análisis e investigaciones que abordan la coyuntura de nuestros tiempos.
En Cuba, desde hace algún tiempo, se les presta cada vez más atención a la Iglesia y a la religión por parte de los intelectuales y académicos. Se da el fenómeno opuesto a lo que sucede en el resto del continente: no existen teólogos dedicados al tema, si se exceptúa a los padres Carlos Manuel de Céspedes y René David, y estos lo hacen, todavía, con timidez. Los otros no son más que profesores de Teología que se limitan a repasar a sus alumnos la doctrina católica de acuerdo con la óptica vaticana. Ni siquiera se intenta buscar la forma de incorporar esta instrucción a la cultura propia, por la cual la teología también puede hallar un modo de integración a la realidad latinoamericana y caribeña y, específicamente, en la coyuntura cubana.
Resulta una ironía que, en Cuba, son los militantes del Partido Comunista quienes más se interesan por el fenómeno religioso como objeto de investigación teórica, y de su examen crítico. Desde la óptica del fundamentalismo comunista, un interés tal implica el riesgo de que se produzca la contaminación ideológica. Cuando se dio a conocerFidel y la religión, en 1985, escuché decir a algunos comunistas latinoamericanos que Fidel «se estaba poniendo viejo y, por eso retornaba a sus orígenes cristianos». Mas, lo que en verdad se volvió viejo es el socialismo en el que ellos creían —y fue de vejez que murió. Mientras tanto, el socialismo cubano resiste heroicamente la ola neoliberal que asola al planeta.
A los ojos del fundamentalismo católico, ese interés comunista por la religión revela una estrategia de anexión de la Iglesia y de los cristianos a las filas ortodoxas de la Revolución. Pero si el socialismo cubano resiste y sobrevive es, precisamente, porque no nació leninista, sino martiano. No cerró iglesias, no fusiló sacerdotes, no buscó imponer el ateísmo a sangre y fuego. «La vida extrapola el concepto», enseñaba mi cofrade Tomás de Aquino. En Cuba existe aún el socialismo porque también hay salsa y santería. Si el ateísmo oficial del Estado y del Partido —superado después del IV Congreso, en 1991— engendródiscriminaciones y prejuicios, es válido preguntar: ¿a quiénes ellos perjudicaron más?, ¿a quienes lo profesaban o a los creyentes? Parece obvio que los creyentes fueron los menos perjudicados. El mayor perjuicio cayó sobre la Revolución, puesto que, al discriminarlos, relegó ciertos sectores religiosos a la condición de trincheras antirrevolucionarias.
El sentimiento religioso, al igual que el amoroso, es intrínseco a la condición humana. Y es en él donde millones de pobres latinoamericanos hallan la motivación para luchar contra las fuerzas opresoras. Este es el testimonio de José Antonio Echeverría y Frank País; del padre Sardiñas y Camilo Torres; de Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel; de los guerrilleros de la Nicaragua sandinista y de El Salvador; de las comunidades eclesiales de base de Brasil y Bolivia; de los indígenas de Chiapas y la Amazonia.
Una obra de honda actualidad
Iglesia y política en Cuba revolucionariaes una importante contribución de Aurelio Alonso al afán de comprender el fenómeno religioso en Cuba y sus procesos internos en la historia revolucionaria reciente. ¿Por qué el catolicismo en Cuba —con excepción de algunos católicos— nunca tuvo un matiz progresista en el sigloxx? Alonso hace un detallado análisis de las raíces coloniales de la Iglesia cubana y sus desaciertos respecto al proceso que culminó en la victoria de los rebeldes de la Sierra Maestra. Analiza, también, las concepciones del Partido acerca de la religión, sus posiciones y cambios en relación con la cuestión religiosa y su política más flexible en los últimos años.
Fue el acercamiento entre los comunistas cubanos y cristianos latinoamericanos lo que convenció al Partido Comunista de Cuba (PCC) de que la religión no es ineluctablemente reaccionaria. Por consiguiente,¿por qué ella no puede ser, de igual modo, en Cuba un factor para el avance del socialismo? Por otra parte, algunas iglesias evangélicas de Cuba han dado una respuesta positiva a esta interrogante. A su vez, también la Iglesia Católica de Cuba, con la realización del primer Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) en 1986 —tan bien enfocado en esta obra—enfrentó el desafío de, finalmente, no permanecer al margen de la realidad cubana ni con la mirada vuelta hacia Miami, y sí tratar de unirse al socialismo, arraigándose, dando respuesta a su vocación de ser evangelizadora en la Cuba socialista, siguiendo la línea paulina de ser «griego entre los griegos y judío entre los judíos».
No obstante, la caída del muro de Berlín en 1989 echó por tierra los nuevos rumbos trazados por el ENEC. Y lo que hubiera sido una incorporación se transformó en una parálisis —en espera de la caída del socialismo cubano. Ahora bien, no es la función de la Iglesia dirigir los procesos sociales y políticos, como el paso de un régimen o de un sistema a otro. Por imperativo evangélico, la misión de la Iglesia es alentar al pueblo en la búsqueda de una sociedad que encarne, en lo cotidiano, el reparto simbolizado en la mesa eucarística, donde todos tienen acceso por igual al mismo pan y al mismo vino. Hermanados en la socialización de los «frutos de la tierra y el trabajo humano» pueden, al fin, proclamar lo que atestiguan: Dios es el Padre amoroso. Y no una ilusión de la mente alienada o un ídolo en nombre del cual el capitalismo ha profundizado las desigualdades, patrocinado las opresiones, incrementado el desempleo y propiciado la acumulación de más riquezas en menos manos.
Como enseña el Evangelio, donde los panes y los peces son compartidos —simbolizando los derechos esenciales para la vida— allí está Dios. En ese sentido, ¿cuál es el país de América y del Caribe que puede considerarse como el más cercano al sacramento de la eucaristía?
Frei Betto,19961
1 Este texto, según la traducción de Emilio Hernández Valdés, sirvió de preliminar a la edición de Iglesia y política en Cuba revolucionaria, 1997, ampliada en 2002. Esta tercera edición de 2015 incluye todos los textos de la primera edición (N. de la E.).
Introducción
El catolicismo ha representado y representa uno de los espacios más importantes en el universo de los sistemas de creencias religiosas existentes en nuestro país. Constituye, por otra parte, el más articulado a una estructura institucional de alcance mundial, que en su caso cuenta, además, con la peculiaridad de atributos estatales supranacionales. El Vaticano es el único Estado reconocido cuya sustentación no está dada por una territorialidad definida, sino por vínculos espirituales. Estas son características que no se pueden obviar para ponderar la influencia de un sistema de relaciones que no se limita a los nexos establecidos en la comunidad religiosa local, aunque, sin duda, tiene cimientos en ellos.
Cuando, a finales de 1994, el papa Juan Pablo II decidió nombrar un cardenal cubano, por segunda vez en la historia y en la figura del arzobispo de La Habana, primaba, como el mismo cardenal Ortega reconocería en sus propias homilías, una valorización de la Iglesia de Cuba y un redimensionamiento con miras puestas en la recuperación católica. Esta perspectiva no se limita al mero crecimiento numérico ni a la extensión de la actividad pastoral, sino que toca al propio papel de la institución dentro de la sociedad civil del país. Y todavía más, le otorga patrocinio espiritual a una emigración de la cual nunca apartó su vista. Constituye la elevación de la jerarquía cubana a la esfera más alta de la Iglesia mundial.
En el mes de febrero de 1996 se celebró en La Habana el segundo Encuentro Nacional Eclesial Cubano, conmemorativo del décimo aniversario del primero. El enviado especial del Papa al encuentro, cardenal Carlo Furno, se refirió al anterior como generador de «una creciente vitalidad de la vida cristiana y nuevas formas de audacia apostólica».
Los pronunciamientos del cardenal Ortega, tanto en el acto de inauguración como en la homilía de la misa de clausura, ameritan un comentario. En la apertura, después de consignar el fortalecimiento de la Iglesia en estos últimos años, se detiene a observar que «cada vez menos se descubre aquella muralla entre creyentes y no creyentes», dado que se percibe un cambio progresivo en la disipación de un ateísmo doctrinario. Por este reconocimiento —hasta ahora omiso— responde, también, en no poca medida aunque no se mencione, el efecto del IV Congreso del PCC en los últimos años. Ortega termina el discurso vindicando el mensaje de los obispos de 1993, como la respuesta cristiana ante el imperativo de inserción en un mundo globalizado. En su homilía al final del encuentro, la «insuficiencia del materialismo marxista y su fallo existencial», inevitable recurso argumental de la jerarquía eclesiástica, se cita solo para puntualizar que «no ponemos la mirada en otro materialismo consumista, hijo de un capitalismo feroz, que no llega a dar participación real a la inmensa mayoría desposeída, en los grandes beneficios de unos pocos».
Creo que vale igualmente la pena en este momento una referencia a los que parecen ser ya elementos relevantes en los ejes de la doctrina social de la Iglesia para los años que pusieron fin al milenio, explicitados por Juan Pablo II en la sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de octubre de 1995. Extraigo párrafos que considero claramente indicativos: «El utilitarismo tiene consecuenciaspolíticasa menudo negativas, porque inspira un nacionalismo agresivo, sobre cuya base someter a una nación más pequeña o más débil es considerado como un bien simplemente porque responde a los intereses nacionales. No menos graves son las consecuencias del utilitarismoeconómico, que lleva a los países más fuertes a condicionar y a aprovecharse de los más débiles. Frecuentemente estas dos formas de utilitarismos van juntas, y es un fenómeno que ha caracterizado notoriamente las relaciones entre el “Norte” y el “Sur” del mundo». «De losdeberesque unas naciones tienen con otras y con la humanidad entera, el primero de todos es, ciertamente, el deber de vivircon una actitud de paz, de respeto y de solidaridadcon las otras naciones». «Los “derechos nacionales”[...] no son sino los “derechos humanos” considerados a ese específico nivel de la vida comunitaria». «No hay un único modelo de organización política y económica de la libertad humana, ya que culturas diferentes y experiencias históricas diversas dan origen, en una sociedad libre y responsable, a diferentes formas institucionales». Se hace ostensible la objeción al orden establecido por la globalización capitalista en el centro del discurso del Pontífice.
La visita oficial a Cuba del secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Jean Louis Tauran, en octubre de 1996, como invitado del Gobierno, y la entrevista de Fidel Castro con Juan Pablo II en el Vaticano, en noviembre, constituyeron el preámbulo obligado de la visita del Papa a Cuba en 1998, la cual ha sido, sin duda,un acontecimiento religioso y social. No son pocos los puntos significativos en la agenda actual, como por ejemplo, la canonización, en pleno curso, del sacerdote, filósofo y educador Félix Varela y Morales, pensamiento fundacional reconocido de la nacionalidad cubana.
En la figura de Varela convergen la ejemplaridad moral, la devoción religiosa, la dedicación teológica, y otras cualidades que la Iglesia aprecia como atributos de santidad. Y, a la vez, la creatividad, apertura y profundidad de reflexión, el alcance de la visión y el compromiso político que le sitúan en el vértice formativo de la identidad nacional, del sentido patriótico legítimo, de la cubanía. Varela es una figura histórica singular, cuya elevación algún día a los altares revestirá seguramente una connotación cultural integradora.
******
El libro que pongo hoy en manos de los lectores no es una obra integral, sino trata de una compilación que reúne siete artículos escritos entre 1990 y 2000.1Los cuatro textos iniciales fueron publicados por separado en su momento y reunidos, además, en una edición anterior, de 1998, cuyo título fueIglesia y política en Cuba revolucionaria, a la cual hoy se agregan tres artículos más —dos de ellos absolutamente inéditos— amén de múltiples ajustes de conjunto, incluido el cambio de la mayoría de los títulos originales. Cuando preparaba aquella recopilación, tomé en consideración la posibilidad de rediseñar el compendio —con vista a darle la estructura y organicidad de un ensayo único—, pero terminé por desechar la idea y optar por la reproducción de los artículos tal cual habían aparecido en publicaciones periódicas, apenas realizando los convenientes arreglos de estilo. Ni entonces ni ahora he pensado que fuera más conveniente hacerlo de otro modo. Varias son las razones que me movieron a preferir esta opción y espero que la presente nota las ponga de manifiesto.
1 Para esta tercera edición se han incorporado dos nuevos artículos escritos con posterioridad a esta fecha, el primero, escrito en 2010 inicia con la colonia y el último concluye con una mirada general en 2012, además de un prólogo al libro Carlos Manuel de Céspedes se confiesa. Se mantiene el orden cronológico de la compilación según la fecha de publicación de la edición anterior en el resto del libro (N. de la E.).
Comienzo por apuntar este dato porque creo que ayuda a explicar tanto la reiteración de ciertos tratamientos —y aquí podría justificarse una preocupación— como el desarrollo de algunos análisis y evaluaciones por parte del autor. No obstante, los contenidos cubren aspectos claramente diferenciados del problema, y en ningún caso lo expuesto en los trabajos más recientes supone diferencias de fondo con los juicios emitidos en los precedentes. Una ventaja es, también, que el libro puede leerse en el orden del interés o la preferencia del lector, sin afectar con ello la aproximación al conjunto que hace la obra.
Antes de referirme al contenido, quisiera formular una observación sobre el título: este fue escogido con el simple prurito de denotar, sin metáfora ni tangencialidad, el denominador integral del libro, a pesar de haber sido compuesto a partir de trabajos dispersos.
El orden de presentación es el cronológico. Desde el punto de vista temático esta disposición tiene un sentido que trato de dejar justificado a partir de los contenidos. El primer artículo, publicado enCuadernos de Nuestra Américaen 1990, intenta una caracterización de conjunto de las relaciones entre la Iglesia y el sistema político nacido de la Revolución, desde su acceso al poder en 1959 hasta la celebración del primer Encuentro Nacional Eclesial Cubano en 1986. Le sigue un texto menos extenso, elaborado como ponencia para una conferencia internacional de la Asociación de Estudios del Caribe en 1992, dedicado a especular sobre el alcance del acuerdo del IV Congreso del PCC, que elimina el impedimento de ingreso al Partido por razones de fe religiosa. Este acuerdo inició lo que sería el difícil proceso de superación del ateísmo doctrinal dentro el proyecto social de la Revolución y la transformación de un tipo de relaciones desde la eliminación progresiva de lo que en justicia puede ser calificado como prejuicio de exclusión.
En septiembre de 1993, en pleno apogeo de la crisis desencadenada en Cuba después del derrumbe del sistema socialista europeo, vio la luzEl amor todo lo espera, el controvertido mensaje pastoral del episcopado católico, que marcó un giro relevante en la proyección social de la Iglesia cubana. Este documento da pie a una recapitulación desde el ENEC hasta este mensaje del episcopado. Dicha revisión, escrita paraCuadernos de Nuestra Américaen 1994, y que figura aquí en tercer lugar, busca las claves del nuevo curso eclesiástico en las líneas del texto pastoral de los obispos.
Continúa otro material publicado por la revistaTemasen 1996, el cual parte de consideraciones acerca de la religiosidad cubana —ahora a la luz de estudios e investigaciones efectuadas en los últimos años—, de la dinámica de crecimiento de la fe religiosa y del proceso de superación de la crisis con sus efectos en todo el sistema social. Y, también, de una valoración de puntos de confrontación que considero esencial volver a someter al debate en el escenario actual, sobre todo, si queremos arribar a la comprensión de las funciones posibles de una Iglesia restablecida en la transformación actual y previsible de las relaciones económicas y sociales del sistema socialista cubano. Este texto, tal vez más polémico que los anteriores por intentar proyectarse desde el reto que vive el país a partir de los años noventa del pasado siglo, puede proporcionar, a juicio mío, una síntesis provisional del panorama esbozado por los precedentes.
El primero de los trabajos que he añadido a esta edición, y que aparece en quinto lugar, fue escrito a finales de 1998 y publicado en la revistaCaminos. Su propósito es describir y valorar los elementos más significativos del fortalecimiento institucional de la Iglesia cubana en los años que precedieron de manera inmediata a la visita pastoral de Juan Pablo II a nuestro país. Sobre este acontecimiento, escribí varios artículos y presentaciones, de los cuales he seleccionado, asimismo, el redactado para el segundo Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, que no ha sido publicado, por considerarlo una verdadera síntesis de los que lo precedieron.
Finalizo con una versión extensa, también inédita hasta el momento, de la ponencia que expuse en el congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, celebrado en Miami en marzo del año 2000, la cual propone un examen de los aspectos más controvertidos de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado cubano en el escenario de cambio de siglo.
Tampoco, al cabo de estas ampliaciones a la pasada edición, creo haber llegado a una reflexión acabada, ni aportado juicios concluyentes o irrebatibles. Más bien quisiera alentar con esta publicación, centrada en el tema del catolicismo, el debate sobre la relación de los sistemasde creencias religiosas —y de su institucionalidad, y los nexos en que se expresan— con las transformaciones que han tenido y tienen lugar en la sociedad cubana. Y —¿por qué no?— al debate ideológico más general de las relaciones entre socialismo y religión, lo cual debe preocupar tanto al pensamiento revolucionario de nuestro tiempo como a las iglesias.
Al poner fin a esta nota introductoria no puedo dejar de constatar que, como previmos al publicar la compilación anterior, las dinámicas que caracterizan el desenvolvimiento del catolicismo cubano se han hecho ya más complejas y multifacéticas que las que se nos presentaban a mediados de los años noventa.
Esta publicación deIglesia y política en Cubamantiene el propósito de aproximar al lector al conocimiento de la problemática, principalmente en términos de presente y futuro, con una percepción que quiere ser balanceada y crítica a la vez. Pretende así poner un grano de arena en un debate que ya no volverá a salir de la agenda.
enerode 2002
La fe: el catolicismo desde la colonia hasta el presente*
*«Faith: Catholicism», enciclopediaCuba,editada por Schribner World Scholar Series, Gale, New York, publicado ahora por primera vez en español.
El papa valenciano Alejandro VI (1492-1503), a quien la Iglesia nunca llevará a los altares, desempeñó un papel decisivo para la historia del catolicismo en las colonias españolas de América. Y, a la larga, en el mundo. Su pontificado coincidió con la llegada de Cristóbal Colón a las islas del mar que después se llamaría Caribe. Al año del primer viaje del Almirante, en 1493, el Pontífice, en un desplante de poder que desbordaba las cosas de la fe, decretó en tres cartas, llamadas bulas, la delimitación de derechos sobre los territorios conquistados y por conquistar, a favor de España, y en menor escala de Portugal, e invalidabaa prioricualquier reclamo de otros estados sobre ellos. Cuando esto sucedía, el dominio hispano en el hemisferio americano todavía no había salido del Caribe hacia la plataforma continental. Ni imaginaba la Corona la magnitud que alcanzarían el episodio del descubrimiento y el respaldo del Papa español.
Tal vez haya sido una cuarta bula, menos citada, de finales de su pontificado, el decreto más significativo. En 1501,Eximia Devotionis Sinceritas, concedía a perpetuidad, a la monarquía de Castilla y León, en el territorio de las colonias, la renta principal que servía de sustento a la Iglesia (la cual tendrían que pagar también los nuevos colonos), el diezmo, y delegaba igualmente en la Corona la responsabilidad de «la fundación, dotación y mantenimiento de las iglesias».1Colón había llegado ya, en su cuarto viaje, a la desembocadura del Orinoco y se hacía evidente que la extensión de las tierras a conquistar excedía con mucho al alcance del poder misionero de Roma; España buscaba a la vez el respaldo ideológico para su aventura de dominación colonial y su posicionamiento en el escenario europeo.
1 Eduardo Torres-Cuevas y Edelberto Leiva Lajara: Historia de la Iglesia Católica en Cuba. La Iglesia en las patrias de los criollos (1516-1789), La Habana, Ediciones Boloña, Colección Las raíces, 2007, pp. 64-67.
Sin embargo, no fue el papa Borgia, asesinado en 1503, sino su sucesor, Julio II (1503-1513), con quien el trono de San Pedro retornaba a las manos de la nobleza italiana, que veía con desagrado los reclamos del monarca español, el encargado de dar forma a este vínculo inédito. Después de mucha reticencia, Julio terminó por ceder a las presiones de Fernando y dictar, en 1508, la bulaUniversalis Ecclesia Regiminio, en virtud de la cual el monarca español era reconocido por la Iglesia como patrono perpetuo en las tierras americanas. Le correspondía el privilegio de designar a los obispos, determinar los límites de las diócesis, asignarles la parte del diezmo que la Corona decidiera, y otros que subordinaban el oficio clerical a los poderes terrenales. A cambio, el poder terrenal garantizaba la misión de cristianizar toda la población de las colonias, sin dar espacio a ninguna otra fe.
La última bula de Alejandro VI había sido el verdadero punto de partida del Real Patronato, que dominóel panorama ideológico del continente «latinoamericano» desde entonces hasta la independencia colonial a principios del sigloxix, y en el caso específico de Cuba y Puerto Rico, hasta finales de ese siglo. Aquella fue una maquinaria jurídico-administrativa de alcance regulador integral en la dominación colonial española. De manera que la condición ciudadana y la fe católica guardaban una relación orgánica.
El catolicismo y Cuba colonial
En el primer medio siglo de ocupación, las epidemias y los abusos en la explotación hicieron desaparecer en la práctica a la población indígena. De unos ciento doce mil que se calcula habitaban la Isla a finales del sigloxv,se redujo a cinco mil a mediados delxvi.Y con su desaparición se perdió la casi totalidad de los rastros de su cultura y religión. Por ese motivo no se puede hablar de un sincretismo indocristiano en el caso de Cuba.
Las islas pierden interés rápidamente para el poder colonial frente a los territorios ricos en oro y plata que Hernán Cortés y Francisco de Pizarro incorporaban tras sangrientas contiendas. Allí se crean los virreinatos de México y Perú. El principal establecimiento eclesiástico colonial, y la concentración de la actividad pastoral católica tuvieron lugar, consecuentemente, en esas regiones. La Habana florece, en tanto, gracias al puerto, que se convierte en punto de concentración de la flota, que reunía y armaba los navíos españoles cargados de plata y oro procedentes de Veracruz, Portobelo y Cartagena de Indias. Pero la vida religiosa, fuera del reducido círculo de las elites que encabezan la sociedad habanera, es desordenada y pobre, comenzando por el medio sacerdotal: «era un clero numeroso, indisciplinado, viviendo en una sociedad llena de transeúntes».2
2Manuel P. Maza Miquel S. J.:Esclavos, patriotas y poetas a la sombra de la cruz. Cinco ensayos sobre catolicismo e historia cubana, Santo Domingo, Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo, S. J., 1999, p. 36.
La Iglesia a partir del sínodo diocesano de 1680 y a la gestión del obispo Compostela inicia su florecimiento en el escenario colonial, el cual se apagará abruptamente hacia la década de 1830, después de la muerte del obispo Espada, debido a circunstancias que tienen muy poco que ver con la fe.
En este siglo dorado se fundaron varias instituciones hospitalarias, de beneficencia y educacionales, en especial la Universidad de La Habana en 1728, bajo la conducción de los padres dominicos, y el Colegio-Seminario de San Carlos y San Ambrosio en 1769. Desde sus aulas el padre Félix Varela (1788-1853) removería los cánones educacionales escolásticos. Tras exiliarse en Nueva York, condenado a muerte por Fernando VII junto a los restantes diputados a las Cortes de Cádiz de 1821, Varela se convertiría en el paladín del independentismo cubano. Y al mismo tiempo en una figura ejemplar como teólogo y pastor en la comunidad católica neoyorkina, que comenzaba a crecer con la emigración irlandesa.
España empezaba a afrontar el desalojo de sus dominios coloniales en el continente a medida que crecía el auge de los movimientos de independencia, en los cuales el clero nativo tuvo una participación apreciable. En Cuba también era proporcionalmente alta la presencia de sacerdotes y religiosos autóctonos: «A mediados del sigloxviii,de los 50 párrocos que había en Cuba, 46 eran criollos». Agotados el oro y la plata, la metrópoli se aferró a la colonia cubana, que le proporcionaba ahora el asidero económico del azúcar, a medida que la demanda europea, después de la Revolución Haitiana, había basculado hacia Cuba. Retener la colonia cubana requería la neutralización de los esfuerzos independentistas, y para ello España necesitaba una Iglesia que le respondiera, en el plano político, sin fisuras. Comenzó así por dejar momentáneamente sin gobierno las dos diócesis existentes (Santiago de Cuba y La Habana) y apartar a los sacerdotes cubanos de los cargos eclesiásticos importantes. Creció en proporción el clero español integrista. Y cuando llegó la hora de las guerras de independencia en 1868, la Iglesia se comportó como la fuerza institucional e ideológica más consistente del poder colonial. «Hasta finales del siglo, la alta jerarquía de la Iglesia se mantendrá al margen de los grandes ideales independentistas del pueblo cubano. Es la etapa de la Iglesia desgobernada, empobrecida y manipulada […] la Iglesia como institución sufre un doloroso eclipse».3España decretó en 1838 la confiscación de las tierras y otras propiedades de la Iglesia para cubrir gastos de la guerra civil carlista. Los lazos que habían justificado el patronato, comenzaron a resquebrajarse, y el integrismo eclesiástico, como el político, quedaba a merced de los embates liberales.
3Encuentro Nacional Eclesial Cubano: documento final, Roma, Tipografía Don Bosco, 1986, p. 35.
En las tres décadas que duraría la contienda por la independencia de Cuba, se desarrolló un anticlericalismo bastante generalizado en las filas de los que luchaban por la libertad en el sentido más pleno. Principalmente un rechazo de las posiciones de la jerarquía y de la proyección política del clero, más que de la religiosidad católica, aunque sería ingenuo pensar que la fe no iba a sufrir también una cuota de desgaste.
Hasta en los últimos años que precedieron a la intervención de los Estados Unidos en la guerra y la usurpación de la independencia, el obispo de La Habana, Santander y Frutos, sostuvo en sus pastorales que «los insurrectos abrigaban un odio satánico contra la religión, que la población de su diócesis era espantosamente indiferente en materia religiosa, y que ni siquiera los amargos sufrimientos de la guerra habían acercado a Dios a sus feligreses cubanos».4Aunque esta postura de los prelados mostraría un giro después de la derrota española, la credibilidad de los obispos y la mayoría del clero había quedado muy afectada por su alineamiento militante a España.
4Manuel P. Maza Miquel S. J.: Entre la ideología y la compasión. Guerra y paz en Cuba, 1895-1903. Testimonios de los Archivos Vaticanos, Santo Domingo, Instituto Pedro Francisco Bono, 1997, p. 354.
La República laica
La República que nació en Cuba de la lucha por la independencia no fue independiente: se creó en el marco de la intervención norteamericana en los cuatro años de posguerra. Tiempo suficiente para dejar estudiados y establecidos los mecanismos que aseguraran la dependencia más estrecha de los Estados Unidos en el continente. Cito una caracterización que creo exacta: «el modelo neocolonial implantado en Cuba en 1902 fue un sistema dominador tan moderno que no requería una relación de dominación colonial».5
5 Pedro Pablo Rodríguez: «Modernidad y 98 en Cuba; alternativas y contradicciones», Temas, nos. 12-13, La Habana, 1997.
En el debate de la Asamblea Constituyente de 1901, el tema más polémico, aparte del referido a las concesiones territoriales y el derecho de intervención reconocido a los Estados Unidos, fue el de los aspectos vinculados a la fe y a la Iglesia. Una prolongada y áspera discusión se produjo antes de admitir «el favor de Dios» al inicio del texto constitucional. Más importante fue el reconocimiento explícito de la libertad religiosa, con el cual se abría el espacio a las misiones protestantes procedentes de los Estados Unidos. Y la separación de la Iglesia y el Estado, «el cual no podrá subvencionar en caso alguno ningún culto». El sistema de instrucción pública se definía laico y gratuito. Posiblemente en aquel momento no había en la América Latina, con excepción de México, una Constitución que se apartara tanto de las coordenadas del sistema de dominación español en materia de fe religiosa.
De modo que la Iglesia que ve nacer la República a principios del sigloxxtiene una posición institucional debilitada y una feligresía disminuida y reticente a la que le costaría aceptarla cercana a los intereses nacionales.
El sostén económico de la Iglesia se vio reforzado, sin embargo, al aprobar el gobierno interventor norteamericano, antes de retirarse, una indemnización de varios millones de dólares por las propiedades que la monarquía española le había incautado a las instituciones religiosas seis décadas atrás. Indemnización que no pagaban los interventores sino que saldría del presupuesto de la nueva República, y a la cual se sumó otro millón bajo la segunda intervención en 1909. Fue probablemente una forma de balancear la pérdida del monopolio de la fe que le imponía la Constitución de la República.
El punto fuerte de la recuperación del catolicismo iba a descansar en la escuela. El sistema de educación pública, bien diseñado, tenía que implantarse, en cambio, en una República que nacía con precariedad de recursos humanos y monetarios, y en el contexto de una dinámica de corrupció