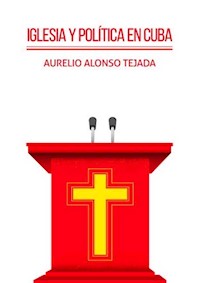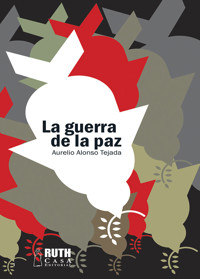
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Aurelio Alonso, uno de nuestros analistas más constantes de la sociedad y la política, nos propone 16 artículos que mantienen total vigencia por las valoraciones sustantivas, principales críticas, preocupaciones y pronósticos formulados en cada momento. ¿Que todos los diagnósticos se mantienen vigentes?, ¿que muchas hipótesis siguen esperando por probación?, ¿que muchas de las preguntas se mantienen sin respuesta? Esto encontrará el lector entre los temas relacionados con la sociedad civil, la pobreza, la socioapatía, la reflexión sobre la guerra y la paz, el fundamentalismo religioso y sus sucedáneos que terminan en cinco trabajos dedicados a la realidad cubana, la cual "no admite miradas sesgadas porque está saturada de complejidades". (…). ¿Podrá alguien decir, con tranquilidad: "se acabó la guerra"?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros ebook los puede adquirir enhttp://ruthtienda.com
Edición y corrección: Pilar Jiménez Castro
Diseño de cubierta: Claudia Méndez Romero
Diseño interior y composición: Xiomara Gálvez Rosabal
Conversión a ebook:Grupo Creativo RUTH Casa Editorial
Coordinadora editorial: Saray Alvarez Hidalgo
© Ruth Casa Editorial, 2010
© Sobre la presente edición:
RuthCasa Editorial, 2025
Todos los derechos reservados
ISBN: 9789962250067
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de RUTH Casa Editorial. Todos los derechos de autor reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
RUTH Casa Editorial
www.ruthtienda.com
www.ruthcasaeditorial.com
PROPUESTA DE ACERCAMIENTO
El lector se habrá dado cuenta de que no quiero llamar prólogo a estas líneas. No es en busca de originalidad. Pero quizás me haya habituado tanto a prologar a otros que me cuesta percatarme de que ahora prologo mi propio libro. En estos casos están de más las valoraciones: se trata simplemente de ofrecer a quien decida aventurarse a la lectura algunas pistas que le sirvan de anticipo, que le estimulen tal vez, o hasta, en la peor de las variantes, que le convenzan de que no va a interesarle seguir adelante. Aunque, por supuesto, nadie escribe pensando que no valdrá la pena leerlo.
De manera que no anuncio un largo introito. Giusseppe Verdi compuso para sus óperas impresionantes oberturas; pero cuentan que Giacomo Puccini consideraba, por el contrario, que bastaban unos acordes, para entrar en seguida en materia. En estos asuntos no parece haber verdades definitivas. Confío en que sabré limitarme aquí a los acordes imprescindibles.
Cuando seleccionaba los textos para la compilación que la Editorial de Ciencias Sociales me publicó en el año 2006 con el título El laberinto tras la caída del Muro, preferí pasar por alto algunos artículos que inicialmente pensaba incluir, y que después opté por preservar para otro volumen en el cual encontrara un espacio mayor lo coyuntural. Se trata del que someto ahora al lector, que incluye también, como era de esperar, textos escritos con posterioridad.
Desde entonces decidí llamarleLa guerra de la paz, por la centralidad que adquiere en estos la crítica de la fementida atmósfera de paz con que la política de dominación mundial de los centros del capital, y sus medios omnipresentes de propaganda, han pretendido mimetizar un voluntarismo belicista, que llega incluso a prescindir del clásico recurso alcasus belli.1Ahora las guerras se deciden, se diseñan, se desencadenan y se ganan de otra manera.
Nada de esto es del todo nuevo. Antecedentes que prefiguran la realidad actual los podemos identificar desde la colonización misma de la América Latina, con la cual nos “llegaron a la vez el Renacimiento y el esclavismo”,2 trastocando toda la lógica de la historia recorrida por los pueblos europeos y por los autóctonos de nuestra América. Otro ejemplo más cercano podría representarlo la llamada Guerra Hispanoamericana de 1898, que no fue sino un asalto del imperio nacido a este lado del Atlántico, emblemático fuera de sus fronteras que ya había expandido a costa de México, para experimentar, en dominios fácilmente ocupables, sus primeros engendros coloniales. En aquella ocasión el casus belli fue inventado con la voladura del acorazado Maine en el puerto habanero.
En las negociaciones de paz de Brest Litovsk, a finales de la Primera Guerra Mundial, ante la imposibilidad y la urgencia de obtener la firma de una paz digna, la diplomacia bolchevique, encabezada entonces por León Trotski, ingenió la fórmula “Ni guerra ni paz”. Esta fracasó, porque la profundidad moral nunca basta para conseguir el efecto político adecuado y, cuando la delegación del Estado soviético iba llegando de regreso a Moscú, la invasión alemana venía pisándole prácticamente los talones. La descomunal desigualdad logística impedía negociar al margen de una relación de poder. Y confieso que no puedo dejar de percibir también allí cierta prefiguración del estado actual de las cosas.
No dejará de haber muchos otros momentos en que la guerra nos mostró en el pasado su potencialidad monstruosa de confundirse dentro de la paz, como la vivimos hoy, hasta el punto de vaciar de sentido la exclamación “¡Se acabó la guerra!”, que tantas veces sirvió para congratularse del fin de un conflicto bélico. La definiciónde la guerra imperialista no sereduce solamente a las circunstancias de las confrontaciones que debimos adjetivar como mundiales. Su silueta se asoma antes en laHistoria, con diversidad, y se consolida en un presente y en un futuro que se me antoja fatal y dolorosamente brutal.
Esta compilación que ahora pongo en las manos de ustedes incluye dieciséis artículos, casi todos escritos en la década que corre. No los he ordenado cronológicamente, a pesar de que empieza con una presentación de 1997 en torno al tema de la sociedad civil, y finaliza con una entrevista sobre el mismo tema, realizada en 2008, referida ahora a la realidad cubana.
Preferí en esta ocasión una colocación de temas y tiempos más caprichosa, tal vez, que la que había dado al libro anterior, pero que de ningún modo considero irracional. Según el criterio aplicado ahora hice seguir al texto inicial dos presentaciones relacionadas con el tema de la pobreza, sociopatía que tendría que ser enfocada en los balances históricos, de forma distinta, entre las causas y los efectos de las guerras. Y que, de más está decir, resulta imposible afrontar con políticas sociales si no se hace en estado de paz.
A continuación, a partir de “El baile de Bush”, nos adentramos en los siete artículos que articulan entre sí la reflexión que justifica el título de la compilación. Con la lectura de “La guerra no es ya la guerra” el lector se sentirá de lleno dentro de los argumentos en que se asienta de conjunto esta selección.
Al introducir algunas de las compilaciones que he publicado con anterioridad, ya sean mías o de un colectivo de autores, he estimulado a veces, a quien decida abrir sus páginas, a comenzar a leer por donde lo desee. En esta, que se puede mostrar menos orgánica a primera vista, prefiero sugerirles leer en el orden propuesto. No sabría ahora explicar por qué, y de todos modos preferiría permitir que lo descubra cada cual a través de la lectura misma.
Los dos textos que suceden a las especulaciones referidas de manera directa al tema del conflicto armado, las cuales culminan en el que lleva como título “La próxima coartada”, retoman el tema religioso, introducido previamente en el tratamiento puntual del fundamentalismo. El lector se percatará enseguida de que no han sido escogidos al azar o para cubrir espacios o temáticas, sino que analizan perspectivas y coyunturas que se hace indispensable considerar en una mirada hacia el panorama global.
Se cierra la compilación con cinco artículos sobre Cuba, que tampoco se deben a un desvarío del autor. La realidad del medio siglo de historia cubana vivido desde la victoria revolucionaria de 1959 no admite miradas sesgadas, porque está saturada de complejidades. Su historia de paz ha resultado ser la de medio siglo de estado de sitio económico, diplomático, mediático informativo, ideológico, sometida a agresiones terroristas, sin que se haya producido la justificación del casus belli. Medio siglo en el cual la paz se ha tenido que vivir como un estado particular de la guerra, de asedio continuo, en el cual la coartada del agresor se cifra en el argumento falaz de quien no usa las armas para agredir, y encubre su agresión en la pretendida ignorancia acerca su víctima, simplemente execrada, descalificada para la existencia.
De ningún modo es un libro centrado en el tema cubano, pero tampoco me parece discutible que el tema cubano sigue clavado en el núcleo de lo que pasa en nuestro pedazo del mundo, e incluso en todo él. Y aclaro que la persistencia de mi criticismo avala que me pueda reconocer al margen de triunfalismos, de complacencias o de tentaciones protagónicas chovinistas. Cuba no es el ombligo del mundo tercero ni del continente latinoamericano. Pero no será posible pasar por alto la ejemplaridad de la capacidad de resistencia del proyecto emprendido ni las peculiaridades de lo que insisto en denominar la transición cubana.
Estoy convencido de la actualidad de los textos que integran este volumen. Pienso que las valoraciones sustantivas, las principales críticas, las preocupaciones, los pronósticos formulados en cada momento, han mostrado validez. Que muchos de los diagnósticos se mantienen vigentes, que muchas de las hipótesis siguen esperando por probación, que muchas de las preguntas se mantienen sin respuesta.
La década inicial de este siglo revela niveles de resistencia sin precedentes, ya no solo de los movimientos populares sino de parte de los Estados latinoamericanos hacia las políticas de dominación, y el empoderamiento de esquemas verdaderamente soberanos, e incluso de orientación socialista. Un cambio en el mapa geopolítico de la América Latina comienza al fin a darse, y las motivaciones para que esta transformación se mantenga y se expanda no ha menguado ni va a menguar.
No obstante, la incapacidad de reacción de la administración Bush atrapada quizás entre la sorpresa y los signos liminares de la crisis financiera, ha sido sustituida por la actuación resuelta de su sucesor, el contrincante demócrata de quien se esperaban giros racionales y realistas en política exterior. Pero que, en sentido inverso, ha dado paso a una escalada belicista continental. A la reinstalación de la IV Flota se suma ahora el acuerdo de instalación de siete nuevas bases militares norteamericanas en Colombia, que se convierte así en país ocupado, y el anuncio de otras cuatro en Panamá, que puede ir por el mismo camino. Acompañadas estas señas por la tolerancia mostrada ante el retorno del golpismo como política para restituir el poder oligárquico en Honduras. Todo apunta hacia un pronóstico de confrontación a corto plazo.
El panorama que se despliega ante nuestros ojos no deja mucho espacio al optimismo. Sin embargo, es algo que evidentemente no se encontrará en este libro. Tal vez en otro por venir.
Aurelio Alonso
La Habana, 20 de enero de 2010
1 Es una apreciación que introduzco ya en “Notas sobre la hegemonía, los mitos y las alternativas al orden neoliberal”, ensayo con el cual comienzo el título que antecede a este, al cual me he referido.
2 Acudo a una expresión de William Ospina, en un libro de ensayos Los nuevos centros de la esfera, Casa de las Américas, La Habana, 2003, p. 24.
EL CONCEPTO DE SOCIEDAD CIVIL OTRA VEZ EN DEBATE1
Mucha tinta ha corrido para dar cuenta de la revitalización, las vindicaciones, los usos y abusos, las extrapolaciones, interpretaciones y deformaciones, la moda y los acomodos, en una palabra la explosión del concepto de “sociedad civil” en los años recientes. Quiero comenzar por hacer dos acotaciones a este hecho. La primera, que no se trata de una explosión aislada. Que tiene que ver con una crisis conceptual que afecta los significados y alcances de otros términos, y tal vez, como en una reacción en cadena, de todos los pilares del aparato conceptual del pensamiento social. El debate sobre “democracia” y sobre “transición” son igualmente ejemplos del día. Pero tengo la convicción de que incluso conceptos que parecería que hubieran perdido actualidad, como “lucha de clases”, “socialismo” y “revolución social”, volverán a entrar en agenda con similar fuerza y con un nuevo nivel de complejidad. La segunda acotación se refiere al origen de esta explosión, que no podemos buscar dentro de las coordenadas de la producción teórica, sino que nace del movimiento mismo de la historia: dentro de la globalización (término ambivalente pero inevitable ya), que alude a la “maduración de la nomía capitalista en sociedad capitalista” —como lo calificara James O’Connor—, donde una “nueva estructura social de acumulación nos remite a un conjunto de instituciones sociales, económicas y políticas que se refuerzan mutuamente” en la dinámica de integración a un sistema mundial unificador.2
Voy a centrar la referencia que sigue en dos escenarios en el marco de la globalización, por considerarlos decisivos: el latinoamericano y el europeo oriental. En el caso latinoamericano hay que reconocer que la presión de los movimientos sociales (los nuevos y los viejos, con mayor o menor renovación), y en especial del movimiento popular (lo más característico de ese período), jugó un papel relevante en el desmontaje de muchas dictaduras. Desde 1978 quince Estados “transitaron” en América Latina de gobiernos autoritarios a democráticos liberales. No lo consigno como una solución política, ya que no hay que olvidar que se trata de un proceso funcional al modelo neoliberal; pero tampoco hay que subestimarlo ignorando su implicación en la institucionalidad y en la cultura política de la población.
Al propio tiempo los efectos de la política neoliberal en la desestructuración del empleo explican lo que Carlos Vilas ha llamado “un relativo retroceso de la capacidad heurística del concepto de clases”.3No se trata de un certificado de defunción de la lucha de clases sino de las modalidades que esta ha adoptado dentro del sistema social. Los actores sociales que desde la oposición se identificaron a partir de entonces en América Latina lo hacían con preferencia por su pertenencia a la sociedad civil. Fue este protagonismo lo que puso en la agenda latinoamericana la revitalización del concepto, que ya la izquierda del continente había incorporado en más de una década de lecturas gramscianas.
Pero ha sido prioritaria la oposición organizada y no organizada en los países de Europa del Este lo que en verdad potenció en las esferas políticas y académicas de los Estados Unidos y Europa esta explosión del concepto de sociedad civil, comenzando por el caso de Polonia a finales de los años setenta. Y de aquí sale principalmente, a mi juicio, su implementación en un modelo conservador. Se nos presenta estrechamente ligadoal sentido de la disidencia y de la oposición política —partirde paradigmas neoliberales en el seno de los regímenes socialistas.
El denominador común de los escenarios esteuropeo y latinoamericano, tan distintos entre sí, ha sido (en el lenguaje sancionado por los centros del pensamiento liberal) la “transición” de regímenes políticos autoritarios a democracias formales. No obstante, no hay que olvidar que estamos ante procesos distintos: en un caso, el cambio político responde simplemente al paso de un tipo de dependencia capitalista desarrollista a uno neoliberal, regulado por los dispositivos de dominación del centro imperialista; mientras, en el otro caso, se trata de una transición integral desde el modelo de socialismo estatal hacia el capitalista neoliberal, donde además la dependencia (calificada de tercermundización por algunos autores)4 es un elemento nuevo. Esta diferencia se expresa de diversas maneras, pero en lo que toca a mi presentación interesa destacar en particular que la orientación de la institucionalidad y la funcionalidad de la “desobediencia civil”, en uno y otro caso, adopta sentidos y responde a intereses diferentes.
La lectura que se deriva de estas experiencias pone en evidencia, por una parte, la vitalidad de un concepto que fue descuidado por muchos años dentro y fuera de la tradición marxista. Y que se ha visto instrumentalizado con frecuencia por el discurso político conservador. Por otra parte, se introduce de nuevo un reduccionismo: en un nivel primario la equivalencia del concepto de sociedad civil con el de oposición; en un plano más general nos regresa la relación Estado-sociedad civil en sentido dicotómico.5 A menudo se le maneja incluso como filosofía política, o como un modo de organizar la sociedad,6y no como un componente estructural de las relaciones sociales, vinculado a la vez al modo de producción y el régimen político.7 De ordinario se llega a la simplificación de caracterizarlo a partir de los atributos formales de los esquemas democráticos liberales, establecidos como paradigma de gobierno. Estimo que el contexto en que han tenido lugar las transiciones euro-orientales ha contribuido a adulterar, en unos casos, a sesgar en otros el significado del concepto de sociedad civil (y no voy a desconocer con ello el peso que tiene el movimiento de la sociedad civil real en los cambios desencadenados en la última década en esos países). Es difícil encontrar hoy un politólogo que no se valga a su manera de este concepto.
Es obvio que faltó en los socialismos estatalistasla dimensión teórica y sobre todo la práctica asociativa que se tradujera en una institucionalidad social auténtica, expresiva de los intereses populares. Si convenimos que es indispensable partir de especificidades para caracterizar a la institucionalidad de la sociedad civil, tendremos que coincidir en que esta preocupación estuvo ausente allí. A diferencia de la preocupación por diferenciar (acertada o desacertadamente) la economía y el Estado socialista, en lo referente a estructuras, instituciones y orientación, de las propias del sistema capitalista.
Hasta aquí mi referencia al problema del contexto actual y su incidencia en la explosión de la cual hemos sido testigos en el campo de los conceptos. Ahora el problema de presente y de futuro radica en discernir qué hay de válido y qué va a quedar para la historia. En nuestro tiempo los mecanismos totalitarizados de la manipulación cultural a nivel mundial han copado casi todos los espacios, y la hegemonización ha desdibujado considerablemente las fronteras nacionales. Lo terrible de esta adversidad es la capacidad adquirida por los centros de poder para extender y consolidar su lectura (Gramsci se refirió al poder hegemonizador de la prensa y de todo lo que fuera capaz de incidir en la opinión pública, y su tiempo vivió solo el auge de la palabra impresa y de la radiodifusión; podemos calcular la potenciación ulterior de los instrumentos de hegemonización, primero con la televisión y después con el desarrollo de las redes informáticas).
En la problematicidad del concepto de sociedad civil considero de la mayor relevancia el debate acerca del sentido de lo público y lo privado. Esta distinción se remonta a la ciudad-Estado de la antigua Grecia, donde lapolis, el espacio público del ciudadano libre, se separa deloikos, espacio privado de la vida familiar. No es hasta que la propiedad burguesa extiende el sentido de lo privado fuera del hogar, con el desarrollo de la empresa capitalista, que el esquema clásico comienza a complicarse.8El sentido de lo público se ve modificado también progresivamente, desde finales del sigloxviiiy con fuerza en elxix, para denotar los espacios extra-políticos introducidos por la institucionalidad corporativa. Hasta el punto de hacer borrosas para nuestros días (y para el futuro en general) las fronteras de lo público y lo privado, en el plano conceptual y en la realidad.9Ya Gramsci se refirió en su tiempo a la sociedad civil como “el conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados... y que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad”, y en su definición, “vulgarmente” no es evidencia de un término incidental.
La distinción de lo público y lo privado se relaciona a la dicotomía sociedad civil-Estado (que a pesar de haber sido bien relativizada en la reflexión gramsciana, no ha dejado de ser lugar común incluso dentro de la reflexión marxista). También se vincula a la relación de lo económico con la institucionalización de lo extraeconómico. Y en un plano menos general (o más histórico pero igualmente estructural), con las relaciones entre el concepto de “sociedad civil” y el de “democracia”, y las tangencialidades con los conceptos de “clase” y de “pueblo”, que constituyen un punto relevante para el debate actual.
En la polémica se mantiene, en consecuencia, el tema de la definición de los actores institucionales y sus interrelaciones en lo que hoy podríamos convenir abarcan diversas esferasderelaciones10entre lo privado y lo público: la familia (eloikos), las relaciones económicas (que el capital lleva a diferenciar), las extraeconómicas no definidas por la dominación (prefiero por ahora connotarlas por exclusión para evitar el riesgo de ser restrictivo), y las de poder (que tipifican lapolis). Ni la persona humana, ni sus agrupamientos son ajenos a ninguna de ellas. En todo este espectro de problemas, esenciales no solo en el plano teórico sino como problemas prácticos, es inevitable volver la mirada hacia Gramsci, no para hacer de su juicio otra ortodoxia, sino por la utilidad de las claves que dejó para plantearnos las preguntas del presente.
El abanico de la teorización académica contemporánea suele movernos en torno a las críticas de Ahrendt, Foucault, Luhmann, y sobre todo en torno al concepto de “mundo vital” (lifeworld) de Habermas, como hacen Cohen y Arato en Civil Society and Polítical Theory.11 Estos autores definen la sociedad civil como un área de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera asociativa (en especial las voluntarias),12 los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. Ponen énfasis, como otros autores liberales, en la distinción entre los tres sistemas de relaciones (a diferencia de Gramsci, que buscaba la articulación entre los mismos) y se plantean, finalmente, que tanto la sociedad política como la económica se levantan sobre la sociedad civil.
De tono más restrictivo aun parecería la definición de Rueschemeyer:13 “La sociedad civil es la totalidad de las instituciones y asociaciones sociales, formales e informales, que no tienen carácter estrictamente productivo, gubernamental o familiar”. Se trata de una definición por exclusión (también adoptamos un patrón excluyente cuando tratamos de definirla por oposición al Estado). Añade que “El concepto incluye, entonces, todo, desde el grupo informal de jugadores de cartas hasta la asociación de maestros y padres, desde la taberna local al sindicato, desde los grupos religiosos hasta los partidos políticos....”.
Es innegable que predomina hoy la tendencia a definir la sociedad civil a partir de la caracterización de los actores, con lo cual a menudo se opaca la dimensión de las relaciones sociales como referente, además de generarse restricciones discutibles.
No obstante, he optado por detenerme en este último autor precisamente por las concatenaciones que distingue: reconoce que el Estado “tiene muchas formas de moldear el desarrollo de la sociedad civil. Puede facilitar u obstruir la organización de diferentes intereses de clase; puede fortalecer o marginar organizaciones existentes; puede lograr la cooptación y, al extremo, usar la red completa de organizaciones como conductos de influencia hegemónica. La compleja interdependencia entre Estado y sociedad civil crea una amplia variedad de relaciones posibles entre el Estado y las diferentes clases sociales y, en consecuencia, de condiciones favorables u hostiles a la democracia”.
A partir de aquí desarrolla la tesis de la necesidad de autonomía y de una alta “densidad” de la sociedad civil, especialmente en las clases subalternas, como contrapeso al poder del aparato estatal capitalista.
Como es sabido las conquistas sociales que distinguen a las democracias contemporáneas de los regímenes considerados autocráticos no han sido creación del sistema político capitalista, en sentido estricto, sino de la oposición que por su historia ha concitado. El sufragio universal, la reducción de la jornada laboral, los derechos de la mujer, los derechos civiles en materia de discriminación racial, la seguridad social, las libertades de expresión, prensa y asociación, no han sido graciosamente otorgadas por las clases dominantes ni por los Estados que las representan. Han sido (como son y serán las realizaciones de interés social) resultado del reclamo de las clases subalternas, cuando la fuerza de este reclamo alcanza a poner, de alguna manera, en jaque, el equilibrio de poder de las dominantes.
La alternancia poliárquica comporta una respuesta a las crisis de gobernabilidad; otra respuesta lo son las reformas. Pero la primera se ha convertido, sobre todo, en el modo de sortear la ingobernabilidad del sistema sin lacerarse. En la segunda el sistema cede parcelas de dominación, reveses que en ocasiones son temporales y en otras no.
Estos reclamos de las clases subalternas raras veces tienen lugar dentro de la sociedad política, por lo insuficientemente representadas que estas clases están (cuando lo están) en las instituciones de poder. Lo normal es que los reclamos de las clases subalternas cobren forma dentro de la sociedad civil, y que este suela ser a la vez el escenario de confrontación. No se trata, como se suele simplificar, de la confrontación “sociedad civil vs. Estado”, sino también y en primera instancia, de la confrontación “sociedad civil vs sociedad civil”, en tanto el abanico de su institucionalidad incluye tanto la expresión de las clases dominantes como la de las subalternas.
Como dijera hace cerca de 40 años Galbraith de la crítica de Marx de la economía capitalista, por mucho que se le quiera desestimar ya es imposible hacer teoría económica ignorándola,14 podría decirse hoy de Gramsci, que aun cuando se presuma que se le pasa por alto es imposible una reflexión seria sobre el lugar de la sociedad civil en el conjunto social que no tenga como antecedente sus aproximaciones. Por oscuras, confusas o contradictorias que las hayan hecho las condiciones en extremo difíciles en que tuvo que producirlas. Y esto se pone de manifiesto continuamente en el debate contemporáneo.
Febrero de 1997
1 Ponencia presentada al seminario internacional “El pensamiento de Antonio Gramsci hoy”, convocado por el Centro Juan Marinello en La Habana en febrero de 1997.
2Ver William I. Robinson: “Nueve tesis sobre nuestra época”, enAlternativas,año 4, no. 7, Editorial Lascasiana, Managua, 1996.
3Ver Carlos M. Vilas:“Pobreza, opresión y explotación, notas sobre la sociedad civil en América Latina”, Revista Temas,no.5, enero-marzo de 1996, pp. 96, La Habana.
4Una las primeras evaluaciones documentadas en este sentido considero es la de Jacques Nagels,La Tiers-mondialisation de l’ex-URSS?, Editions de l’Université de Bruxeles, 1993.
5Ni Marx, desde los textos de 1845, ni Gramsci en susCuadernos de la cárcel, dejan espacio para una interpretación dicotómica. Ambos se proyectan inequivocamente hacia una relación más compleja entre estos conceptos.
6 Como si en un determinado país la sociedad de conjunto pudiera ser civil, si se atiene a determinados parámetros, o no serlo, si no los cumple. Lo más sorprendente es la medida en que estas simplificaciones han llegado a permear los medios intelectuales.
7 Cabe recordar que el concepto de “bloque histórico” introducido por Gramsci, aporta una percepción integral al conjunto de las relaciones sociales.
8 El medioevo cristiano no cambió el esquema, aunque la Iglesia iba a adqirir (después de Constantino) el protagonismo más significativo en los mecanismos de hegemonización.
9 Algunos politólogos liberales, como Charles Taylor (Liberal Politics and the Public Sphere) llegan a definir la esfera pública como un campo extra-político en el cual la sociedad es hoy capaz de generar patrones propios.
10 En términos convencionales.
11 Lo considero el ensayo más enjundioso que se haya dedicado a la explosión contemporánea de este concepto, y una obra que merece atención más allá de las críticas que podamos hacerle (o también en razón de ellas).
12 El concepto de lo “no gubernamental-no lucrativo” se acuñó en el mundo capitalista anglosajón para las Fundaciones y se ha generalizado en este siglo.
13Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Hubert Stephens y John D. Stephens:Capitalist Development and Democracy,The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
14 John K. Galbraith: The Affluentsociety, Librería del economista, Madrid, 2008.
POBREZA Y DESAMPARO: UN DEBATE URGENTE1
Todavía hoy se nos suele presentar como un tema de discusión la cuestión de si el grupo zoológico humano nació en un contexto de abundancia o de escasez. La generosidad de la naturaleza del paleolítico ni siquiera la podemos imaginar desde la erosión que milenios de explotación indiscriminada han impuesto al medio natural del ser humano. Pero, en sentido inverso, la humanidad naciente estaba sometida a la ley de la lucha por la vida y la supervivencia del más fuerte, que Carlos Darwin acertó a develar tras la evolución de las especies en el mundo animal. Sería la aparición del trabajo humano y su progresivo desarrollo lo que imprimiría un curso diferenciado a la evolución de la sociedad.
Tuvieron que pasar miles de siglos para que las fuerzas productivas que el trabajo generaba sacaran al hombre de su total sujeción al medio natural. Con la producción de excedentes para la satisfacción de sus necesidades primarias, y la aparición del comercio, apareció también la apropiación, la acumulación y la diferencia entre ricos y pobres. Por tal motivo se hace imposible referirse, en la práctica, a la pobreza, exclusivamente a partir de la carencia de bienes para suplir nuestras necesidades básicas, y pasar por alto los niveles de desigualdad que la producen y la reproducen socialmente, dentro del tejido de las relaciones humanas. Podemos decir que la carencia aporta los elementos de una definición biológica, en tanto es a partir de la desigualdad que podemos explicar la pobreza como fenómeno social. Y tal especificidad precede en el tiempo al nacimiento mismo de la modernidad capitalista, que la ha agudizado y llevado a su máxima expresión, haciendo que las situaciones de carencia más aguda perduren sin límite ni solución que proceda de los mecanismos del mercado que la regulan.
La importancia de este dato no es, en modo alguno, la de una distinción semántica. Implica que la pobreza no puede ser reducida a una condición natural, estática e inmodificable. A unfatum, como se creyó por siglos. Sino que se genera y se reproduce a partir de la configuración y de los cambios en la estructura social. Personas pobres, familias pobres, comunidades pobres, países pobres, son todos expresión, a diferentes escalas, del patrón de desigualdad creado por la mercancía. Pobreza esclavista, pobreza feudal, pobreza capitalista, e incluso pobreza en las sociedades que buscan o proclaman un curso socialista, son términos que aluden a distintos momentos de la pobreza en la historia, a distintas formas de explotación del trabajo, con distintos grados de desarrollo de las fuerzas productivas, al acierto o desacierto en la aplicación de alternativas.
En las formaciones sociales más tempranas, la disponibilidad, cuantitativa y cualitativa, de valores de uso era inferior y, en consecuencia, la brecha entre ricos y pobres menos profunda. Obsérvese que entre las carencias de las capas más empobrecidas de la sociedad contemporánea y las del pobre de la sociedad feudal no existen en la práctica diferencias apreciables, que sí existen entre las comodidades del rico de hoy y las que estaban al alcance del señor feudal. Estas últimas son, de hecho, descomunales, porque acumulan los beneficios más sofisticados de la tecnología, y hasta permiten satisfacer caprichos con frecuencia ofensivos por el contraste con los desposeídos, y exhiben distancias distributivas muy elevadas.
El desarrollo capitalista ha llevado la abundancia y sofisticación productiva a un punto tal que aparecen dos contradicciones esenciales, nuevas y exclusivas de la modernidad.
La primera contradicción radica en que las fuerzas productivas han alcanzado en el mundo actual la potencialidad para satisfacer las necesidades básicas de toda la población mundial, en tanto la estructura del capital transnacionalizado y los Estados modernos se ordenan en un sistema que imposibilita convertir esta potencialidad en metas coherentes y efectivas.
La segunda contradicción se refiere a la agresividad de la producción y el consumo capitalista hacia el medio natural, la cual ha creado un nivel de erosión y de agotamiento de recursos que amenaza con poner fin a las posibilidades de supervivencia humana —la desaparición es ya una realidad creciente para numerosas especies animales— en el planeta, y que el imperativo de la lógica de las ganancias de las grandes empresas impide contrarrestarlos. No debemos ver esta segunda contradicción como un problema aislado, porque las estrategias de lucha contra la pobreza están íntimamente relacionadas con la lucha por la preservación y recuperación de las condiciones de vida en el medio natural de la humanidad. ¿De qué serviría empeñarnos en proyectos de justicia social y equidad, si continuamos la destrucción de nuestras propias condiciones de subsistencia?
El destino del pobre se vincula a la salvación del planeta, el destino del rico, a su destrucción.
Una vez dicho esto, regreso a afirmar que, de todas maneras, cuando hablamos de pobreza, no podemos evitar partir del rango sustantivo de las carencias. O sea que desigualdad y pobreza no son conceptos coextensivos o, como se dice comúnmente, no significan la misma cosa, sino que aluden a realidades inseparables, donde debemos distinguir una relación causal: la pobreza es generada por la desigualdad. Distinción necesaria tanto para explicarnos la connotación de esta relación, como para hacerle frente con estrategias sociales, económicas y políticas, que es el verdadero propósito final.
El alcance del pensamiento humano para definir la pobreza, expresado en los indicadores que se utilizan, también ha evolucionado a través de los tiempos. Comenzaría por señalar una definición descriptiva, primaria, aparente, de la pobreza, que pudiéramos llamar incluso premoderna. La pobreza identificada por el hambre, la falta de techo, los harapos como vestuario, la ausencia de higiene básica, el analfabetismo, la desprotección en cuestiones de salud y —no puede faltar— la carencia de propiedad; el pobre no posee tierras ni otros medios productivos.
La modernidad capitalista, marcada por la conversión de la fuerza de trabajo en mercancía, introdujo históricamente el salario como rasero para medir la pobreza. Y con esta introducción, lo que todavía se maneja como el más universal de los indicadores cuantitativos: la “pobreza de ingresos”. Pero el desarrollo cada vez más desigual de las economías forzaba a tal limitación en la fijación de cálculos fiables, y condujo a la diferenciación entre pobreza absoluta y pobreza relativa, que con anterioridad a la presencia del capital en la historia hubiera parecido forzada. En términos de condiciones de subsistencia no podemos asegurar que la sociedad azteca fuera más pobre que la española de comienzos del sigloxvique la sometió. Más bien parece ser al revés.
En la última década del sigloxixlos estudios londinenses de Booth y Rowntree, centrados en la pobreza de ingresos, introdujeron el criterio de fijar una “línea de pobreza”, al cual se atienen hoy, como rasero cuantitativo, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, y que tenemos que recibir críticamente (pero sin desestimar).
Además de las imprecisiones que ocasiona el desarrollo desigual, el poder de compra del dinero varía en el espacio y en el tiempo. Otros indicadores que tratan de acotar estas limitaciones, en el torrente de preocupaciones que los estudios sobre pobreza han levantado en la segunda mitad del sigloxx, son el que parte del cálculo de una “canasta básica”, que pone en juego la medición de la capacidad adquisitiva dentro de la pobreza de ingresos y, más recientemente, el “índice de desarrollo humano”, que procura incorporar los indicadores de empleo, salud, educación, seguridad social, en una visión más abarcadora de la “calidad de vida”, para buscar caminos de mejoría y de eventual erradicación de las condiciones de indigencia y de pobreza.
Quien primero introdujo la distinción entre indigencia y pobreza fue Jeremías Bentham, ya en el sigloxviii, buscando caracterizar situaciones de carencias extremas. Y esta distinción de niveles se ha mantenido para todos los propósitos.
Creo que hay que destacar el hecho de que la pobreza se haya convertido en uno de los temas centrales de la ciencia social contemporánea, lo cual se debe a que la percepción de las grandes contradicciones de hoy, a las que hice referencia al principio de estas líneas, no escapa como preocupación a ninguno de los estratos de la estructura social. Y tampoco lo intolerantes y explosivas que se pueden convertir sus consecuencias.
El tema de la superación de la pobreza no entró, de manera definitiva, hasta el sigloxixen los propósitos de la humanidad. Durante la antigüedad, el medioevo, y aún en los albores de la modernidad, predominaba la visión del pobre como una condición inmóvil. La lectura medieval de la caridad cristiana la centró en la mitigación de la indigencia y la consolación del pobre. Devino incluso un paradigma ético que halló entonces su expresión más significativa en la concepción mendicante introducida por San Francisco de Asís en los inicios del sigloxiii. Y que subsiste en las variadas expresiones de la limosna.