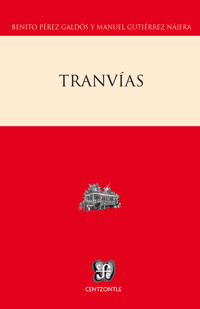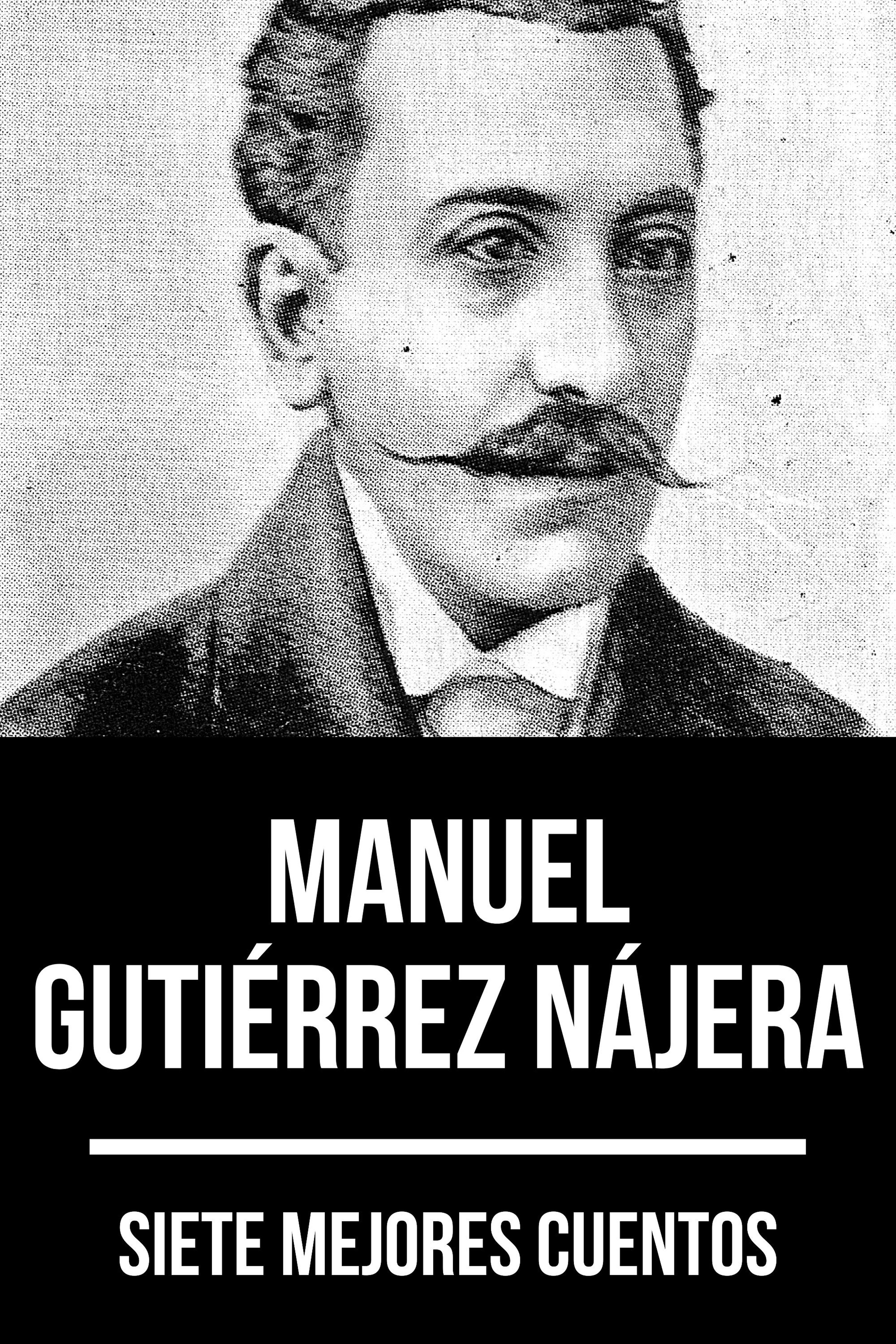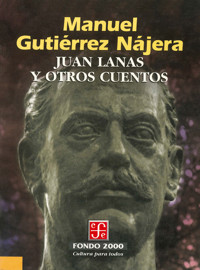
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fondo 2000
- Sprache: Spanisch
Como si fuera a bordo de un vagón de "La novela del tranvía", el lector de estas páginas recorrerá el paisaje del México afrancesado, porfiriano y febril a través de la pluma de Manuel Gutiérrez Nájera, uno de los más importantes escritores mexicanos de finales del siglo XIX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA
Juan Lanasy otros cuentos
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Fragmento deLa novela del tranvía y otros cuentos
Primera edición FONDO 2000, 1997 Primera edición electrónica, 2017
Diseño de portada: Pablo Tadeo Soto Fotografía: Carlos Franco
D. R. © 1997, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5328-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Pocos escritores han querido y gozado tanto la ciudad de México como Manuel Gutiérrez Nájera. Allí nació en 1859 y se puede afirmar que la antigua Ciudad de los Palacios fue su escuela, universidad, tribuna y materia central de sus escritos, pues no fue estudiante de ninguna escuela, pública o privada. Gutiérrez Nájera se formó a través de la vasta biblioteca de su padre y en el oficio del periodismo. A la edad de dieciséis años empezó a colaborar en el periódico El Porvenir, con el seudónimo de Rafael. Se inició así una extensa lista de colaboraciones en más de cuarenta publicaciones y periódicos importantes y una nómina de alrededor de veinte seudónimos, siendo los más frecuentes el duque Job, Junius, el cura de Jalatlalco, Ignotus y Puck, con los que gustaba firmar sus trabajos.
Influido por las novedades literarias francesasdel fin de siécle, Gutiérrez Nájera se convirtió en un cronista mexicano al estilo parisiense. Sus crónicas, reportajes, inventos y relatos humorísticos describen detalladamente la realidad de su época, al mismo tiempo que no limitan ni la fantasía ni la diversidad de las imágenes. Como poeta destacan sus Odas breves, donde revela su capacidad de descripción, su dominio de las palabras y la influencia de Théophile Gautier. Se ha dicho que su poesía influyó, a su vez, en las obras de Amado Nervo y Enrique González Martínez.
FONDO 2000presenta aquí una selección de los relatos aparecidos originalmente bajo el título de La novela del tranvía y otros cuentos. Se trata de una galería de retratos literarios que, a través de gracia, talento y habilidad literaria, llevan al lector —como a bordo de un vagón— hacia un México que se recorría andando, que se extendía en paseos y sobremesas y vivía la engañosa calma de la pax porfiriana y el afrancesamiento en arquitecturas, vestuarios, palabras y costumbres. Gutiérrez Nájera vivió las tertulias y fue protagonista destacado de aquel ambiente, rociado de champagne, donde se “flaneaba” en las aceras, que iban de “La Sorpresa” a la esquina del Jockey Club, como si se tratara de un bulevar parisien.
Mi inglés1
Milord Pembroke,2 mi amigo, es, a pesar de su flema inglesa y sus cuarenta navidades, un gentleman legítimo. Alto y robusto como un Milón de Crotona3 fundido en bronce de Inglaterra, impasible y severo como la estatua del remordimiento, pudiera a las mil maravillas colocarse en un museo de antigüedades egipcias, a no ser por los mechones rubios que interrumpen la tersura de su brillante calva, digna de un dramaturgo francés del año treinta.4 Milord Pembroke es rico: dos milloncejos, bien saneados, forman su fortuna, y a fe que con sus rentas sabe darse Milord vida de príncipe. Un día el flemático inglés sintió los primeros asomos del spleen; cansóse de la rígida Albión y de sus costumbres invariables; vio feo y monótono aquel cielo eternamente envuelto por las nieblas y aun más ennegrecido todavía por el hollín y el humo de las fábricas; ya no quiso cruzar en su caballo árabe, admiración del Jockey Club, las avenidas; dormía como un lirón en su palco de teatro, sin que le conmoviesen las florituras de la Patti; las inglesas acartonadas y frías, de omóplatos salientes y huesosas manos, no le arrancaban ya ni la más vulgar galantería; y hastiado, en suma, de Londres y de los ingleses, de su palacio y de sus caballos, lió sus maletas; como buen inglés no dijo ni una frase de despedida a sus amigos íntimos, y sin otro compañero que su ayuda de cámara, ya viejo, y un soberbio perro de Noruega, calzó las botas de camino, cubrió su tersa calva con una montera de viaje, y llevando al lado un tarro de riquísimo cognac, favorecido por la niebla de una mañana fría y lluviosa, embaulóse en su cómodo mail coach,5 arropó sus gigantescos pies con las pieles más ricas y exquisitas, puso en sus manos los guantes de nutria indispensables, encendió su habano suculento, y dando al conductor la hora de marcha, silbó el látigo, sacudieron los caballos sus opulentas crines, y el coche partió a todo correr por la avenida.
Comienzan aquí las aventuras del touriste y extravagante inglés. Algunas me ha referido sotto voce,6 mientras el té humeaba en tazas de transparente porcelana. En París se enamoró de una discípula de la Taglioni.7 En Alemania estuvo a punto de batirse por sostener la prioridad del vino sobre la cerveza. En Italia iba a ser víctima de una vendetta8 corsa. Cayó en las redes de un marido celoso en Portugal. En la India se salvó por accidente de las garras de un tigre que le había atrapado en cierta cacería, y en China estuvo a punto de casarse con una viuda malabar, renuente a morir en la hoguera por su esposo.
Todos estos azares, sin embargo, no alteraron en nada la envidiable calma de Milord. Con frescura igual refiere su lucha en el desierto con un tigre, y sus paseos nocturnos en Hyde Park. Cualquiera diría que el excéntrico Pembroke es un hombre formado de granito. Decidle: tu mujer te engaña, tu amigo te vende, tu apoderado te arruina, tu casa se incendia, tu fortuna se pierde, y él dirá, torciendo un cigarrillo: —Bueno—. Eso sí, al siguiente día la esposa estará emparedada, cuando menos; el amigo muerto, el administrador encarcelado, y Milord Pembroke tendido entre dos cirios con un revólver en la mano y un plomo en el pecho.
La primera vez que conocí al típico inglés, fue, si mal no recuerdo, en un corrillo en que se hablaba cierta noche de un asunto de crónica escandalosa. Una dama de alto coturno había traicionado vilmente a su marido, y éste, en un momento de ira, habíala herido, disparándole a quemarropa un tiro.
Defendían algunos al marido, y yo, por sostener lo contrario, afirmaba que el burlado esposo era un criminal infame merecedor, por lo menos, del grillete: Milord era el único que no había expresado su juicio en este asunto.
—¿Qué opina Ud.? —le dijo alguno.
—¿Yo? Creo, como el señor, que el marido es un mandria.
—Eso es —dije al momento—. Ud. da así una prueba de su ilustración y de su criterio. ¡Herir a una mujer indefensa! ¿Puede darse mayor crimen? ¡Oh! Ud. sí que es humanitario y grande y noble.
—Es que yo hubiera descuartizado al amante, a vista de la esposa, y después hubiera sacado a ésta los ojos en presencia de sus hijos.
Fácil es comprender lo estupefacto que me dejaría la tal respuesta. Tomé mi sombrero, y sin decir oste ni moste, huí a todo correr de aquel Nerón en traje de banquero.
Hubimos de hallarnos otra vez en un convite Milord Pembroke y mi humildísima persona. Hablóme largamente de sus viajes, me refirió del pe al pa sus aventuras, y estrechando poco a poco nuestras relaciones, llegó a ofrecerme con inglesa cortesía su casa. Yo sabía que Milord poseía una soberbia casa de recreo, amueblada con lujo sibarita; algunos caballos árabes, capaces de matar de envidia al fakir más opulento de Hyderabad; una jauría de perros que Alfonso Karr9 habría mirado con deleite, y una mujer, andaluza por más señas, cuya belleza soberana traía sin querer a la memoria las hadas de los cuentos orientales.
Tengo para mí que esta última presea fue la que más fuertemente me impulsó a aceptar el amistoso convite de Pembroke. Ello es que en cierta mañana de noviembre oí detenerse una carroza a las puertas de mi casa; después pasos desconocidos para mí, en las escaleras; y por último, el consabido repique de la campanilla. Abrí la puerta de mi gabinete, salí, y lo primero que me encontré fueron las clásicas patillas de Pembroke. Hícele entrar, se arrellanó cómodamente en un sillón, y sin otro preámbulo, me dijo:
—Vengo por Ud.
—Milord, Ud. me honra demasiado y yo se lo agradezco; pero sin previo aviso de esta invitación, había arreglado mis asuntos de otro modo.
—Nada importa.
—Es que ni vestido estoy todavía.
—Vístase Ud.; le aguardo.
—Pero…
—No admito excusas.
Sin quererlo, pasóme por el magín la idea de las ferocidades de aquel hombre, temí enojarle; doblé obediente la cabeza; en un quítame allá esas pajas me puse el consabido traje de visita, arrojé la última gota de cananga10 en el pañuelo, y más ligero que el aire, subí con Milord a la carroza, tiraron los caballos, atravesamos como relámpago las calles, y llegamos por fin a la casa de recreo de aquel excéntrico.
No habían exagerado, por mi vida, los que describían con colores robados a la paleta veneciana aquella casa situada en uno de los barrios más pintorescos de la ciudad. Yo de mí sé decir que hubo de causarme positiva envidia la extraña posesión de aquel mi extraño amigo.
Figuraos un vestíbulo amplio y bien dispuesto, con pavimento de exquisitos mármoles, y en cuyo centro derramaba perlas cristalinas un grifo colocado en una fuentecilla de alabastro. Pasad por alto los frescos y pinturas que adornan las paredes, y sin deteneros a examinar aquellas cornisas caladas con primor y gusto, entrad por esa calle de palmas acuáticas cuyas copas figuran gigantescos abanicos, al jardín en cuyo centro se alza el pabellón de las habitaciones. Convenid conmigo en que este parterre lindísimo es el summum de la belleza y la elegancia. Nada hay, ni el más pequeño detalle, que no revele la opulencia y el gusto de Pembroke. En aquel jardín se han reunido, por un esfuerzo poderoso del dinero, los árboles y plantas de más extraños climas y más remotas tierras. El cedro del Líbano y el cactus de la India se entrelazan y juntan a los perfumados bosquecillos de naranjos. El floripondio de alabastro y el nenúfar de flexible tallo crecen al lado de la camelia aristocrática y del plebeyo nardo. Las plantas más exóticas, más raras, más extrañas, vense amontonadas por un poder incontrastable: la riqueza.