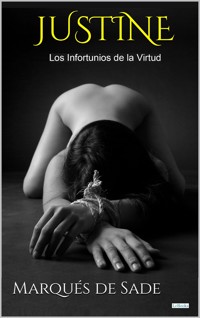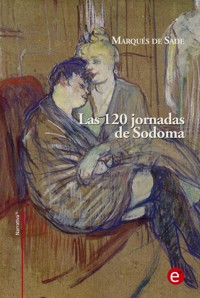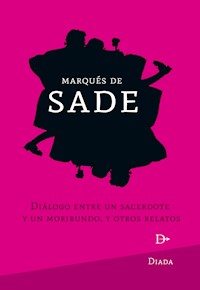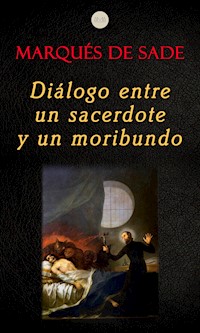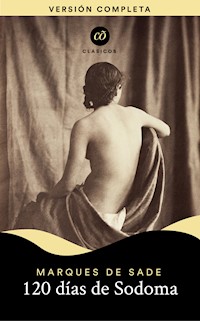0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Juliette» es una novela publicada entre 1797 y 1801, que acompaña a la Nueva Justine de Sade. Mientras que Justine, la hermana de Juliette, era una mujer virtuosa que, en consecuencia, no encontró nada más que desesperación y abuso, Juliette es una asesina ninfómana amoral exitosa y feliz.
El título completo de la novela en francés original es «L’Histoire de Juliette ou les Prospérités du vice», y el título en inglés es «Juliette, o Vice Amply Rewards». Como muchas otras de sus obras, Juliette sigue un patrón de escenas violentamente pornográficas seguidas de largos tratados sobre una amplia gama de temas filosóficos, que incluyen teología, moralidad, estética, naturalismo y también la visión oscura y fatalista de Sade de la metafísica mundial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marqués de Sade
Marqués de Sade
JULIETTE O LAS PROSPERIDADES DEL VICIO
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-115-1
Greenbooks editore
Edición digital
Enero 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
JULIETTE O LAS PROSPERIDADES DEL VICIO
JULIETTE O LAS PROSPERIDADES DEL VICIO
PRIMERA PARTE
Justine y yo fuimos educadas en el convento de Panthemont. Ustedes ya conocen la ce- lebridad de esta abadía, y saben que, desde hace muchos años, salen de ella las mujeres más bonitas y más libertinas de París. Es este convento tuve como compañera a Euphro- sine, esa joven cuyas huellas quiero seguir y quien, viviendo cerca de la casa de mis pa- dres, había abandonado la suya para arrojarse en brazos del libertinaje; y como de ella y de una religiosa amiga suya fue de quienes recibí los primeros principios de esta moral que han visto con asombro en mí, siendo tan joven, por los relatos de mi hermana, me parece que, antes de nada, debo hablaros de la una y de la otra... contaros exactamente estos primeros momentos de mi vida en los que, seducida, corrompida por estas dos sire- nas, nació en el fondo de mi corazón el germen de todos los vicios.
La religiosa en cuestión se llamaba Mme. Delbène; era abadesa de la casa desde hacía cinco años, y frisaba los treinta cuando la conocí. No podía ser más bella: digna de un retrato, una fisonomía dulce y celeste, rubia, con unos grandes ojos azules llenos del más tierno interés, y el porte de las Gracias. Víctima de la ambición, la joven Delbène fue en- cerrada en un convento a los doce años, con el fin de hacer más rico a un hermano mayor al que ella detestaba. Encerrada a la edad en que comienzan a desarrollarse las pasiones, aunque Delbène no hubiese elegido todavía, amando el mundo y los hombres en general, sólo después de inmolarse a sí misma, después de triunfar en los más rudos combates, había conseguido que naciese en ella la obediencia. Muy avanzada para su edad, habien- do leído a todos los filósofos, habiendo reflexionado prodigiosamente, Delbène, al tiempo que se condenaba al retiro, había conservado dos o tres amigas. Venían a verla, la conso- laban; y como era muy rica, seguían proporcionándole todos los libros y caprichos que pudiese desear, incluso aquéllos que debían excitar más una imaginación... ya muy exal- tada, y que no enfriaba el retiro.
En cuanto a Euphrosine, tenía quince años cuando me uní a ella.; llevaba ya dieciocho meses como alumna de Mme. Delbène cuando me propusieron ambas que entrase en su sociedad, el día en que yo acababa de cumplir mis trece años. Euphrosine era morena, alta para su edad, muy delgada, con unos ojos muy bonitos, mucha gracia y vivacidad, pero menos bonita, mucho menos interesante que nuestra superiora.
No necesito deciros que la inclinación a la voluptuosidad es, en las mujeres recluidas, el único móvil de su intimidad; no es la virtud lo que las une; es el vicio; gustas a la que se inclina hacia ti, te conviertes en la amiga de la que te excita. Dotada del temperamento más vivo, desde la edad de nueve años había acostumbrado a mis dedos a que respondie- sen a los deseos de mi cabeza, y, desde esta edad, no aspiraba más que a la felicidad de encontrar la oportunidad de instruirme y lanzarme a una carrera cuyas puertas me abría ya con tanta complacencia la naturaleza precoz. Euphrosine y Delbène me ofrecieron pronto lo que yo buscaba. La superiora, que quería hacerse cargo de mi educación, me invitó un día a comer... Euphrosine se hallaba allí, hacía un calor insoportable, y este ar- dor excesivo del sol les sirvió de excusa a ambas para el desorden en que las encontré: hasta tal punto era así que, excepto una blusa de gasa, sujeta simplemente con un gran lazo rosa, estaban prácticamente desnudas.
2
-Desde que entrasteis en esta casa -me dice Mme. Delbène, besándome negligentemen- te en la frente- estoy deseando conoceros íntimamente. Sois muy bella, parecéis inteligen- te, y las jóvenes que se parecen a vos tienen derechos seguros sobre mí... Enrojecéis, pe- queño ángel; os lo prohíbo: el pudor es una quimera, resultado únicamente de las cos- tumbres y de la educación, es lo que se llama un hábito; si la naturaleza ha creado al hombre y a la mujer desnudos, es imposible que al mismo tiempo les haya infundido aversión o vergüenza por aparecer de tal forma. Si el hombre hubiese seguido siempre los principios de la naturaleza, no conocería el pudor: verdad fatal que prueba, querida hija mía, que hay virtudes cuya cuna no es otra que el olvido total de las leyes de la naturale- za. ¡En qué quedaría la moral cristiana si escrutásemos de esta forma todos los principios que la componen! Pero ya charlaremos de todo esto. Hablemos hoy de otra cosa, y des- vestíos como nosotras.
Después, acercándose a mí, las dos bribonas, riéndose, me pusieron pronto en el mismo estado que ellas. Entonces los besos de Mme. Delbène tomaron un carácter muy diferen- te...
-¡Qué bonita es mi Juliette! -exclamó con admiración-; ¡cómo empieza a hincharse su delicioso y pequeño seno! Euphrosine: lo tiene más grande que el tuyo... y, sin embargo, apenas tiene trece años.
Los dedos de nuestra encantadora superiora acariciaban los pezones de mi seno, y su lengua se agitaba en mi boca. En seguida se dio cuenta de que sus caricias actuaban sobre mis sentidos con tal ímpetu que casi me sentía mal.
-¡Oh, joder! -dijo, sin contenerse ya y sorprendiéndome por la energía de sus expresio- nes-. ¡Dios santo, qué temperamento! Amigas mías, dejemos de entorpecernos: ¡al diablo todo lo que todavía vela a nuestros ojos atractivos que la naturaleza no creó para que es- tuviesen ocultos!
A continuación, tirando las gasas que la envolvían, apareció a nuestra vista bella como la Venus que inmortalizaron los griegos. Imposible estar mejor hecha, tener una piel más blanca... más suave... unas formas más hermosas y mejor pronunciadas. Euphrosine, que la imitó casi en seguida, no me ofreció tantos encantos; no estaba tan rellena como Mme. Delbène; un poco más morena, quizás debía gustar menos en general; pero ¡qué ojos!
¡qué ingenio! Emocionada con tantos atractivos, muy solicitada por las dos mujeres que los poseían a que renunciase, como ellas, a los frenos del pudor, podéis creer que me ren- dí. Dentro de la más dulce embriaguez, la Delbène me lleva hasta su cama y me devora a besos.
-Un momento -dice, toda encendida- un momento, mis buenas amigas, pongamos un poco de orden en nuestros placeres, sólo se goza de ellos planeándolos.
Tras estas palabras, me estira las piernas separándolas, y, acostándose en la cama boca abajo, con su cabeza entre mis muslos, me besa el sexo mientras que, ofreciendo a mi compañera las nalgas más hermosas que puedan contemplarse, recibe de los dedos de esta bonita muchacha los mismos servicios que me presta su lengua. Euphrosine, conocedora de los gustos de la Delbène, alternaba sus escarceos con vigorosos golpes sobre el trasero, cuyo efecto me pareció seguro sobre el físico de nuestra amable institutriz. Vivamente electrizada por el libertinaje, la puta devoraba el caudal que hacía brotar constantemente
3
de mi pequeño coño. Algunas veces se paraba para mirarme... para observarme en el pla- cer.
- ¡Qué hermosa es! -exclamaba la zorra-... ¡Oh! santo Dios, ¡qué interesante es! Sacú- deme, Euphrosine, menéame, amor mío; quiero morir embriagada de su jugo! Cambie- mos todo -exclamaba un momento después-; querida Euphrosine, debes querer lo mismo de mí; no pienso devolverte todos los placeres que tú me das... Esperad, mis pequeños ángeles, voy a masturbaros a ambas a la vez.
Nos pone en la cama, una junto a la otra; siguiendo sus consejos, nuestras manos se cruzan, nos acariciamos mutuamente. Su lengua se introduce primero dentro de la crica de Euphrosine, y con sus manos nos cosquillea el agujero del culo; de vez en cuando deja la crica de mi compañera para venir a succionar la mía, y recibiendo cada una de esta forma tres placeres a la vez, podéis imaginar hasta qué punto echábamos copiosamente. Al cabo de unos momentos, la bribona nos da la vuelta. Le presentábamos nuestras nal- gas, nos meneaba por debajo acariciándonos el ano. Alababa nuestros culos, los estrujaba, y nos hacía morir de placer. Saliendo de allí como una bacante:
-Hacedme todo lo que yo os hago -decía- meneadme las dos a la vez; estaré entre tus brazos, Juliette, besaré tu boca, nuestras lenguas se juntarán... se apretarán... se chuparán. Me hundirás este consolador en la matriz -prosigue mientras me da uno-; y tú, Euphrosi- ne mía, tú te encargarás de mi culo, me lo menearás con este pequeño instrumento; infini- tamente más estrecho que mi crica, es todo lo que le hace falta... Tú, putuela mía - continuó mientras me besaba- tú no abandonarás mi clítoris; éste es la verdadera sede del placer en las mujeres: frótalo hasta que salte, soy dura... estoy agotada, necesito cosas fuertes; quiero destilar mi flujo con vosotras, quiero descargar veinte veces seguidas, si puedo.
¡Oh Dios! ¡cómo le devolvimos lo que nos prestaba! Es imposible trabajar con más ar- dor para proporcionar placer a una mujer... imposible encontrar otra que lo saborease me- jor. Nos entregamos.
-Angel mío -me dice esta encantadora criatura- no puedo expresarte el placer que tengo en haberte conocido; eres una muchacha deliciosa; voy a asociarte a todos mis placeres, y verás que pueden saborearse algunos muy fuertes, aunque estemos privadas de la socie- dad de los hombres. Pregunta a Euphrosine si está contenta conmigo.
-¡Oh, amor mío!, ¡mis besos te lo probarán! -dice nuestra joven amiga precipitándose sobre el seno de Delbène-; a ti te debo el conocimiento de mi ser; tú has formado mi espí- ritu, lo has liberado de los estúpidos prejuicios de la infancia: sólo por ti existo en el mundo; ¡ah! ¡cuán feliz será Juliette, si te dignas tomarte las mismas molestias por ella.
-Sí -respondió Mme. Delbène- sí, quiero encargarme de su educación, quiero disipar en ella, como lo hice en ti, esos infames vestigios religiosos que turban toda la felicidad de la vida, quiero reducirle a los principios de la naturaleza, y hacerle ver que todas las fábu- las con las que han fascinado su alma no están hechas más que para ser despreciadas. Comamos, amigas mías, recuperémonos; cuando se ha descargado mucho, hay que repo- ner lo que se ha perdido.
Una comida deliciosa, que hicimos desnudas, nos devolvió enseguida las fuerzas nece- sarias para volver a empezar. Volvimos a masturbarnos... volvimos a sumergir nos las
tres, mediante mil nuevas posturas, en los últimos excesos de la lubricidad. Cambiando constantemente de papel, algunas veces éramos las esposas de las que un momento des- pués nos convertíamos en maridos, y, engañando de este modo a la naturaleza, la forza- mos un día entero a coronar con sus voluptuosidades más dulces todos los ultrajes a los que la sometimos.
Pasó un mes de esta forma, al cabo del cual Euphrosine, enloquecida de libertinaje, dejó el convento y su familia para lanzarse a todos los desórdenes del putanismo y de la crápu- la. Volvió a vernos, nos pintó el cuadro de su situación y, demasiado corrompidas noso- tras mismas para encontrar equivocado el camino que había tomado, nos abstuvimos de compadecerla o de aconsejarla que cambiase de rumbo.
-Ha hecho bien -me decía Mme. Delbène-; he querido cien veces lanzarme a esa misma carrera, y lo hubiese hecho sin duda alguna si hubiese sentido dentro de mí que el gusto de los hombres superaba el gran amor que tengo por las mujeres; pero, mi querida Juliet- te, el cielo, al destinarme a una eterna clausura, me ha hecho muy feliz al no inspirarme más que un deseo muy mediocre por otro tipo de placeres que no sean los que me permite este retiro; es tan delicioso el placer que se dan las mujeres entre sí que no aspiro a casi nada más. Sin embargo, comprendo que pueda amarse a los hombres; entiendo a las mil maravillas que se haga cualquier cosa para conseguirlos; lo concibo todo en lo que se re- fiere al libertinaje... ¿Quién sabe si incluso no estaré por encima de lo que puede captar la imaginación?
-Los primeros principios de mi filosofía, Juliette -continuó Mme. Delbène, que estaba muy apegada a mí desde la pérdida de Euphrosine- consisten en desafiar la opinión públi- ca; no puedes imaginarte, querida mía, hasta qué punto me burlo de todo lo que puedan decir de mí ¿Y, por favor, cómo puede influir en la felicidad esta opinión del vulgo imbé- cil? Sólo nos afecta en razón de nuestra sensibilidad; pero si, a fuerza de sabiduría y de reflexión, llegamos a embotar esta sensibilidad hasta el punto de no sentir sus efectos, incluso en las cosas que nos afectan más directamente, será totalmente imposible que la opinión buena o mala de los otros pueda influir en nuestra felicidad. Esta felicidad debe estar dentro de nosotros mismos; no depende más que de nuestra conciencia, y quizás to- davía un poco más de nuestras opiniones, que son las únicas en las que deben apoyarse las inspiraciones más firmes de la conciencia. Porque la conciencia -prosiguió esta mujer llena de inteligencia- no es algo uniforme; casi siempre es el resultado de las costumbres y de la influencia de los climas, puesto que es evidente que los chinos, por ejemplo, no sienten ninguna repugnancia por acciones que nos harían temblar en Francia. Luego, si este órgano flexible puede llegar a tales extremos, sólo en razón del grado de latitud, la verdadera sabiduría reside en adoptar un medio razonable entre extravagancias y quime- ras, y en formarse opiniones compatibles a la vez con las inclinaciones que hemos recibi- do de la naturaleza y con las leyes del gobierno en que se vive; y tales opiniones deben crear nuestra conciencia. Por ello nunca es demasiado pronto para adoptar la filosofía- que se quiere seguir, ya que sólo ella forma nuestra conciencia, y a nuestra conciencia le corresponde regular todas las acciones de nuestra vida.
-¡Cómo! -digo a Mme. Delbène- ¿habéis llevado esta indiferencia al punto de burlaros de vuestra reputación?
5
-Totalmente, querida mía; incluso confieso que interiormente gozo más con la convic- ción que tengo de que esta reputación es mala, que si supiese que es buena. ¡Oh Juliette! grábate bien esto: la reputación es un bien sin ningún valor, nunca nos compensa de los sacrificios que hacemos por ella. La que está celosa de su gloria experimenta tantos tor- mentos como la que la descuida: una tiene constantemente el temor de que se le escape, la otra tiembla por su despreocupación. Así pues, si hay tantas espinas en la carrera de la virtud como en la del vicio, ¿a qué viene atormentarse tanto por la elección, y a qué viene no entregarse plenamente a la naturaleza en lo que nos sugiere?
-Pero, al adoptar estas máximas -objeté yo a Mme. Delbène- yo tendría miedo de rom- per demasiados frenos.
-En verdad, querida mía -me respondió- ¡me gustaría tanto que me dijeras que tienes miedo de obtener demasiados placeres! Y entonces ¿cuáles son esos frenos? Atrevámos- nos a considerarlos con sangre fría... Convenciones humanas, casi siempre promulgadas sin la sanción de los miembros de la sociedad, detestadas por nuestro corazón... contra- dictorias con el buen sentido: convenciones absurdas, que no tienen ninguna realidad más que para los tontos que quieren someterse a ellas, y que sólo son objeto de desprecio a los ojos de la sabiduría y de la razón... Charlaremos sobre todo esto. Te lo dije, querida mía: yo te educaré; tu candor e ingenuidad me demuestran que necesitas un guía en la espinosa carrera de la vida, y soy yo quien te serviré de guía.
En efecto, no había nada más deteriorado que la reputación de Mme. Delbène. Una re- ligiosa a la que yo estaba encomendada, disgustada por mis relaciones con la abadesa, me advirtió que era una mujer perdida; había corrompido a casi todas las pensionistas del convento, y mas de quince o dieciséis habían seguido, de acuerdo con su consejo, el mismo camino que Euphrosine. Me aseguraban que era una mujer sin fe, ni ley, ni reli- gión, que pregonaba impúdicamente sus principios, y habrían tomado represalias contra ella de no ser por su dinero y su nacimiento. Yo me reía de estas exhortaciones; un sólo beso de la Delbène, uno sólo de sus consejos ejercían más fuerza sobre mí que todas las armas que pudiesen emplearse para separarme de ella. Aunque me llevase a un precipi- cio, me parecía que preferiría perderme con ella a instruirme con otra. ¡Oh amigos míos! Es delicioso alimentar este tipo de perversidad; arrastradas por la naturaleza hacia ella... si la razón fría nos aleja de ella por un instante, la mano de la voluptuosidad nos devuelve a esa perversidad y ya no podemos abandonarla.
Pero nuestra amable superiora no tardó en hacerme ver que no era yo la única que atraía su atención, y pronto me di cuenta de que había otras que compartían placeres en los que había más libertinaje que delicadeza.
-Ven mañana a merendar conmigo -me dijo un día-; Elisabeth, Mme. de Volmar y Sain- te-Elme estarán allí, seremos seis en total; quiero que hagamos cosas inconcebibles.
-¡Cómo! digo yo- ¿así que te diviertes con todas esas mujeres?
-Claro. ¡Y qué! ¿Acaso crees que me limito a esto? Hay treinta religiosas en esta casa; veintidós han pasado por mis manos; hay diecinueve novicias: sólo una me es todavía desconocida; vosotras sois sesenta pensionistas: solamente tres se me han resistido; las voy poseyendo a medida que llegan, y no les doy más de ocho días para pensarlo. ¡Oh Juliette, Juliette!, mi libertinaje es una epidemia, ¡tiene que corromper todo lo que me
6
rodea! Y la sociedad tiene una gran suerte en que yo me limite a esta dulce manera de hacer el mal; con mis inclinaciones y mis principios, quizás adoptase otra que sería mu- cho más fatal para los hombres.
-¿Y qué harías tú, amada mía?
-¡Y yo qué sé! ¿Acaso ignoras que los efectos de una imaginación tan depravada como la mía son como las riadas de un río que se desborda? La naturaleza quiere que provo- quen desastres y lo hacen, no importa de qué manera.
-¿No estarás atribuyendo -respondo a mi interlocutora- a la naturaleza lo que sólo es obra de la depravación?
-Escúchame, ángel mío -me dice la superiora-, no es tarde y nuestras amigas no llega- rán hasta las seis; quiero responder a tus frívolas objeciones antes de que lleguen.
Nos sentamos.
-Como no conocemos las inspiraciones de la naturaleza -me dice Mme. Delbène- más que por este sentido interno que llamamos conciencia, sólo mediante el análisis de la conciencia podremos llegar a profundizar con sabiduría en qué consisten los movimientos de la naturaleza que cansan, atormentan o hacen gozar a tal conciencia.
Se llama conciencia, mi querida Juliette, a esa especie de voz interior que se eleva en nosotros por la infracción de algo prohibido, sea de la naturaleza que sea: definición muy simple y que, a primera vista, ya demuestra que esta conciencia no es más que la obra del prejuicio recibido por la educación, hasta tal punto que todo lo que se le prohíbe al niño le causa remordimientos en cuanto lo viola, y conserva esos remordimientos hasta que el prejuicio vencido le haya demostrado que no existía ningún mal real en la cosa prohibida.
De la misma forma, la conciencia es pura y simplemente la obra de los prejuicios que nos infunden o de los principios que nos creamos. Esto es hasta tal punto cierto que es posible formarse con principios enérgicos una conciencia que nos atormentará, nos afligi- rá, siempre que no hayamos cumplido, en toda su extensión, todos los proyectos de diver- siones, incluso viciosas... incluso criminales que nos habíamos prometido realizar para nuestra satisfacción. De aquí nace ese otro tipo de conciencia que, en un hombre por en- cima de todos los prejuicios, se eleva contra él cuando, para llegar a la felicidad, ha to- mado un camino contrario al que debía conducirle a ella de una forma natural. Así, según los principios que nos hayamos construido, podemos arrepentirnos igualmente o de haber hecho demasiado mal o de no haberlo hecho en un grado suficiente. Pero tomemos la pa- labra en su acepción más simple y más común; en este caso, el remordimiento, es decir, el órgano de esta voz interior que acabamos de llamar conciencia, es una debilidad total- mente inútil, y cuya influencia debemos ahogar con toda la fuerza de que seamos capa- ces; porque el remordimiento, una vez más, sólo es obra del prejuicio engendrado por el temor de lo que puede sucedernos después de haber hecho algo prohibido, sea de la natu- raleza que sea, sin examinar si está bien o mal. Eliminad el castigo, cambiad la opinión, aniquilad la ley, eliminad la influencia del clima en el sujeto, él crimen seguirá exis- tiendo, pero el individuo no tendrá ya remordimientos. Así pues, el remordimiento no es más que una reminiscencia fastidiosa, resultado de las leyes y de las costumbres adopta- das, pero que de ninguna manera depende de la especie del delito. Y si no fuese así, ¿se- ría posible apagarlo? Y, sin embargo, ¿no es muy cierto que se consigue esto, incluso con
7
las cosas que pueden tener las más graves consecuencias, en razón de los progresos del espíritu y de la forma en que se esfuerza uno por la extinción de sus prejuicios; de suerte que, a medida que estos prejuicios desaparecen con la edad, o que la costumbre de las acciones que nos hacían temblar llega a endurecer la conciencia, el remordimiento, que era tan sólo el efecto de la debilidad de esta conciencia, se aniquila completamente, y se llega así, en la medida que se desee, a los excesos más terribles? Pero quizás se me objete que la clase de delito debe hacer más o menos fuerte el remordimiento. Sin duda, porque el prejuicio de un gran crimen es más fuerte que el de uno pequeño... el castigo de la ley más severo; pero aprended a destruir todos los prejuicios por igual, aprended a poner to- dos los crímenes al mismo nivel, y, al convenceros de su igualdad, sabréis conformar el remordimiento a éstos, y, como habréis aprendido a hacer frente al más pequeño remordi- miento, pronto aprenderéis a vencer el arrepentimiento más fuerte y a cometer todos los crímenes con igual sangre fría... Mi querida Juliette, el hecho de que estemos persuadidos del sistema de la libertad y digamos: ¡qué desgraciado soy por no haber actuado de ma- nera diferente!, es lo que hace que sintamos remordimientos después de una mala acción. Pero si quisiésemos convencernos de que este sistema de libertad es una quimera, y que una fuerza más poderosa que nosotros nos empuja a todo lo que hacemos, si quisiésemos convencernos de que todo es útil en el mundo, y que el crimen del que nos arrepentimos se ha hecho para la naturaleza tan necesario como la guerra, la peste o el hambre con las que ella asola periódicamente los imperios, nos sentiríamos infinitamente más tranquilos acerca de todas las acciones de nuestra vida, y ni siquiera concebiríamos el re- mordimiento; y mi querida Juliette no diría que me equivoco atribuyendo a la naturaleza lo que sólo debe ser efecto de mi depravación.
Todos los efectos morales -prosiguió Mme. Delbène responden a causas físicas. a las que están encadenados irresistiblemente. Es el sonido que resulta del choque del palillo con la piel del tambor: si no hay causa física, no hay choque, y, necesariamente, no hay efecto moral, es decir, no se produce el sonido. Ciertas disposiciones de nuestros órganos, el fluido nervioso más o menos irritado por la naturaleza de los átomos que respiramos... por el tipo o la cantidad de partículas nitrosas contenidas en los alimentos que tomamos, por el curso de los humores, y por otras mil causas externas, determinan a un hombre al crimen o la virtud y a ambos a la vez, con frecuencia en un mismo día: este es el choque del palillo, el resultado del vicio o de la virtud; cien luises robados del bolsillo de mi ve- cino, o dados del mío a un desgraciado, es el efecto del choque, o el sonido. ¿Somos due- ños dé estos segundos efectos, cuando los necesitan las primeras causas? ¿Puede ser to- cado el tambor sin que resulte de aquí un sonido? ¿Y podemos oponernos nosotros a este choque cuando él mismo es el resultado de cosas tan extrañas a nosotros, y tan depen- dientes de nuestra organización? Así pues, es una locura, una extravagancia, no hacer to- do lo que nos apetece, y arrepentirnos de lo que hemos hecho. Según esto, el remor- dimiento no es más que una pusilánime debilidad que debemos vencer, en la medida que dependa de nosotros, por la reflexión, el razonamiento y la costumbre. Por otra parte,
¿qué cambio puede aportar el remordimiento a lo que se ha hecho? No puede disminuir su daño, puesto que nunca llega más que una vez cometida la acción; rara vez impide que se cometa de nuevo, y, por consiguiente, no sirve para nada. Una vez que se ha hecho el daño, suceden necesariamente dos cosas: o es castigado o no lo es. En esta segunda hipó- tesis, el remordimiento sería con toda seguridad una tontería vergonzosa: porque ¿de qué serviría arrepentirse de una acción, fuese de la naturaleza que fuese, que nos haya aporta-
8
do una satisfacción muy intensa y que no haya tenido ninguna consecuencia enojosa? En un caso así, arrepentirse del daño que esta acción haya podido causar al prójimo sería amarlo más que a uno mismo, y es totalmente ridículo sentir lástima por la pena de los otros, cuando esta pena nos ha proporcionado placer, cuando nos ha servido, agradado, deleitado, en el sentimiento que sea. Consiguientemente, en este caso, el remordimiento no tiene razón de ser. Si la acción es descubierta y castigada, entonces, si queremos real- mente analizarnos, tendremos que reconocer que no nos arrepentimos del daño causado al prójimo con nuestra acción, sino de la torpeza con que la hemos realizado para que haya sido descubierta; y entonces, sin duda, nos entregamos a las reflexiones resultantes de la lamentación de esta torpeza... sólo para aprender de ellas una mayor prudencia, si el cas- tigo os deja vivir; pero estas reflexiones no son remordimientos, porque el remordimiento real es el dolor producido por el que se ha ocasionado a los otros, y las reflexiones de las que hablamos no son mas que los efectos del dolor producido por el daño que se hace uno mismo: lo que hace ver la extrema diferencia que existe entre cada uno de estos senti- mientos, y, al mismo tiempo, la utilidad de uno y la ridiculez del otro.
Cuando llevamos a cabo una mala acción, por muy atroz que pueda ser, ¡cómo nos compensa del daño que ha producido sobre nuestro prójimo la satisfacción que nos pro- porciona, o el beneficio que obtenemos de ella! Antes de cometer esta acción, ya había- mos previsto el daño que resultaría para los otros; sin embargo, este pensamiento no nos ha detenido: al contrario, con frecuencia nos produce placer. La mayor tontería que puede hacerse es insistir sobre este pensamiento una vez cometida la acción, o dejarle que actúe dentro de nosotros de manera diferente. Si esta acción influye en que nuestra vida sea desgraciada, porque ha sido descubierta, pongamos todo nuestro empeño en descubrir, en analizar las causas que han permitido que fuese descubierta; y sin arrepentirnos de algo que no podíamos hacer de otra forma, pongamos todo en práctica para que en el futuro no nos falte la prudencia, extraigamos de la desgracia que ha podido sobrevenirnos por esta equivocación la experiencia necesaria para mejorar nuestros medios, y asegurarnos en adelante la impunidad, corriendo un tupido velo sobre el involuntario desorden de nuestra conducta. Pero nunca llegaremos a extirpar los principios por vanos e inútiles remordi- mientos, porque ésta mala conducta, esta depravación, estos extravíos viciosos, crimina- les o atroces, nos han complacido, nos han deleitado, y no debemos privarnos de algo agradable. Sería como la locura de un hombre que porque un día le hubiese sentado mal la cena, quisiera dejar de cenar para siempre.
La verdadera sabiduría, mi querida Juliette, no consiste en reprimir los vicios, porque, siendo los vicios casi la única felicidad de nuestra vida, sería un verdugo de sí mismo el que quisiera reprimirlos; la sabiduría consiste en entregarse a ellos con tal misterio, con tan grandes precauciones, que nunca *nos puedan sorprender. Y que nadie tema que esto disminuirá sus delicias: el misterio aumenta el placer. Por otra parte, una conducta seme- jante asegura la impunidad, ¿y no es la impunidad el alimento más delicioso de los liber- tinajes?
Una vez que te he enseñado a dominar el remordimiento nacido del dolor de haber hecho el mal con demasiada evidencia, es esencial, mi querida amiga, que ahora te indi- que la manera de extinguir totalmente en uno esta voz confusa que, en los momentos de reposo de las pasiones, viene todavía algunas veces a protestar contra los extravíos a 'os que nos condujeron aquéllas; ahora bien, esta manera es tan segura como dulce, puesto
9
que consiste en repe tir tan a menudo lo que nos ha provocado los remordimientos que la costumbre de cometer esta acción, o de combinarla, impida toda posibilidad de lamentar- se por ella. Esta costumbre, al aniquilar el prejuicio, al obligar a nuestra alma a moverse con frecuencia en la forma y la situación que primitivamente le desagradaban, acaba por hacerle fácil el nuevo estado adoptado, e incluso delicioso. El orgullo sirve de ayuda; no sólo hemos hecho algo que nadie se atrevería a hacer, sino que además nos hemos acos- tumbrado de tal forma a ello que ya no podemos existir sin esa cosa: éste es un primer goce. La acción cometida engendra otra; ¿y quién duda de que esta multiplicación de pla- ceres no acostumbra pronto al alma a plegarse a la forma de ser que debe adquirir, por muy penoso que haya podido parecerle, al comenzar, la situación forzada en la que le po- nía esta acción?
¿No sentimos lo que te digo en todos los pretendidos crímenes presididos por la volup- tuosidad? ¿Por qué no nos arrepentimos nunca de un crimen de libertinaje? Porque el li- bertinaje pronto se convierte en una costumbre. Lo mismo puede decirse de todos los otros extravíos; como la lubricidad, todos pueden transformarse fácilmente en hábito, y, como la lujuria, todos pueden provocar en el sistema nervioso una excitación que, muy semejante a esta pasión, puede llegar a ser tan deliciosa como ella, y por consiguiente, como ella, metamorfosearse en necesidad.
Oh Juliette; si quieres como yo vivir feliz en el crimen... y yo cometo muchos, querida mía... si quieres, digo, encontrar en él la misma felicidad que yo, trata de conseguirte, con el tiempo, una costumbre tan dulce que te sea imposible poder existir sin cometerlo; y que todas las convenciones humanas te parezcan tan ridículas que tu alma flexible, y a pesar de eso enérgica, se vaya acostumbrando imperceptiblemente a convertir en vicios todas las virtudes humanas y en virtudes todos los crímenes: entonces te parecerá que an- te tus ojos se abre un nuevo universo; se filtrará por tus nervios un fuego devorador y de- licioso, abrazará ese fluido, eléctrico donde reside el principio de la vida. Feliz por vivir en un mundo al que me exila mi triste destino, cada día te trazarás nuevos proyectos, y cada día su realización te colmará de una voluptuosidad que sólo será conocida por ti. To- dos los seres que te rodean te parecerán otras tantas víctimas entregadas por la suerte a la perversidad de tu corazón; ni lazos ni cadenas, todo desaparecerá pronto bajo la llama de tus deseos, ya no se elevará ninguna voz en tu alma para ahogar el eco de su impetuosi- dad, ningún prejuicio militará ya en su favor, todo habrá sido suprimido por la sabiduría, y llegarás insensiblemente a los últimos excesos de la perversidad por un camino cubierto de flores. Entonces será cuando reconozcas la debilidad de lo que en otro tiempo te ofre- cían como inspiraciones de la naturaleza; cuando te hayas burlado durante unos años de lo que los estúpidos llaman sus leyes, cuando para familiarizarte con su infracción te hayas complacido en pulverizarlas, entonces verás a la pícara naturaleza, encantada de haber sido violada, doblegarse bajo tus deseos, llegar por sí misma a ofrecerse a tus cade- nas... presentarte las manos para que la hagas tu cautiva; convertida en tu esclava en lugar de ser tu soberana, enseñará delicadamente a tu corazón la forma de ultrajarla mucho me- jor, como si se complaciese en el envilecimiento, y como si te indicase que el mejor mo- do de obedecer sus leyes es insultarla hasta el exceso. No te resistas nunca cuando hayas llegado a este punto; insaciable en sus pretensiones sobre ti, en cuanto hayas encontrado el medio de dominarla, te conducirá paso a paso de extravío en extravío; el último come- tido no será mas que el principio de otro por el que se someterá a ti de nuevo; como la
10
prostituta de Sybaris, que se entregaba bajo todas las formas y adoptaba todas las postu- ras para excitar los deseos del voluptuoso que la pagaba, igualmente te enseñará cien formas de vencerla, y todo esto para, a su vez, encadenarte con más fuerza. Pero una sola resistencia, te lo repito, una sola te haría perder todo el fruto de las últimas caídas; no co- nocerás nada si no lo conoces todo; pero si eres lo suficientemente tímida como para de- tenerte, se te escapará para siempre. Abstente sobre todo de la religión, nada como sus peligrosas inspiraciones para desviarte del buen camino: semejante a la hidra, cuyas ca- bezas renacen a medida que se las corta, te importunará sin cesar si tú no te cuidas de ani- quilar constantemente sus principios. Temo que las extrañas ideas de ese Dios fantástico con que empozoñaron tu infancia vengan a perturbar tu imaginación en medio de sus más divinos extravíos: ¡Oh Juliette, olvídala, desprecia la idea de ese Dios vano y ridículo!; su existencia es una sombra que disipa en un momento el más débil esfuerzo del espíritu, y nunca estarás tranquila mientras que esa odiosa quimera no haya perdido sobre tu alma todas las facultades que le dio el error. Aliméntate constantemente de los grandes principios de Spinoza, de Vanini, del autor del Sistema de la Naturaleza; los estudiare- mos, los analizaremos juntas; te prometí discusiones profundas sobre este tema, manten- dré mi palabra: nos llenaremos las dos del espíritu de estos sabios principios. Si todavía te surgen dudas, me las comunicarás, yo te tranquilizaré: siendo tan firme como yo, pronto me imitarás, y como yo, nunca volverás a pronunciar el nombre de ese infame Dios más que para blasfemarlo y odiarlo. Confieso que la idea de tal quimera es la única equivoca- ción que no puedo perdonarle al hombre; lo justifico en todos sus extravíos, lo compa- dezco en todas sus debilidades, pero no puedo pasarle por alto el que haya erigido a se- mejante monstruo, no le perdono que se haya forjado él mismo las cadenas religiosas que tan violentamente le han subyugado, y que él mismo haya presentado el cuello bajo el vergonzoso yugo que había preparado su estupidez. No acabaría nunca, Juliette, si tuviese que entregarme a todo el horror que me inspira el execrable sistema de la existencia de un Dios: mi sangre hierve ante su solo nombre; cuando lo oigo pronunciar, me parece ver al- rededor de mí las sombras palpitantes de todos los desgraciados que esta abominable opi- nión ha destruido sobre la superficie del globo; me invocan, me conjuran a que utilice todas las fuerzas o el talento que haya podido recibir, para extirpar del alma de mis seme- jantes la idea del repugnante fantasma que les hizo perecer sobre la tierra.
Aquí, Mme. Delbène me pregunta hasta dónde había llegado yo en estas cosas.
-Todavía no he hecho mi primera comunión -le digo.
- ¡Ah!, mucho mejor-me respondió abrazándome -; ángel mío, yo te evitaré tal idolatría; respecto a la confesión, cuando te hablen de ella, responde que no estás preparada. La madre de las novicias es amiga mía, depende de mí, te recomendaré a ella y no te moles- tarán. En cuanto a la misa, tenemos que ir a ella a pesar de todo; pero, toma: ¿ves esta bonita colección de libros? -me dice mostrándome unos treinta volúmenes encuadernados en piel roja-; te prestaré estas obras, y su lectura, durante el abominable sacrificio, te compensará de la obligación de ser testigo de él.- ¡Oh amiga mía! -digo a Mme. Delbène- ¡Cuántas cosas te debo! Mi corazón y mi es- píritu ya se habían adelantado a tus consejos... no respecto a la moral, puesto que acabas de decirme cosas demasiado fuertes y demasiado nuevas como para que se me hubiesen ocurrido ya a mí; pero no te había esperado para detestar, como tú, la religión, y cumplía los horribles deberes religiosos con la mayor repugnancia. ¡Qué feliz me haces prome-tiéndome ampliar mis luces! ¡Ay de mí al no haber oído nada sobre estos objetos supers- ticiosos!, el costo de mi pequeña impiedad no se debe todavía más que a la naturaleza.
-¡Ah!, sigue sus inspiraciones, ángel mío... son las únicas que nunca te engañarán.
-Sabes -proseguí- que todo lo que acabas de enseñarme es muy fuerte, y que es extraño estar tan instruida a tu edad. Permíteme que te diga, amada mía, que es difícil que la con- ciencia haya alcanzado el grado que parece tener la tuya sin algunas acciones muy extra- ordinarias; y ¿cómo, perdona mi pregunta, cómo, en tu interior, tuviste la ocasión de los delitos capaces de endurecerte hasta ese punto?
-Algún día sabrás todo eso -me respondió la superiora levantándose.
-¿Y por qué esta tardanza?... ¿Temes?
-Sí, horrorizarte.
-¡Nunca, nunca!
Y el ruido de las amigas que llegaban impidió que Delbène me aclarase aquello que yo ardía en deseos de saber.
-¡Chist, chist! -me dice-, ahora pensemos en el placer... Bésame, Juliette, te prometo que algún día tendrás mi confianza.
Pero nuestras amigas aparecieron; es preciso que os las pinte.
Mme. de Volmar acababa de tomar los hábitos hacía alrededor de seis meses. Con ape- nas veinte años, alta, delgada, esbelta, muy blanca, de pelo castaño, y el cuerpo más her- moso que pueda imaginarse, Volmar, dotada de tantos encantos, era con razón una de las alumnas preferidas de Mme. Delbène, y, después de ella, la más libertina de todas las mu- jeres que iban a asistir a nuestras orgías.
Sainte-Elme era una novicia de diecisiete años, con un rostro encantador, muy animosa, ojos hermosos, un pecho bien moldeado, y el conjunto excesivamente voluptuoso. Elisa- beth y Flavie eran dos pensionistas, la primera de apenas trece años, la segunda de dieci- séis. El rostro de Elisabeth era fino, con rasgos muy delicados, formas agradables y ya pronunciadas. En cuanto a Flavie, tenía el rostro más celeste que se pueda ver en todo el mundo: no existe una risa más bonita, unos dientes más hermosos, un pelo más bello; na- die posee un talle más perfecto, una piel más dulce y más fresca. ¡Ah!, amigas mías, si tuviese que pintar a la diosa de las flores, no elegiría jamás a otra modelo.
Los primeros saludos no fueron largos; sabiendo todas el motivo de la reunión, no tar- daron en ir al grano; pero confieso que sus propósitos me asombraron. Ni en un burdel se realizan unos actos de libertinaje con la soltura y la facilidad de estas jóvenes; y nada era tan agradable como el contraste de su modestia, de su recato en el mundo, y su gran inde- cencia en estas reuniones lujuriosas.
-Delbène -dice Mme. de Volmar según entra- te desafío a que me hagas manar hoy; es- toy agotada, querida; he pasado la noche con Fontenille... Adoro a esa bribonzuela; ¡en mi vida me lo han movido mejor... nunca he vertido tanto líquido, con tanta abundancia... tan deliciosamente'. ¡Oh, querida, qué cosas hemos hecho!
12
-Increíbles, ¿verdad? -dice Delbène-. Pues bien, quiero que nosotras hagamos esta no- che otras mil veces más extraordinarias.
- ¡Oh, joder!, apresurémonos -dice Sainte-Elme -, yo estoy excitada; no soy como Vol- mar, me he acostado sola.Y levantándose el vestido:
Mirad, ved mi coño... ¡ved cómo necesita ayuda!
-Un momento -dice la superiora -, esta es una ceremonia de recepción. Admito a Juliette en nuestra sociedad: es preciso que cumpla las formalidades de rigor.
-¿Quién? ¿Juliette? -dice como aturdida Flavie, que todavía no me había visto- ¡Ah!, apenas si conozco a esta bonita muchacha... Así pues, ¿te excitas, corazón mío? -continuó acercándose a besarme en la boca-... Así que eres libertina... ¿eres lesbiana como noso- tras?
Y la bribona, sin más preliminares, me agarra el coño y el pecho a la vez.
-Déjala -dice Volmar, que, levantándome la falda por detrás, examinaba mis nalgas-, déjala, tiene que ser recibida antes de que nos sirvamos de ella.
-Mira, Delbène --dice Elisabeth-, mira cómo besa Volmar el culo de Juliette: la toma como a un muchacho; ¡la zorra quiere darle por el culo!
(Observad que la que hablaba así era la más joven)
-¿No sabes -dice Sainte-Elme- que Volmar es un hombre? Tiene un clítoris de tres pul- gadas, y, destinada a ultrajar a la naturaleza, sea cual sea el sexo que ella adopte, es preci- so que la puta sea alternativamente lesbiana y tipo; no conoce término medio.
Después, aproximándose a su vez y examinándome por todos lados, en vista de que Flavie mostraba mi delantero y Volmar mi trasero:
-Es cierto -prosiguió- que la zorrilla está bien hecha, y juro que antes de que acabe el día conoceré cómo sabe su jugo.
-¡Un momento, un momento, señoritas! -dice Delbène intentando restablecer el orden.
-¡Eh, santo Dios!, date prisa -dice Sainte-Elme-, ¡me voy yo sola! ¿A qué esperas para empezar? ¿Tenemos que rezar nuestras oraciones antes de excitarnos el coño? ¡Fuera los vestidos, amigas mías!...
Y al momento veríais seis jóvenes muchachas, más bellas que el sol, admirarse... acari- ciarse desnudas y formar entre ellas los grupos más agradables y variados.
- ¡Oh!, de momento -respondió Delbène con autoridad- no podéis negarme un poco de orden... Escuchadme: Juliette va a tumbarse en la cama, y cada una de vosotras irá, alter- nativamente, a probar el placer que queráis obtener con ella; yo, al frente de la operación, os recibiré a todas a medida que la vayáis dejando, y las lujurias iniciadas con Juliette acabarán en mí; pero yo no me daré prisa, mi líquido eyaculará cuando tenga a las cinco sobre mí.La gran veneración que sentían por las órdenes de la superiora hizo que éstas se realiza- sen con la más precisa exactitud. No es difícil que comprendáis lo que cada una de estas
13
criaturas, siendo tan libertinas, exigió de mí. Como llegaban siguiendo el orden de edad, Elisabeth pasó la primera. La bonita bribona me examinó por todas partes, y, después de cubrirme de besos, se entrelazó entre mis muslos, se frotó contra mí, y ambas nos exta- siamos. Flavie fue la siguiente; hizo más tanteos. Después de mil deliciosos preliminares, nos tendimos en sentido inverso, y; con nuestras lenguas cosquilleantes, hicimos brotar torrentes de flujo. Sainte-Elme se acerca, se tiende sobre la cama, hace que me siente so- bre su cara, y, mientras que su nariz excita el agujero de mi culo, su lengua se sumerge, en mi coño. Doblada encima de ella, puedo acariciarla de la misma manera; lo hago: mis dedos excitan su culo, y cinco eyaculaciones seguidas me prueban que la necesidad de la que hablaba no era ilusoria. La correspondí por completo; nunca hasta entonces había si- do yo tan voluptuosamente chupada. Volmar sólo desea mis nalgas, las devora a besos, y, preparando la vía estrecha con su lengua de rosa, la libertina se pega a mí, me hunde su clítoris en el culo, entra y sale durante mucho tiempo, da la vuelta a mi cabeza, besa mi boca con ardor, chupetea mi lengua y me excita dándome por el culo. La maldita no se detiene aquí: con un consolador que me ató a la cintura, se presenta a mis embestidas, y, dirigiéndolas hacia el trasero, la zorra es sodomizada; mientras la excitaba pensaba que iba a morir de placer.
Después de esta última incursión, me situé en el puesto que me esperaba sobre el cuer- po de la Delbène. Así es como la puta dispuso el grupo:
Elisabeth, de espaldas, estaba situada al borde de la cama. Delbène, entre sus brazos, se hacía excitar el clítoris por ella. Flavie, de rodillas, con las piernas colgando, la cabeza a la altura del coño de la superiora, se lo besaba y le apretaba los muslos. Por encima de Elisabeth, Sainte-Elme, con el culo encima de la cara de esta última, ofrecía su coño a los besos de Delbène, a la que Volmar daba por el culo con su clítoris ardiente. Me esperaban para completar el grupo. Un poco doblada cerca de Sainte-Elme, yo presentaba para la- mer lo contrario de lo que aquélla besaba por delante. Delbène pasaba sin plan fijo y rá- pidamente del coño de Sainte-Elme al agujero de mi culo, lamía, chupaba ardientemente uno y otro, y, removiéndose con la agilidad más increíble bajo los dedos de Elisabeth, la lengua de Flavie y el clítoris de Volmar, la zorra no dejaba ni un sólo momento de derra- mar torrentes de flujo.
-¡Oh, Dios! -dice Delbène, retirándose de allí roja como una bacante- ¡redios! ¡cómo he soltado! No importa, sigamos nuestras operaciones; ahora colocaos cada una de vosotras en la cama; Juliette exigirá de vosotras, una por una, lo que le convenga, estáis obligadas a prestaros a ello; pero como todavía es nueva, la aconsejaré; el grupo se formará sobre ella, como acaba de hacerse conmigo, y la haremos que eyacule su flujo hasta que pida que la dejemos.
Elisabeth es la primera que se ofrece a mi libertinaje.
-Colócala -me dice Delbène que me aconsejaba de manera que tú puedas besar su boni- ta boquita mientras que ella te excita; y, para que seas acariciada por todas partes, yo me encargo del agujero de tu culo durante toda la sesión.
Flavie sustituye a Elisabeth.
-Te aconsejo los bonitos pezones de esta muchachita -me dice la abadesa- chúpaselos, mientras que ella te excita... A causa de los gustos de Volmar, tienes que hundir tu lengua
en su culo, mientras que, inclinada sobre ti, la bribona te besará... En cuanto a Sainte- Elme, -prosiguió la superiora- ¿sabes que haré con ella? Me colocaré de forma que pueda chuparle a la vez el culo y el coño, mientras que ella hará lo mismo contigo... Y en cuanto a mí, ordena, vida mía, estoy a tus órdenes.
Calentada por lo que había visto hacer a Volmar:
-Quiero darte por el culo -digo- con este consolador.
-Hazlo, amada mía, hazlo, -me responde humildemente Delbène ofreciéndose a mis golpes- este es mi culo, te lo entrego.
- ¡Y bien! -digo mientras sodomizo a mi instructora-, puesto que el grupo debe colocar- se sobre mí, que empiece enseguida. Querida Volmar -continué- que tu clítoris devuelva a mi culo lo que yo hago al de Delbène; no puedes imaginarte hasta qué punto se exalta mi temperamento con esta manera de gozar. Con cada una de mis manos, excitaré a Eli- sabeth y a Sainte-Elme, mientras que chupo el coño de Flavie.Ya que las órdenes de la superiora eran agotarme, no me tomé el trabajo de decir nada: las situaciones cambiaron siete veces, y siete veces mi flujo corrió entre sus brazos.
Los placeres de la mesa siguieron a los del amor: nos esperaba una soberbia comida. Al calentar nuestras cabezas diferentes tipos de vinos y de licores, volvimos al libertinaje; se perfilaron tres grupos. Sainte-Elme, Delbène y Volmar, como las de más edad, eligieron cada una a una excitadora; por azar o por predilección Delbène no me abandonó; Elisa- beth fue elegida por Sainte-Elme, y Flavie por Volmar. Los grupos estaban colocados de manera que cada uno gozase de la vista de los placeres del otro. No pueden hacerse una idea de lo que hicimos. ¡Oh! ¡Cuán deliciosa era Sainte-Elme! Apasionadas ar- dientemente la una por la otra, nos excitábamos ambas hasta el agotamiento: no dejába- mos de hacer cualquier cosa que imaginásemos. Por último, todo se mezcló, y las dos úl- timas horas de este voluptuoso libertinaje fueron tan lascivas, que quizás en ningún bur- del se hayan cometido tantas lujurias.
Una cosa me había sorprendido: el extremo cuidado que tenían por la virginidad de las pensionistas. Sin duda no se observaban las mismas leyes respecto a aquéllas cu ya voca- ción era muy pronunciada; pero se respetaba, hasta un punto que yo no podía compren- der, a aquéllas que se destinaban al mundo.
-Su felicidad depende de eso me dice Delbène, cuando le pregunté sobre esta reserva- queremos divertirnos con estas muchachas, pero ¿por qué perderlas? ¿por qué hacerles detestar los momentos que han pasa do junto a nosotras? No, nosotras tenemos esa virtud, y por muy corrompidas que nos creas, nunca comprometemos a nuestras amigas.
Estos procedimientos me parecieron magníficos; pero creada por la naturaleza para proporcionar la maldad sobre todo lo que me rodease, un día el deseo de des honrar a una de mis compañeras me calentó la cabeza por lo menos tanto como el de ser deshonrada a mi vez. Delbène se dio cuenta enseguida de que yo prefería a Sainte-Elme a ella. Efecti- vamente, adoraba a esta encantadora muchacha; me era imposible dejarla; pero como era infinitamente menos inteligente que la superiora, una inclinación natural me llevaba in- venciblemente hacia ésta.
15
-Como te veo devorada por la pasión de desvirgar a una muchacha, o por serlo -me dice un día esta encantadora mujer- no me cabe la menor duda de que Sainte -Elme te ha con- cedido estos placeres, o te los promete para pronto. De ninguna manera hay peligro con ella, porque está destinada como yo a pasar el resto de sus días en el claustro; pero, Juliet- te, si ella hace contigo otro tanto, nunca podrás casarte, y ¡cuántas desgracias podrían so- brevenirte como consecuencia de esta falta'. Sin embargo, escúchame, ángel mío, sabes que te adoro, sacrifica a Sainte-Elme y yo satisfago al instante todos los placeres que tú desees. Elegirás en el convento a aquélla cuyas primicias quieras recoger, y seré yo la que mancillaré las tuyas... Los desgarramientos... las heridas... tranquilízate, yo arreglaré to- do. Pero estos son grandes misterios; para ser iniciada en ellos, necesito tu juramento de que a partir de este momento, no volverás a hablar a Sainte-Elme: de otra forma, no pon- dré límites a mi venganza.
Como amaba demasiado a esa encantadora muchacha para comprometerla, y como, además, ardía en deseos de probar los placeres que me esperaban si renunciaba a ella, lo prometí todo.
- ¡Y bien! -me dice Delbène al cabo de un mes de prueba-, ¿has hecho tu elección? ¿A quién quieres desvirgar?Y aquí, amigos míos, ¡no adivinaríais en vuestra vida sobre qué objeto se había deteni- do con complacencia mi libertina imaginación! Sobre esta muchacha que tenéis ante vuestros ojos... sobre mi hermana. Pero Mme. Delbène la conocía demasiado bien como para no hacerme desistir del proyecto.
- ¡Pues bien! -digo- dame a Laurette.Su infancia (apenas si tenía diez años), su bonita carita despierta, la altura de su cuna, todo me excitaba... todo me inflamaba hacia ella; y la superiora, viendo que casi no había obstáculos, en vista de que esta huerfanita no tenía como protector en el convento más que a un viejo tío que vivía a cien leguas de París, me aseguró que ya podía dar por sacri- ficada la víctima que mis deseos inmolaban por adelantado.
El día ya estaba elegido; Mme. Delbène, haciéndome ir la víspera a pasar la noche en sus brazos, hizo recaer la conversación sobre las materias religiosas.
-Mucho me temo -me dice- que hayas ido muy lenta, hija mía; tu corazón, engañado por tu mente, todavía no está en el punto que yo desearía. Esas infames supersticiones te fastidian todavía, lo juraría. Escucha, Juliette, préstame toda tu atención, y procura que en el futuro tu libertinaje, apoyado en excelentes principios, pueda con desfachatez, como en mí, entregarse a todos los excesos sin remordimientos.
El primer dogma que se me ocurre, cuando se habla de religión, es el de la existencia de Dios: comenzaré razonablemente con su examen puesto que es la base de todo el edificio.
¡Oh Juliette! no hay ninguna duda de que sólo a las limitaciones de nuestro espíritu se debe la quimera de un Dios; al no saber a quién atribuir lo que vemos, en la extrema im- posibilidad de explicar los ininteligibles misterios de la naturaleza, gratuitamente hemos erigido por encima de ella un ser revestido del poder de producir todos los efectos cuyas causas nos eran desconocidas.
Tan pronto como se consideró a este abominable fantasma el autor de la naturaleza, hubo que verlo igualmente como el del bien y el del mal. La costumbre de creer que estas opiniones eran verdaderas y la comodidad que se hallaba en esto para satisfacer a la vez la pereza y la curiosidad, hicieron que pronto se diese a esta fábula el mismo grado de creencia que a una demostración geométrica; y la persuasión llegó a ser tan fuerte, la cos- tumbre tan arraigada, que se necesitó toda la fuerza de la razón para preservarse del error. No hay más que un paso de la extravagancia que admite un Dios a la que hace adorarlo: nada más sencillo que implorar a lo que se teme; nada más natural que este procedimien- to que quema incienso en los altares del mágico individuo que se constituye a la vez en el motor y el dispensador de todo. Lo creían malo, porque resultaban malos efectos de la necesidad de las leyes de la naturaleza; para apaciguarlo se necesitan víctimas: y de ahí los ayunos, las laceraciones, las penitencias, y todas las otras imbecilidades, frutos del temor de unos y del engaño de otros; o, si lo prefieres, efectos constantes de la debilidad de los hombres, porque es cierto que allí donde éstos se encuentran se hallarán también dioses engendrados por el terror de tales hombres, y homenajes rendidos a tales dioses, resultados necesarios de la extravagancia que los erige. Mi querida amiga, no hay duda de que esta opinión de la existencia y del poder de un Dios distribuidor de bienes y males es la base de todas las religiones de la tierra. Pero, ¿cuál de estas tradiciones es preferible? Todas alegan revelaciones hechas en su favor, todas citan libros, obras de sus dioses, y todas quieren ser la que prevalezca sobre las demás. Para aclararme en esta difícil elec- ción no tengo más guía que mi razón, y en cuanto examino a su luz todas estas pretensio- nes, todas estas fábulas, ya no veo más que un montón de extravagancias y de simplezas que me impacientan y sublevan.
Después de haber dado un rápido recorrido a las absurdas ideas de todos los pueblos sobre este importante tema, me detengo por fin en lo que piensan los judíos y los cristia- nos. Los primeros me hablan de un Dios, pero no me explican nada de él, no me dan nin- guna idea suya, y no veo más que alegorías pueriles sobre la naturaleza del Dios de este pueblo, indignas de la majestad del ser al que quieren que yo admita como el creador del universo; el legislador de esta nación me habla de su Dios sólo con contradicciones sub- levantes, y los rasgos con los que me lo pinta son mucho más propios para hacer que lo deteste que para que lo sirva. Viendo que es este mismo Dios el que habla en los libros que me citan para explicármelo, me pregunto cómo es posible que un Dios haya podido dar de su persona nociones tan propias para conseguir que los hombres lo desprecien. Es- ta reflexión me impulsa a estudiar tales libros con mayor cuidado: ¿qué ocurre cuando no puedo impedir ver, al examinarlos, que no solamente no pueden estar dictados por el es- píritu de un Dios, sino que además están escritos mucho tiempo después de la existencia del que se atreve a afirmar que los ha transmitido de acuerdo con el Dios mismo? ¡Y bien!, ¡así es como me engañan! exclamé al final de mis investigaciones; estos libros san- tos que me quieren presentar como la obra de un Dios no son más que obra de algunos charlatanes imbéciles, y en ellos se ve, en lugar de huellas divinas, el resultado de la es- tupidez y de la bobería. Y en efecto, ¿hay mayor necedad que la de presentar por todas partes, en estos libros, un pueblo favorito del soberano recién creado por él, que anuncia a las naciones que sólo a él habla Dios; que sólo se interesa por su suerte; que sólo por él cambia el curso de los astros, separa los mares, aumenta el rocío: cómo si no le hubiese sido mucho más fácil a ese Dios penetrar en los corazones, iluminar los espíritus, que cambiar el curso de la naturaleza, y como si esta predilección en favor de un pequeño
17
pueblo oscuro, abyecto, ignorado, pudiese estar de acuerdo con la majestad suprema del ser al que vosotros queréis que yo conceda la facultad de haber creado el universo? Pero por más que yo quisiera estar de acuerdo con lo que me enseñan estos libros absurdos, pregunto si el silencio universal de todos los historiadores de las naciones vecinas sobre los hechos extraordinarios que en ellos se consignan, no debería bastar para que dudase de las maravillas que me anuncian. ¿Qué debo pensar, por favor, cuando es en el seno del mismo pueblo que tan fastuosamente me habla de su Dios donde encuentro la mayor can- tidad de incrédulos? ¡Qué! ¿Este Dios colma a su pueblo de favores y de milagros, y este pueblo querido no cree en su Dios? ¡Qué! ¿ ¿Este Dios truena desde lo alto de una mon- taña con la más imponente aparatosidad, dicta sobre esta montaña leyes sublimes al legis- lador de este pueblo, que, en la llanura, duda de él, y se elevan ídolos en esta llanura para mofarse del Dios legislador que truena sobre la montaña? Por fin muere, ese hombre sin- gular que acaba de ofrecer a los judíos tan magnífico Dios, expira; un milagro acompaña su muerte: ¡y los descendientes de los que fueron testigos de tantos milagros no creen en Dios! Pero, más incrédulos que sus padres, la idolatría derriba en pocos años los vacilan- tes altares del Dios de Moisés, y los desgraciados judíos oprimidos no se acuerdan de la quimera de sus ancestros más que cuando recobran su libertad. Entonces, nuevos jefes les hablan: desgraciadamente las promesas hechas no se corresponden con los acontecimien- tos. Los judíos, según estos nuevos jefes, deberían ser felices si fuesen fieles al Dios de Moisés: nunca lo respetaron tanto, y nunca la desgracia los oprimió con mayor dureza. Expuestos a la cólera de los sucesores de Alejandro, no escapan a los hierros de éstos más que para caer bajo los de los romanos, quienes, cansados por fin de su eterna rebelión, derriban su templo y los dispersan. ¡Y así es como les sirve su Dios! ¡Y así es como ese Dios, que los ama, que sólo en su favor modifica el orden sagrado de la naturaleza, así es como los trata, así es como mantiene lo que les ha prometido!
Así pues, no será entre los judíos donde buscaré el Dios poderoso del Universo; al no encontrar en esta miserable nación más que un repugnante fantasma, nacido de la imagi- nación exaltada de algunos ambiciosos, aborreceré al Dios despreciable ofrecido por la maldad, y dirigiré mis miradas hacia los cristianos.
¡Qué nuevos absurdos se presentan aquí! Ya no son los libros de un loco sobre una montaña los que deben servirme de reglas; el Dios del que ahora se trata se hace anunciar por un embajador mucho más noble, ¡y el bastardo de María es mucho más respetable que el hijo abandonado de Jocabed! Así pues, examinemos a este impostor: ¿qué hace, qué imagina para probarme su Dios?, ¿cuáles son sus credenciales? Piruetas, comidas de putas, curaciones de charlatanes, juegos de palabras y engañifas. Se me anuncia como el hijo de Dios, ese patán que ni siquiera sabe hablarme y que, desde ese día, no escribió ni una línea; es el Dios mismo, debo creerlo porque él lo ha dicho. El zorro es colgado, ¿qué importa?, lo abandona su secta, }o;' todo esto da igual: sólo él es el Dios del universo. So- lo pudo engendrarse en una judía, sólo pudo nacer en un establo; es por la abyección, la pobreza, la impostura por lo que debe convencerme: y si no le creo ¡tanto peor para mí, me esperan eternos suplicios! ¿Puede esto definir a un Dios y hay ay en él un solo rasgo que eleve el alma y la persuada? ¡Es el colmo de la contradicción! La nueva ley se apoya sobre la antigua, y sin embargo, la nueva aniquila a la antigua. Entonces, ¿cuál será la base de esta nueva? Entonces, ¿ahora es Cristo el legislador al que hay que creer? Solo él va a explicarme el Dios que me lo envía; pero si Moisés tenía interés en predicarme un
18
Dios del que obtenía su fuerza, ¡cuál no será el interés del Nazareno en hablarme de Dios, del que dice que desciende! Por supuesto, el legislador moderno sabía mucho más que el antiguo: al primero le bastaba charlar familiarmente con su amo; el segundo es de su misma sangre. Moisés, atribuyéndose milagros de la naturaleza, persuade a su pueblo de que el rayo sólo se enciende para él; Jesús, mucho más astuto, hace él mismo el milagro; y si los dos merecen el eterno desprecio de sus contemporáneos hay que convenir al me- nos en que el nuevo supo, con más picardía, conseguir la estima de los hombres; y la pos- teridad que los juzga < asignando a uno una sala en los manicomios, no podrá, sin em- bargo, abstenerse de dar al otro ano de los primeros puestos en el patíbulo.
Puedes ver, Juliette, en qué círculo vicioso caen los hombres en cuanto su cabeza se pierde por estos absurdos... La religión prueba al profeta, y el profeta a la religión.
Al no haberse mostrado todavía este Dios, ni en la secta judía, ni en la otra secta tan despreciable de los cristianos, lo busco de nuevo, llamo a la razón en mi ayuda, y analizo a ésta para que me engañe menos. ¿Qué es la razón? Es esa facultad que me ha sido dada por la ; naturaleza para determinarme hacia tal objeto y huir de tal otro, en proporción a la dosis de placer o de daño recibido de esos objetos: cálculo sometido de modo absoluto a mis sentidos, puesto que sólo de ellos recibo las impresiones comparativas que constitu- yen o los dolores de los que quiero huir o el placer que debo buscar. Como dice Fréret, la razón no es más que la balanza con la que pesamos los objetos, y por la cual, poniendo en el peso aquellos objetos que están lejos de nuestro alcance, conocemos lo que debemos pensar por la relación existente entre ellos, de tal forma que sea siempre la apariencia del mayor placer lo que gane. Puedes ver que esta razón, en nosotros como en los animales, que también la tienen, no es más que el resultado del mecanismo más tosco y más mate- rial. Pero como no tenemos otra antorcha, sólo a ella podemos someter esa fe, imperio- samente exigida por los bribones, hacia objetos sin realidad, o tan l prodigiosamente en- vilecidos por sí mismos, que sólo me- recen nuestro desprecio. Ahora bien, sabes, Juliet- te, que el primer efecto de esta razón es establecer una diferencia esencial entre el objeto que se manifiesta y el objeto que es percibido. Las percepciones representativas de un' objeto son de diferentes tipos. Si nos muestran los objetos como ausentes, pero como pre- sentes en otro tiempo a nuestra mente, es lo que llamamos memoria, recuerdo. Si nos pre- sentan los objetos sin expresarnos ausencia, entonces es lo que llamamos imaginación, y esta imaginación es la causa de todos nuestros errores. Pues la fuente más abundante de estos errores reside en que suponemos una existencia propia a los objetos de estas per- cepciones interiores, una existencia separada de nosotros, de la misma forma que las con- cebimos separadamente. Por consiguiente, yo daría, para que me entiendas, daría, digo, a esta idea separada, a esta idea surgida del objeto que imaginamos, el nombre de idea ob- jetiva, para diferenciarla de la que está presente, y que yo llamaría real. Es muy impor- tante no confundir estos dos tipos de existencia; no puedes ni imaginarte en qué torbellino de errores se cae cuando no se tienen en cuenta estas distinciones. El punto dividido hasta el infinito, tan necesario en geometría, pertenece a la clase de las existencias objetivas; y los cuerpos, los sólidos, a la de las existencias reales. Por muy abstracto que esto te pa- rezca, querida mía, tienes que seguirme si quieres llegar conmigo al final al que quiero conducirte por mis razonamientos.
En primer lugar, observamos, antes de ir más lejos, que no hay nada más común ni más ordinario que engañarse torpemente entre la existencia real de los cuerpos que están fuera
19
de nosotros y la existencia objetiva de las percepciones que están en nuestra mente. Nues- tras mismas percepciones se diferencian de nosotros, y entre sí, según que perciban los objetos presentes, sus relaciones, y las relaciones de estas relaciones. Son pensamientos en tanto que nos aportan las imágenes de las cosas ausentes; son ideas en tanto que nos aportan imágenes que están dentro de nosotros. Sin embargo, todas estas cosas no son más que modalidades, o formas de existir de nuestro ser, que no se distinguen ya entre sí, ni de nosotros mismos, más de lo que la extensión, la solidez, la figura, el color, el mo- vimiento de un cuerpo, se distinguen de ese cuerpo. A continuación, se imaginaron forzo- samente términos que conviniesen de manera general a todas las ideas particulares que eran semejantes; se ha dado el nombre de causa a todo ser que produce algún cambio en otro ser distinto de él, y efecto a todo cambio producido en un ser por una causa cualquie- ra. Como estos términos excitan en nosotros al menos una imagen confusa de ser, de ac- ción, de reacción, de cambio, la costumbre de servirnos de ellas ha hecho creer que te- níamos una percepción clara y distinta, y por último hemos llegado a imaginar que podía existir una causa que no fuese un ser o un cuerpo, una causa que fuese realmente distinta de cualquier cuerpo, y que, sin movimiento y sin acción, pudiese producir todos los efec- tos imaginables. No hemos querido reflexionar sobre el hecho de que todos los seres, ac- tuando y reaccionando constantemente unos sobre otros, producen y sufren al mismo tiempo cambios; la íntima progresión de los seres que han sido sucesivamente causa y efecto pronto cansó la mente de aquellos que sólo quieren encontrar la causa en todos los efectos: sintiendo que su imaginación se agotaba ante esta larga secuencia de ideas, les pareció más breve remontar todo de una vez a una primera causa, imaginada como la cau- sa universal, siendo las causas particulares efectos suyos, y sin que ella sea, a su vez, el efecto de ninguna causa.