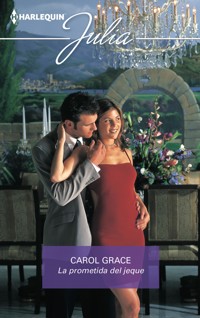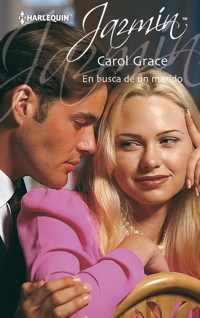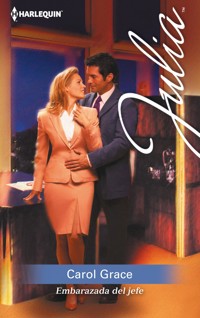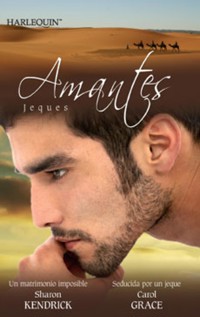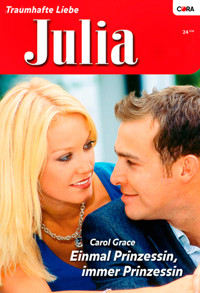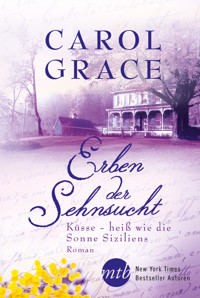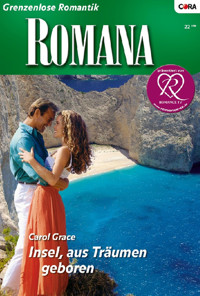3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Un jeque en su cama... Desesperada por dar un giro a su vida, la enfermera Amanda Reston prometió alejarse del servicio de urgencias de la gran ciudad, pero también de todos los hombres poderosos. Por eso aquella tranquila consulta de Pine Grove parecía el lugar perfecto para encontrar la paz... Sin embargo, su primer paciente le demostró que estaba muy equivocada. Era un hombre increíblemente guapo, increíblemente rico e increíblemente impaciente por recuperarse de sus lesiones. Así que, el difícil, exigente y muy, muy atractivo jeque Rahman Harun le pidió a Amanda que se instalara en su lujosa cabaña de montaña para que lo ayudara a reponerse... y mientras, él se hizo un hueco en el corazón de la guapa enfermera. Pero pertenecían a mundos demasiado diferentes. Cuando volviera a estar bien, ¿se marcharía dejándola con el corazón roto una vez más, o se atrevería a luchar por el amor de su vida?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Carol Culver
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Junto a mi corazón, n.º 346 - junio 2022
Título original: Falling for the Sheik
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1105-681-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Prólogo
El jeque Rahman Harun esquiaba igual que hacía todo lo demás: experta, temeraria e imprudentemente. Aquel era el final de un día perfecto en Squaw Valley y se deslizaba por última vez por la ladera de la montaña. Detestaba tener que dejarlo, aunque se estuviera poniendo el sol. Adoraba sentir el viento en el rostro, y, aunque comenzaba a hacer frío, no paró. La nieve, que al principio era tipo polvo, se estaba convirtiendo en hielo. Pero no quería abandonar. Aún no. Por supuesto, estaba cansado y no tenía los mismos reflejos que al principio, pero bajaba por una pista de gran slalom, y aquello era un puro éxtasis.
Habría sido mejor de haber tenido a alguien con quien compartir la diversión. Esquiar con Lisa siempre le había resultado excitante. Competían amistosamente para ver quién llegaba más alto, quien iba más deprisa, quien se arriesgaba más. Apenas podía creer que no fuera a esquiar con Lisa nunca más. Aún creía verla, cada vez que se cruzaba con una mujer vestida con ropa de esquiar roja ajustada, bajando elegantemente la montaña. Pero no podía ser ella, Lisa había muerto.
Cada vez que bajaba del telesilla, esperaba verla con las gafas colgando del cuello, tendiéndole una mano. De haber estado allí, ella lo habría incitado a buscar lugares recónditos de la montaña, arriesgándose a perderse o a sufrir una avalancha. Siempre que trataba de hacerla entrar en razón, ya fuera esquiando, haciendo vuelo sin motor o puenting, ella le contestaba que era un aguafiestas y hacía pucheros hasta que él la engatusaba para que abandonaran. Un último desafío más, y ella pagaría el precio. Igual que lo pagaba él. Habían compartido buenos momentos, pero aquellos días locos llenos de aventuras habían terminado. No solo para Lisa, también para él. Nada volvería a ser lo mismo.
El hermano gemelo de Rahman, Rafik, también habría disfrutado esquiando aquel día. Lo habría acompañado por la ladera, en cada giro, en cada salto. Habían aprendido a esquiar juntos, de pequeños, durante las vacaciones en los Alpes. Competían en todo: tenis, golf, frontón, esquí. Pero aquel día Rahman estaba solo. Ya era hora de que fuera acostumbrándose. Era hora de que se enfrentara al hecho de que las relaciones, la amistad, eran algo transitorio. Nada era permanente. La vida era frágil y solitaria, y siempre te sorprendía cuando menos lo esperabas, igual que una avalancha.
Un grupo de amigos llegaría al día siguiente. Eso debía animarlo, pero a veces Rahman se sentía más solo entre una multitud. Echaba de menos la risa de Lisa, no dejaba de pensar en las cosas que habían planeado hacer juntos: ir de safari a África, esquiar en una tabla de surf, recorrer Francia en bicicleta. Aún podía hacer todas esas cosas pero, ¿qué sentido tenía hacerlas solo?
Su hermano también había dejado bruscamente de estar disponible. Rafik acababa de casarse, y eso había dejado un gran vacío en la vida de Rahman. No era que no le gustara su cuñada, pero todo había cambiado. La luz también había cambiado, al ocultarse el sol tras la montaña. Ya no quedaban sombras, ni había forma de ver los hoyos en la nieve. El paisaje se había desdibujado. Los esquís de Rahman golpearon la nieve helada. De pronto resbalaron. Iba demasiado aprisa, estaba perdiendo el control. Repentinamente el suelo pareció levantarse para golpearlo. Rahman cayó de cabeza alzando los tobillos. Cayó… cayó… cayó. El viento soplaba en sus oídos, la nieve se le pegaba a la piel. Su cabeza caía rodando como una pelota contra el suelo helado.
Cuando por fin se detuvo, a unos pasos de un roble, todos sus huesos parecían rotos por el impacto. Rahman yació boca abajo, con la cara enterrada en la nieve, esperando que se le pasara el dolor. Y se preguntó dónde estarían sus esquís. Eran nuevos, los mejores. A prueba de golpes, porque se soltaban al caer, impidiendo que el daño fuera mayor.
Tenía la boca y los oídos llenos de nieve, le dolía todo el cuerpo, pero estaba bien. Sí, estaba bien. Solo tenía unos cuantos rasguños y estaba un poco mareado. Por suerte conservaba los bastones colgados de las muñecas. En cuestión de minutos se levantaría, buscaría los esquís y bajaría por la ladera para dar por finalizado el día. En cuanto consiguiera despejarse la cabeza y recuperar el aliento… Rahman se concedió algo más de un minuto. Más de cinco. Entonces alzó la cabeza y sintió un inmenso dolor en el pecho. En medio de la confusión, Rahman comprendió que no bajaría esquiando. Trató de gritar, pidiendo ayuda, pero de sus labios solo salió un gemido.
Capítulo 1
El Northstar Home Health Agency, en Pine Grove, California, parecía más un refugio de esquí, con su tejado cubierto de nieve y su interior de pino, que una agencia de contratación de enfermeras. Y era tan hogareño y alegre como su propietaria, Rosie Dixon.
—¡Tengo un trabajo para ti! —exclamó Rosie mirando a su mejor amiga, Amanda.
—¿Tan pronto? ¡Si no he deshecho la maleta!
—Te dije que esta era la tierra de las oportunidades —dijo Rosie extendiendo las manos—. ¿Por qué otra razón ibas a venir, si no?
Cierto, ¿por qué otra razón? ¿Por qué había dejado Amanda su excelente empleo en Chicago para asentarse en aquella ciudad de montaña, a miles de kilómetros de distancia? Solo había una razón, pero era una razón importante. Rosie no la conocía, y Amanda no tenía pensado contársela. Le resultaba demasiado violento, demasiado vergonzoso.
—Porque por fin entraste en razón —continuó Rosie respondiendo a su propia pregunta—. Llevo años diciéndote que abandones Chicago, sabía que esto te gustaría. Es el paraíso.
¿El paraíso? Amanda contempló a los viandantes por la ventana, con sus mejillas sonrosadas y sus gorros de lana, cargando con los esquís al hombro. Al fondo, las montañas. Estaba acostumbrada a la nieve, pero no a aquella altitud. Amanda no esquiaba, no escalaba. Quizá le gustara el lugar, quizá no. En aquel momento ni siquiera importaba, porque necesitaba un cambio. Lo necesitaba desesperadamente. Y Rosie le había ofrecido una oportunidad.
—¿De qué se trata? —preguntó Amanda.
—¿Cómo que de qué se trata? ¡Ah, el trabajo, sí! Es todo un desafío, justo lo que necesitas. Un herido esquiando. Tiene un pulmón perforado, un tobillo roto, contusiones, y algunas otras complicaciones. Está en el hospital, pero es de los que no pueden parar, hasta que no lo trasladen a su casa. El problema es que su casa está en San Francisco, pero puede ir a una cabaña de esquí que tiene su familia aquí. El médico dice que tiene que quedarse en el hospital, pero el paciente insiste en que se marcha. Le dije que si conseguía el alta le conseguiría una enfermera particular. Pero no una enfermera cualquiera, no, una con experiencia en traumatología y cuidados intensivos, alguien que lo hubiera hecho todo… —explicó Rosie poniéndose en pie y señalando teatralmente a su amiga—: mi compañera de cuarto y mi mejor amiga, desde que estudiábamos enfermería, Amanda Reston… ¡Tachán!
Amanda admiraba la teatralidad y entusiasmo de su amiga. ¿Desde cuándo no se emocionaba ella así? Rosie tenía razón: lo había visto y hecho todo. Esa era la razón por la que estaba allí: porque no podía seguir. No en Chicago, no con el doctor Benjamin Sandler como jefe del departamento. O se marchaba él, o se marchaba ella. Y Amanda sabía que él no se marcharía. ¿Por qué iba a hacerlo? Era evidente que a él no iba a alterarlo verla a diario, como la alteraría a ella. Además, en el fondo de su corazón sabía que había llegado el momento de cambiar. Entonces Rosie llamó por teléfono. La llamaba todos los años, varias veces. Y en esa ocasión con más urgencia, insistiendo más.
Por eso estaba allí, con su antigua amiga y compañera de apartamento. Rosie no había cambiado mucho desde los días en que eran incapaces de estudiar sin echarse a reír a cada momento. A pesar de haberse casado y de tener gemelas. Seguía tan exuberante como siempre. A Amanda, en cambio, no le quedaban ganas de reír desde hacía año y medio. No, no se había trasladado a California para esquiar, para escalar o por el paisaje o la pureza del aire. Se había trasladado para recuperarse, para encontrar de nuevo lo que había perdido en el Memorial Hospital de Chicago: confianza, esperanza, y un nuevo comienzo en la vida. ¿Sabía eso Rosie? Si lo sospechaba, no había mencionado nada.
—Pero si el médico no quiere darle el alta, debe estar aún en muy malas condiciones —objetó Amanda.
—Sí, eso pienso yo. Está inmovilizado, y le han insertado un tubo en el pecho.
—Entonces no me extraña que no quieran darle el alta. ¿Cuándo fue el accidente?
—Hace una semana. Y desde entonces, el hospital es un caos, según dicen. Amigos, parientes…
—Bueno, eso es normal —comentó Amanda.
—¿Amigos y parientes volando para venir a verlo desde todos los puntos del globo?, ¿entrando en el hospital a cualquier hora, sin tener en cuenta el horario de visitas? No, aquí no es normal. Y eso por no mencionar los pedidos constantes de catering, y la música a todo volumen. Definitivamente, no es normal —afirmó Rosie—. Por supuesto que hay enfermos locos, de esos que se levantan en cuanto recuperan la conciencia, pero esto es diferente. Y da la casualidad de que es jeque. Tiene dinero, y el dinero manda.
—¿Jeque?, ¿de esos de haima en el desierto, harenes y camellos?
—Jeque de los del petróleo y educación en las mejores Universidades. Y según las enfermeras, es terriblemente guapo. Yo no lo he visto, pero he hablado con él por teléfono —suspiró Rosie—. Y te aseguro que con eso basta.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que sabe lo que quiere, y lo que quiere es irse a casa. No parece darse cuenta de la gravedad de su estado, de que tendrá suerte si sale del hospital. Y el refugio de montaña de la familia no creo que sea lo que tú y yo llamaríamos una cabaña, precisamente. Debe ser una de esas casas frente al lago, en las que cabe toda la familia y unos pocos más. Hay una sirvienta viviendo allí todo el año, y suite con entrada particular para la enfermera. Espero que ese hombre entre en razón y comprenda que no puede volver a San Francisco con un tubo entre las costillas.
—Entonces, ¿tengo elección? —preguntó Amanda pensando que ser la enfermera particular de semejante hombre podía acarrearle problemas.
—Por supuesto —aseguró Rosie—. Puedes integrarte directamente en la sala de cuidados intensivos del hospital. Siempre andan escasos de personal, seguro que están encantados.
—¿Y el jeque?
—Le dije que haría lo que pudiera. Si no encuentro a nadie, tendrá que quedarse en el hospital —contestó Rosie—. ¿Por qué no te pasas por allí? De todos modos, seguro que quieres verlo. Es poca cosa, comparado con el St. Vincent de Chicago, pero nosotros estamos orgullosos de él. Antes teníamos que desplazarnos hasta South Shore, solo para hacernos una placa de rayos X. Toda la cuidad cooperó en la construcción. Ve a verlo, y échale un vistazo a ese jeque de paso, a ver qué te parece. Y no te olvides de que esta noche cenas en mi casa.
—No quiero seguir siendo un estorbo para ti —contestó Amanda levantándose y poniéndose la chaqueta—. Ya has hecho demasiadas cosas por mí.
—No eres ningún estorbo —dijo Rosie poniéndose en pie para abrazarla—. Soy feliz de tenerte aquí. De todas mis amigas… bueno, digamos que no tengo tantas como quisiera. Tú eres mi mejor amiga, siempre lo has sido. Jamás he conocido a nadie con quien pudiera hablar como contigo, compartíamos muchas cosas, y lo echo de menos —terminó Rosie apartándose y enjugándose una lágrima—. ¿Ves lo que has hecho? Me he emocionado.
—Y yo —confesó Amanda.
—A las seis en punto —advirtió Rosie—. Mi niñera va a preparar una fondee. Y no te preocupes: si el jeque ese es un intratable, mándalo al cuerno.
Amanda condujo hacia el hospital pasando por delante de restaurantes y hoteles dedicados a atender a esquiadores. Ella se alojaba en uno de ellos. Rosie la había invitado a su casa, pero Amanda prefería mantener cierta independencia. El hospital estaba a kilómetro y medio, a las afueras de la ciudad. Era pequeño, más pequeño de lo que había imaginado. Solo el aparcamiento del St. Vincent de Chicago era diez veces más grande que todo el edificio. Según parecía, el cambio que tanto necesitaba estaba asegurado. ¿Se había dejado engañar, creyendo que podría ser feliz en una pequeña población situada en un puerto de montaña?
¿Feliz? Amanda solo pedía no sentirse deprimida, olvidar el pasado. Dejar de llorar por las noches, no soñar con la persona que más deseaba olvidar. Con eso se conformaba. Pero quedaba mucho antes de lograrlo.
Al entrar en el hospital el olor a desinfectante le hizo sentir cierta aprensión, cierta sensación de náusea. Jamás había considerado la posibilidad de abandonar su profesión de enfermera, de huir de médicos u hospitales, pero sí de sus errores. Necesitaba un cambio, pero quizá aquel no fuera el lugar más indicado. Tenía que huir de Chicago, pero quizá aquello estuviera demasiado lejos. O no lo suficiente. Amanda trató de imaginarse a sí misma trabajando en ese hospital, pero no pudo.
Quizá la solución fuera ese trabajo con el jeque, un trabajo temporal, sin contrato fijo. Sin obligaciones. De ese modo siempre podía volver a marcharse, si aquel no era el lugar indicado. Cuanto más lo pensaba, más la convencía. Amanda se dirigió a la recepcionista.
—Tú eres la enfermera de Chicago —comentó la recepcionista con una sonrisa—. ¿Qué te parece la ciudad?
—Es… es bonita. No conocía las Sierras.
—Es el paraíso —afirmó la recepcionista con modestia—. ¿Vas a aceptar el empleo con el jeque?
—No lo sé.
—Es insoportable, pero es guapo. No le gusta estar en la cama, eso desde luego. No tiene paciencia. ¿Tengo razón, Amy? —preguntó dirigiéndose a una compañera—. El jeque, ¿a que es insoportable? Llamadas telefónicas, flores, gente entrando y saliendo continuamente. Pues no hay forma de que se anime. Lo tiene todo, pero no le basta. Lo que de verdad quiere es marcharse. Hoy mismo. Es cabezota, ¿verdad, Amy?
Amy estuvo de acuerdo. Amanda había tenido todo tipo de pacientes: pasivos y fáciles de llevar, ricos e indigentes, esperanzados y cabezotas. Algunos recibían visitas y flores, a otros nadie les hacía caso. Esos eran los más tristes. Amanda tenía la teoría de que los cabezotas eran los que antes se reponían. No era una idea basada en ninguna teoría científica, simplemente fruto de la observación.
—Yo jamás lo he visto sonreír —continuó la recepcionista—. Cierto que es difícil en su estado, pero… El otro día me dio tanta pena, que me dejé convencer para traerle el periódico de San Francisco y una pizza. Dice que no aguanta la comida del hospital. ¿Y a quién le gusta?, le contesté yo. Entonces se encogió de hombros y encargó pizzas para toda la planta. Te lo juro. Primero consulté con el jefe de nutrición, claro. ¿Pero qué podía hacer, cuando me miraba con esos enormes ojos marrones? Rico, guapo, y encima se hace la víctima. Utiliza todos sus encantos para conseguir lo que quiere —rio la recepcionista—. Habitación 34C, al final del pasillo.
La habitación 34C estaba casi a oscuras. Solo unos cuantos rayos del atardecer se filtraban por las persianas echadas. La tenue luz de la mesilla estaba encendida. Amanda no esperaba que nadie internado en un hospital fuera muy feliz, pero tampoco esperaba tanta tristeza. La expresión sombría del rostro del hombre que yacía en la cama, la desesperanza de sus ojos profundos y oscuros parecía contradecir todo lo que había oído decir de él.
Amanda permaneció en el dintel de la puerta un largo rato, observándolo sin que él se diera cuenta. Tenía una venda alrededor de la cabeza, contrastando fuertemente con los cabellos morenos, y un pie vendado levantado de la cama. No tenía visitas ni la televisión encendida, como en otras habitaciones. Ni música. Nada. Estaba tumbado mirando hacia delante, perdido en sus pensamientos. Semiconsciente, quizá, soportando el dolor. ¿Dónde estaban las visitas, la familia, los amigos?
Al fin él giró la cabeza y la vio. Se quedó mirándola en silencio un buen rato, tanto como ella había estado observándolo. Sin parpadear, sin vacilar. Amanda se sorprendió. Era ella quien debía sopesar la situación, pero él parecía haberle dado la vuelta a la tortilla. ¿En qué estaría pensando?, ¿qué ideas surgían bajo aquella frente vendada, qué emociones en las profundidades de aquellos ojos?
Hubiera debido decir algo, presentarse. Preguntarle qué tal estaba. Pero no podía articular palabra. Amanda se dijo que aquel era un paciente como otro cualquiera. Si lo tomaba a su cargo tendría que cambiarle las vendas, tomarle la tensión y vigilarlo como a cualquier otro. Pero en el fondo de su corazón, mientras sostenía su silenciosa e interminable mirada, intuía que no era así. Fue él quien rompió el silencio.
—¿Quién eres? —su voz era profunda y quebrada. Reverberaba en el silencio de la habitación, haciendo eco en el alma de Amanda. Antes de que ella pudiera contestar, él añadió—: Ven, entra. Abre las persianas para que pueda verte.
Amanda caminó como un autómata. Abrió ligeramente. Él parecía una de esas personas acostumbradas a dar órdenes, a que lo obedecieran. Pero Amanda no recibía órdenes de sus pacientes, y no estaba dispuesta a cambiar. Se irguió, y adoptó un aire profesional.
—Soy Amanda Reston, enfermera.
—Rahman Harun —se presentó él—. Perdona que no me levante. ¿Puedo decir, sin miedo a ofenderte, que no pareces una enfermera? Eres demasiado joven y guapa para ser enfermera.
Ahí estaba, el famoso encanto contra el que debía prevenirse. De un momento a otro él le diría que estaba listo para marcharse y le ordenaría que llamara a un taxi. O que corriera a la ciudad a por cerveza y hamburguesas. Pero pronto descubriría que ella no era la chica de los recados. Amanda era una profesional, estaba acostumbrada a que la respetaran. Aún no sabía si aceptaría ese trabajo, pero si lo hacía, y él quería reponerse, tendría que hacer todo lo que ella dijera.
—Será porque no estoy de servicio —contestó ella.
—Y bien, ¿qué te trae por aquí, enfermera Reston?, ¿has venido a ver qué aspecto tiene el jeque, a ver cómo caen los grandes? —preguntó él sin aliento, echándose a reír, y alcanzando un vaso de agua.
Amanda se apresuró a ayudarlo. Él puso la mano sobre la de ella. Amanda sintió una corriente eléctrica recorrerla. Casi tiró el vaso. Él respiraba agitadamente, igual que ella.
—¿Te encuentras bien? —preguntó ella poniendo el vaso firmemente en su mano.
—De maravilla, estupendo —contestó él señalando los pies de la cama— Lee el expediente, si no me crees. No te dejes engañar por el vendaje de la cabeza, por la rotura del ligamento del tobillo o el tubo entre las costillas. Estoy bien. Tan bien, que pienso irme a casa en cuanto… eh, eres tú, ¿no? Tú eres la enfermera que va a venirse a casa conmigo. He oído hablar de ti. Creían que estaba dormido, pero no. Diez años en la unidad de cuidados intensivos, sección de traumatología. Pensé que pesarías veinte kilos más, que tendrías el pelo cano y los tobillos gruesos —comentó Rahman ladeando la cabeza para verla mejor.
Su mirada se detuvo en los pantalones estrechos. Era tan intensa, que Amanda sintió que las piernas le temblaban. Se ruborizó y cambió el peso del cuerpo de una pierna a la otra, deseando no haber entrado allí jamás.
Amanda no quería tener a su cargo a un paciente que la afectara tanto como aquel. Se dijo a sí misma que él simplemente estaba echando un vistazo. Después de todo, iba a contratarla. Tenía derecho a elegir a alguien mayor, con experiencia y canas, si era eso lo que quería. Lo que no comprendía era por qué ella reaccionaba igual que una adolescente.
—Por lo que veo, he tenido suerte por primera vez en la vida. Así que vamos, Amanda Reston —continuó él alzando la pierna sana y tratando de alcanzar el timbre para llamar a una enfermera.
—Espera un minuto, espera —advirtió Amanda volviendo a ponerle la pierna sobre la cama—. Aún no te han dado el alta, ni yo he dicho que vaya a aceptar este trabajo. Soy nueva en la ciudad, acabo de llegar y aún no sé qué otras opciones tengo. Y no estoy segura de ser la enfermera indicada para ti.
No estaba dispuesta a consentir que aquel jeque la manipulara o la hiciera sentirse como a un objeto sexual, igual que no estaba dispuesta a consentírselo tampoco a ningún cirujano. No había salido de la sartén para caer en el cazo. La decisión de si aceptaba o no aquel trabajo era suya. No se iba a dejar presionar o engatusar. Por supuesto que él era guapo e insistente, pero eso no bastaba. Al contrario. No le convenía estar cerca de un hombre que la afectara tanto, aun sin que él se lo propusiera.